Índice de contenidos
Número 543-544
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- In memoriam
- Noticias
-
Información bibliográfica
-
David A. Wemhoff, John Courtney Murray, Time/Life, and the American Proposition: How the CIA’s Doctrinal Warfare Program Changed the Catholic Church
-
Yves Morel y Godefroy de Villefollet, En finir avec l’École républicaine
-
AA.VV., 70 años de la Sociedad Peruana de Historia
-
Christopher Dawson, Los dioses de la Revolución
-
Federico Cantero y Antonio Legerén, Las uniones de hecho
-
Franck Damour, La tentation transhumaniste
-
Jean-Yves Camus y Nicolas Lebourg, Les Droites extrêmes en Europe
-
Francisco José Fernández de la Cigoña y Estanislao Cantero, Los orígenes del 11 de septiembre. Vida y obra de Narciso Feliú de la Peña
-
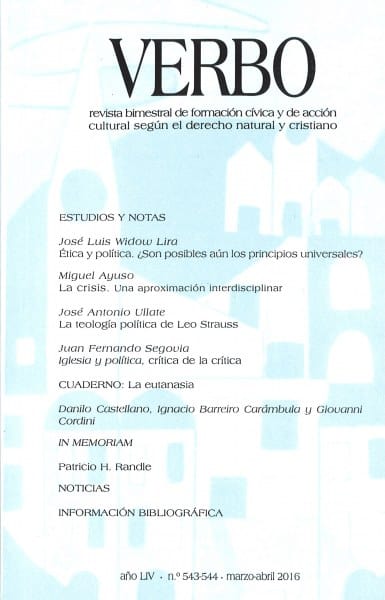
El problema moral y jurídico de la eutanasia
CUADERNO: LA EUTANASIA
1. Introducción
Eutanasia significa «buena muerte». No está claro, sin embargo, cuando la muerte sea «buena» y, quizá, ni siquiera el significado de muerte. Para un católico coherente, por ejemplo, la muerte es «buena» cuando es santa, esto es, cuando el cristiano puede decir que se presenta al juicio de Dios provisto de los «consuelos religiosos», en particular habiendo obtenido el perdón de los pecados por medio del sacramento de la penitencia (confesión) o con acto de contricción perfecta. Para un ateo, al contrario, la muerte es «buena» cuando no comporta sufrimientos, ni físicos ni psicológicos. Simplemente, por tanto, cuando sobreviene para poner fin a la vida de un individuo sin dolores. «Buena», por tanto, a la luz de la weltanschauung liberal, es ciertamente la muerte imprevista y súbita de la cual, en cambio, la Iglesia Católica invoca(ba) fuese liberado el cristiano (a subitanea et improvvisa morte, libera nos Domine). Como se advierte en estos ejemplos, la muerte es considerada «buena» relativamente, es decir, con referencia a consideraciones y valores diversos, a veces incluso opuestos.
También podrían hacerse consideraciones análogas desde otro punto de vista. Para el cristiano la muerte es un «tránsito», para el ateo es el «fin». Tanto que San Francisco de Asís podía considerar a la muerte su «hermana», mientras que Giacomo Leopardi –con significado opuesto al fraile de Asís– la señalaba entre las dos cosas bellas del mundo.
Haría falta, pues, tematizar la cuestión para no hablar de manera «ideológica» o vaga.
2. La eutanasia y sus significados
Generalmente, sin embargo, cuando se habla de «eutanasia» no se hace referencia a la «buena muerte» (deseada o invocada de uno o de otro modo) como evento natural que concierne al individuo. Cuando se habla de eutanasia, en efecto, se entiende la provocación de la muerte de un individuo sea activamente (eutanasia activa directa) sea pasivamente (eutanasia activa indirecta). Se trata siempre, en todo caso, de una anticipación de la muerte «natural», que viene a depender del poder del hombre. Con frecuencia, además, el término «eutanasia» asume un significado todavía más preciso y estricto: sobre todo hoy, en efecto, se invoca para justificar la supresión de la vida, es decir para legitimar moralmente y, a menudo, legalmente la acción humana dirigida positivamente o por omisión a poner fin a la vida del hombre por razones de «piedad». La eutanasia, en efecto, se invoca cada vez más para sustraer un ser humano a una existencia considerada demasiado dolorosa, o bien para evitarle una condición prolongada de agonía desgarradora, o incluso para sustraerlo a la «monstruosidad».
3. Del mundo clásico al moderno
La cuestión no es nueva. Sin embargo presenta aspectos de sustancial novedad, particularmente en lo que respecta a la justificación de su legitimación, así como por la reivindicación del hombre contemporáneo de ver reconocido este «derecho» y, sobre todo, el poder de disponer de este «derecho», ejercitándolo. Se ha observado, en efecto, que seguramente hasta Bacon (1561-1626) la eutanasia se invocaba principalmente como la muerte no dolorosa. En este sentido, el filósofo Francis Bacon pedía a los médicos que no abandonaran cínicamente a los enfermos incurables. Más aún, les invitaba a practicar la que hoy se llama «terapia del dolor» a fin de ayudarlos a sufrir lo menos posible. Bacon, por tanto, no era partidario de la muerte «anticipada»; rechazaba la práctica con la que se da la muerte activamente o por omisión. Para él la buena muerte equivalía a la muerte no dolorosa. Su pensamiento, desde algún punto de vista, podría definirse a este respecto como «laico». Pues no piensa que la buena muerte sea la muerte santa. No se podría, en cambio, decir que su pensamiento sea «laicista», porque no reivindica el «derecho» a darse la muerte ejercitando lo que actualmente la cultura occidental (sobre todo la «jurídica») considera, quizá, el más fundamental de los derechos fundamentales: el de autodeterminación absoluta. Solamente, en efecto, a partir de fines del siglo XIX se abrió camino, aunque con fuertes oposiciones y relevantes incertidumbres, la idea de que «matar por piedad» no era (y no sería) práctica que debiera considerarse absolutamente reprobable en principio. Hasta fines del siglo XIX puede considerarse constante el rechazo, consiguiente a la prescripción dirigida a los médicos por el juramento de Hipócrates (420 a. C. circa), de suministrar a alguien, aun cuando lo pidiera, un fármaco mortal, o incluso sugerirlo. El mundo clásico, aunque considerara a veces con respeto el suicidio[1], no aprobó la eutanasia y menos aún el suicidio asistido[2].
La campaña internacional contemporánea en favor de la eutanasia y de su legalización, capilarmente conducida y particularmente virulenta, es signo de una convicción difundida y compartida: el derecho a la autodeterminación absoluta, aplicación de la teoría liberal (particularmente de la doctrina de Locke), es reivindicación coherente, aunque absurda, respecto de premisas (verdaderos y propios postulados) que asumen erróneamente la libertad negativa como libertad. Los casos, aunque distintos en sus presupuestos y en su concreto desarrollo, de Elena Moroni, Eluana Englaro, Giovanni Nuvoli, Piergiorgio Welby, Terri Schiavo, Brittany Maynard, etc., son epifanía de la doctrina que actualmente acomuna al Occidente[3]. Son la prueba del mínimo común denominador sobre el que se apoyan, aun con contradicciones, sus ordenamientos jurídicos vigentes. Son, al mismo tiempo, demostración de la incapacidad de las «otras» culturas («otras» respecto al liberal-radicalismo) de afrontar el problema en términos auténticamente filosóficos, correctamente éticos, fundadamente jurídicos. La reivindicación del «derecho» a la eutanasia y a su legalización es, pues, coherente respecto a la cultura liberal-radical, pero al mismo tiempo constituye un error de la misma, que concluye por arribar así a la orilla de la barbarie en el nombre de la libertad luciferina y de la dignidad. ¿Por qué? Porque, obrando así (quizá con la ayuda del ordenamiento «jurídico»), el hombre se estaría abandonado así mismo, rectius a su contingente y caprichosa voluntad. En otras palabras, no sería guiado por criterios racionales exigidos por su naturaleza racional e impuestos por la realidad de las «cosas», sino más bien por impulsos y deseos que lo hacen de hecho esclavo, aunque de palabra y teóricamente sea libre.
Quienes sostienen el derecho a la eutanasia apelan, para tratar de fundar este «derecho», a doctrinas y argumentos que revelan una opción sin pruebas en favor del racionalismo, en particular del racionalismo ético y jurídico, que es el intento de construir una realidad y un orden distintos de los que son. Invocando a menudo el «derecho subjetivo» a ser «yo»[4]. No el yo óntico, sino el yo psicológico; no la persona como rationalis naturae individua substantia (como la definió Severino Boecio), sino la persona como subjetividad no mediada. Lo que hoy con frecuencia se expresa como «autenticidad», que lleva consigo también el rechazo de la mediación de las pulsiones, de los instintos y de las exigencias manifestadas por las inclinaciones naturales del sujeto de quien todo esto proviene. La racionalidad, la racionalidad contemplativa, sería criterio «represivo» para el sujeto, un obstáculo para la libertad negativa, una valla inaceptable para el hombre «moderno» y todavía más el «posmoderno». El hombre moderno, en efecto, reivindica el pleno ejercicio de la propiedad sobre sí mismo; propiedad entendida en el sentido ilustrado, es decir como «sagrado» (esto es, intocable) derecho a gozar y disponer absolutamente de sí, sin interferencias de voluntad distintas de la propia y sin el respeto de criterios objetivos, esto es intrínsecos a las acciones y a las «cosas».
Incluso algunos de entre quienes admiten que la vida sea un don de Dios sostienen –en efecto– que la donación transfiere el derecho de propiedad del donante al donatario. Sólo quien ha recibido el don –afirman– puede, por tanto, disponer de lo que ha recibido y puede disponer de ello absolutamente, pues de otro modo no sería propietario. Una vez más el derecho de propiedad se invoca tal y como fue erróneamente teorizado por Locke: el propietario sería en su esfera soberano y gozaría del derecho de regular las propias acciones y disponer de las propias posesiones y de la propia persona sin pedir permiso o depender de la voluntad de ningún otro[5]. Gozaría, pues, de un derecho despótico sobre las cosas propias y sobre la propia persona; tendría el ius utendi et abutendi, «leído» según la doctrina ilustrada, bien lejana (y quizá en las antípodas) del significado con el que esta máxima fue acogida en la codificación justinianea.
La experiencia, sin embargo, demuestra el error de la teoría lockeana. Incluso en un tiempo como el nuestro, caracterizado por la visión liberal del mundo, la propiedad no es (y no puede ser) acogida como esfera de soberanía individual. Bastaría considerar, a este respecto y como ejemplo, que la propiedad sobre las cosas está «hipotecada» también en los ordenamientos jurídicos contemporáneos por finalidades que limitan el derecho de goce y disposición. Además el propietario está sujeto a reglas en el uso de aquello de que es propietario. Por ejemplo, aun siendo dueño de un animal, no puede hacer de él el uso que quiera. Lo prueba el hecho de que existe el delito de maltrato de animales. No puede disponer tampoco como quiera ni siquiera de su propio cuerpo (art. 5 del Código Civil italiano y Decreto de la Presidencia de la República núm. 211/2003). Lo que no es dictado e impuesto por la arbitraria voluntad del Soberano, esto es, del Estado (que algunos afirman es totalitario por el solo hecho de que impone límites y reglas al ejercicio de la libertad), sino que procede de exigencias del orden intrínseco de las «cosas» y de las personas.
Olvidan, sin embargo, que el orden óntico de las «cosas» es un «dato» que no depende de la voluntad humana, como la existencia del individuo no depende de la voluntad del individuo que tiene el acto de ser. Antes que hablar de un «don» es necesario, pues, considerar la «datidad» (el carácter «dado») de los seres. Es necesario, en otras palabras, registrar lo que es y el orden de lo que es. Solamente después es posible considerar «don» la realidad, la propia realidad. El «don» implica, en efecto, una valoración positiva del ser. La consideración de la «datidad» como «don» es consecuencia de un juicio de valor, no fundamento del valor. Incluso quien considerase la propia existencia como una condena (juicio de valor), no puede ignorar y no puede anular el propio ser. No sólo porque para intentar hacerlo debe primero... ser, sino también porque la aniquilación de la realidad resulta imposible al hombre. Sobre todo la aniquilación de la propia realidad: la subjetividad (óntica), en efecto, es indestructible, ya que la sustancia espiritual (implicada por la subjetividad) no depende de los elementos accidentales que concurren a su «concreción» y a su manifestación y de la que aquélla es forma. Bastaría considerar, para comprender a fondo la tesis, que a Dios (ser libre en sentido absoluto y omnipotente) no es posible el suicidio. Se quiera o no, pues, el «dato» debe tomarse en consideración. Todo planteamiento y decisión en sentido contrario constituye una auténtica locura. Tomando en consideración el «dato» se registra necesariamente también su orden intrínseco, natural en el sentido de esencial: lo que es, lo es necesariamente según su orden, que debe respetarse para respetar las «cosas» (y para hacer de ellas un uso adecuado), y las personas, que jamás pueden convertirse en objetos, al ser por esencia sujetos. Ni siquiera cuando se encontraran en condiciones que, como a veces se dice, parecen inhumanas, por no ser conformes y estar alejadas de la perfección de la naturaleza humana. La condición del enfermo (también del enfermo terminal), del incapaz, del paralítico cerebral, etc., no cambia la esencia del sujeto enfermo, incapaz, paralítico cerebral, etc., de la que siguen dignidad, deberes y derechos.
Lo «dado», pues, no está sujeto a aceptación, como podría ser una «donación». No representa una transferencia de propiedad. Simplemente es. Exige respeto por su naturaleza y según su naturaleza. Y el respeto exigido es absoluto. Es exigido, en efecto, al sujeto respecto de sí mismo y se exige a los demás sujetos respecto de cualquier otro. Incluso Dios, siendo su señor, respeta al sujeto. El hombre, por tanto, no es señor de la propia «datidad», no es soberano de sí mismo y no puede reivindicar el derecho de no aceptar la propia existencia, como no puede legítimamente pretender el poder de «restituir» el «don» recibido[6]. La cantidad no puede ser objeto de rechazo ni de restitución. Cosa, por lo demás, imposible por la razones a las que ya se ha hecho referencia hace poco y que volveremos a considerar (aunque bajo otros ángulos) más adelante.
4. La cuestión moral
Antes de continuar por el camino de las observaciones «teoréticas», que algunos erróneamente consideran áridas y a menudo inútiles, es bueno prestar atención (aunque brevemente) sobre una cuestión moral, invocada a menudo para demostrar que la eutanasia no es un mal sino, al contrario, una opción de libertad, digna del hombre. Esta cuestión moral está estrechamente ligada a una consideración que ya se ha hecho al hablar del «derecho» «a ser yo», esto es, hablando del derecho de determinación absoluta, que a su vez se entrelaza con la asunción de la naturaleza humana como libertad. El hombre, según esta teoría, no sería un ser ónticamente «ordenado». No estaría subordinado a las normas, como despreciativamente ha escrito alguno, hechas todas (se sostiene erróneamente) por hombres incluso cuando se afirma lo contrario. La verdadera naturaleza del hombre sería la libertad, que radicaría en la autodeterminación del querer, como sostiene un filósofo gnóstico que ha tenido un papel importante para la «lectura» del ethos de Occidente y que ha contribuido a su aceleración en el sentido «moderno»[7]. La libertad se expresaría a través de la que antes que él Rousseau llamó la «voz del alma», esto es, a través de la conciencia: ésta es la fuente y el supremo criterio moral del ser humano. La conciencia –se dice– no tiene necesidad de reglas; toda interferencia sería indebida; todo mandamiento divino tanto como toda ley humana sería un atentado a su libertad. La decisión subjetiva no está sujeta a valoraciones y, menos aún, a limitaciones. De parte de nadie. Representa la esfera moral por excelencia. Rousseau formuló, a este propósito, de manera magistral, la tesis: todo lo que el sujeto siente que está bien, es bueno; todo lo que él siente que está mal, es malo. La moralidad está toda y solamente en el juicio subjetivo que tenemos nosotros de nuestras acciones[8]. Si el sujeto «juzga» buena la eutanasia, será buena, como el suicidio, como el homicidio de quien consiente, como todas las otras acciones. La única condición para que las acciones sean buenas es que el «juicio» subjetivo se haya formulado en condiciones de absoluta libertad. Lo que requiere no sólo que el individuo esté en condiciones de querer, sino que pueda querer sin presiones (ni directas ni indirectas) y, sobre todo, en ausencia total de normas. La libertad, así entendida, no puede convivir –en efecto– con la ley, ni con la divina ni con la humana.
El sujeto es dirigido por esta doctrina en señor de la moral. También en lo que toca a la eutanasia. «Si yo decido, con mi conciencia profunda y madura, querer morir, ¿por qué –se pregunta, en efecto, un autor favorable a la eutanasia– ésta no sería una elección moral, cuando mi subjetividad concreta representa propiamente la esfera moral por excelencia?»[9]. Obviamente se entiende por «elección moral» una elección legítima y buena. «Elección moral» es también, sin embargo, la opción ilegítima y malvada. La bondad de la acción dependería, como se acaba de ver al considerar la teoría ética de Rousseau, de la «subjetividad concreta», es decir, del individuo, del juicio que él da a las propias acciones. Todo, esto es, cualquier elección, podría convertirse –pues– en legítimo y bueno. En último término, el bien y el mal, como lo justo y lo inicuo, dependerían de las «medidas» subjetivas adoptadas para «leer» la praxis. No tendría ningún sentido, por tanto, discutir sobre la legitimidad o no de la eutanasia. Debería ser dejada, como coherentemente sostienen quienes la defienden, a la libre decisión del interesado. Todo ordenamiento jurídico que la considerase delito sería represivo de la autonomía y de la libertad del sujeto. Peor aún: sería un ordenamiento impuesto por un Estado ético y, como tal, para la doctrina liberal radical, inaceptable. No es necesario hacer, a este propósito, distinciones entre el Estado ético hegeliano (creador de la ética) y el Estado que se define ético porque se subordina a la ética. Ambos deberían ser rechazados, porque ambos son enemigos de la libertad negativa, o de aquella libertad que, para ser tal, exige poder ser ejercitada con el solo criterio de la libertad, esto es con ningún criterio.
5. La perspectiva metafísica
La cuestión moral impone retomar la metafísica. La libertad negativa, en efecto, se apoya –como ya se ha dicho– en una opción sin pruebas en su favor. La opción, sin embargo, no es en sí y por sí suficiente para legitimar el obrar humano. Sólo el fundamento y los argumentos ofrecen el porqué se debe y se puede obrar así.
No sólo. La cuestión de la eutanasia, como todas las otras cuestiones morales, no puede resolverse con afirmaciones como aquella, por ejemplo, de Küng, según la cual «el derecho de continuar viviendo no significa nunca el deber de continuar viviendo»[10]. Estas afirmaciones revelan, de una parte, haber acogido doctrinas éticas y jurídicas, en particular la relativa al derecho subjetivo, no idóneas para dar respuesta a la cuestión que plantean. Y, de otra parte, revelan la asunción acrítica del llamado «argumento de Hume», según el cual del ser no es posible extraer el deber ser. La consideración de la actividad del ser humano, como ya se ha anotado, representaría por tanto la premisa para un recurso inadmisible en el plano teórico: esto es, no consentiría individuar el punto de Arquímedes para examinar firmemente el problema de la eutanasia.
Será bueno proceder por grados y, aunque brevemente, tratar de aclarar las afirmaciones.
En lo que respecta a la primera –la concepción moderna del derecho, en particular del subjetivo–, no se puede no destacar que la afirmación de la modernidad se apoya sobre el nihilismo, que subyace a tesis como la propuesta, por ejemplo, por Küng. La modernidad, en efecto, se ve obligada a sostener o que el derecho es solamente la voluntad del Estado (hecha efectiva) y que el (derecho) subjetivo es la facultad concedida por el soberano (aunque sea el pueblo) a través del ordenamiento jurídico (facultas agendi basada en la norma agendi); o bien que el derecho y el derecho subjetivo se identifican con la pretensión, como hacen las teorías de los derechos humanos históricos, esto es, los codificados en las Declaraciones. Tanto en un caso como en el otro, el derecho no es (sino ocasionalmente) determinación de lo que es justo, mas reivindicación del poder de hacer lo que quiere el Estado (totalitarismo), en la primera opción, o de realizar cualquier proyecto individual (anarquía), en la segunda. El derecho no es nunca, en esta perspectiva, reivindicación del ejercicio del deber. Lo que se advierte también respecto del derecho a la vida y la reivindicación de poder interrumpirla ad nutum, particularmente en presencia de casos difíciles y piadosos.
En cuanto a la segunda afirmación –la de que del ser no puede derivar el deber ser–, que a su vez es premisa y consecuencia de la anterior, debe señalarse que el llamado «argumento de Hume» no es sostenible y que muchos autores (incluido Küng) que lo aducen a propósito de su apoyo de la eutanasia no ven que impide la comprensión de la realidad y de la experiencia. Esto es, no permite ni plantearse preguntas ni dar respuesta a las preguntas (eventualmente) planteadas y, sobre todo, no ofrece ni fundamento ni explicación a diversos imperativos morales y a muchas normas jurídicas (incluso positivas).
Que del ser humano derive el deber de ser hombre es, en efecto, de toda evidencia, aunque esta evidencia sea negada cada vez con más frecuencia. En primer lugar, el hombre no puede ser «otro» respecto a lo que es ónticamente (algo «dado» a sí mismo, tanto en lo que respecta al propio acto de ser, cuanto en lo que respecta a su esencia): si es no puede no ser y no puede ser distinto de lo que es (no puede ser Dios ni cualquier animal). Está «condenado», pues, a ser hombre. Si es necesariamente lo que es, está obligado a ser según su naturaleza. Por ejemplo, siendo hombre, debe obrar racionalmente (esto es, respetando su esencia) y usar responsablemente la libertad, que se halla implicada en la racionalidad (contemplativa) que le permite e impone simultáneamente escoger (no, por tanto, autodeterminarse). El hombre tiene derecho a la libertad porque tiene el deber de conservar su libertad. No debe, por tanto, privarse nunca de ella (por ejemplo, embriagándose, consumiendo sustancias estupefacientes por simple gusto o renunciando a ella –como algún autor entiende legítimo en el plano político siempre que esta privación ocurra libremente– justificando así, por ejemplo, la esclavitud «voluntaria». Estos (y otros) deberes derivan de su ser, no de la voluntad del hombre. Hay, por esto, obligaciones a las que el ser humano no puede sustraerse, ya que está sujeto a ellas por su naturaleza actualizada. Del ser, pues, deriva el deber ser; del deber deriva el derecho, también el derecho a la vida: todo ser humano (desde el momento de su concepción y hasta su muerte) tiene derecho a la vida porque tiene en primer lugar el deber de vivir. La vida no está en su disponibilidad, pues en su disponibilidad no se halla primeramente su «datidad».
Todos están obligados a reconocer la «datidad». La han reconocido también los que sostuvieron la incognoscibilidad del noúmeno. Es difícil pensar que Kant, por ejemplo, no distinguiese los entes (hombres y animales) y las cosas. Es difícil pensar, en otras palabras, que no distinguiese un hombre de un caballo o de un perro, como es difícil pensar que considerase que un animal podía escribir una Crítica de la razón. Incluso quienes de palabra, pues, afirman la incognoscibilidad de los entes y de las cosas, demuestran en último término conocer la esencia de las mismas y considerarla «reguladora» (aunque no siempre extraigan correctamente las consecuencias). Lo que destaca, en todo caso, es el hecho de que la «datidad», que no es producto de la razón ni de la voluntad, se impone al conocimiento humano (representando la condición del mismo) y ofrece el criterio para juzgar de la legitimidad del obrar humano. La «datidad» de los entes, en particular la del sujeto humano, no permite «desmembrar» el ente y el sujeto. Aquel puede ser imperfecto, pero la imperfección no es un argumento en favor de la tesis según la cual ésta (es decir, la imperfección) causaría un cambio esencial del ente y/o del sujeto. Por esto, con referencia a la vida, no es correcto sostener que la vida biológica del hombre no es vida humana. La vida es un acto «abierto» a la consecución de la perfección y del fin. Incluso cuando, sin embargo, estuviese imposibilitada de conseguirlos permanece como vida humana plena, acto del sujeto en cuanto que sujeto, donde la proposición articulada (el «del») indica un genitivo objetivo. El hombre es «datidad» unitaria, indivisible. Su (eventual) empobrecimiento no supone un salto de cualidad esencial, un abajamiento del hombre en «cosa». La tesis se demuestra por la misma contradicción en la que caen los defensores de la eutanasia, quienes (para argumentar en su favor al menos en presencia de algunos casos llamados «piadosos») sostienen, de un lado, que el sujeto debería decidir libremente anticipar la muerte natural (luego sería plenamente hombre), y –de otro– que la reducción de su vida a vida biológica lo degradaría de hombre en cosa, cuya supresión no plantea problemas éticos ni jurídicos.
6. El derecho a la vida
La distinción (a veces la contraposición) entre vida y vida biológica nace de la pretensión de poder juzgar la calidad de la vida y de hacer depender de este juicio el deber/ derecho a la vida misma. En otras palabras, vida digna del hombre sería solamente la que el sujeto juzga tal. La «dignidad», por tanto, representaría el criterio a la luz del cual distinguir entre vida humana y vida simplemente. En el primer caso estaría el derecho a la vida; mientras que en el segundo la misma vida sería degradada a vida de un ente genérico y, por tanto, podría disponerse de ella como se dispone de la vida de cualquier animal.
Debe observarse, en primer lugar, que en esta perspectiva el derecho a la vida (como todo otro «derecho») sería absolutamente independiente del deber. Sería una «facultad» ejercitada libremente. Esta facultad no estaría siquiera basada en la norma agendi (como establece la concepción positivista del derecho, que hace depender éste de la sola voluntad del Soberano, sea el Estado o el pueblo), sino que tendría un (pseudo)fundamento en la discrecionalidad del sujeto, «legitimado» a obrar ad nutum. Lo que significa que el hombre sería dominus de la obligación, no sujeto a la obligación misma. Como ya se ha apuntado, esta tesis se sostiene abiertamente por los que afirman que el derecho a la vida no implica el deber de vivir. Esta tesis es epifanía del nihilismo ético y jurídico; representa el vaciamiento de la moral y de la juridicidad: donde, en efecto, cada uno es «propietario» de sí mismo (en el sentido atribuido a la propiedad de Locke), no puede ni reconocerse ni imponerse «obligaciones». Que, a la luz de esta weltanschauung, serían propiamente coerciones y, por tanto, lesiones de la libertad del sujeto.
No sólo. La «dignidad de la vida», erigida en criterio para el derecho a la vida, comporta además la relativización del mismo criterio: si éste depende de la valoración del sujeto, aquél se identifica con la voluntad del sujeto. La vida, en efecto, podría ser considerada indigna no solamente en presencia de los casos definidos «piadosos». Siempre, al límite, podría ser considerada tal. No sólo la eutanasia podría convertirse, así, en un «derecho», sino también el suicidio. El homicidio consentido, después, podría ser considerado también un acto de amor del prójimo; la complicidad, más en general toda complicidad, podría ser considerada práctica de la solidaridad. Todos, en suma, podrían disponer siempre «válidamente» de los propios derechos. El derecho sería una pretensión cuya «legitimidad» radicaría en la sola voluntad del sujeto, el cual (al menos en lo que respecta a la esfera subjetiva) reivindica el «derecho» a la absoluta autodeterminación. Así, por ejemplo, más allá y antes de la propia vida, podría disponer de la propia integridad física, de la propia libertad, etc. Son las consecuencias coherentes, como se ha dicho, de la reducción de la subjetividad a la sola voluntad del ser humano.
7. Conclusión
La cuestión de la eutanasia es compleja tanto desde el ángulo moral como del jurídico.
En lo que toca a la moral, debe reconocerse que exige resolver preliminarmente el problema de su definición. Como ya se ha apuntado, en efecto, la «buena muerte» puede asumir (y ha asumido) significados diversos. Alguno ha intentado una catalogación de la «eutanasia». Se ha sostenido, en efecto, que existe una «pura», consecuencia indirecta de procedimientos curativos. En este caso no se ayuda alguien «a morir», sino que se limita a ayudar a alguien «en el morir». Es la célebre distinción elaborada en los primeros decenios del siglo XX por el alemán Meltzer[11]. No se trata en este caso ni de suicidio, ni de homicidio consentido, ni de homicidio, sino de un efecto indirecto del tratamiento terapéutico del enfermo grave o del moribundo. El cardenal Tettamanzi, en este punto, sostiene (justamente) que «no hay dudas sobre la licitud moral y, en algunos casos, sobre el mismo deber moral, de aliviar los sufrimientos del enfermo grave y del moribundo, con la administración de analgésicos y narcóticos, aunque comporten el peligro de acortar la vida»[12].
Existen, sin embargo, otras formas de eutanasia. En primer lugar, la que se llama impropiamente «terapéutica», que se aplica en los llamados «casos piadosos». Es la eutanasia que ayuda «a morir», no «en el morir». Procura la muerte a quien la haya reclamado con insistencia o a quien haya manifestado, de cualquier forma, su consentimiento, o a quien se vea simplemente en condiciones que hacen considerar que subsiste el motivo de piedad erigido (erróneamente) en fundamento legitimador de la eutanasia. Es la eutanasia por la que se bate principalmente la cultura liberal-radical contemporánea.
En años no lejanos se ha aplicado (y todavía en algunos casos se aplica) la eutanasia «eugenésica», con la finalidad de mejorar la especie. Ha sido sistemáticamente usada, por ejemplo, en el nazismo que –en el bienio 1939-1941– eliminó más de 70.000 enfermos mentales.
En nuestro tiempo se registra también una eutanasia «económica», que practica y «justifica» la supresión de seres humanos considerados inadaptados, inútiles y a veces dañosos a la colectividad. Viejos, enfermos crónicos, locos incurables, se afirma, deben ser eliminados porque representan un peso económico y social del que la sociedad debe verse liberada. No deben pesar sobre ella, se dice, las «bocas inútiles».
Estas formas de eutanasia («terapéutica», eugenésica, económica) asumen como criterio de la acción humana eutanásica respectivamente el sentimiento de la «piedad», la selección de la especie, el dinero. Sobre estas bases entienden poder «legitimar» el suicidio, el homicidio consentido, el homicidio (sobre todo el «misericordioso»). Erigen la sola voluntad del sujeto, o del Estado, o de la colectividad en criterio del acto humano eutanásico, eliminando así toda obligación de sí mismos o de los demás hacia la vida humana del individuo. Esta se ha considerado, como se ha observado con referencia a la doctrina de la propiedad de Locke, en la plena disponibilidad del sujeto y/o del Estado, los cuales podrían obrar sobre la base de rationes elegidas de vez en cuando y consideradas idóneas para la supresión de la vida, de la «datidad», de la propia «datidad». Se teoriza y se aplica, de este modo, el relativismo (moral), o sea el nihilismo absoluto, negación de la positividad y del orden de la naturaleza actualizada del ser humano y de su dignidad.
En lo que respecta al derecho, es necesaria –en primer lugar– una distinción: una cosa, en efecto, es el tipo de eutanasia tal y como es contemplado en los códigos penales; otra cosa, es el crimen o el delito de eutanasia que brota a la consideración de la inteligencia y de la conciencia como cuestión de justicia. Aunque no se trate de dos aspectos separados, en ocasiones se impone realizar consideraciones diversas. Aquí no interesan tanto las previsiones normativas positivistas; interesa más bien la legitimidad jurídica en sí de la eutanasia practicada sobre la base de cualquier finalidad y a menudo reconocida como «derecho». Interesa, en otras palabras, revelar si es en sí misma antijurídica o si se «hace» antijurídica por la voluntad soberana del Estado. En el primer caso conservaría su intrínseca ilegitimidad aunque fuese legal. En el segundo su ilegalidad podría venir al máximo dictada por motivaciones de política del derecho, pero no del derecho en sí. En este último caso la institución del tipo delictivo de eutanasia sería completamente independiente del orden ético y jurídico. Podría incluso representar una violación del mismo, sobre todo la violación de la libertad individual. El sujeto vendría obligado a respetar una voluntad (arbitraria), no el orden y menos aún una obligación. El respeto de la vida sería impuesto sobre la base de un razonamiento meramente hipotético, esto es, sobre la base de una opción no justificada. «Si» el legislador quiere afirmar el «principio» según el cual la vida humana es sagrada, instituirá el tipo delictivo de eutanasia. «Si», al contrario, no considera sagrada la vida y la subordina a un «principio» más general de libertad, no establecerá el tipo delictivo de eutanasia. Este modo de proceder revela todas sus dificultades sobre todo en el momento en el que surge la exigencia de dar respuesta al porqué; respuesta que no puede darse erigiendo una finalidad cualquiera en fundamento (presunto, formal) de la opción, debiendo más bien buscar su punto de Arquímedes en el orden ético y jurídico no convencional. Los juristas, sobre todo los cultivadores del derecho penal, manifiestan sus dificultades cuando son forzados a buscar las razones profundas de la antijuridicidad de la eutanasia (como del suicidio o del homicidio consentido). Sus dificultades aumentan cuando son forzados a registrar que también la eutanasia ha sido considerada sociológicamente antijurídica en el curso de los siglos; que ha constituido una «experiencia trágica» para la humanidad cuando ha sido realizada como programa «político» (la referencia es al nazismo); que ha representado un carácter de absoluta novedad para el derecho cuando ha sido realizada por obra del Estado. El sentido común, en efecto, considera antijurídica la eutanasia, aunque de cuando en cuando no hayan faltado voces de juristas a su favor.
El hecho es que los juristas, como científicos de las normas o del ordenamiento, no pueden ni plantear ni resolver el problema de la eutanasia. Éste, en efecto, es en último término un problema filosófico. Impone afrontar la cuestión de fondo: la del valor y del significado de la vida humana y, antes aún, la del ser y su positividad. Tenía razón, por tanto, Camus al considerar el suicidio (y la eutanasia) un problema exclusivamente filosófico, aunque no el único (como sostenía) y aunque la solución propuesta por él no sea aceptable racionalmente[13]. El problema de la eutanasia que el derecho positivo debe reglamentar y que, particularmente hoy, reclama regulaciones, no puede tener por fundamento ninguna ideología y menos aún la ideología inhumana (que no es filosofía) que asume y exalta como libertad la libertad negativa. La eutanasia como problema moral y jurídico impone una profunda y desapasionada investigación sobre la cuestión del ser (que ha de preferirse a la nada), sobre la de la libertad (que no es anarquía), sobre la del derecho (que no es ejercicio de una pretensión).
Es lo que intenta hacer este trabajo sin recurrir a opciones apriorísticas y sin dejarse guiar por opciones gnósticas.
[1] El suicidio de Séneca, por ejemplo, fue considerado con respeto. Tácito, en efecto, habla de él con admiración. El mismo Tácito, sin embargo, refiere (cfr. Annales, XV, 62-63) que Séneca se suicidó por imposición del emperador Nerón (del que había sido preceptor) y que le habló de «asesinato» con referencia al suicidio que le fue impuesto. Más allá del «caso Séneca», en el mundo antiguo y en el clásico, el suicidio (si se exceptúa a los etruscos en algunos aspectos) no era generalmente aprobado. Los griegos, por ejemplo, imponían la amputación de la mano del suicida y la sepultura de su cadáver fuera de la ciudad. En Atenas, al tiempo el gobierno de Roma, los cadáveres de los suicidas eran arrojados a una fosa abierta junto con los de los asesinos comunes. El mundo clásico, sin embargo, por influencia de la filosofía estoica, en algunos casos lo aprobó y alguna vez vio en el mismo un gesto de gran valentía. Nunca, sin embargo, se aprobó el suicidio como acto de autoaniquilación. Los casos de Cleopatra (que buscó la muerte para no ser capturada y llevada como trofeo a Roma), de la mujer de Bruto (que había sufrido el deshonor de la violencia sexual por parte del hijo del rey Tarquino), de Catón el Uticense, fueron considerados actos de heroísmo, no de vileza. El suicidio, sin embargo, tampoco fue considerado nunca un derecho, menos aún de un derecho de autodeterminación. Aun cuando en algunas colonias griegas, como por ejemplo Massilia (la actual Marsella), el suicidio estaba consentido, no fue considerado ni un derecho de autodeterminación ni un gesto de heroísmo: era «autorizado» sobre la base de motivaciones presentadas a la autoridad y por ésta evaluadas.
[2] En la Antigüedad, ofrece un ejemplo de suicidio asistido la solicitud dirigida por Saúl a un conmílite. David, sin embargo, condenó a muerte al soldado que procuró la muerte a Saúl. En la Antigüedad –como observa, por ejemplo Salvatore Amato (cfr. Eutanasia. Il diritto di fronte alla fine della vita, Turín, Giappichelli, 2011, págs. 99-100)– más que de «buena muerte» se hablaba de «bella muerte». La «bella muerte» no debe entenderse como un acontecimiento personal meramente estético, sino como conclusión de una vida vivida bien y, por esto, plenamente realizada. Sobre la eutanasia, entendida como anticipación de la muerte natural, el pensamiento antiguo parece oscilar. Para comprender su (al menos en apariencia) incertidumbre, bastaría recordar las sentencias de Platón. En el Fedón, por ejemplo, el gran filósofo griego sostiene que son los dioses quienes cuidan de nosotros y que somos su posesión. Por tanto, incluso aquellos para los que es mejor morir que vivir no hacen una «cosa santa» procurándose a sí mismos este beneficio. También éstos, pues, deben esperar otro benefactor (62a-62b). En el libro IX de Las Leyes, en cambio, sugiere al hombre dominado por un instinto malvado que no logra dominar pensando siquiera que es un deber para todo hombre honrar las cosas bellas y buenas, y a pesar de la fuga de la compañía de los malvados, que abandone la vida porque es mejor morir que ser moralmente malos (854d). Más que de eutanasia debería hablarse, pues, de suicidio, el cual –sin embargo– está explícitamente condenado por Platón. Si se excluye, en efecto, el ejecutado «por orden del Estado y según la justicia, no [por tanto] por una calamidad fatal que hace insoportable la vida», el suicida es castigado con la tumba particular y no compartida con los demás, con el entierro sin honores, en lugares lejanos, sin estelas ni nombre (Leyes, IX, 873d-873e).
[3] A Elena Moroni, internada en hospital por edema cerebral y en estado de coma definido irreversible, su marido el 21 de junio de 1998 le desconectó el cable del respirador, que la mantenía con vida. Procesado, fue condenado en primera instancia y absuelto en apelación, pues la Corte entendió que la mujer estaba «clínicamente muerta» en el momento de desconectar el respirador. Si nos atenemos a la llamada «verdad procesal», el caso no sería por tanto configurable como eutanasia.
Eluana Englaro murió en Udine el 9 de febrero de 2009 en aplicación del decreto de la Corte de Apelaciones de Milán, que autorizaba la interrupción del tratamiento vital de alimentación e hidratación a un sujeto totalmente incapaz tras un grave accidente de circulación ocurrido en 1992. El caso fue considerado –al menos en el plano moral– un ejemplo de eutanasia, sobre la base, entre otras cosas, de que la Corte de Apelaciones de Milán impartió (con el decreto de autorización) disposiciones accesorias acerca del protocolo que seguir en la ejecución de la interrupción de la alimentación e hidratación. Entre las que se encontraban la administración de sedantes y anti epilépticos.
Distinto es el caso de Giovanni Nuvoli que, paralizado a causa de una esclerosis lateral amiotrófica, pidió con insistencia a los médicos la desconexión del respirador que lo mantenía con vida. El anestesista, cuando estaba a punto de satisfacer su petición, fue detenido por los carabineros de Alguer. Nuvoli inició entonces una huelga de sed y hambre, que lo llevó a la muerte en 23 de julio de 2007.
Piergiorgio Welby murió el 20 de diciembre de 2006 tras habérsele desconectado el respirador a solicitud suya. Al anestesista que procedió a la desconexión se le sobreseyó la causa porque «el hecho no constituye delito». La «lectura» del caso ha llevado a entender legítimo en el plano jurídico positivo el rechazo de las curas. Se mantiene la duda en el plano moral, al no estar claro si el caso implica solamente la cuestión del rechazo del encarnizamiento terapéutico o más bien de la opción por la eutanasia.
El caso Terri Schiavo es análogo al de Eluana Englaro. Puede decirse incluso que representa un precedente. La Corte Suprema de la Florida (EE. UU.) permitió en 2005 la suspensión de la alimentación a Terri Schiavo, que estaba desde 1990 en la misma situación en la que después se vio Eluana Englaro. El caso levantó una gran discusión porque los padres de Terri Schiavo se opusieron desesperadamente por todos los medios lícitos a la suspensión de la alimentación solicitada por el marido.
Brittany Maynard, para que se pudiera practicar la eutanasia, se trasladó al Estado de Oregón (en los Estados Unidos), donde aquélla estaba legalizada. En verdad, en el caso de que se trataba era un «suicidio asistido», por cuanto ingirió según consejo médico el 1 de noviembre de 2014 una píldora que le había sido prescrita con plena conciencia de que iba a procurarle la muerte pedida.
[4] Es el título, significativo y evidenciado en el texto, de un opúsculo de Michela Marzano (Roma, Laterza-Gruppo Editoriale L’Espresso, 2014), que invita a políticos e intelectuales (italianos) a «dejar aparte las creencias propias y las propias tomas de posición ideológicas para salir de las oposiciones de principio estériles y peligrosas» (pág. 64). La invitación debería llevar (como ha llevado) a la afirmación de que «nadie debe permitirse juzgar a quien recurre al suicidio asistido», o –se puede añadir– a la eutanasia (Michela MARZANO, «Lasciare la libertà di battersi fino alla fine o decidere di andare», La Repubblica, 5 de noviembre de 2014, pág. 19). La abstención de todo juicio sobre la acción humana en sí misma (no, por tanto, sobre el individuo que la ejecuta) implica la opción necesaria a favor del escepticismo radical. El escepticismo, de hecho imposible (como demuestran las mismas tesis de Michela Marzano), es una doctrina en primer lugar inhumana por cuanto niega la racionalidad natural del hombre. Es también una doctrina (y el hecho de que sea doctrina supone ya su autorrefutación) que pretende transformar la praxis humana en obrar animal y, por eso, insignificante en cualquier plano, comenzando por el moral y jurídico.
[5] John LOCKE, Segundo Tratado, 2, 4.
[6] La tesis de que el ser humano tiene «derecho» de «restituir» el «don» recibido (tendría «derecho», pues, de «restituir» su vida a Dios practicando la eutanasia) es sostenida, por ejemplo, en el opúsculo de Hans KÜNG, Tesis sobre la eutanasia, Roma, Datanews Editrice, 2007, explícitamente en la pág. 76. Küng, pues, se mueve para sus argumentaciones desde el «don» que no sólo corre el riesgo de hacer depender el ser del valor (para poder fundar el valor la relación debiera invertirse), sino que representa (al menos implícitamente) una opción fideísta que no permite aportar argumentos a quien disiente o no tiene la fe. No sólo. Küng demuestra la absoluta dependencia de su pensamiento de la teoría liberal-radical, que deriva de la doctrina protestante, aunque secularizada.
[7] Cfr. Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, vers. italiana, vol. IV, al cuidado de Guido Calogero y Carlo Fatta, La Nuova Italia, 1941, 1967, 5, págs. 197-198. La autodeterminación absoluta, tal y como la teoriza Hegel, se ha definido como derecho en la Declaración de Tokio de 1976, documento elaborado al final de la conferencia mundial de las asociaciones para el morir humano, comprometidas en el apoyo a la eutanasia, que se presenta como «muerte clemente». Hay autores que sostienen que «Dios ha dado también al hombre el derecho de total autodeterminación» (Hans KÜNG, op. cit., pág. 52). Tesis propia de la gnosis, que Küng comparte incondicionalmente y sostiene reiteradamente (cfr. op. cit., págs. 58 y 63).
[8] Cfr. Jean-Jacques ROUSSEAU, Emilio, l. IV, «Profesión de fe del vicario saboyano».
[9] Corrado PIANCASTELLI, «Tre domande sulla eutanasia», Uomini e idee (Nápoles), núm. 7 (2000), pág. 11.
[10] Hans KÜNG, op. cit., pág. 77.
[11] Cfr. Ewald MELTZER, Das problem der abkürzung «lebensunwerten» lebens, Halle, Marhold, 1925, pág. 26.
[12] Dionigi TETTAMANZI, Bioetica. Nuove sfide per l’uomo, Casale Monferrato, Piemme, 1987, pág. 236.
[13] Véase sobre todo su obra Le mythe de Sisyphe, París, Gallimard, 1942.
