Índice de contenidos
Número 545-546
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Estanislao Cantero, Auguste Comte, revolucionario a su pesar. El control social entre la libertad y el derecho
-
Gérard Guyon, Le catholicisme en France
-
Dom Henri, O.S.B., André Charlier. Le prix d’une œuvre
-
Giacinto de’ Sivo, I napolitani al cospetto delle nazioni civili
-
José Díaz Nieva, Patria y Libertad. El Nacionalismo frente a la Unidad Popular
-
Ángel Sánchez de la Torre y Cristina Fuertes-Planas Aleix (eds.), Principios jurídicos en la definición del derecho. Principios del Derecho (II)
-
Joël Hautebert (dir.), Le droit à l’épreuve du genre
-
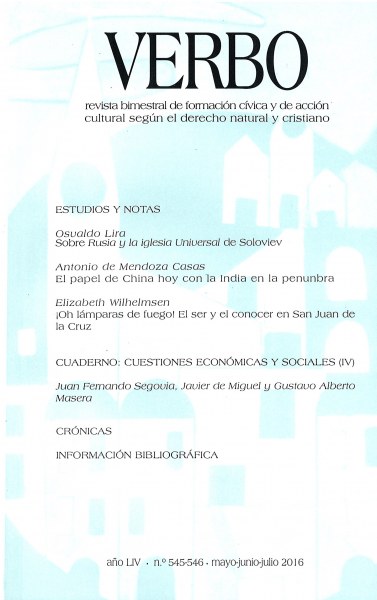
Sobre Rusia y la Iglesia Universal de Soloviev
1. Introducción
Mucho ha llovido sobre Rusia desde que Soloviev la estudió en sus relaciones con la Iglesia Universal.
Lo que en justicia podríamos llamar la aventura rusa, o sea su incorporación más o menos efectiva a la civilización occidental, constituye en su hondo y gigantesco dramatismo uno de los episodios históricos más emocionantes por que ha debido pasar jamás nación alguna. Es la epopeya de un gran pueblo que, europeo de raza y cristiano de religión, se ve, no obstante, por diversas circunstancias de clima espiritual, privado de toda comunicación con sus hermanos de raza y religión occidentales, más cultos, progresistas y emprendedores. Su filiación bizantina en el orden religioso y, en el político, la lucha secular por la hegemonía entablada entre el Norte y el Sur, entre Moscú y Kiev, actúan como muralla infranqueable que impide al pueblo ruso alzar la vista por encima de sus fronteras para dirigirlas hacia el Occidente. Con la decisión de la lucha en favor de Moscú y la consiguiente unificación de la nación moscovita en tiempos del zar Alexis bajo la égida de la que, andando el tiempo, habría de ser por antonomasia la ciudad del Kremlin, no llega a despejarse por entero el ambiente, aunque se había ya dado un gran paso en este sentido; quedaba aún por resolver el problema religioso. No llegó a advertirlo el hijo del zar Alexis al lanzarse, con la precipitación y vehemencia con que se llevan siempre a la práctica los deseos largamente contenidos, por el camino de una occidentalización que él creyó integral; no advirtió que toda etapa de extraversión colectiva supone resuelto el más fundamental de todos los problemas, que es el religioso, y que, por dejarlo en suspenso con su institución del Santo Sínodo, terminaría por venirse al suelo su colosal empresa política.
Para la nación, mucho más aún que para los individuos, ser equivale a hacer. Cuando la persona individual deja de actuar, le queda por lo menos el recurso de refugiarse en su condición de substancia, que a su vez encuentra asegurada su vigencia en el existir, desde que persiste en su seno la actividad vegetativa. El caso de la nación, empero, es muy distinto. La nación es un todo moral, no físico como creyeron Hegel y Spengler. Su existencia se nos aparece así, bajo su aspecto ontológico, como de orden puramente accidental, viniendo a consistir, al fin de cuentas, en la unidad brotada de la convergencia de entendimientos y voluntades –de almas, en una palabra– en torno al mismo ideal. Ese carácter de accidente le impone hallarse en continua actividad, porque si el acto correlativo de la esencia sustancial es la existencia, el que corresponde al accidente es la operación. Podemos dejar inactiva a nuestra esencia humana por las condiciones que la afectan, como a todas las esencias, de inmutabilidad y necesidad; pero para la nación, inactividad suena lo mismo que muerte. Esa es la razón por que a la etapa de unificación nacional sucede siempre otra de aspiraciones imperiales. No se pueden dejar inactivas fuerzas nacionales puestas ya en tensión. No podía Rusia en modo alguno constituir excepción a esta regla. Por eso, cuando el imperioso zar Pedro juzga suficientemente unido a su pueblo, no vacila en hacérselo sentir al Occidente, a ese Occidente que ante sus ojos ávidos se presentaba como dechado de civilización y de cultura. Para los limítrofes, el expediente es pura y simplemente la guerra. Y vienen Carlos XII y Poltava, Ingria y Carelia, y, por último, su coronamiento triunfal, San Petersburgo. Para los más alejados, es el rumor mismo de sus victorias, aviso bien elocuente de que en la inmensidad de las llanuras orientales se ha alzado un nuevo poder político, con el cual deberá contarse de ahí adelante, y que, al correr de tres siglos escasos, acabará por suplantar a los occidentales en el predominio europeo.
Aquí comienza la segunda y gran tragedia rusa –la primera había sido el cristianizarse en el cisma–: el Occidente, con quien entra en contacto, es una cultura que, bajo apariencias de plenitud, se encuentra en trance apresurado de disolución. La Europa de fines del XVII es la Europa de Westfalia, la que, tras una larga serie de guerras y desolaciones atroces, logra, al fin, en Münster y Osnabrück, su anhelo de aniquilar en definitiva esa pervivencia, que aún duraba, de los tiempos medievales. Y esto debe tenerse en cuenta si se quiere comprender, en parte por lo menos, ese giro de cobardías y claudicaciones, de tolerancia aparente y degradante tiranía, de entremezcla monstruosa, en fin, de la verdad con la mentira, que va asumiendo, hasta el punto de parecer hacer de ella su carácter distintivo, la época repulsiva que estamos viviendo. Westfalia significa el triunfo legal –legal, no legítimo, ¡por Dios!– de la revolución moderna luterano-cartesiana. Hasta entonces, y desde que Felipe el Hermoso había concluido con el predominio político de los Papas por su triunfo sobre Bonifacio VIII, subsistían aún, si bien debilitados y no poco alterados en su auténtica fisonomía, ciertos jirones de cristiandad medieval. No era mucho, pero sí lo suficiente, para que un buen día, v. gr., la nación española empuñara en sus manos evangélicas la gloriosa mutilada insignia y se lanzara no sólo a conquistar para la fe y civilizar el continente americano, sino también a restaurar en el propio reducto europeo, señorío del mundo entonces, la unidad cristiana. Fracasada en su aspecto europeo la empresa, los débiles restos medievales se recogen en España; fuera, comienza el reinado incontestable del espíritu moderno. Urgía, pues, sancionar cuanto antes jurídicamente el fracaso. De ahí Westfalia. En adelante, la Europa de Lutero y de Descartes, liberada de la pesadilla española, no encontrará obstáculo alguno en sus propósitos de asegurar el triunfo definitivo de la revolución internacional.
Con esa Europa, luterana en religión, cartesiana en su pensamiento humano, establece contacto la Rusia de Pedro el Grande. Y como no había entrado aún España, felizmente para ella, a formar parte de esa Europa, porque no habían tampoco venido aún a gobernarla los Borbones, resulta que para el pueblo ruso quedó sumida en las tinieblas de lo ignoto la única nación que, por experiencia propia, habría podido darle lecciones eficaces acerca de lo que constituye para el cristiano la auténtica cultura. La falta absoluta de contacto entre la Rusia de Pedro el Grande y la España de la Casa de Austria puede considerarse como una de las mayores desgracias para el mundo moderno, sin que esto implique considerar como ideal la época española de Felipe IV y el Rey hechizado. Estadista de extraordinarias cualidades a la vez que terriblemente superficial, el zar Pedro corre como un alocado tras un orden social-económico que no tolera regulación alguna de orden moral; es la economía cartesiana, proyección colectiva de un cuerpo humano que ha venido a encontrar fuera del alma su formalización sustancial. No podía el espíritu ruso resistir la prueba, enervado como se hallaba por la anémica religiosidad de tipo bizantino; no podía contener los ímpetus arrolladores de un progreso que los mismos pueblos de Occidente, aún vigorizados por su conexión de dieciséis siglos con el centro universal de la Ortodoxia, se habían sentido impotentes para reprimir. Y comienzan muy pronto a palparse los frutos de aquel gigantesco equívoco. Dos siglos de guerras victoriosas no son obstáculo para que en 1876 pueda ya afirmar la intuición profética de Dostoievski en El Adolescente que la sociedad rusa se encuentra en vísperas de un tremendo cataclismo que la habrá de subvertir hasta en sus cimientos. Seguramente que la profecía permaneció ignorada del gran público, porque la recompensa con que los climas históricos de decadencia suelen premiar a los genios es el menosprecio, cuando no, lo cual es mucho peor, la conspiración del silencio. Tal parece haber acontecido entonces. Por lo menos, no parece haber hecho gran mella en Soloviev, ya que varios años después, le vemos aún, no obstante su íntima amistad con el novelista, confiado en la trascendental pseudomisión religiosa de su patria. Entramos aquí, al referirnos ahora a ella, en la tesis central de su filosofía de la Historia.
2. La tesis central de la filosofía de la historia de Soloviev
Para Soloviev, aparece, en efecto, como imposible que logre la Iglesia implantar en este mundo el reino de Dios sin el concurso de algún poder político. Su asombrosa inteligencia le permite encontrar, en la historia misma de la sociedad fundada por Jesucristo, un magnífico argumento a posteriori en favor de su tesis. Es un hecho –es él quien lo indica– que cuando, por incapacidad o rebeldía del poder político, se vio obligada la Iglesia a asumir por cuenta propia la cristianización de la vida civil, vino a resentirse su especifica misión religiosa hasta el punto de adquirir cierta fisonomía externa más o menos profana. Es que espíritus como San Gregorio VII o Inocencio III aparecen sólo muy de tarde en tarde en la Historia. De aquí que, conscientes de los peligros a que se exponían como vicarios de Cristo si se entregaban por sí propios a la gestión de negocios temporales, los Papas buscasen constantemente la colaboración del poder político. Dos imperios, el bizantino y el germánico, elegidos por el sucesor de San Pedro para tan excelsa misión, no supieron responder a las esperanzas en ellos cifradas: los emperadores bizantinos, por su odio más o menos solapado, pero siempre específico a la vez que irreconciliable, hacia lo católico; los monarcas germánicos, por no haber comprendido plenamente el problema social y político del cristianismo. En cuanto a los esfuerzos desplegados a espaldas y con prescindencia de la Iglesia por las naciones modernas, más vale no insistir en ellos. Si ya al señalarnos sus frutos nos habla Soloviev del militarismo universal que transforma pueblos enteros en ejércitos enemigos, de antagonismos sociales profundos e irreconciliables, del relajamiento progresivo de toda fuerza moral en los individuos revelado en el número siempre creciente de locuras, crímenes y suicidios, ¿qué habría pensado ahora, al contemplar los horrores en que, presa de incontenible angustia, se debate la Humanidad entera, y el odio, verdaderamente diabólico en su abyección, sobre el cual, como sobre cimiento seguro, piensan los actuales insensatos dirigentes de la política internacional edificar el orden futuro del género humano?
Ante el fracaso más o menos definitivo de bizantinos y germanos, Soloviev vuelve sus miradas hacia la patria. ¿No sería, tal vez, ella, la santa Rusia, en oposición al Occidente laico y ateo, la nación destinada por la Providencia para asumir, en definitiva conjugación con la Iglesia, la misión de cabeza temporal de la cristiandad? En el carácter profundamente monárquico del pueblo ruso, unido a ciertos hechos proféticos de su pasado, así como en la masa enorme y compacta de su Imperio, junto con el contraste que ofrece la pobreza y el vacío de su existencia actual –actual entonces– si se les compara con la gran fuerza latente de su espíritu nacional, ve Soloviev otros tantos síntomas precursores de la misión providencial de su patria. Y como mientras se encuentre fuera de la Unidad, no puede pensarse en la trascendental colaboración, todos los deseos del filósofo son de que cuanto antes dé aquélla el paso decisivo, el que vendrá a valorizar sus actualmente estériles a la par que innegables cualidades, convirtiéndolas en otros tantos instrumentos eficaces para la instauración, en este valle de lágrimas, del reino de Dios.
Toda esta argumentación de tipo histórico, maravillosamente conducida por Soloviev en la introducción de su Rusia y La Iglesia Universal, viene a justificarse en la concepción que nuestro pensador tiene de la Iglesia, concepción asombrosa en su hondura y que no por ser rigurosamente ortodoxa deja de revestir caracteres de la más agresiva originalidad.
Después de insistir en las primeras páginas de su obra sobre las incongruencias y mentiras del espíritu revolucionario moderno, nos hace ver «que la verdad fundamental, la idea específica del cristianismo es la unión perfecta entre lo divino y lo humano, la cual, realizada individualmente en Cristo, se halla también en vías continuas de serlo socialmente en la Humanidad cristiana, cuyo elemento divino está representado por la Iglesia (concentrada en el pontificado supremo), mientras que el humano corre por cuenta del Estado». Pero para que lo divino y lo humano sean uno, según lo imploraba Jesucristo en la oración sacerdotal a su Eterno Padre, necesitan enlazarse de suerte que pueda descubrirse en la resultante, que es la Iglesia considerada en su más amplio sentido, un triple aspecto: de realidad objetiva, primero, independiente de nosotros mismos –o sea, el Reino de Dios que viene a nosotros, la Iglesia exterior y objetiva–; luego, de realidad traducida en acción –o sea el Reino de Dios manifestado por nosotros, no para nosotros, como en el primer caso–, y, por último, de realidad manifestada en nosotros. Más brevemente podríamos decir que dichos aspectos se reducen a la Iglesia propiamente dicha o templo de Dios, con su unión jerárquica o sacerdotal; al Estado cristiano o cuerpo vivo de Dios, con su unión correspondiente que es la real en el sentido de regia, y, por último, a la sociedad cristiana perfecta o esposa de Dios, representada por la unión profética, predominando respectivamente en ellos el elemento divino, el elemento humano, y su libre, recíproca y mutua conjunción.
La circunstancia misma de que, al haber instituido por sí propio Jesucristo el organismo jerárquico para nosotros, poca o ninguna injerencia pueda ofrecerse en él a nuestra actividad, y de que, por otra parte, la sociedad perfecta o esposa de Dios, sólo se nos puede revelar por ahora como un ideal allá en el hondón de nuestra alma, hace que Soloviev concentre exclusivamente sus miradas y deseos sobre el Estado cristiano, sobre aquel aspecto de la Iglesia late sumpta en que, por predominar el elemento humano, se ofrece ancho campo a nuestra iniciativa, la cual, desde luego, es preciso mantener siempre conectada con la gracia. Si alguna evolución cupiera en la Iglesia jerárquica, será la de tipo perfectamente homogéneo, en la cual tanto el dogma como la organización social van actualizando sus puras posibilidades, sin intervención alguna de elementos extrínsecos. En este hermetismo eclesiástico por una parte, y, por otra, en el fluir histórico de la Humanidad con su inevitable aportación de factores colectivos inéditos, a la vez que formalmente extrínsecos a la vida teológico-dogmática, encuentra Soloviev, y con razón, la justificación a priori de la tesis que con tanta agudeza dejó establecida en el terreno histórico. El templo de Dios, de suyo, no puede alegar derecho alguno sobre las actividades extrarreligiosas, y como éstas necesitan dejarse penetrar por el influjo sobrenatural para que con ellas, entre otros elementos, venga a constituirse la sociedad perfecta o la esposa de Dios, cuya génesis es la razón de ser de la Historia, la colaboración del Estado cristiano o cuerpo vivo de Dios se impone como necesaria. Ahora que la posición del Estado respecto de la Iglesia es la del instrumento frente a la causa principal, porque siendo su objetivo inferior al de la sociedad eclesiástica, también lo será su esencia.
3. Los vaticinios históricos sobre Rusia y su desconocimiento de la realidad hispánica
Es preciso distinguir en la obra de Soloviev dos aspectos netamente diferenciados: sus vaticinios históricos sobre Rusia, y luego, su concepción teológica de la Iglesia. Pero antes de proseguir, conviene dejar establecido que su ortodoxia es irreprochable y que, por tal motivo, no se hará cuestión de ella en estas someras aclaraciones. Críticos de excepcional competencia, tales, v. gr., como ese insuperable experto en materia de Iglesias orientales que es monseñor D'Herbigny, S.J., la han analizado con sagacidad y juzgado de auténtico valor. Porque Soloviev dio, no sólo al cerrar su introducción a la obra que aquí analizamos, sino con su vida ejemplar toda entera, ese amén decisivo que tantos y tantos compatriotas suyos habrían podido dar si, a defecto de cierta excepcional penetración de espíritu que, por desgracia, es privilegio de muy pocos, hubiesen dispuesto de un clero ilustrado y, sobre todo, independiente y apostólico, capaz de enseñarles sin compromisos ni titubeos la senda de la verdad. No. Soloviev hombre sólo puede despertar la más profunda, afectuosa y ardiente admiración. Su vida inmaculada, su virtud heroica, su pasión por la unidad del cuerpo místico de Cristo, subyugan. Es en el orden histórico, y sólo en él, donde es posible dirigirle reproches, porque sus previsiones acerca del porvenir de su patria han resultado enteramente fallidas.
Soloviev se nos presenta en este punto como un gran fracasado. Contra lo que sucedía hace medio siglo, Rusia ha dado ya su palabra al mundo. Ni rastros quedan ahora de la antítesis entre «la gran fuerza latente de su espíritu nacional y el vacío de su existencia actual», que tanto preocupaba a nuestro pensador. Dicha fuerza dejó, no hace mucho, de estar latente para saltar de un golpe a pleno estado de patencia; para salir a flor de tierra histórica moderna con la violencia más arrolladora y demoníaca de que haya recuerdos, de seguro, en los anales cristianos. No nos referimos aquí a la abolición de la propiedad privada, ni a los veinte millones de muertos de hambre por las tremendas experiencias económicas de los primeros años de la dominación soviética, ni siquiera a los campos de concentración y atroces matanzas colectivas con que el partido comunista logró afianzarse en el poder; no. Todo eso, con ser tan horrible, sólo puede adquirir carácter de esencial para las mentalidades burguesas; para aquellas mismas que con su materialismo taimado, mezquino y repugnante han encajado en pleno rostro el latigazo violento de una lógica irreprochable que ellas, en su obcecada cobardía, no se habían atrevido nunca a adoptar como norma de su vida práctica. Todo eso no son más que indicios, proyecciones exteriores, consecuencias. Lo peor es el haber erigido como norma suprema de todo un orden político la negación radical de la trascendencia humana. Cierto es que, en principio, de modo nada más que implícito, la revolución luterano-cartesiana apuntaba también allí; pero la experiencia nos enseña que muchas veces quien profesa determinados principios retrocede sin vacilar ante sus consecuencias si el aceptarlas significase para él rechazar los valores más fundamentales y más caros a la persona humana. Tal habría sido, a no dudarlo, el caso del propio Descartes. Es que nuestro espíritu encierra, por fortuna, ciertas virtudes extraintelectivas –¡perdón!, extrarracionales– que sirven como regulador a nuestros raciocinios. Lo horrible de lo que podríamos llamar la palabra rusa es, precisamente, el haber arrancado de todo un pueblo esas fuerzas de resistencia, o, por lo menos, el haberlas reducido a una impotencia tal que, en el orden práctico, equivale a una verdadera supresión. No sólo no ha emprendido Rusia el camino que para ella vaticinaba esperanzado Soloviev, sino que le ha vuelto además radicalmente la espalda. No sólo no ha venido a colocarse bajo la égida de Pedro, sino que, frente a la Internacional católica, se ha constituido en cabeza visible de la Internacional anticatólica. La misión rusa va consistiendo hasta ahora en lanzar al rostro atrozmente pálido de la Europa de Westfalia; de la Europa luterano-cartesiana; de aquella Europa que, en su odio inextinguible hacia la universalidad, hacia lo católico, abominó de España y de la Casa de Austria hasta el punto de no encontrar sosiego sino tras de haberlas arruinado en su poder político, todas aquellas conclusiones encerradas, como en matriz propia, en la revolución moderna que esa misma Europa engendró. La misión de Rusia se va reduciendo a aislar y llevar luego mediante tenebrosa alquimia hasta grados inauditos de condensación el virus luterano-cartesiano, para inyectarlo en el organismo de Occidente, provocando así en él reacciones mortales. Después de todo, no habrá hecho sino pagarle en igual moneda. Desde este punto de vista, la enorme importancia histórica de Lenin consiste en haber cerrado el ciclo abierto por ese cardenal de Richelieu contra el cual se levantó la indignación cristiana, además de española, de Quevedo y Saavedra Fajardo, y que tan certeramente ha sido calificado por Belloc como destructor de la unidad católica de Europa. La labor del comunismo ruso se reduce a someter al imperio de la lógica la vida política moderna. No se puede combatir contra él con paliativos, ni mucho menos aún adoptando sus propios métodos, como quiere por ahí tanto espíritu pseudocristiano que, por lo visto, considera la lucha entre las dos ideologías más extremadas y trascendentales que han aparecido en el escenario de la Historia como simple contienda de personas. No. El remedio contra la G.P.U. no es la Gestapo, ni contra la Gestapo, la violación, en nombre de la libertad de los principios fundamentales de la justicia y del derecho. Así como el comunismo, proyección social, la más violenta y extremada, del ateísmo no reconoce, al fin de cuentas, más adversario real que el cristianismo, es sólo recurriendo a la forma más integral –íbamos a decir también más violenta y extremada– de cristianismo, a la católica, apostólica, romana, vivida en su plenitud, cómo podrá vencerse al comunismo. Mientras esta gran verdad no se convierta en clima histórico de hogaño, habrá que seguir desconfiando, por no decir desesperando, de la, salvación de Europa.
Este es el grande, el trágico fracaso de Soloviev. Espíritu de envergadura análoga a la de Dostoiewsky, pensó, al igual de él, que su patria se encontraba en vísperas de una catástrofe interior, eso sí, que a consecuencias de contiendas internacionales. Hasta le señaló de antemano, con categórica seguridad, sus futuros –ahora pasados y vencidos– adversarios. Las derrotas militares provocarían, según él, la anarquía interna, a cuyo término, su optimismo incorregible le hacía ver, como iris de paz, la integración de esa patria purificada por el dolor, en la cristiandad de Pedro. A pesar de todo, persistimos en la idea del fracaso, y de un fracaso que, a no mediar algún milagro de la Providencia, no lleva trazas de rectificación. Es que en el pensamiento de Soloviev, la anarquía anunciada debía cumplir respecto de su patria misión semejante a la desempeñada por el dolor en la vida sobrenatural del cristiano, actuando a modo de aquellas noches místicas con que el Espíritu Santo va purificando las almas destinadas por El mismo a los más excelsos grados de perfección: bajo la presión de tanto sufrimiento, la nación moscovita reconocería prácticamente sus errores, resolviéndolos en la aceptación fervorosa de la unidad. Es aquí donde comienza el fracaso de nuestro pensador. La anarquía hizo presa, efectivamente, en Rusia, pero –y esto es lo gravísimo– no la postró. Al contrario, dentro de ella ha encontrado el pueblo ruso esas inagotables energías que le han permitido triunfar en la contienda más colosal que han presenciado los hombres, a la vez que más decisiva para su porvenir histórico nacional. Hoy día el Imperio ruso, borradas por sendos triunfos las derrotas que en 1905 y 1917 le habían infligido, respectivamente, Japón y Alemania, se presenta ante los ojos de la burguesía aterrorizada más fuerte y amenazante que nunca. Es él, principalmente, quien venció al III Reich, conquistando de este modo para sí propio la hegemonía en el Viejo Mundo. Y naturalmente que tales circunstancias, lejos de redimirlo de la catástrofe moral en que se halla sumido, sólo pueden contribuir a confirmarlo más y más en ella, porque no ha de ser la victoria conseguida en virtud de ciertos y determinados principios lo que ha de decidir a abandonarlos a un pueblo que sólo se deja convencer por el testimonio de la fuerza.
¿Cómo pudo un espíritu tan lúcido engañarse hasta ese extremo?
Para centrar la cuestión hay que tener en cuenta que, en sus años de juventud, Soloviev militó en el partido de los eslavófilos, donde no pudieron menos de cobrar bríos, no obstante la amplitud de criterio que bebió en el ambiente del hogar, las inveteradas preocupaciones nacionalistas que todo ruso, sólo por serlo, lleva ya ahincadas en su espíritu. Utópico sería exigirle a un nacionalista de cualquier país comprensión del extranjero en cuanto tal y posición objetiva e imparcial (lo cual no es lo mismo que «indiferente») respecto de la tierra de sus mayores. En el error de Soloviev, como casi en todo error histórico, hay ante todo falsa perspectiva frente a un hecho real. Si comparamos, en efecto, la Rusia de los zares con una Alemania presa en su mayor parte de la herejía; con una Francia que, infiel a su condición de hija primogénita de la Iglesia, sólo se preocupa –¡trascendental preocupación!– de arruinar el poderío de la Casa de Austria, pactando, a fin de lograrlo, con las fuerzas antieuropeas, para vivir, por último, de los postulados de su Revolución; con una Italia, con una Inglaterra, constituidas en enemigas irreconciliables del Pontificado y de la unidad católica, todas las ventajas estaban de parte de Rusia, sin que pueda alegarse la existencia en dichos países de núcleos fuertes de auténticos católicos, porque aquí se habla de naciones en cuanto Estados en forma, para ajustarnos a la expresión de Max Scheler, y no bajo el aspecto de conglomerados de células sociales. El hecho es que, en toda Europa, no quedaban más que España y la monarquía austrohúngara más o menos libres de contaminación; pero esta última, por su predominio sobre los eslavos centroeuropeos, no podía ser considerada por Soloviev sino como un poder político del todo efímero, mientras que en lo relativo a España se encontraba, como ya queda dicho, en la más absoluta ignorancia.
Y aquí llegamos a la segunda causa del engaño de Soloviev: su desconocimiento absoluto de la realidad espiritual hispánica. El haber tenido noticias acerca de ella habría ampliado considerablemente sus horizontes, descubriéndole aspectos nuevos y mucho más perfectos que los que él había visto, de llegar a la colaboración leal, sincera y continuada entre la Iglesia y el Estado. Era España la única nación que en el occidente europeo podía erguirse, limpia la frente y serena la mirada, ante la santa Rusia, para oponerle un sentido religioso mucho más auténtico, porque sin desconocer la importancia de la contemplación –¿podría desconocerla la nación de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, de San Pedro de Alcántara y de fray Juan de los Angeles?–, sabía intensificarla hasta el extremo de hacerla fructificar en acción. Soloviev no supo nunca que la leyenda de San Nicolás y San Casiano con que comienza el libro primero de su obra encontró durante siglos amplia margen de aplicación fuera de los dominios en que entrecruzaban sus influencias la Iglesia y el Sacro Imperio, en el admirable proceso histórico de la Contrarreforma. España era en la catolicidad lo que Rusia dentro del cisma: una nación que pudo llamarse santa con muchos mejores títulos que Rusia; pero que no quiso hacerlo porque su hondo sentido humano le hacía ver el desacato envuelto en la atribución de tan augusto calificativo a cierta entidad de orden formalmente terreno como es en sí la nación. Lo repetimos: la desgracia de Soloviev estuvo en haber ignorado a España, y, por ignorarla, en creer que para constituirse en brazo armado de Dios se requería necesariamente «una masa enorme y compacta de Imperio». Para no perder el sentido de las proporciones, debió haber sabido que la nación española «sin apenas soldados, y con sólo su fe, creó un Imperio en cuyos dominios no se ponía el sol». Eran los seis millones de españoles, y no los dieciséis millones de franceses, ni los veintitantos de alemanes, los que dominaron el mundo en el siglo XVI; esto no lo supo Soloviev, como tampoco llegó a saber jamás que la evangelización del continente americano se debió no a iniciativas particulares, sino a la voluntad oficial decidida y categórica de los reyes españoles, de aquellos excelsos jefes políticos que conquistaron para su nación, con su actitud, el título de monarquía misionera. Debió haber sabido, por último, que hubo un momento de la Historia –aquel momento extraño y superior de la especie humana, de que habla Taine– en que el Sacro Imperio romano-germánico cumplió dignamente su cometido de cabeza temporal de la cristiandad y brazo armado de la Iglesia: precisamente, cuando la diadema de Carlomagno fue a reposar en las sienes augustas de otro Carlos, del César español Carlos V. De haberlo sabido, ¡cuántos motivos de meditación habría encontrado su inteligencia privilegiada en el hecho misterioso de que la única vez en que la universalidad de jure inherente al Sacro Imperio vino a fraguar en universalidad de facto fue cuando su misión excelsa se halló confiada a la decisión apostólica, la valentía y las armas españolas!
Soloviev, como buen ruso, es mesiánico. Anida en el alma rusa una especie de creencia instintiva de hallarse predestinada para cierta misión trascendental por el mismo Dios. Parece como si la convicción inquebrantable del hebreo respecto de sí propio de pertenecer al pueblo escogido y predilecto de la Divinidad se hubiera transfundido al alma rusa, sin considerar que lo que en el hebreo es creencia definida apoyada en el hecho perfectamente histórico de la promesa de Dios a Abraham, no podría pasar en el ruso, de vago e inconsistente sentimentalismo. La única convicción aceptable de tipo mesiánico para un pueblo no elegido de antemano por lo que es, es hacerse elegir por lo que haga. Ese es el caso del pueblo español. Porque mesiánico, no hay duda que lo es; eso sí, que con un mesianismo no cerrado ni exclusivista, sino amplio, abierto, generoso, consistente en querer –a veces hasta exageradamente– que todos reconozcan la Verdad, así, con mayúscula. Consciente de la profunda diferencia que le separa de quienes han sido y continúan siendo aún los depositarios de la promesa –porque los dones de Dios son irrevocables (Rom., XI, 29)–, el pueblo español comprendió desde el principio que para él no había más salida que hacer, como pueblo, padecer violencia al reino de los cielos, porque sabía que sólo los violentos lo arrebatan (Matth., XI, 12). De ahí que el español se da por entero, para obligar a Dios a fijarse en él; es decir, para provocar su predilección. Los españoles saben perfectamente que el exclusivismo judío tiene plazo fijado, trascurrido el cual habrá de resolverse en la integración real, efectiva y universal del género humano en el Reino de Dios –si su caída es la riqueza del mundo y su menoscabo la riqueza de los gentiles, ¡cuánto más lo será su plenitud! (Rom., XI, 12)–, y de que, en consecuencia, sería ridículo en pretender adoptar actitudes de predilecto ya desde el principio, cuando se sabe que la predilección está ahí como simple y difícil norte por conseguir. Descúbrese en la actitud patriótica del ruso análogo racismo al que denunciaba Maeztu en los pueblos nórdicos y aún en Francia; eso sí que de tipo mucho más peligroso, porque se encuentra apoyado, falsamente apoyado, en motivos religiosos. Oyendo a Soloviev, es imposible evitar la imagen de la oración de aquel hombre que creía no ser como los demás hombres, y que, precisamente, por creer que no lo era, atrajo sobre su cabeza la reprobación de la Verdad absoluta. ¿No sería éste, tal vez, el caso de Rusia?
4. La concepción teológica de la Iglesia
Ateniéndonos, pues, al aspecto histórico de la obra de Soloviev y juzgándolo a la luz de los acontecimientos posteriores, se impone la sensación de su fracaso. Al analizar, empero, su concepto de la Iglesia y su manera de fundamentarlo en el misterio mismo de la Trinidad, es imposible, ante tal derroche de poderío intelectual, no sentirnos presa de la más profunda admiración.
Toda la doctrina de Soloviev acerca de la Iglesia viene a constituir un comentario hondo y certero sobre el gran pensamiento paulino de que la plenitud de la ley es el amor (Rom., XIII, 10). Para él, la Iglesia es, como para Bossuet, Jesucristo difundido y comunicado; como para Hello, la ocupación de la carne por el Verbo. Porque ambos pensamientos no constituyen en realidad más que uno solo, que es el mismo, utilizado como fundamento por San Pablo al aconsejarnos que nos revistamos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de verdad (Eph., IV, 24). El germen de la vida eterna, sembrado por el bautismo en los surcos del alma, está destinado de suyo a desarrollarse y compenetrarse del todo con el organismo psíquico del hombre. Dentro del alma del justo, se realiza un proceso santificador –deiformante–, cuyas etapas guardan, por su naturaleza y la posición lograda en el conjunto, estrecha analogía con ese fenómeno tan sencillo en apariencia a la vez que tan misterioso en su íntima realidad, que es la resolución de la simiente en árbol, o del principio generador masculino en un ser sensitivo. El santo o simplemente el cristiano normal –que eso y no otra cosa es el santo–, al igual de los seres orgánicos, es una síntesis, una resultante de haberse conjugado la naturaleza humana con las posibilidades divinizadoras de la gracia. En uno y otro caso se verifica la colusión del principio activo y del pasivo; de las virtudes vegetativas o el principio masculino con los jugos propios de la tierra o la sangre materna; del principio divino con el ser mismo del hombre. Por eso la santificación exige tiempo. No por carencia de virtualidades en la gracia, sino porque la naturaleza humana, estragada por la culpa original, no puede normalmente, a no ser por una suspensión milagrosa de las leyes establecidas, doblegarse instantáneamente ante el influjo divino. Qui te creavit sine te, non te redemit sine te; este gran pensamiento agustiniano encuentra aquí su plena aplicación. Si en alguna ocasión debe entrar en juego la libertad, indudablemente que es al jugarse el hombre su destino eterno. Entonces es cuando debe mostrarse más dueño, más señor de sí mismo; más hombre, en suma. Porque nunca el hombre es más hombre que cuando se entrega en manos de Dios. Y lo normal es que se vaya entregando paulatinamente, aunque la decisión de hacerlo sea instantánea.
Las obras de Dios son armonía. Al modo como la simiente va bebiendo silenciosa los jugos de la tierra o el germen animal se va alimentando de la sangre materna, así también el principio vital divino va absorbiendo las fuerzas naturales del hombre y dándoles perfil sobrenatural. Con una diferencia, sin embargo, y es que, por privilegio del espíritu, no hay aquí sustitución de esencias. La naturaleza humana se va poco a poco deificando sin dejar de ser humana. Así es como, manteniendo por el preciso influjo de la gracia su condición humana con más y más perfección, la esencia y facultades del hombre, supuesto que no opongan resistencia, llegarán un día a ser también deiformes, divinas. Así es como mientras el hombre viejo es síntesis de alma y cuerpo, el hombre nuevo lo es de naturaleza y gracia.
Pero eso es el término, la culminación y cima del Proceso. Al iniciarse éste, el complejo organismo sobrenatural, aunque y porque está en germen dentro del alma justificada, le permanece a ésta, como realidad definitiva, en cierto modo extrínseca. La semilla puede resolverse en árbol, pero no es árbol; el principio generador humano puede resolverse en hombre, pero no es hombre; el germen de la vida eterna puede resolverse en un santo, pero no es un santo. Aún no han llegado, ni siquiera comenzado, a diferenciarse en él las funciones sobrenaturales cuyo desarrollo lo harán fraguar, con el concurso del alma donde reside, en un santo de Dios. Este permanece aún, como organismo constituido, en las penumbras de la pura posibilidad. Por eso es que Soloviev, al contemplar a la Iglesia en cuanto templo de Dios, la descubre como realidad inicialmente extrínseca al cristiano. Porque el cristiano, evidentemente, al comienzo, no es Jesucristo. Lo será cuando, nutriéndose de los jugos de la naturaleza humana, el germen de vida eterna haya completado su desarrollo y conseguido la estatura que para el alma en cuestión le hubiere asignado desde toda eternidad la Providencia divina. Lo cual tampoco habrá de conseguirse sino cuando el alma humana, por su parte, se hubiere dejado absorber totalmente por la gracia. De aquí se deduce una consecuencia capital si se considera además que, no ya en cuanto participada por el alma sino en su propia e intrínseca realidad, la gracia es la vida misma de Dios: la de que inevitablemente ha de actuar como vínculo de unión de los cristianos entre sí y de todos ellos con el mismo Dios por Jesucristo. Una vez actualizadas sus posibilidades todas de divinización, ya no será exterior el alma a la Deidad, sino que, al contrario, vendrá a sumergirse en el seno de donde fue engendrado el Verbo antes de la aurora; pero entonces Dios vendrá también a hacer mansión en ella. Cuando el templo de Dios, por reiteración de este proceso, haya venido a compenetrarse con todos los cristianos, o sea –para usar la expresión propia de San Pablo–, cuando el cuerpo de Cristo haya alcanzado su estatura perfecta (Eph., IV, 13), entonces el Verbo eterno se habrá encarnado, en cierto modo, en la humanidad predestinada, comenzando en tales momentos a ser realidad venturosa la sociedad perfecta, la esposa de Dios.
El Estado cristiano, lo que Soloviev denomina la Iglesia en cuanto cuerpo viviente de Dios, viene a ocupar así en la mente del gran ruso la posición excepcional de tránsito desde el templo de Dios hasta la esposa de Dios, con lo cual estas dos últimas realidades quedan, a su vez constituidas, por lo mismo, en principio y término, respectivamente, de un gigantesco movimiento histórico: el de la Humanidad predestinada en marcha hacia su divinización. La historia universal se nos viene a revelar bajo esa luz como el proceso de integración de la Humanidad en la Deidad. ¡Visión de sublime grandeza! ¡Cuán luminosa se nos aparece ahora la misión del Estado cristiano, del cuerpo viviente de Dios! Colaborador necesario de la Iglesia considerada como unidad jerárquica o sacerdotal, la unidad regia recibe por misión fundamental plasmar lo que puede ser plasmado, el elemento humano, para con ello, como principio pasivo, hacer fraguar la esposa de Dios. Llegamos aquí a la plena justificación a priori del pensamiento de Soloviev. Desde el momento en que la condición de cristiano no es connatural al hombre; en otras palabras, desde que la realidad subsistentísima que es la Vida misma divina adquiere, por su existencia intencional en el ser humano, caracteres de accidente predicamental, se impone la necesidad absoluta de un proceso integrador –guardadas, por supuesto, las distancias– de la propia esencia humana en lo divino, y, por lo mismo, debe admitirse, también como de necesidad absoluta, la existencia de cierta realidad que venga a constituir un instrumento en manos de la Unión jerárquica, desde el momento en que se abre un campo de acción dentro de cuyos límites el templo de Dios carece formal y directamente de autoridad.
Las últimas palabras del párrafo anterior dejan vibrando en el ambiente la invitación a una objeción: ¿Por qué esta especie de deficiencia en el templo de Dios ? ¿Por qué no podría quedar en manos de la unidad jerárquica integralmente, de suerte que le vinieren a resultar ociosas y aun contraproducentes las colaboraciones, la misión fundamental de cristianizar el mundo, de establecer el reino de los cielos en los campos de la Historia? Porque toda misión que de lejos o de cerca implique relación con el destino eterno del hombre parece, a primera vista por lo menos, más propia de la Iglesia que del Estado. No obstante, Soloviev ha visto y juzgado con admirable acierto. Justamente aferrado a su noción básica de que la Iglesia es la proyección de Jesucristo en la Humanidad, ha tenido que impresionarle el hecho de no haber el Verbo eterno, en el poderío infinito de su divinidad, absorbido o aniquilado la naturaleza humana asumida, sino, al contrario, intensificándola hasta un grado en cierto modo también infinito. Es que de tal manera supera la actividad divina las posibles resistencias de la creatura, que a fuerza de tomarlas en cuenta llega a prescindir absolutamente de ellas. Permite Dios las líneas torcidas en el mundo porque es el único que puede con ellas escribir derecho. Por eso no encontró sombra de obstáculo en que una esencia humana existiese con la existencia divina del Verbo. Ningún abismo sería tan hondo que su poder no lograse colmarlo. Por eso no podía –hablamos de su potencia ordenada– dejar encomendadas a su Iglesia jerárquica misiones que podía realizar mejor el Estado cristiano, entre las cuales estaba, aunque las apariencias digan lo contrario, aquella de proporcionar la materia de la sociedad perfecta, de la esposa de Dios.
Cuando contemplamos la persona adorable de Jesucristo, lo primero que nos llama la atención, sobre todo si dirigimos nuestras miradas a los postreros instantes de su vida terrena, es la disyunción absoluta en que, respecto de sus padecimientos y de su muerte, se hallaban –tenían que hallarse– su humanidad y su divinidad. Su naturaleza divina debía, por supuesto, manifestarse infinitamente refractaria al sufrimiento, no tanto por lo que éste supone de dolor, sino, ante todo, por lo que implica de pasividad. Nada podría manifestarse tan opuesto al Acto puro como el ser pasivo. En esta oposición irreductible de su divinidad a todo cuanto pudiere significar pasividad y, en consecuencia, mutación o contingencia, debemos ver la raíz de lo que, inicialmente, aparecía como deficiencia en la Iglesia y, por lo mismo, de la introducción que opera Soloviev, del Estado cristiano en la obra de la redención. El tránsito desde el templo de Dios hasta la esposa de Dios será todo lo sublime que se quiera, pero envuelve, al fin y al cabo, como todo movimiento, una imperfección radical: la de la contingencia. De aquí que no podía incumbir a la Iglesia jerárquica, representante, en la unión profética, del elemento divino de la unión hipostática, y, por divino, inmutable y absolutamente perfecto, encargarse de lo concerniente al elemento humano mutable e imperfecto. Habría habido en ello un no sé qué de violento y subversivo, incompatible con la serenidad característica que, como reflejo imponderable de la armonía y de la paz infinitas, se exhala siempre de la obra de Dios.
Para fundar su actitud, Soloviev recurre a la noción trascendental de la unidad, completamente echada al olvido. Es curioso. Mientras que de las restantes propiedades metafísicas del ser en cuanto tal se hace un uso más o menos acertado, la unidad, aun por parte de muchos sedicentes discípulos de Santo Tomás, queda reducida a un valor puramente negativo, a la simple carencia de partes actuales o posibles. Naturalmente que por tal camino sólo se llega a la nada... No se toma en cuenta la afirmación, fecunda en consecuencias, del Doctor Angélico de que la unidad designa ante todo al ser, con el cual se identifica en realidad, y sólo indirectamente, connotándola, la carencia de partes. Sólo dándosele carácter positivo puede operarse su identificación con el primero de los trascendentales, evitando, al mismo tiempo, la posición hegeliana de suprimir toda diferencia real entre lo que es y lo que no es. Identificada con el ser, la unidad habrá de correr siempre su misma suerte. También su concepto podrá resolverse en analogía de atribución, según la cual podrá afirmarse –sin perjuicio de reconocer como unas, en cierto modo, a las propias creaturas– que el único ser donde se realiza tal concepto con plenitud absoluta es la Esencia divina: sólo Dios es absolutamente uno. Pero hay unidad y unidad, lo cual no le pasa inadvertido a Soloviev. Siguiendo fielmente los pasos de Santo Tomás, descubre por una parte la que califica él de unidad negativa, solitaria y estéril, fácil de identificar con la predicamental de los escolásticos, y por otra, la perfecta, la que «en el goce sereno de su propia superioridad, domina a su contrario (la pluralidad o división), sometiéndosela a sus leyes» y a través de la cual no resulta dificultoso descubrir aquella que los mismos escolásticos denominan metafísica o trascendental. Efectivamente, nada impide a la primera multiplicarse indefinidamente mediante el proceso llamado por los alemanes die schlechte Unendlichkeit –«le mauvais infini»–, mientras que la segunda, por poseer lo que en filosofía escolástica se llama «universalidad in causando», expresión que traduce Soloviev por la del «ser uni-total», es asimismo rigurosamente única, porque en sí misma lo posee todo. Pero el pensador ruso no se detiene aquí. Penetrando con su asombrosa inteligencia en el centro mismo del orden trascendental, descubre una verdad capital: que, como todo en Dios es necesario, lo serán también aquellas disecciones formalmente humanas que nuestro entendimiento opera en su divina esencia conocidas bajo el nombre de atributos divinos, entre los cuales se halla el de su unidad. Y como por el mismo motivo Dios es necesariamente trino, deduce Soloviev –¡deducción capitalísima y de proyecciones inagotables!– que la unidad absoluta es necesariamente trina. En otras palabras, que, por ser infinitamente uno, Dios es Trinidad.
Sin vacilar, Soloviev aplica esta unidad a la Iglesia. Es que a lo largo de su gran sistematización doctrinal late inequívoco y pujante el pensamiento de que, si aún las creaturas son en alguna manera Dios, no ciertamente al modo como lo afirman los panteístas, sino porque todo el ser del efecto no puede mantenerse ni un ápice fuera de su causa adecuada, la Iglesia integral, lo que tan repetidas veces denomina él la esposa de Dios o encarnación definitiva de la Sabiduría divina, debe participar en grado infinitamente más intenso de la vida propia del Acto puro. Si las creaturas vivientes –o, para ser más exactos, las racionales– llevan en su entraña ontológica el sello indeleble de la inagotable fecundidad divina, como lo demuestra San Agustín en sus celebérrimas trinidades, valorizadas con el visto bueno casi infalible del Doctor Angélico, ninguna de ellas lo podrá ostentar con el derecho y la energía de la sociedad fundada por Jesucristo. Es que la Iglesia no es creatura. Como organismo divino, es la prolongación de Jesucristo, de cuya vida participa. Pero no importa. Aun considerando en ella los elementos creados que la integran, se verifica en ella lo que Soloviev llama la inversión de lo divino. El cosmos es el reflejo invertido de Dios, una especie de Dios al revés; por eso, a la autonomía perfecta del Acto puro manifestada en su unidad perfecta, así como en la simultaneidad de sus personas, y luego en la libertad con que extrajo al mundo de la nada, responde con la triple heteronomía de su extensión, sucesión temporal y causalidad mecánica. En la Iglesia, humana por sus células materiales, pero divina por su principio vital, la heteronomía debe hallarse sujeta a la autonomía. La unidad de que disfruta es la perfecta, la del ser uni-total, ya que es inmultiplicable, por ser universalidad, como lo es el Ser divino. Por eso su trinidad no ha de ser puramente intencional como las que en el ser humano descubre San Agustín, sino, en cierto modo, física, entitativa; en una palabra, trinidad de hipóstasis. Y viene entonces la original aplicación que hace Soloviev de esta pluralidad de personas en el seno de Dios a la propia Iglesia. En ésta se encuentra un poder –el Pontificado supremo– cuya misión es asegurar la Coherencia del organismo, tal y como en la Trinidad queda garantizada por la cuasi prioridad ontológica del Padre, y que, al igual del Padre, engendra una verdadera potestad filial –la del monarca– para que ambas a dos, en abrazo análogo al del Padre con el Hijo, den origen a la proyección en el orden colectivo humano del Espíritu Santo, o sea la esposa de Dios, la sociedad perfecta.
No vamos a seguir paso a paso las especulaciones teológico-metafísicas en que el genio de Soloviev se despliega con una profundidad y grandeza muy pocas veces logradas por el entendimiento humano. Sólo queremos señalar dos de sus méritos principales como aportación perdurable de su obra.
El primero es haber tomado en serio el misterio de la Santísima Trinidad. Entendámonos. No queremos decir que el pecado de irreverencia contra el primero y más fundamental de nuestros dogmas sea cosa frecuente por parte de los cristiano-católicos, no; pero sí que su papel en la vida ordinaria de la generalidad de ellos es prácticamente nulo. Jamás se piensa que la semejanza del hombre con Dios de que se habla en el capítulo primero del Génesis es semejanza con la Trinidad beatísima, y que si a las creaturas irracionales, como simples vestigios que son del poder creador, les basta con reflejar en su entraña ontológica la causalidad de Dios, las dotadas de inteligencia y libre, albedrío deben participar además de esa misteriosa corriente vital establecida entre las Personas mismas divinas. Pasaron ya los tiempos de un Agustín o un Cirilo de Alejandría; hoy día las verdades trinitarias muy poco les dicen a los cristianos, y si se alude de cuando en cuando a ellas es para calificarlas con el epíteto, despectivo en su tonalidad, de teologías. No se ve hoy día que en la generación eterna del Verbo, donde el Padre de las luces traspasa toda entera su esencia absolutamente inalterable al Hijo, debemos hallar nosotros la suprema lección de darse por completo en el cumplimiento del plan divino, mientras que la expiración infinita con que Padre e Hijo comunican la misma esencia poseída en común a la tercera de las Personas divinas debe ser para todo cristiano el paradigma de un orden necesario, absoluto, en que la fe y la experiencia de lo divino han de constituir la norma de toda actividad que se pretenda a sí propia dirigida hacia la posesión de nuestro último fin. No se piensa hoy día en que allá en la Trinidad y sólo en ella podremos encontrar la razón explicativa suficiente de la repugnancia que el hombre siente hacia el exclusivismo especulativo por una parte, y por otra, hacia el impulso incontrolado; en una palabra, hacia el racionalismo y el fanatismo, extremos ambos de los cuales equidista un Concepto o Verbo, o Logos, que a la vez es Hijo, y un Espíritu, que, al proceder inmediatamente de un amor subsistente, encuentra su justificación en el propio Verbo eterno del Padre.
La segunda aportación de Soloviev es el haber percibido con pasmosa intensidad la analogía de atribución existente entre Dios y la creatura. Es un hecho que, a fuerza de insistir en la analogía de proporcionalidad, concediéndole una primacía que, si es legítima de suyo, lleva visos de convertirse en injusta exclusividad, no se da lo que le corresponde a la de atribución. Prácticamente, por obra y gracia de un maniqueísmo inconsciente, quedan Dios y el mundo erigidos como dos absolutos frente a frente. Al insistir el pensador ruso, con su concepción del Ser uni-total, en que nada existe ni puede existir fuera de Dios, echa por tierra ese supuesto absurdo y, por absurdo, esterilizador y radicalmente incompatible con el sentimiento hondo de la propia nada. ¿Cómo sería posible levantar el corazón a Dios, orar, en una palabra, si no partimos de la base de que la oración no puede tener más fundamento que nuestra omnímoda y absoluta indigencia? Porque no hay duda de que en lo débil, o, más bien, en lo inexistente de dicha urgente convicción, reside la ineficacia tan frecuente de la oración, mucho más que en la posible inconveniencia de las cosas mismas que pedimos. Es decir, en resumen, que carecemos de fe. Soloviev, en cambio, nos presenta con tremendo relieve esa incapacidad fundamental de la creatura para dar razón de sí propia, para poder presentar un solo valor auténticamente positivo que no radique en el libre beneplácito divino. Y como utiliza como punto de partida la analogía misma del ser trascendental, corta de raíz toda objeción aun a aquellos que militan fuera de las fronteras del cristianismo. Quien leyere con mirada limpia las páginas sublimes por él consagradas al Misterio trinitario sentirá que, espontáneamente, instintivamente, florece en sus labios, brotado del corazón, un fervoroso y límpido acto de fe.
Consecuencia necesaria o, si se prefiere, un mero nuevo aspecto de su aportación, se presenta en su concepción de la Iglesia uni-total. Nunca, que sepamos, se había insistido antes de Soloviev y con razones tan acusadamente decisivas en la trascendencia de la sociedad eclesiástica respecto del poder civil, y, sobre todo, en las consecuencias tan prácticas en su aplicación, que en ella se encierran. Eso sólo sería ya más que suficiente para afirmar que no fue estéril el paso de Soloviev por este valle de lágrimas. Hoy día, sobre todo, cuando la soberanía en cierto modo integral de la única Iglesia verdadera se ve combatida con cinismo o hipocresía, según se trate de totalitarios o demoliberales, pero siempre con diabólico encarnizamiento, reconforta ver a una de las inteligencias indudablemente más preclaras con que ha contado la cristiandad proclamar sin ambajes ni equívocos el carácter integral del poder que le ha sido otorgado a Jesucristo aún en este mundo. Es repudiar total y categóricamente la sociedad laica; es admitir como única solución verdadera a la mal llamada cuestión social, el régimen de unión –que, para el caso, equivale al de subordinación, aunque extrínseca, por parte de la autoridad política– entre la Iglesia y el Estado. En la actitud de Soloviev se halla asimismo implícita la condenación tajante de aquella cristiandad de tipo laico preconizada por Maritain como sucedáneo moderno de la subordinación instrumental practicada durante la Edad Media por parte de la nación cristiana respecto de la Iglesia. No. La nación y la Iglesia no se pueden considerar como dos causas principales; a lo menos, no se las puede considerar exclusivamente tales. La causalidad de la Iglesia –siempre, naturalmente, que se la mire como lo que es en realidad, como el cuerpo místico de Jesucristo, de cuya propia vida vive– ocupa, respecto de la del Estado, posición rigurosamente análoga a la del propio Acto puro frente a la de las creaturas. Sí, por cierto; éstas son, verdaderamente causas, así como son verdaderamente seres; pero queda, no obstante, siempre en pie, para temperar esta analogía de proporcionalidad propia –Dios es a su ser como cada creatura al suyo propio–, aquella otra de atribución, por la cual podemos afirmar que la única razón suficiente para atribuir cierta dosis determinada de ser a una cualquiera de entre las creaturas estriba en constituir un mero efecto del Acto puro. De esta manera, la creatura es sólo en virtud de su conexión con la Causalidad infinita. Cosa semejante puede decirse del poder político respecto de la unión sacerdotal o jerárquica: el Estado es sólo en virtud de su conexión con la Iglesia –lo cual no quiere decir, por supuesto, que ésta vaya a intervenir en los negocios temporales; afirmarlo equivaldría a negarle al Estado su carácter filial para asignarle el de siervo o esclavo–. Lo demás sólo podrá calificarse de anormal, de monstruoso; nunca, empero, como conforme a las normas intrínseco-esenciales de la sociedad civil humana.
En el paso de la subordinación instrumental a otra más de acuerdo con la condición de causa principal ostentada por el elemento subordinado, late un grave error histórico: el de considerar a las naciones modernas más avanzadas en su proceso intrínseco de desarrollo que las medievales. Muy al contrario de lo que suele creerse, las naciones del siglo XIII –época en que llega a realizarse, con perfección inigualada antes y después, la armonía de los dos poderes supremos– se encontraban más desarrolladas que las de hoy día. Lo demuestra la normalidad de que gozaba el funcionamiento de sus órganos peculiares: monarca, consejos, órganos representativos. Hoy día, en cambio, reina en el campo político una macrocefalia aterradora: el poder político ha logrado absorber los órganos nacionales para realizar por sí propio y directamente las funciones todas de la sociedad. ¿Y eso va a constituir desarrollo? Podría señalarse como signo de evolución diferenciada un engendro corporal humano en que todas las manifestaciones vitales –locomotrices, asimiladoras, etc.– fueran realizadas directamente por la cabeza, por carecer el resto de su mole de toda clase de órgano, ni constituir más que un montón de carne homogénea? Pues ese error de Maritain lo evita amplia y elegantemente Soloviev al percibir a través de los perfiles propios de la autoridad civil los de la sociedad eclesiástica identificados con todo lo que en aquellos hubiere de verdadera perfección, tal y como las perfecciones del Verbo eterno son exactamente las mismas de su Padre celestial. Por eso no puede, en rigor, hablarse de una potestad indirecta de la Iglesia en los negocios políticos, en cuanto éstos llegaren a rozar el orden religioso, sino de poder absolutamente directo en negocios que, por una u otra causa, siendo materialmente políticos, han venido a volverse formalmente religiosos. Y como esta conversión puede llegar a acontecerles a cualquiera de ellos, es perfectamente lícito afirmar que a todos ellos sin excepción se extiende en potencia –ya que el poder adquirir perfiles religiosos equivale a poseerlos ya en potencia– la autoridad directa de la Iglesia. En tales circunstancias, la famosa cristiandad laica de Maritain resulta un puro mito.
5. Conclusión
Considerada ya en su doble aspecto fundamental, Rusia y la Iglesia Universal deja en último término cierta penosa impresión: la de una síntesis doctrinal magnífica que aún permanece esperando adecuada aplicación. Todos los aciertos de Soloviev en el campo especulativo truécanse desgraciadamente en fracaso cuando desciende al orden de la política histórica. Su habitus metafísico, uno de los más excelsos, sin duda alguna, que haya jamás poseído el espíritu humano, no pudo reemplazar en él cierta falta de penetración histórica, no tan rara como podría creerse en aquellas inteligencias que, arrebatadas hasta el tercer cielo natural de la especulación metafísica, se muestran incapaces de descender hasta la observación de la realidad concreta; en resumen, que ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Y esto debe tomarse muy en cuenta si queremos no dejarnos arrastrar por esa especie de inclinación morbosa que los snobs de hoy día, tan inconscientes, superficiales e imbéciles como todos los snobs, están, sintiendo hacia la Rusia victoriosa. No. La cultura rusa no es la nuestra. El pueblo ruso no ha sido plasmado al calor de la cátedra de Pedro, lo cual es más que suficiente para que tratemos de defendernos y nos defendamos incansable y tenazmente de su influjo. Ahora que, para impregnar de eficacia nuestra defensa, la debemos montar en nombre no de ideologías metafísicamente insostenibles, que por serlo han mostrado ya también su completa inutilidad en el orden de lo histórico, sino recurriendo a los principios eternos del Único que dijo –porque era el único que podía decirlo– yo soy la Verdad. Contra la seducción de Rusia, los cristianos tenemos dos trabajos fundamentales por realizar: el primero, rescatar de manos del comunismo las verdades que son patrimonio inalienable del cristianismo, numerosas, por cierto; el segundo, rechazar categórica, decidida e inapelablemente la actitud vital comunista, recordando con San Pablo algo que los cristianos de la actualidad hemos olvidado: que nuestra conversación está en los cielos. Así, manteniéndonos equidistantes a la vez de una mal entendida transigencia y de las torpezas del cerrilismo, lograremos la única finalidad que debemos perseguir en este mundo: el establecimiento, en nuestras almas, del reino de Dios.
