Índice de contenidos
Número 477-478
- Textos Pontificios
-
Estudios
-
Las tragedias tebanas de Sófocles: Por el honor de Edipo
-
Crítica de la teoría del acceso práctico a la ley natural desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino
-
Jaime Eyzaguirre y su «Defensa de la hispanidad»
-
El debate sobre la hermenéutica: Juan Pablo II y la interpretación de la declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa
-
Ex Occidente Lux
-
Inteligencia política y razón de Estado
-
Un chestertonismo muy poco chestertoniano. Las claves de un revival
-
La religión como ideología política y la auténtica política católica
-
Glosas Complutenses (X)
-
El catolicismo en Tolkien y en El señor de los anillos (I). Una aproximación con afecto
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Juan Manuel Prada: La nueva tiranía. El sentido común frente al Mátrix progre
-
Santiago Cantera Montenegro, O.S.B.: Antonio Molle Lazo (1915-19369. Juventud, ideales y martirio
-
Celso Pérez Carnero: Moral y política en Quevedo
-
Michael D. O'Brien: La última escapada
-
Jacinto Peraire Ferrer; José Antonio Martínez Puche: Edith Stein y convertidos de los siglos XX y XXI
-
André Ravier, S.J.: Santa Juana de Chantal
-
Francisco de Campo Real: Martirio en el corazón de la Mancha. Siervo de Dios Antonio Martínez Jiménez y compañeros Mártires de Ciudad Real
-
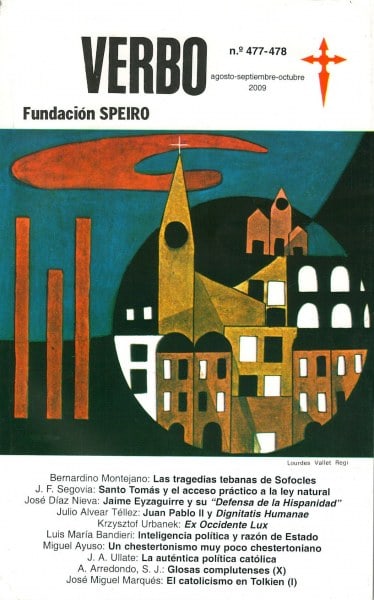
Un chestertonismo muy poco chestertoniano. Las claves de un revival
No soy sospechoso. Aprendí el inglés literario, antes de entrar en la Universidad, con la lectura de los libros de Chesterton, que sacaba del viejo Instituto Británico de la calle de Almagro. Entonces –segunda mitad del decenio de los setenta del siglo pasado– el autor no estaba de moda. Podía encontrarse, sí, la edición (incompleta) de sus Obras completas, en Plaza y Janés. Y a ella acudí también en abundantes ocasiones. En mis escritos primerizos se puede rastrear, a golpe de cita, el influjo del escritor inglés. Más adelante, en 1986, dejada la adolescencia y todavía en plena juventud, en las páginas imprescindibles de Verbo, dejé un largo apunte sobre su ethos con ocasión del cincuentenario de su fallecimiento. Ensayo reelaborado y convertido en un librito a principios del presente siglo merced a la amistosa insistencia de mis amigos los editores bonaerenses de Nueva Hispanidad: Chesterton, caballero andante.
Podría reconstruir igualmente mi frecuentación de otros autores ingleses contemporáneos. Como Belloc, que leí también desde el principio, aunque con menos pasión, luego acrecida por causa del impacto del ensayo de mi inolvidable Federico Wilhelmsen, que me abrió también el mundo de Christopher Derrick, delicado enemigo de todo pirronismo. O como el anglicano Lewis, al que me resistí durante cierto tiempo, y que la no menos inolvidable Carmela Gutiérrez de Gambra difundía en solitario, cuando sólo era dado encontrar en castellano una primorosa traducción de las Screwtape letters. Cedí al final a su amistosa insistencia y ahora veo en escorzo desde donde escribo toda una balda de mi biblioteca repleta con sus libros, importados uno a uno a través de aquella excelente librería Miessner, de la calle de Lista, ya desaparecida.
Si sigo la mirada a través de los plúteos apretados, diviso también una sección estadounidense con los títulos de Kendall, Kirk, Bradford, Voegelin, Strauss, Gottfried y, sobre todo, mis grandes amigos Thomas Molnar y el ya citado Frederick Wilhelmsen. No hace al caso pormenorizar el íntimo tráfico con cada uno de ellos, a lo largo del tiempo.
Pues basta lo dicho al objeto de excluir toda suerte de fobia respecto del mundo anglosajón o de su influjo en el nuestro y hasta en el mío personal. Hoy por cierto, se advierte no la fobia, sino su contrario, una suerte de manía que lleva a muchos a correr en sentido inverso el camino seguido por el último de los nombres citados, que del conservatismo anglosajón pasó al tradicionalismo (carlista, claro) hispano. Así, en cambio, asistimos, al paso de Donoso Cortés a Burke, de Vázquez de Mella a Chesterton.
Vaya por delante que soy bien respetuoso con los amigos que sufren en su vida evoluciones teoréticas, éticas o estéticas. La vida es dura y la perseverancia la mayor de las gracias. Hablo de la perseverancia en la vida sobrenatural, pero se me permitirá que hable también, analógicamente, de la perseverancia en el cultivo de la tradición intelectual y política de esa Iglesia a través de la que nos llega la gracia en el seno de nuestra civilización.
¿Qué esconde, pues, ese entusiasmo chestertoniano y lato sensu conservador anglosajón por parte de amplios sectores del catolicismo español contemporáneo?
En primer lugar puede decirse que el fenómeno, considerado en general, esto es, fuera de su actual concreción geográfica y cultural, no es nuevo. En otros tiempos fueron Maurras y los pensad o res franceses los que sirvieron de cobertura para la huida de la militancia tradicionalista hispánica, esto es, carlista. Lo que no implica, desde luego, que tal motivación espuria obrara en todos quienes siguieron en nuestros lares al pensador provenzal o que la Acción francesa no tuviera también su activo. Nunca he dejado de proclamar la admiración que sentí y siento por quien fue uno de mis primeros maestros, Eugenio Vegas Latapie, al tiempo que de destacar –pese a no pequeñas limitaciones– el valor de la acción cultural y política del Opus de la primera posguerra, en justa lid contra el modernismo falangista.
Pues bien, a continuación, en segundo término, podría decirse que idéntica función cumplen los ingleses en el panorama hodierno. Aunque con una importante diferencia. Porque en el mundo inglés no hubo contrarrevolución, más aún buena parte de los autores de que tratamos (a comenzar por Chesterton) son favorables a la Revolución francesa.
De modo que se da un paso más en el abandono de las posiciones del tradicionalismo español hacia una apologética nacida y desarrollada en sociedades donde el catolicismo había perdido siglos atrás su influjo y presencia sociales. No niego, desde luego, que nuestra situación tiende a aproximarse a esa hasta hace no tanto bien lejana. Ahí está el activo, porque también lo tiene, de la nueva operación: el de su adaptación al (nuevo) medio. Pero a cambio está el trasbordo, la deserción de la tradición española y el desguarnecimiento de sus posiciones. No deja de haber en lo anterior cierta impiedad. Y cierto oportunismo.
Es verdad que en algunos de sus fautores nunca hubo conocimiento y afección auténticos de (y a) la tradición española. En otros, además, se apreciaban por detrás los hilos de las obediencias sapinierísticas. Está, en todo caso, el americanismo, rampante, perceptible incluso en el vértice eclesiástico. Al final, como siempre, el Estado (o mejor, la comunidad política) católico es la divisoria de aguas. Y los ralliés de hoy, como los de ayer, lo primero que hacen es desesperar del mismo. Pero es una exigencia de la razón que refuerza la fe, una fe que como siempre revierte generosamente sobre el orden natural.
Chesterton era belicoso, caballeresco y, modo suo, defensor de la tradición. Hoy, por el contrario, sus difusores hispanos nos lo ofrecen embridado al servicio de un neoconformismo conservador y, por ende, antitradicional.
