Índice de contenidos
Número 477-478
- Textos Pontificios
-
Estudios
-
Las tragedias tebanas de Sófocles: Por el honor de Edipo
-
Crítica de la teoría del acceso práctico a la ley natural desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino
-
Jaime Eyzaguirre y su «Defensa de la hispanidad»
-
El debate sobre la hermenéutica: Juan Pablo II y la interpretación de la declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa
-
Ex Occidente Lux
-
Inteligencia política y razón de Estado
-
Un chestertonismo muy poco chestertoniano. Las claves de un revival
-
La religión como ideología política y la auténtica política católica
-
Glosas Complutenses (X)
-
El catolicismo en Tolkien y en El señor de los anillos (I). Una aproximación con afecto
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Juan Manuel Prada: La nueva tiranía. El sentido común frente al Mátrix progre
-
Santiago Cantera Montenegro, O.S.B.: Antonio Molle Lazo (1915-19369. Juventud, ideales y martirio
-
Celso Pérez Carnero: Moral y política en Quevedo
-
Michael D. O'Brien: La última escapada
-
Jacinto Peraire Ferrer; José Antonio Martínez Puche: Edith Stein y convertidos de los siglos XX y XXI
-
André Ravier, S.J.: Santa Juana de Chantal
-
Francisco de Campo Real: Martirio en el corazón de la Mancha. Siervo de Dios Antonio Martínez Jiménez y compañeros Mártires de Ciudad Real
-
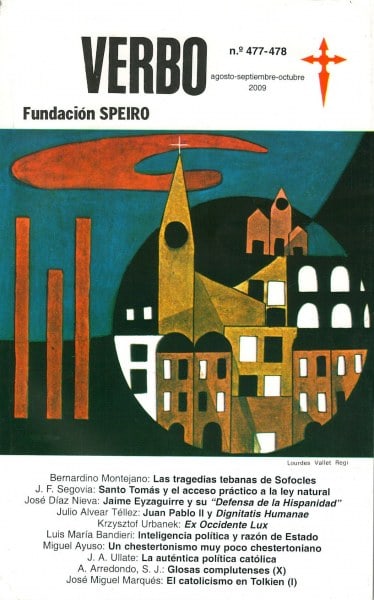
Inteligencia política y razón de Estado
Desde el título, Inteligencia política y razón de Estado, se nos están mostrando dos dramatis personae enfrentadas, dos personajes en contradicción. Por un lado, la inteligencia política clásica; por otro, la razón de Estado, propia de la modernidad. La reflexión de Francesco Gentile, apoyada en el pensamiento clásico, presenta una gran actualidad en el actual trance histórico de final de una época, la de la modernidad, y los pródromos de otra, que todavía no sabe su nombre. La modernidad supuso que todos los enigmas del mundo y de la vida quedarían descifrados a la luz de la razón razonante, y que los problemas que la especie humana arrastraba en su larga peripecia, serían resueltos satisfactoriamente por la técnica, ella misma racionalmente iluminada, en una escala incesante e indefinida de progreso. La cosmovisión de la modernidad resulta hoy insatisfactoria y se la ataca desde diversos ángulos, mostrando la insuficiencia y hasta la sinrazón tanto del racionalismo de las Luces como de la “sensibilidad” traída por el romanticismo, la no linealidad y la falacia del progreso indefinido, así como el sinsentido general de la vida histórica, caracterizado como relativismo absoluto y nihilismo. Por esas grietas de la modernidad aparece, o reaparece, mejor dicho, la inteligencia política de cuño clásico, requerida como una necesidad impostergable.
Vamos a la presentación de aquellas dramatis personae:
INTELIGENCIA POLÍTICA es el proceso que permite la comprensión de lo que es conveniente, oportuno y necesario para una comunidad política en una situación histórica determinada. Nuestro autor la caracteriza, platónicamente[1], como la inteligencia de la “justa medida”, esto es, la inteligencia que discierne con precisión lo que corresponde puntualmente a la convivencia y vida equilibrada de una comunidad, lo que está entre lo demasiado y lo poco, en el medio alejado de los extremos del exceso y el defecto. Es la conveniencia, y no la cantidad, lo que la inteligencia política mide por la justa proporción.
La inteligencia política no procede para ello deductivamente y en abstracto. No es hipotético-deductiva ni su justa medida resulta de un cálculo preestablecido. Procede dialécticamente en el sentido de la dialéctica clásica, de cuño platónico en el caso de nuestro autor, esto es, aquella que ante una situación problemática nos invita a encontrar las semejanzas y las diferencias, a reconocer las combinaciones de las especies que constituyen el mundo, distinguiendo sus diferencias y, al mismo tiempo, comprendiendo la semejanza de sus caracteres similares, recogiéndolas en un género. El político dialéctico alcanza una visión de conjunto, sinóptica, yendo de la pluralidad a la unidad[2]. Este proceso requiere, la confrontación dialógica, a través del logos, mediante la cual se intentan remover las oposiciones que se experimentan en una comunidad política respecto de los asuntos de la res publica, id est res populi, según Cicerón. El populus que dialoga sobre la cosa de todos no es ni puede ser una masa, un conglomerado amorfo, sino –como decía el de Arpino[3]– una asamblea de muchos, ordenada por el derecho, que busca la utilidad común. En otras palabras, una pluralidad de sujetos libres y diversos que procuran orientar y reforzar una unidad orgánica. En la comunidad gobernada por la inteligencia política dialécticamente aplicada, el que gobierna no es el amo –el despotes– y el que obedece no es un esclavo.
La inteligencia política dialécticamente aplicada es objetiva, no depende de elecciones subjetivas y conduce a un conocimiento que se ordena en la filosofía política. Nunca agota sus manifestaciones, puestas dialécticamente en acto y constantemente en movimiento por las sucesivas confrontaciones acerca de la cosa pública. Nuestro autor no acepta la existencia de una “ciencia política” en cuanto tal. Esto es –entiendo– una “ciencia” que, inscrita en el método hipotético-deductivo, acuda a formalizaciones matemáticas para concluir en trabajosas elaboraciones de lo obvio, “manuales de procedimientos y monografías de observaciones”, como señalaba Bertrand de Jouvenel[4]. Afirma, en cambio, con otro guiño a Platón[5], que existen “ciencias políticas”, o ciencias servidoras de la política, que integran cada una en su campo los casos particulares. Ellas son: a) la jurisprudencia, que unifica mediante la norma; b) la estrategia, que unifica mediante la fuerza; c) la retórica, que unifica mediante la persuasión; d) la administración, agrega el profesor de Padua, que unifica mediante la economía.
La inteligencia política aplicada dialécticamente a una comunidad tiene un principio regulador, un arquetipo guiador permanente aunque nunca alcanzado, a la manera de la estrella polar de la metáfora de Stammler: el bien común. La navegación de la inteligencia política supone ubicar el horizonte del bien común, que es, según nuestro autor, el reconocimiento en común del Bien, cuya fuente es la tendencia al bien del individuo en tanto tal, aunque inevitablemente sea debilitada y desnortada por el desorden de nuestra humana condición.
Nos toca examinar ahora la otra máscara dramática: la RAZÓN DE ESTADO. Nuestro autor se sirve del término “Estado” en dos acepciones. Una, amplia y objetiva. Otra, restringida y subjetiva.
Por un lado, en la amplia y objetiva, “Estado” coincide con el aparato institucional de una comunidad política. Estas instituciones representan el límite alcanzado por la inteligencia política dialécticamente aplicada por parte de quienes componen una comunidad. En otras palabras, el radio del horizonte del Bien fijado como modelo y principio regulador de la convivencia política. Desde este punto de vista, el del reconocimiento en común del Bien, “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, según el dicho. Aquí, “Estado” coincide objetivamente con la koinonía politiké, esto es, lo que en los textos clásicos aparece como una comunidad autosuficiente ordenada por una politeia. “Estado” e q u i vale a polis, civitas, regnum y otras expresiones clásicas vertidas habitualmente como “Estado”.
En cambio, en la concepción restringida, hacemos referencia a un sujeto, una persona de existencia ideal, producto histórico de la modernidad. Se nos presenta como una entidad artificial, una máquina, machina machinarum, fruto del ingenio humano a través del contrato, dotado de soberanía y de un formulario de instrucciones para su uso, mantenimiento y optimización que se llama “Razón de Estado”. Nacido en el auge de la concepción maquinista del hombre y del universo fue –dice Carl Schmitt– “la primera máquina moderna y, al mismo tiempo, el presupuesto concreto de las demás máquinas técnicas”[6]. Este Estado moderno se explica desde el concepto de soberanía, “la más importante fórmula moderna de racionalización del poder”, explica nuestro autor, que ve a la soberanía como el axioma basilar de la geometría política que formaliza la razón de Estado. Puede relacionarse esta afirmación con la muy notoria de Carl Schmitt, acerca de que los principales conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados y, en el caso de la soberanía, lo absoluto de su instauración resulta de asimilarla a la condición del poder de Dios que, teniendo por atributo la omnipotencia, resulta ilimitado[7]. El problema político se resuelve en el problema del poder. El problema del poder se resuelve en la creación de una persona, de un sujeto de derecho público, el Estado soberano, distinto y superior a los sujetos privados que lo integran, un superhombre[8] (como el grabado de portada de la primera edición del “Leviatán”) compuesto de hombres y, por lo tanto, estructuralmente idéntico a cada uno de ellos, siendo, por lo tanto, cada uno de ellos reducible a él, el Estado. El Estado maneja el poder soberano con el instrumento del formalismo jurídico –la geometría legal, como gusta decir nuestro autor–, por medio de la cual crea la ley al tiempo que se sujeta a ella, aunque puede abrogarla con las debidas formalidades, por lo que no tiene otros límites que los que él mismo establece y, por lo tanto, carece de límites. Mediante la geometría legal, el Estado –legibus solutus– ejerce el poder no ya como un hecho de dominación de unos hombres sobre otros, sino como principio y fundamento del deber (legal) de obedecer. El orden estatal se organiza por leyes: las leyes constituyen el derecho y así se mezcla y confunde lo político con lo jurídico, que ha llegado a prevalecer sobre la política. En otras palabras, geometría política y geometría legal resultan hermanas gemelas.
El Estado soberano moderno presupone una perturbación originaria, en la que los individuo se encuentran envueltos en situaciones presentadas como prepolíticas, pero que resultan, en puridad, antipolíticas. Sea esta situación inicial la de guerra de todos contra todos con la condición humana reducida a condición lobuna o de lobisón[9] (Hobbes), la de espléndido aislamiento entre propietarios[10], munidos del poder de castigar y del deber de velar por la mutua conservación, pero librados a sus propias fuerzas (Locke) o en la posición originaria donde, cubiertos por un velo de ignorancia, todos viven en una prosperidad suficiente como para planear distribuciones de riqueza (Rawls). El Estado no se instituye como consecuencia de la naturaleza política de los pactantes, sino por el beneficio que a cada uno de ellos le reporta. Es el único orden humano posible, creado supuestamente a partir del pacto “pero que en el mismo instante de su nacimiento supera a todo pacto humano”[11].
La expresión “razón de Estado” aparece en términos modernos a mediados del siglo XVI[12]. Su primer gran teórico es un jesuita italiano, que fuera secretario de san Carlos Borromeo, y notorio antimaquiaveliano: Giovanni Botero (1544-1617). La define como el “conocimiento de los medios adecuados para fundar, conservar y engrandecer un Estado”[13]. Dice en otro lugar: “ragion di Stato è poco altro che ragion d’interesse”. Es el imperativo en nombre del cual, y en razón de su interés, el poder regio queda autorizado a transgredir su propia geometría legal. Estamos en plena contienda de la Reforma y la Contrarreforma y ante el desarrollo de los grandes Estados nacionales bajo monarquías absolutas. Se tornan complejas las cuestiones de la naciente “economía política” y se desenvuelven las teorías mercantilistas orientadas a proteger la industria, desarrollar las exportaciones y aumentar las reservas monetarias. El “interés”, en sentido lucrativo, aparece como un estabilizador político y social. Entonces se desarrolla la “razón de Estado”. Del lado contrarreformista, se fue recuperando, so capa de discursos contra el secretario florentino, bajo el nombre de “razón de Estado” y con ropaje tacitista, lo que se condenaba por otra banda como “maquiavelismo”. Lo stato, para Maquiavelo, era, todavía, la persona del príncipe y su entorno de consejeros. Lo stato maquiaveliano era aún el Estado de alguno, una posesión del príncipe, del gobernante. El único aparato que Maquiavelo quiere integrarle es el de la milicia ciudadana. El florentino ve nacer y crecer a la nueva criatura moderna, el Estado, pero no es aún del todo “estatista”. Botero tiene ya plenamente ese carácter.
A través de sucesivas jibarizaciones, por mediación de la “razón de Estado”, el bien común pasa a travestirse en interés común o general, que es el interés estatal, que es el interés de la clase gobernante que maneja el Estado.
La razón de Estado no resulta, empero, de la voluntad viciada de una clase gobernante. No es una patología sino una fisiología, un uso y no un abuso. Surge de llevar hasta sus últimas consecuencias esta persona artificial concentradora de poder, creada en la modernidad, que introduce un orden mecánico a través de la geometría legal.
Al “estatificar” la política, en realidad se la emasculó, sustituyéndola por la juridicidad, esto es, por el ordenamiento jurídico formal. Al mismo tiempo de esta juridificación de la política, se politiza la administración de justicia (tema de la nota XIII de nuestra obra). Aquel ordenamiento, minado por la guerra civil ubicua y permanente que en nombre de la enemistad absoluta recorre el planeta, no ofrece ya seguridad y protección, esto es, su compromiso en el pacto originario. Y esta agencia judicial politizada pierde por el camino la autoridad del jus dicere para terminar siendo un apéndice, en muchos casos, un triste rabo del soberano estatal. Todo ello explica la declinación actual de la forma política Estado soberano y centralizado moderno. Cayéndose a pedazo s en esta crisis de la forma Estado el “velo de ignorancia” y las diversas máscaras dignificadoras sucesivamente asumidas, se descubre que el Estado moderno, como sostuvo Schumpeter en 1918 y reitera Dalmacio Negro Pavón, es consustancial al impuesto. “Nuestros pueblos han llegado a ser lo que son bajo la presión fiscal del Estado”[14]. Hoy el monopolio fiscal se ve seriamente amenazado por el proceso de globalización y la libre circulación del capital financiero –afirmado como un “derecho humano” en el fallido proyecto de seudo constitución de la UE, e inflador de la burbuja que acaba de estallar en los EE.UU. Por ello, el único modo en que se le aparecen los habitantes de su territorio –los pobres localizados que no pueden asumir las figuras evanescentes de la riqueza globalizada– es bajo un número de CUIT o CUIL[15].
La razón de Estado, como núcleo duro del Estado moderno, se presenta como autosuficiente, causa sui, independiente de todo principio metafísico superior. Procede, grocianamente, etsi Deus non daretur. Sus justificativos inmanentes se encuentran en los repertorios ideológicos y los constructos de las utopías, tema de los codicilos IV y XI del trabajo de nuestro autor. En “Utopía”, Moro, luego de analizar como político experimentado la situación concreta de la Inglaterra de su tiempo, donde el paso de una agricultura intensiva a una cría extensiva de ovinos había producido despoblamiento de los campos y crisis social aguda[16], en función crítica dibujó, de modo contrapuesto, un mundo cerrado (una isla en el Nuevo Mundo) donde el régimen político estaba exento de la usura del tiempo, cristalizado en un momento arquetípico. Moro establece una dialéctica entre lo presente y lo imaginado, para transformar lo presente, no para plasmar lo imaginado. Luego, extraviando el instrumento crítico dialéctico pergeñado por Moro, se confundió la utopía, irreal por definición, con el ideal, que pertenece, como imagen orientadora, al movimiento natural de la mente humana. Pero la utopía, al contrario del ideal, no tiene lugar; y tanto lo político como lo jurídico resultan constitutivamente “tópicos”, esto es, tienen como condicionamiento un topos, un lugar, un suelo[17]. La utopía, o más bien dicho el utopismo extraviado, es la planificación sin humus y, por lo tanto, sin humor[18]. El único sitio donde no hay lugar es el tiempo y el utopismo es un no lugar que quiere una realización inmediata en el tiempo, en lo totalmente distinto del ahora, para fijarlo en un nuevo presente inmutable. De esa estofa se han formado las pesadillas revolucionarias de nuestro tiempo.
La razón de Estado se revela como una razón absoluta e ilimitada, que no encuentra justificación (salvo la autojustificación de la inmanencia ideológica o utópica) fuera de ella. Por ello resulta “germen de totalitarismo”, dice nuestro autor, no importa bajo cual forma de gestión del poder, bajo cual forma de gobierno, incluida la democracia[19]. La democracia actual, concebida como una especie de “segunda religiosidad” o de proclamación dogmática contra el “imperio del mal”, excluye de entrada toda suerte de reflexión clásica sobre el mejor régimen o forma de gobierno. La democracia, dice Gentile, es forma de gobierno, pero en cuanto se constituye en fundamento de la comunidad política, la destruye, ya que la mayoría no puede ser garantía de justicia, de virtud, ni de la comunidad política misma. Entonces, dice nuestro autor, se produce el vacío político donde se engranan y funden los motores todas las ingenierías constitucionales.
Hasta aquí la presentación de nuestras dos dramatis personae. Son dos personajes dramáticos que no pueden relacionarse dialécticamente porque de modo recíproco se excluyen. Gentile propone recuperar el movimiento dialéctico del pensamiento a través de uno de ellos, la inteligencia política clásica.
Para ello, nuestro autor parte de la expresión misma: τα πολιτικα. Es un sustantivo neutro de número plural, en caso genitivo: de las cosas políticas, de las cosas de la πολις. Puede entendérsela subjetiva u objetivamente:
Subjetivamente, se refiere a la actividad de un sujeto público –el Estado moderno– distinto y superior a los sujetos privados que lo componen. Objetivamente, toma como referencia una óptica global, holística, sintética, sobre los asuntos públicos que interesan a todos.
Tampoco entre estos dos términos puede haber dialéctica, aunque no se excluyan. Si llevamos el aspecto subjetivo hasta sus últimas consecuencias, tenemos una cosificación o reificación de lo público, travestido de estatalidad, identificado con el sujeto estatal, pleno de amor sui y titular del poder soberano, mediante el cual se impone a sus súbditos, a través de una brutal reductio ad unum.
Si llevamos el aspecto objetivo hasta sus últimas consecuencias, obtendremos una disolución del bien de cada hombre en cuanto hombre en lo común indiferenciado; en otras palabras, la exclusión de toda diferencia, con lo cual, dice nuestro autor, “se produce la disolución de la comunidad genérica de todos por la pérdida de la identidad de cada uno”. Es el caso del multiculturalismo y de las reivindicaciones identitarias extremas.
La problematicidad de la experiencia política, a partir de la cual se dispara la dialéctica de la inteligencia política, es el reconocimiento de lo que une y de lo que diversifica, al mismo tiempo, a los integrantes de una sociedad política. “Es preciso elegir entre el hombre y el ciudadano, porque no se puede ser, al mismo tiempo, uno y otro”. Esta frase de Rousseau, dice nuestro autor, pende como espada de Damocles sobre toda concepción política moderna. Pero la cuestión no es la de elegir entre uno u otro, la de excluir uno u otro, según enseña Gentile, sino la de operar dialécticamente sobre la parcial comunicabilidad y la parcial incomunicabilidad de quienes viven en común. Lo que nos distingue de los demás sólo puede ser definido dialécticamente a partir de lo que tenemos en común con los demás.
Nuestro autor examina entonces algunos pares de opuestos que se presentan como propicios al desenvolvimiento dialéctico de la inteligencia política: lo público/lo privado y lo diverso/lo común.
La distinción y entre cruzamiento dialéctico entre las esferas de lo público y lo privado es uno de los presupuestos de lo político[20], junto con el conflicto y la relación mando/obediencia, según señalara Julien Freund[21].
La dialéctica entre el ámbito de lo público y lo privado aparece muy clara en el mundo clásico. En el mundo griego clásico se distinguía entre ta koiná (los asuntos públicos) y ta ídia (los asuntos privados). To koinón es “lo público”, opuesto a ídion, “lo privado”. El idiotes, de donde surge nuestro idiota, es el sustantivo derivado, con la carga peyorativa consecuente. Aristóteles discute si la virtud del hombre privado probo puede ser la del ciudadano y concluye que ambas virtudes son diferentes, siendo la del ciudadano siempre relativa a la politeia[22]. Debe tenerse en cuenta que la esfera de la vida pública se imponía al griego como una formidable presión, porque el hombre siempre se encontraba frente al hombre “públicamente”, en plena visibilidad personal. No era la presión del Estado frente al individuo; era la presión de lo público, de los ojos de los demás, sobre el individuo aislado. El ciudadano vivía poco en su casa. Dentro de sus actividades, era simplemente un lugar de refugio nocturno. Agorazein, un verbo que significa estar en la plaza, recorrer los lugares públicos y abiertos, sintetiza la vida del ciudadano de las poleis griegas.
En Roma, se observa similar actitud, a través de la distinción entre res publica y res privata. Los juristas imperiales distinguían entre jus publicum y jus privatum. En su origen, se refería a la publicación o no de los preceptos jurídicos; pasó a señalar luego lo que se deja al uso de los particulares –ad utilitatem privatorum– y lo que interesa a la comunidad –ad statum rei publicae[23]–. La distinción público/privado, en el origen, era de origen rural y servía para discernir el suelo que pertenecía los individuos particulares del que se reservaba al populus –la res publica–, como bosques, ríos y caminos. Se ha señalado por Álvaro d’Ors el carácter “no estatista” de la concepción romana[24]. La polis, donde se desa r rollan ta koiná, está fundada en la concepción social de compartir un territorio acotado; la civitas, donde se desarrollan las res publicae, en la concepción personal de compartir el nomen Romanus. Según la fórmula orsiana, en tanto que los politai presuponen una polis, la civitas presupone unos cives. El populus romanus es siempre un grupo personal, no territorial. El pueblo al que se refiere lo público es el conjunto de ciudadanos púberes con nomen Romanus y capacidad para la vida privada, comicial y castrense. Lo público era lo perteneciente al populus, no al Estado.
Francesco Gentile señala que a partir de la identificación de lo público con el aparato estatal, con la persona estatal dotada de soberanía, la dialéctica público/privado ya no es posible. ¿Por qué? Porque el Estado, de una parte, es un sujeto público distinto de los individuos que lo componen. Pero, por otro, en cuanto gran hombre artificial formado por hombrecitos individuales, reproduce exactamente la estructura del individuo, del súbdito, de la persona privada. Esta identidad estructural hace que recíprocamente ambos términos se excluyan, faltos de una razón común. Y así el individuo oscila continuamente entre el “rechazo de la política” (la política como “inconveniente”, anota nuestro autor) y el “todo es política”.
Podría agregarse que se ofrece un simulacro sustitutivo de la dialéctica entre lo público y lo privado por medio del espectáculo permanente, con la pérdida de intimidad del sujeto privado y su búsqueda de celebridad instantánea (reality shows, “Gran Hermano”, etc.), así como la homologación a la farándula televisiva de los actores políticos. La ideología resulta suplantada por el marketing y las constantes mediciones estadísticas, instrumentos por los cuales se mecaniza la vida pública: la opinión carece de contenido y expresa sólo percentiles en gráficas, mientras los encuestadores resultan nuestros giróvagos filósofos políticos. No resulta extraño que se desemboque por allí en el nihilismo político, implícito en la razón de Estado moderna.
En cuanto al par de opuestos lo diverso/lo común, nuestro autor refiere su dialéctica al problema político nuclear: el reconocimiento del bien común; a su juicio, proceso de reconocimiento en común del Bien. Un Bien que es guía y referencia, pero que nunca se alcanza plenamente ya que, como vimos, lo común plenamente realizado significaría la dilución definitiva de lo propio, de la identidad de cada uno, sin cuya afirmación, en el plano dialéctico de la inteligencia política, lo común no resultaría ya vislumbrable. El planteo del profesor patavino no deja, pues, de lado –como en ciertas versiones ingenuas– la dificultad de reconocer el bien común en nuestras sociedades, donde salta a la vista la recíproca incompatibilidad de las expectativas de sus componentes y la condición estructuralmente escasa de los recursos sociales y políticos aplicables a satisfacerlas. Que la búsqueda en común del Bien resulte tarea de la inteligencia política dialécticamente aplicada implica que no puede encontrárselo fácilmente, y que su reconocimiento sea mutuo y comunitario importa aceptar que ninguna forma política está en condiciones de satisfacer todas las expectativas y dar curso a todas las propuestas concurrentes. Explica Gentile que el individuo se reconoce a sí mismo, esto es, reconoce su propia identidad, al reconocer la diversificación de lo que lo rodea. La diversidad resulta emancipación del condicionamiento del grupo, pero requiere la comunidad previa. En la búsqueda de lo común, de lo de todos, se recorta lo propio, en un proceso incesante, donde el Bien opera como estrella polar. Ha sido, justamente, la razón de Estado la que produjo el espejismo de una realización plena, de una vez para siempre, del “bienestar”, del welfare definitivo, donde el interés sustituye al bien, y donde lo propio se reduce al interés del grupo dominante en el aparato estatal. La consecuencia, como anota Negro Pavón, es “la reaparición como anárquicos poderes indirectos de los deseos, sentimientos, caprichos e intereses particulares y privados, que son i r reductibles, en el seno mismo del Estado, del que se benefician sin asumir la responsabilidad del mando”[25]. Estos poderes indirectos, que comandan en la sombra sin asumir deber de protección, potencian la corrupción estructural de las formas de gobierno, cualesquiera sean, pero, en primer lugar, de la democracia que se nos presenta actualmente como la única posible.
Apuntamos más arriba que el nihilismo sigue como su sombra a la razón de Estado. No por eso hay que suponer un repudio de lo sacro por parte de ella. Lo sacro es una dimensión a la que el hombre no puede renunciar. El Estado no tiene entonces otro remedio que trasponer lo sacro a lo temporal, a la inmanencia. “Cuando por efecto de la secularización, lo sacro es alejado de su dominio natural, que es la esfera religiosa –dice Freund– encuentra refugio en otras esferas, como la política, al precio de una alteración[26]”. El problema de la secularización y la soberanía estatal es que desemboca en una aporía: el soberano quiere ser Dios y no puede. Pero, la relación dialéctica entre la política y lo sacro –como entre lo jurídico y lo sacro– es irrenunciable. Reaparece modernamente, según Gentile, con “la selva de los derechos humanos” (nota II). La selva oscura, podría decirse más apropiada y dantescamente, en donde encuentra incierto terreno la dialéctica entre lo sacro y las categorías jurídico-políticas. Lo que, a su turno, encierra otra aporía y un desgarramiento del hombre: por un lado, en lo privado, como individuo, tienen los derechos humanos una existencia y prometen una efectividad de rango absoluto; por otro lado, en lo público, en cuanto ciudadano, está el hombre sujeto y totalmente dependiente del Estado. Lo absoluto apunta al egoísmo individual; lo cívico, en cambio, queda relegado a una existencia parcial. Si hay una exigencia profunda e insatisfecha en la invocación de aquellos derechos, dice nuestro autor, hay que reconocer y respetar el derecho del hombre en cuanto zoon politikon, antes que como partícula de una sociedad de consumo. En este último caso, aparecen como human rights supuestamente atemporales y abstractos, pero adscritos a una cultura, un tiempo y un lugar determinados. Cabría agregar que la sola manera de universalizarlos sería por su referencia a lo único realmente universalizable, que es la naturaleza del hombre. En cambio, los human rights se crean e irradian por efecto del “consenso”: “derecho” a la violencia, “derecho” a la locura, “derecho” al orgasmo, “derecho” a crear derechos. Y este “consenso” , que rectamente considerado supone la existencia previa de una comunidad, no es, como lo suponen los discursos adscriptos a la “acción comunicativa” habermasiana, mera sumatoria de voluntades individuales de donde se han excluido, previamente, los actores políticamente incorrectos. La fábrica mediática de consensos opera como la usina expansiva de nuevos human rights. Más actual que nunca, resuena aquella admonición de Simone Weil: “la noción de obligación prevalece sobre la de derecho, que le es subordinada y relativa”[27].
La pregunta que le queda pendiente al lector, luego de la lectura de este protréptico a la política, –pregunta, claro está, que nuestro autor no está obligado ni a plantearse ni a responder–, es: ¿en quiénes podría encarnarse una inteligencia política recuperada? Pensando en el maestro del maestro patavino, ¿cuando la raza de los filósofos buenos y verdaderos llegue al poder o cuando los que ejercen el poder lleguen a ser filósofos por un decreto de los dioses?[28]. Como un eco, en el siglo XII, Juan de Salisbury dirá: “rex illiteratus est quasi asinus coronatus”, rey iletrado es como asno coronado[29]. Pero hemos visto tantos iletrados a la cabeza del poder; a algunos, incluso, no les fue del todo mal... Sócrates, el maestro del maestro del maestro creía que más útil que practicar la política era enseñar a los otros, cuantos más mejor, sus principios, que terminarían por dar forma a la política[30]. Su discípulo, maestro del maestro, llegó a pensar, poniéndolo ya no en boca de Sócrates sino del Extranjero, que le correspondía al hombre regio con inteligencia, que puede gobernar más allá o por encima de las leyes[31]. O, tal vez, el maestro patavino, como su maestro en otro lugar, ha escrito su obra no con vistas a la política en sí, sino para volver a sus lectores mejores dialécticos[32].
Un gran pensador italiano, Flavio López de Oñate, decía que la misión del filósofo del derecho, y por extensión, del filósofo político es dormitantium animorum excubitor, poner en vela las mentes somnolientas, convertirlas de dormilonas en centinelas. Nada mejor que este libro para hacerlo.
(N. de la R.) Con mucho gusto publicamos las palabras pronunciadas por el profesor Bandieri, de la Universidad Católica Argentina, en la presentación de la versión castellana de la obra de nuestro ilustre colaborador Francesco Gentile, Inteligencia política y razón de Estado, traducida por María de Lezica y María Natalia Bustos y editada por EDUCA. El acto tuvo lugar en agosto de 2008, en Buenos aires, en el seno del seminario de doctorado de nuestro también colaborador Félix Lamas. Damos la bienvenida a nuestras páginas, pues, al profesor Bandieri, adhiriéndonos una vez más a los homenajes a Francesco Gentile.
[1] Platón, “El Político”, 284 d/e.
[2] Platón, “República” , 537c; “Fedro”, 265e.
[3] De re publica, 1,25,39.
[4] “La Soberanía”, Rialp, Madrid, 1957, pág. 198. Sorokin, por su lado, ya había alertado respecto de la “cuantofrenia” que afectaba a los social scientits.
[5] “El Político”, págs. 304 y sigs. El arte del político no consiste en el hacer, sino en dirigir a los capacitados para el hacer.
[6] “Diálogo sobre el Poder y el acceso al poderoso”, en “Diálogos”, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, pág. 91.
[7] “Teología Política”, con introducción de Luis María Bandieri, ed. Struhart, Bs. As. s/f.
[8] El magnus homo como imagen de la comunidad política, e incluso del universo, se encuentra en la Antigüedad y en el propio Platón; pero en Hobbes, asociada a la noción de máquina, evoca al autómata.
[9] Lobisón: variante rioplatense de la licantropía, por la cual se supone que el séptimo hijo varón se convierte en lobo las noches de luna llena; por ello, y para resguardo familiar y del afectado, es costumbre que se solicite al presidente de la república que lo apadrine.
[10] De la condición de propietarios desde el estado de naturaleza estaban excluidos los papistas y los ateos, como dañinos al orden social, según sostenía el autor del “Ensayo sobre la Tolerancia” (1666) y la “Carta sobre la Tolerancia” (1688/9, ver esta última en ed. Tecnos, Madrid, 1998, págs. XXXIV/XXXV). Desde luego que también los esclavos, caídos en tal condición como prisioneros de una guerra justa (ver “Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil”, IV, 25 y VI, 84), sujetos por derecho natural a sus amos y excluidos de la sociedad civil por carencia de bienes propios. John Locke, de 1671 a 1675 tuvo participación en la Royal African Company, manejada por su amigo lord Shaftesbury, que se dedicaba a la trata de esclavos.
[11] Carl Schmitt, op. cit n. 6, loc. cit.
[12] Ratio status era expresión utilizada desde el siglo XII, a partir del “redescubrimiento” del derecho público romano, por juristas y teólogos. Aparecía siempre asociada a una especificación: status regni, “estado” del reino; status ecclesiae, etc. Santo Tomás de Aquino, en su comentario sobre la “Política” de Aristóteles utiliza el término status en el sentido de “gobierno”: status popularis (democracia). Ver Ernst H. Kantorowicz, “Los Dos Cuerpos del Rey”, Alianza Editorial, Madrid, 1985, pág. 246 n. 196 y pág. 258, n. 235.
[13] “Della Ragion di Stato”, Licinio Cappelli editore, Bologna, 1930, pág. 11.
[14] Ver Dalmacio Negro Pavón, “División de Poderes”, Universidad de Córdoba, 1997 pág. 75.
[15] Siglas de las claves de uso obligatorio para los contribuyentes en la Argentina.
[16] “Vuestras ovejas, que solían ser tan pacíficas y mansas y comían tan poco, ahora (...) se han convertido en tan grandes devoradoras que comen y engullen a los mismos hombres; consumen, destruyen y devoran campos enteros, casas y ciudades” (“Utopía”, Bosch, Barcelona, 1977, pág. 119).
[17] Carl Schmitt, “El Nomos de la Tierra”, con introducción de Luis María Bandieri, ed. Struhart & Cía, Bs. As., 2005, págs. 11 y 22.
[18] Carl Schmitt, “Glossarium”, Berlín, 1991, pág. 113, cit. por Dalmacio Negro Pavón, “Lo que debe Europa al Cristianismo”, Unión Editorial, Madrid, 2006, pág. 153, n. 102.
[19] Aquí Francesco Gentile recuerda “Los Orígenes de la Democracia Totalitaria”, de J.L. Talmon.
[20] Lo” político se refiere a los actos, conductas y representaciones mentales que caracterizan un campo específico de la actividad humana, y que se repiten recurrentemente, determinando así los límites y alcances del campo en cuestión. Estas invariantes o regularidades el hombre las recibe como un dato de la “naturaleza de las cosas” inherente a su condición de ser que se presenta y con-vive asociado con otros seres de su misma especie; no las puede modificar a voluntad. En otras palabras, con “lo” político se caracterizan los datos necesarios, insuprimibles e inmodificables que surgen de la politicidad natural del ser humano, resumidas por Freund en la tríada señalada en el texto. “La” política resulta, ante todo, un arte de ejecución en que se manifiesta la libertad humana y donde se desarrollan las formas, regímenes e instituciones que el hombre ha imaginado y establecido para realizar y desenvolver, en el tiempo histórico, aquellos presupuestos básicos.
[21] “L’Essence du Politique”, Sirey, París, 1981.
[22] “Política”, 1276b en adelante.
[23] La fórmula de Ulpiano (D. I,1,, fr. 1 y 2) distingue publicum et privatum. Ius publicum est quod ad statum reipublicae romana spectat; ius privatum quod ad singulorum utilitatem. Utilitas no se traduce como “interés” sino como posibilidad de usar (utor). La sinonimia entre lo útil y lo que interesa es moderna. En el s. XVI, los traductores de Cicerón comienzan a traducir ratio reipublicae como lo “útil” y lo útil comienza a significar “razón de Estado”.
[24] “Ensayos de Teoría Política”, Eunsa, Pamplona, 1979, págs. 57 y sigs.
[25] “Bosquejo de una Historia de las Formas del Estado”, en “Razón Española”, n.º 122, nov-dic. 2003, pág. 307.
[26] Prefacio a “Sécularisation et Religions Politiques”, de J.P. Sironneau, La Haya, 1982, pág. X.
[27] “Raíces del Existir”, Bs. As., 1954, pág. 19.
[28] Platón, Carta VII, 326b; “República”, 473c y d, 499b.
[29] “Policraticus”, IV,6.
[30] Jenofonte, “Recuerdos de Sócrates”, I, 6,15.
[31] Platón, “El Político”, 294a.
[32] Platón, “El Político”, 285d.
