Índice de contenidos
Número 487-488
- Textos Pontificios
- In memoriam
-
Estudios
-
Augusto Del Noce y la cuestión del racionalismo político. Apuntes para una ponencia
-
Un filósofo nuestro, el mundo y el humo de Satanás
-
La fe, fundamento de la reconstrucción de la unidad hispanoamericana
-
Algunas consideraciones para la acción política en disociedad
-
La descomposición del hombre
-
Los cuerpos intermedios en el pensamiento político de Juan Berchmans Vallet de Goytisolo
-
- Monográficos
- Crónicas
- Información bibliográfica
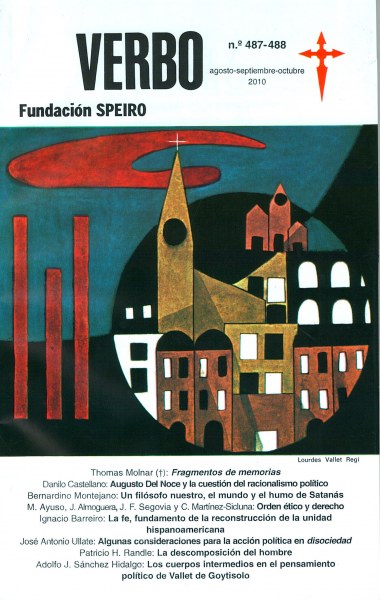
Fragmentos de memorias
¿Cómo interpreta usted la crisis de la modernidad?
Ya dijimos antes que el fundamento de toda sociedad constituida responde a una especie de tripartición: Estado, autoridad religiosa y sociedad civil. Es constatable la evolución interna en esos tres ámbitos, así como su interacción, pero el equilibrio entre ellos, siempre deseable, es difícil de alcanzar. Ese equilibrio se rompe con frecuencia a favor de uno u otro de tales elementos constitutivos, de suerte que raramente se alcanza... aun si continúa siendo un ideal de la politología y un momento privilegiado. Lo que denominamos crisis de la modernidad es en gran parte una ruptura entre esos tres elementos. El desequilibrio entre las categorías sociales naturales introduce otros desequilibrios: lucha de clases, revoluciones, innovaciones sin fundamento, decadencia de las instituciones, demagogia, pérdida de identidad de los individuos y los grupos, desprecio del orden, anarquía.
Encontramos esos síntomas incluso en la historia contemporánea de la Iglesia; eso le impide jugar su papel normal, lo que agrava aún más la salud de la nueva estructura del conjunto social.
A todos los niveles, las entidades sociales aceptan su desnaturalización: el Estado renuncia a su soberanía, la sociedad civil absorbe a las instituciones, y la Iglesia hace causa común con las ideologías contrarias a ella.
A esto se le llama globalización, laicismo, tecnocracia... que ya han analizado desde Jean Baudrillard hasta Marcel Gauchet.
La crisis de la Iglesia, ¿le impide extraer de sí misma aquellos elementos que le permitirían adoptar una posición más justa, aunque tuviese que enfrentarse a la pretensión destructora moderna?
Es exactamente así, porque la Iglesia también habla ese lenguaje, confesando su impotencia. ¿Cómo restablecer la tradición, que no es otra cosa que la continuidad de su doctrina y la fe ligada a ella? Tal vez el cardenal Newman encontró el punto que liga lo antiguo y lo nuevo, la forma de mantener la tradición sin sacrificar lo actual.
Consideremos precisamente lo actual. La metamorfosis de las instituciones no se puede negar. El lugar del Estado está siendo gradualmente usurpado (o digamos sólo ocupado) por las instituciones globales, a las que subyace la ideología del mercado, conforme a los intereses del nuevo poder.
La Iglesia, tras haber sido puesta a prueba por todas las ideologías del siglo, se encuentra enfrentada a esta nueva estructura, cuyas veleidades políticas a nadie se le ocultan. Tras diversos cesaropapismos, he aquí a la Iglesia ante un nuevo adversario: la estructura planetaria, nuevo imperium que trae un nuevo tipo de paz. Paz que, como siempre, disimula numerosos intereses, pero ofrece posibilidades interesantes a los lobbies que se integran en ella. En el fondo, se trata de otro “constantinismo”, donde la política del nuevo imperio permite la eclosión de grupos de intereses, como el antiguo constantinismo permitió el impulso de las tribus llamadas bárbaras... pero en realidad constructoras de naciones bajo la idea romano-imperial.
Desde el punto de vista del catolicismo, hoy las sociedades civiles son las “tribus bárbaras” en espera de su “cristianización”.
Los mejores elementos de esas tribus (y de las sociedades civiles caídas en la semi-barbarie) son conscientes de su decadencia, y entienden la mecanización generalizada en términos de decadencia. En otras palabras, la tecnología no es el remedio a los males: al contrario, es el síntoma de su deshumanización, de su caída en la inhumanidad (Guénon, Ortega, Nietzsche, De Lubac).
He aquí la oportunidad para una institución construida en torno a valores espirituales y dispuesta a lanzar un nuevo intento de reconversión. Pero eso no exige tanto una fe re n ovada, como la imposición de una disciplina.
La fe se renueva permanentemente en su fuente: es una necesidad del hombre, que no sólo vive de pan. La fe se inscribe en la lista normal de experiencias vitales, en la cual es una de las constantes. Eso no quiere decir que esa lista de experiencias desemboque necesariamente en la fe... pero es uno de sus resultados.
La disciplina, por el contrario, es contraria a la mayor parte de las cosas que se agitan en el hombre, contraria al primer despertar del individuo. En consecuencia, la disciplina se aprende, es incluso un aprendizaje cuyas etapas se conjugan y se refuerzan una a otra. Es recomendable que se extienda la idea de disciplina, sobre todo en un periodo en el que se la ridiculiza en la vida pública, en la cultura, en la pedagogía.
Cualquiera que esté comprometido con una vocación pública nos dirá que la disciplina es el cimiento de una colectividad, y cualquiera a quien preocupe la supervivencia de una colectividad conoce las reglas que le impiden caer en la anarquía.
En pocas palabras: en el estado de anarquía que nos rodea, conseguir la disciplina es el primer paso hacia la fe, y sin la una es difícil imaginar que se acceda a la otra.
Está usted exponiendo, de otra forma, una problemática que presentó el cardenal Daniélou en un libro de título elocuente: La oración, problema político (L’oraison, problème politique, Fayard, París, 1966). La idea no es otra que la parábola evangélica de la semilla que cae en el pedregal o en la tierra fértil. En otras palabras, ¿considera usted que en el orden de prioridades, incluso del anuncio de la salvación, lo prioritario es intentar que la sociedad sea de nuevo habitable?
Parece una inversión de las prioridades, pero hay que ir con los tiempos y acomodarse a sus tendencias. Vivimos un momento en el que todo cuanto triunfa adopta, aunque se pretenda lo contrario, una cierta disciplina: los partidos políticos, la vida económica, las relaciones internacionales, la estrategia militar, los presupuestos del Estado y de las empresas de toda índole. Se habla de tolerancia y de laxitud, pero se practica una disciplina a menudo feroz para alcanzar los sacralizados resultados. Y esta disciplina tácita hace que la anarquía se retrase, al menos en ciertos sectores. Un ejemplo es la producción artística. Cuando discuto con ellos, mis estudiantes de filosofía se rebelan contra el largo aprendizaje que se impone en ciertas academias y talleres. Aprended primero –les dicen sus maestros– a dibujar el cuerpo humano (u otros modelos): dibujad sin parar. O, como es sabido, hay grandes pianistas que se atan bolas de plomo a los dedos para aligerar su movimiento. O se impone una severa disciplina a los cadetes para enseñarles a mantener el tipo bajo el fuego enemigo.
Y podríamos seguir hasta llegar a la disciplina del sacerdote, la más elevada en la jerarquía. No sustituye a la fe, y aún menos a la tradición, pero apela a lo que trasciende al sujeto y termina por identificarse con él.
Así que en modo alguno supone invertir las funciones poner la disciplina por delante de la fe y de las manifestaciones religiosas que derivan de ella. Es más bien el reconocimiento de la unidad humana (psicosomática) y de la variabilidad de las épocas, que aconsejan una aproximación u otra según los parámetros de la situación.
En el caso del que hablamos, el gnosticismo se presenta como el fenómeno más preocupante, el que ejerce mayor influencia. Negar la importancia de la disciplina en la comunidad eclesial es negar el cuerpo humano, es decir, la materia, beneficiaria también de la salvación de Cristo.
Antiguamente, incluso entre los pensadores griegos, la materia era algo maldito (con la excepción del arte): sus obras no conducían sino a un esteticismo filosóficamente incompleto. El sabio era quien se despojaba de la materialidad y brotaba como espíritu puro, como un intocable, incontaminado por la vida real. Su progreso se medía según el grado de purificación alcanzado. Este atletismo espiritual lo aproximaba al sabio hindú, cerrado a las influencias exteriores.
La gran revolución predicada por el cristianismo ha sido la emancipación del cuerpo como consecuencia de la Encarnación, que puso en valor la integridad del hombre, capaz a partir de entonces de alcanzar la salvación. Lo mismo pasa con la disciplina: facilita esas etapas de la fe que atraviesan juntos “el cuerpo y el alma”.
La yuxtaposición de la disciplina interior con la globalización puede parecer casual, pero está legitimada por la existencia de un espacio público cada vez más vacío, invadido sin embargo por golosinas ideológicas que impiden toda empresa auténtica. Ese vacío que constatamos a diario permite e incluso invita a recomenzar en la continuidad. Somos testigos de una inmensa liquidación de los marcos de la vida humana, de una segunda “caída del imperio romano” donde los hombres de Iglesia asumen las tareas de un gobierno paralizado, en el fondo, por la falta de fe.
A partir de Cicerón (véase su propio testimonio), Roma dejó de creer en los fundamentos de su propio poder. La empresa de Augusto intentaba colmar las brechas, pero el esfuerzo se reveló baldío frente a la corrupción y la ausencia de hombres de valor.
Una situación similar se desarrolla en nuestra época, donde los burócratas, bajo pretextos diversos, desplazan a los hombres íntegros; en nombre de su condición de expertos, enredan los asuntos humanos, y en nombre del pluralismo impiden el discurso constructivo que supondría comprometer su responsabilidad.
¿Cree que esta llamada a la disciplina intelectual, moral y social, muy a contracorriente del discurso dominante –la deconstrucción de los “grandes relatos”, la falta de compromiso, la exaltación del individualismo y una concepción “irónica” de la vida– tiene aún posibilidad de ser escuchada?
Sí, sería el momento de involucrarse en ello a fondo, y particularmente los católicos, porque no tienen gran cosa que perder.
Numerosas encuestas y las conversaciones habituales evidencian la desorientación generalizada, a pesar del hecho constatable de que existe un inmenso deseo de una integración espiritual conducida por líderes honrados.
Casi a diario grupos de jóvenes se preguntan dónde encontrar la alternativa a la anarquía, pero no reciben como respuesta más que malas indicaciones sobre el camino a seguir. Se cae en el ridículo más trágico cuando se les propone comprometerse en los asuntos de la Ciudad... cuando la Ciudad misma se descompone y los agitadores demagogos se internan en pasillos que no conducen a ninguna parte.
Los jóvenes de buena voluntad albergan el deseo del orden, pero también conocen la historia y otras experiencias del pasado similares a lo que pasa en nuestros días. Estamos cegados por los falsos juicios y por los eslóganes que los alimentan: primo, el mundo está maduro para la democracia universal, y la humanidad, para la unificación; secundo, los representantes de este doble impulso poseen la sabiduría necesaria para dirigirnos; tertio, la historia está llegando a su glorioso final, fabricado a medida de sus especialistas.
La realidad es muy distinta.
Al invocar la disciplina, subrayamos nuestro objetivo de acabar con el culto a lo amorfo, que se manifiesta en todas partes, allí donde las instituciones imponían en tiempos un estilo, una fórmula razonada, una política discernible.
Sería pues ilusorio querer restaurar la tradición mediante un proyecto concebido arbitrariamente. Todo se opone a ello, principalmente una civilización construida, en parte, por los mismos católicos. Cada día que pasa, esta civilización, por superficial que sea, hunde más sus raíces en el humus humano. Aquí y allá, las minorías intentan impulsar las antiguas verdades, y creen sinceramente en su posible retorno a la identidad. Pe ro en esto hay más de nostalgia de la verdad que de la verdad en sí misma.
Queda el esfuerzo de cada día, esfuerzo derrochado pero que subvierte el desorden.
Richard Neuhaus, a quien citó antes y cuyas posiciones ha criticado usted como timoratas, había anunciado que la Iglesia se encontraba en un momento propicio, en un“momento católico” (Cf. Richard J. Neuhaus, The Catholic Moment: The Paradox of the Church in the Postmodern World, Harper & Row, San Francisco, 1987). En el fondo, ¿hace usted suya esa misma idea, aun a riesgo de darle mayor amplitud?
El catolicismo llega a una encrucijada donde ni siquiera tiene elección. Puede debilitarse indefinidamente a lo largo de un futuro próximo, pero no podrá pretender durante mucho tiempo integrarse en un mundo que reniega de ella, que la menosprecia. Una vez más, no hay opción: esa espiritualidad enfriada siempre puede hacer publicidad de sus productos pasados de moda, pero no es más que una caricatura cuando quiere construir la historia. Otros ocupan su lugar –en particular el inmenso mercado de la realidad virtual– y se vanaglorian de su liderazgo en todos los dominios.
Por otra parte, cada vez hay menos obstáculos susceptibles de oponerse a este dinamismo nuevo, que no puede consistir hoy en una voluntad de poder, en una actividad que imite el impulso de “las catedrales y las cruzadas”. No puede ser sino un impulso creado en las profundidades de la fe, a imitación de las épocas antiguas, donde se trataba de la lógica de la salvación.
Puede constatarse a diario en cada esquina la increíble fragilidad de la civilización moderna. Paul Valéry decía que las civilizaciones son mortales; pues bien, nosotros somos conscientes de que la nuestra está muerta, y eso nos autoriza a comenzar de nuevo.
Nuestro modelo no se encuentra más que en nosotros, pero si queremos pruebas, tenemos ante nuestros ojos la audacia de otras religiones, de otras síntesis. Las más antiguas inspiraciones y las más antiguas construcciones del espíritu humano resisten a la modernidad, o sobreviven como sobrevive el brillo de las estrellas.
(N. de la R.) Nuestro amigo Bernard Dumont, director de Catholica, entrevistó a Thomas Molnar en 2004, con la intención de publicar en un volumen el resultado de esas conversaciones. Nunca vio la luz en francés, lengua en que se produjeron y recogieron, aunque sí en italiano, merced a la traducción que propició el sociólogo Carlo Gambescia, director de una colección de libros de entrevistas (Dove va la Tradizione Cattolica?, Roma, 2005, 96 págs.). Ofrecemos ahora, en traducción del original francés, que agradecemos a nuestro amigo y colaborador Carmelo López-Arias, un fragmento de la mismas.
