Índice de contenidos
Número 487-488
- Textos Pontificios
- In memoriam
-
Estudios
-
Augusto Del Noce y la cuestión del racionalismo político. Apuntes para una ponencia
-
Un filósofo nuestro, el mundo y el humo de Satanás
-
La fe, fundamento de la reconstrucción de la unidad hispanoamericana
-
Algunas consideraciones para la acción política en disociedad
-
La descomposición del hombre
-
Los cuerpos intermedios en el pensamiento político de Juan Berchmans Vallet de Goytisolo
-
- Monográficos
- Crónicas
- Información bibliográfica
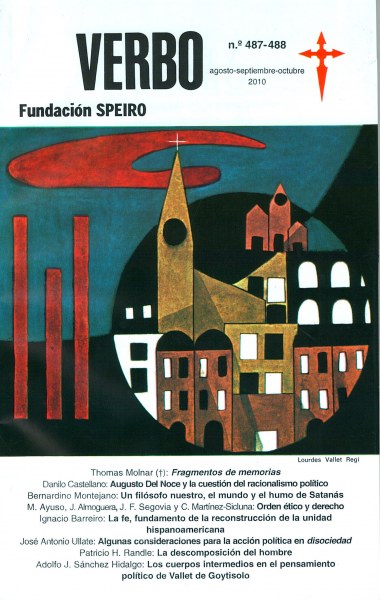
El relativismo moral: Las opiniones morales compartidas
Las reflexiones de Danilo Castellano sobre juridicidad y orden ético parten de una idea inicial que es el contrapunto de la Modernidad a la concepción clásica sobre el tema y que, de alguna forma, ya se advertían en las palabras del Enciclopedismo francés al entender que el Derecho natural no era más que “la ciencia de las costumbres a la que se denomina mora l”[1]. Una mera ciencia de las costumbres o una moral social, la que se precisa para fortalecer los lazos de la convivencia de un grupo socialmente organizado, pero lejos de cualquier otra exigencia que implique una perspectiva racional y objetiva. Estamos ante un mundo de representaciones, como adecuadamente ha destacado el profesor de la Universidad de Udine, representación de un cierto orden ético, creado por los individuos o por la sociedad, de manera que el curso lógico se invierte, porque no es el orden ético el que antecede a la sociedad constituida, sino una vez establecida la misma por razones puramente convencionales, de ella se deduce un orden ético, una perspectiva subjetiva de lo que éticamente conviene para que la convivencia no se rompa. Sin embargo, la preeminencia del grupo social sobre el individuo, dentro de una visión claramente subjetiva, no es más que una manera de eludir la anarquía a la que un sistema así necesariamente tiene que conducir.
Señala a este respecto Juan Vallet, que “Kant, tomando la física como ciencia tipo de conocimiento, consuma el giro copernicano. El idealismo se centra en lo metódico, convirtiéndose en idealismo crítico, de modo tal que la razón práctica aplica a las cosas los primeros principios de la razón teórica, categorías intuidas por nuestra mente, no extraídas de la experiencia sino que la hacen. De ese modo, el mundo y con él la organización social, son considerados mera materia, ya no sólo para una construcción teórica, sino de una praxis, que trata de realizar operativamente los modelos ideados, a priori, por la razón teórica. La justicia ya no es una pauta que facilita la naturaleza en el pleno sentido de esa palabra, sino un modelo ideal que el hombre tratará de imponer a la organización social para conformarla a sus propias ideas. Pero, cada hombre, desde este subjetivismo, puede tener su propio modelo, con lo cual socialmente se llegaría a la mayor anarquía, y el hombre aisladamente tampoco podría realizar ni imponer modelo social alguno”[2].
Para evitar que cada individuo tenga su propio orden nos encontramos ante un sistema de representaciones, es la representación del orden socialmente convenido lo que se convierte en estricta finalidad, obviando con ello el problema de cualesquiera otros fines que puedan impulsar la convivencia. La representación de una serie de principios socialmente convenientes se convierte en una perspectiva ética, un orden ético, del que lógicamente no es posible justificar el punto de partida inicial, como subraya Castellano[3], pero sí su coherencia lógica.
Esta forma procedimental llevada también al seno de un orden ético, subjetivo aunque se trate del orden socialmente impuesto como regla de costumbres, no hace más que reflejar el mismo esquema procedimental que se produce en el ámbito del Derecho, pero ello hace igualmente válidos sistemas formales éticos que conlleven perspectivas tangencialmente contradictorias o claramente opuestas y tampoco vienen a solucionar el problema de la coherencia personal en un mundo, el de la sociedad organizada, que se impone sobre el individuo y que tiende a anularlo. Tratar de encontrar rasgos de principios morales contrapuestos a la moral organizada sería imposible en el mundo actual, si pretendiéramos llevar hasta sus últimas consecuencias las exigencias y condiciones de lo que un cierto orden ético, el socialmente imperante pretende de cada uno de nosotros. La libertad sólo se permite para el caso de las premisas iniciales de las que parte el sistema formalmente establecido, cuando se trata de ese grupo organizado, donde se diluye, por lo menos como pretensión, la individualidad propia de la persona, que encuentra en su mera coherencia lógica su total y única finalidad, pero resulta claro que no cabe otorgar al individuo la misma libertad so pena de caer en la anarquía social que el Estado postmoderno no se puede permitir.
El orden ético es, entonces, el orden socialmente compartido[4], pero, a su vez, lo que haya que compartir viene determinado por las instancias del poder. En un ámbito pleno de subjetividad, donde la verdad no puede identificarse con una creencia determinada, como subraya Castellano, y donde la creencia de cada uno no puede, en lógica, imponerse sobre la creencia de los otros, entendidos todos ellos en un proceso de estricta equiparación, el problema sigue siendo el de delimitar dónde empieza y dónde acaba lo que hay que compartir socialmente, esto es, éticamente –puesto que a esta idea ha quedado reducida la moral–: sustitución del mundo de los principios por el mundo de las conveniencias sociales, de manera que tendremos que establecer las bases sobre las que es posible llegar a un acuerdo, sobre lo que es lícito socialmente convenir.
El giro copernicano producido con la Modernidad nos conduce a entender que el problema ya no es el de la relación entre el orden jurídico y el orden moral, sino, como dice Joseph Raz, “la relación entre el Derecho y las opiniones morales que son aceptadas y practicadas por la sociedad en la que el Derecho está en vigor. Así ha habido quienes se han preguntado por el impacto de la moralidad popular sobre el desarrollo del Derecho y por el impacto del Derecho sobre el desarrollo de la moralidad popular”[5].
Opiniones morales, en suma, que no moral, aceptadas y practicadas por la sociedad. Ahora bien, con esta reducción del orden ético a una simple opinión moral que desde arriba, esto es, desde la sociedad llega al individuo, está perfectamente justificado cualquier sistema, porque no hay sino diferentes sistemas morales, prácticamente tantos como sistemas sociales o sistemas políticos: si la práctica socialmente adecuada es la que determina, a su vez, el sistema vigente, por qué no admitir como una opinión moral socialmente impuesta, aun cuando sea impuesta por el poder político, el divorcio de aquellos matrimonios en los que el hombre era internado en un campo de concentración, siendo así que de no aceptar el divorcio la mujer era condenada a la misma pena que el marido, práctica legal y moralmente aceptada en la extinta URSS y que podría ser tan beneficiosa para la convivencia como la que decretara un sistema de libertades, que no por el hecho de serlo instaura una moral con más solvencia o fundamento, desde el punto de vista estricto de la convivencia mediatizada por el poder, que la propia de un sistema totalitario.
En aras de “opciones compartidas”, como recalca Castellano, y situando a éstas en el ámbito de la premisa inicial de la que hay que partir para establecer qué es lo verdadero y qué es lo falso, los principios, las creencias, deben quedar en el marco estrictamente privado como opiniones no compartidas. Es, por ello, que Habermas, paradigma de la Modernidad ha podido considerar que los principios, las creencias, forman parte de un mundo subordinado al de la moral socialmente compartida.
Dirá Habermas que “este Estado constitucional sólo puede garantizar a los ciudadanos la misma libertad de religión para todos siempre que no se sigan atrincherando en los mundos cerrados de sus comunidades religiosas respectivas y aislándose unos de otros. Las diversas subculturas religiosas han de dejar libres de su abrazo a sus miembros individuales, a fin de que éstos puedan reconocerse recíprocamente en la sociedad civil como ciudadanos del Estado, es decir, como sujetos y miembros de la misma entidad política. Como ciudadanos del Estado democrático que son, se dan a sí mismos las leyes bajo las cuales pueden mantener, en su condición de miembros privados de la sociedad civil, su propia identidad en lo tocante a lo cultural y a la visión del mundo, y respetarse mutuamente”[6].
En ese Estado, del cual procede la moral socialmente compartida y la convivencia entendida como la única finalidad a la que se supeditan cualesquiera otros fines, los principios, las creencias, la fe, no pueden sobrepasar el marco en el que deben recluirse si queremos hablar de un fundamento común para la convivencia. Esta nueva sociedad secularizada que sólo tiene fe en el progreso del hombre por el progreso mismo, un continuo avanzar hacia la nada, antepone la condición de ciudadano a la de hombre, y en la cual esta nueva religión, “la religión secular descansa en la fe en la capacidad de prever y organizar el futuro donde el hombre alcanzará su plenitud”[7].
En virtud de la ciudadanía, en tanto que modelo de convivencia y opinión moral compartida, el hombre queda devaluado, es un instrumento al que es posible moldear y hacerle entender que la subcultura religiosa a la que pertenece ha de dejarle libre, si no quiere convertirse para el sistema en una rara avis dentro de un reducto fundamentalista.
Si anteponemos esa condición de ciudadano, que no ha de tener más moral que la establecida socialmente, resulta evidente que la subcultura religiosa, siguiendo las palabras de Habermas, no puede influir en la sociedad, sino, muy al contrario, dejarse influir por la misma. ¿Cómo preservar los principios, la fe, en un mundo que no permite esta inmunidad y donde se nos conduce a una situación de bipolaridad social, una suerte de dicotomía ciudadano-hombre en la que se subvierte el sentido primigenio de la relación?
Castellano ha señalado adecuadamente cuál es el problema central del relativismo: “¿Cómo se puede aplicar el (falso) principio de la ‘opción compartida’ al disidente? ¿Cómo puede considerarse válida en el tiempo una ‘opción compartida’ datada? ¿Cómo se pueden, por ejemplo, entender compartidas las ‘opciones’ codificadas en una Constitución respecto de la que las generaciones no han tenido y no tienen posibilidad de pronunciarse y de hacerlo constantemente?”[8]. Si se pone en cuestión el mismo fundamento sobre el que descansa el relativismo, esto es, la propia relatividad de sus afirmaciones, entonces todo el sistema cae. Las opciones compartidas tienen que ser necesariamente abiertas, necesariamente relativas, elemento fundante del orden que se deriva de ella. Y en la misma relatividad se establece un fundamento absolutista, porque sólo por el hecho de establecer una opción social compartida estamos ya ante una convivencia bien gestionada. Pero las fisuras y las quiebras de la convivencia, el problema que para el sistema representa quien quiere seguir siendo fiel a sus principios, más allá de la imposición de lo que ha de ser compartido, es ciertamente una gravísima cuestión que el propio sistema, contradictorio en sí mismo, no puede resolver. Porque la cuestión reside en que la finalidad última de todo el proceso es el afán por compartir espacios comunes, de donde aquel que subraya y destaca lo que es común es el poder, que impulsa bajo el símbolo del progreso social el camino hacia un destino incierto, donde terminamos por compartir, vía imposición, cuanto atenta contra la estructura natural del ser humano –de hecho es la negación de lo natural[9]– pero más acorde con la condición de ciudadano. Ahora bien, ese destino incierto tiene que ser necesariamente el resultado de un proceso de aprendizaje[10], en la asunción de una moral socialmente organizada y resultado del grupo al que se pertenece.
Ni el Derecho, ni la moral, pueden, en consecuencia, considerarse al margen del ideal de convivencia, donde se tratan de eliminar las contradicciones a través de un proceso de aprendizaje, a través del cual se lleva a cabo una redefinición de los principios e incluso de las relaciones sociales, por no decir del ordenamiento natural. ¿Qué es el propio orden jurídico a tenor de las opciones sociales compartidas? Ya no puede ser una lectura del orden natural, como tampoco los pretendidos derechos inalienables son algo más que la representación que el derecho positivo realiza de los mismos. Y el problema para el ethos democrático, concebido con esta singularidad, es otorgar la plena equiparación jurídica a quienes poseen creencias difícilmente conciliables con la conciliación en un espacio público compartido.
En palabras, nuevamente de Habermas, “lo que pone al secularismo en apuros es la expectativa de que los ciudadanos seculares deben encontrarse en la sociedad civil y en el espacio político público con sus conciudadanos creyentes en su condición de tales en un mismo plano de igualdad”[11]. Ahora bien, el reconocimiento de una igualdad de las diversas posiciones no implica necesariamente la aceptación de un modus vivendi diverso del que propone la moral socialmente organizada, sino tan sólo la adaptación de los principios al espacio público compartido, o lo que es igual, aquél que parte de la condición de persona y no de la simple condición de ciudadano debe necesariamente adaptar su contexto semántico y el fundamento que se esconde tras el mismo a lo que requiere de él la sociedad, para aceptarle como miembro de la misma.
La idea de un consenso, sobre el que podría afirmarse la coexistencia, no resuelve el problema sino que lo acrecienta, porque el consenso lo es sobre la admisión de que la verdad no existe y ni tan siquiera puede decirse que sea consecuencia del orden jurídico-social existente. Lo más que cabe afirmar mediante la vía del consenso es la necesidad de establecer un acuerdo, para lo cual hay que renunciar previamente a lo que nos define en cuanto hombre s y no en cuanto ciudadanos: el consenso implica la aclimatación a cuanto el grupo socialmente organizado trata de determinar como base de su convivencia.
La contradicción interna a este género de especulación ha sido subrayada por Castellano[12], cuando por una parte las opciones compartidas constituyen el elemento fundante del orden instituido y, por otra parte, contradicen, por su propia explicación, el establecimiento de un orden instituido, codificado, y que no sea necesariamente abierto, casi como un impulso hacia cada vez nuevas formas de crear y de configurar opciones que compartir. Por esta vía, la llamada “posición inicial” de un Rawls, por ejemplo, no tendría sentido como causa de la creación del consenso, no serviría, toda vez que implicaría un orden establecido y no una posibilidad siempre relativa y siempre en constante creación, que obliga no sólo a quienes han dado lugar al grupo socialmente organizado, sino también a las futuras generaciones.
Las consecuencias van más allá de la necesidad de compartir, sólo porque así lo determina el poder, un espacio público y giran en torno a la misma naturaleza del hombre y a la propia condición humana. Danilo Castellano, no sólo en su última obra publicada, sino también en su línea de pensamiento, ha señalado una cuestión fundamental, a la cual las construcciones actuales, surgidas de la Modernidad, no consiguen responder, ni dar satisfacción: la libertad y la racionalidad del hombre como premisas necesarias de todo Derecho[13].
El hombre está destinado a ser libre, a ser dueño de sí mismo, a alcanzar, a través de la razón, el conocimiento de la verdad, a ser capaz de tomar decisiones y, finalmente, a decidir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Pero una sociedad que, en aras de preservar el consenso como objetivo final y culminante de nuestra convivencia impide al hombre realizarse y alcanzar su madurez, esto es, elegir libremente y racionalmente, es una sociedad cuya única pretensión es la de transformar la condición humana siguiendo el molde diseñado por el relativismo. El hombre que renuncia a proponer la verdad, porque así se lo impide el sistema establecido y dimanante del poder, es un hombre que debe renunciar también a su propia libertad, convertida de esta forma en autodeterminación, posibilidad que depende en último término del poder y que no puede prescindir de ésta que aparece como la causa primera de todas las relaciones sociales y de la propia “naturaleza” humana que hay que construir, no ya a imagen de Dios, sino a imagen y semejanza del poder.
La persona es la condición de la libertad y no al revés, como resulta de este tipo de construcciones que anidan en el marco del espacio compartido o de las opciones morales que hay que compartir. Una libertad en la que el hombre debe renunciar a encontrar, como resultado de su madurez racional, la verdad a la que necesariamente tiene que dirigirse su acción. Pretender que en todas las decisiones trascendentales de la vida que el hombre tiene que afrontar, en vez de tomar una solución racional, como resultado del propio desenvolvimiento de la personalidad, haya de adaptarse a lo que exige de él la opinión moral socialmente organizada, es quitarle realmente la libertad y la responsabilidad para consigo mismo. Nuestros actos, lejos de ser emanación de la libertad, vienen a ser condicionados por aquello que exige el poder para que no se cuestione ni se ponga en tela de juicio ni el sentido de su creación, ni menos aún el elemento fundante, el espacio público compartido.
Debemos renunciar a ser persona, a manifestar y desarrollar nuestra personalidad, en la medida en que ello nos conduciría necesariamente a tomar decisiones poco acordes con la idea de una convivencia que exige consensuar y acordar sobre la negación de la libertad y de la racionalidad del ser humano. Nos hallamos ante un orden instituido, que es absoluto y totalitario, porque no hay separación, pese a cuanto se trate de decir, entre Derecho y moral, porque la única moral socialmente aceptada es la moral que se deduce del mismo Derecho, de la simple existencia del público compartido exige cotidianamente del hombre un acto de sumisión en todos los ámbitos. El espacio público todo lo invade y no queda un margen para el desarrollo de la persona. No hacen falta grandes actos de rebelión para ser considerado un disidente al sistema: la heroicidad radica tan sólo en querer buscar el bien, en pretender encontrar un fin propio, verdaderamente racional, en nuestras propias acciones, más allá de lo que el consenso de turno venga a determinar. Decía Santo Tomás Moro, desde la Torre de Londres, que la tribulación más dolorosa de todas para el hombre radica en “el miedo a perder por el pecado mortal la vida de su pobre alma”[14]. Pues bien, el hombre de hoy en día, si quiere ser verdaderamente un hombre, esto es, un ser racional, libre y responsable de sus propias acciones, entendiendo que éstas se han de dirigir a la búsqueda del bien y a querer el bien, manifiesta con ello una actitud poco acorde con lo que exige la moral socialmente organizada, muestra una heroicidad y un grado de resistencia que el sistema no puede tolerar. Pero la otra opción, el filo de la navaja sobre el que caminamos, es el de ser hombres atribulados, permanentemente convencidos de que nuestros actos conducen irremediablemente, porque así lo demanda el espacio público compartido, a la pérdida de nuestra pobre alma.
[1] Denis DIDEROT y Jean Le ROND D’ALEMBERT, voz Derecho Natural o Derecho de la Naturaleza, en la recopilación de los Artículos políticos de la “Enciclopedia”, selección, trad. y estudio preliminar de Ramón Soriano y Antonio Porras, Ed. Tecnos, Madrid, 1986, pág. 42.
[2] Juan VALLET DE GOYTISOLO, “Propiedad y justicia, a la luz de Santo Tomás de Aquino”, en Verbo, n.º 188, sep-oct. 1980, págs. 1.074-1.075.
[3] Danilo CASTELLANO, Orden ético y Derecho, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 19.
[4] Danilo CASTELLANO, op. cit., pág. 24.
[5] Joseph RAZ, Razón práctica y normas, trad. de Juan Ruiz Manero, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, págs. 188 y 189.
[6] Jurgen HABERMAS, “¿Qué significa una sociedad “postsecular”? Una discusión sobre el Islam en Europa?”, en ¡Ay Europa! Pequeños escritos políticos, trad. de José Luis López de Lizaga, Pedro Madrigal y Francisco Javier Gil Martín, Ed. Trotta, Madrid, 2008, pág. 71.
[7] Dalmacio NEGRO, El mito del hombre nuevo, Ed. Encuentro, Madrid, 2009, pág. 13.
[8] Danilo CASTELLANO, op. cit., pág. 27.
[9] Dalmacio NEGRO, op.cit., pág. 17.
[10] Según Habermas, “imaginamos una reflexión de la conciencia religiosa sobre sí misma según el modelo de aquel cambio de las posiciones epistémicas que se ha ideado realizando desde la época de la Reforma en las iglesias cristianas de Occidente, tal cambio de mentalidad no puede ser ordenado, no puede ser dirigido políticamente ni obligado jurídicamente; es, en el mejor de los casos, el resultado de un proceso de aprendizaje. Y como “proceso de aprendizaje” sólo aparece desde la perspectiva de una autocomprensión secular de la modernidad. Con tales presupuestos cognitivos de un ethos de ciudadanía democrático topamos con los límites de una teoría política normativa, fundamentadora de deberes y derechos. Los procesos de aprendizaje pueden ser promovidos, pero no exigidos moral o jurídicamente”. Jurgen HABERMAS, op. cit., págs. 78-79.
[11] Jurgen HABERMAS, op. cit., pág. 80.
[12] Danilo CASTELLANO, op. cit., pág. 27.
[13] Danilo CASTELLANO, op. cit., pág. 63.
[14] SANTO TOMÁS MORO, Diálogo de la fortaleza contra la tribulación, Primer Libro, Cap. 6.
