Índice de contenidos
Número 487-488
- Textos Pontificios
- In memoriam
-
Estudios
-
Augusto Del Noce y la cuestión del racionalismo político. Apuntes para una ponencia
-
Un filósofo nuestro, el mundo y el humo de Satanás
-
La fe, fundamento de la reconstrucción de la unidad hispanoamericana
-
Algunas consideraciones para la acción política en disociedad
-
La descomposición del hombre
-
Los cuerpos intermedios en el pensamiento político de Juan Berchmans Vallet de Goytisolo
-
- Monográficos
- Crónicas
- Información bibliográfica
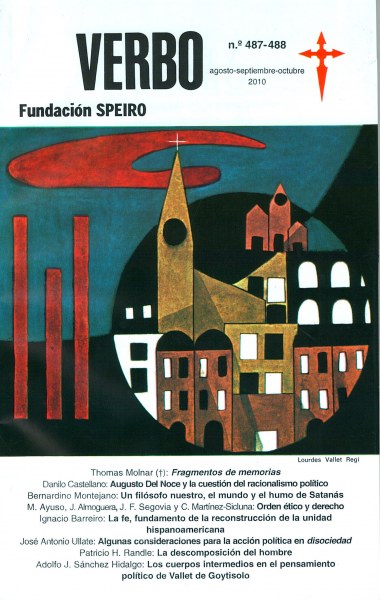
Algunas consideraciones para la acción política en disociedad
1. Vivir sin sociedad
Decía Marcel De Corte que “todavía nos da la impresión de estar viviendo en una sociedad. Nada de eso. Nos hemos establecido en una sociedad al revés, en una disociedad ”. Una disociedad que se dedica precisa y específicamente a destruir no ya el bien común, sino la misma constitución orgánica de la sociedad, instrumento necesario para el logro del bien común.
La sociedad al revés o di-sociedad que padecemos y que ocupa materialmente el “lugar” de la sociedad, tiene como objetivo prioritario destruir las comunidades naturales y “seminaturales” (familia, gremios, corporaciones regionales y locales, pero también “lugares simbólicos” como el bien común acumulado y la historia compartida).
La vía que se utiliza para la destrucción de los cuerpos que conforman una sociedad no es la de la eliminación directa, sino la de la desnaturalización: de la familia, del trabajo, de las corporaciones, de la idea de bien común, del pasado, convertido en memoria histórica ideológica, y sobre todo de la des-educación dirigida desde el gobierno.
La destrucción de las comunidades naturales y, por esa vía, de las personas que componen la sociedad, asegura que los fragmentos disociados que de la vieja sociedad puedan subsistir no tengan capacidad de reaccionar saludablemente emprendiendo la única oposición concebible en ese contexto: la lucha por revitalizar la sociedad y por destruir, aniquilar, la disociedad.
El liberalismo político y doctrinal ha sido históricamente el caballo de Troya utilizado por la disociedad para infectar las mentalidades católicas, inoculando en ellas el virus paralizante que induce a los católicos a pensar que pueden ser a un tiempo piadosos hijos de la Iglesia y respetuosos con quienes aspiran a arruinar la forma natural de vida en común.
Pero eso fue hace ya demasiado tiempo.
Durante estos últimos siglos se ha librado un hercúleo combate en el que se ha ido invirtiendo la tendencia civilizadora cristiana y en los que hemos ido viendo cómo la doctrina política católica era progresivamente forzada a un repliegue, para luego llegar virtualmente a ser erradicada hasta de las conciencias de los católicos.
No podemos, por lo tanto, hacer hoy los mismos análisis políticos que hace doscientos años, y ni siquiera los de hace ochenta. Los principios doctrinales e ideológicos en pugna son los mismos que entonces, pero el reparto de fuerzas es estremecedoramente diverso.
Hoy, una organización pública (no política verdaderamente) ha ocupado ya totalmente el lugar de la sociedad política. Hoy no existe comunidad política, y los elementos materiales de policía que conserva esta disociedad no deben llamarnos a engaño. Ha y una disociedad que ha vampirizado hasta suplantarla a la sociedad histórica.
Lo que no han podido cambiar es la naturaleza humana. Sin embargo, en los gobernantes y en la inmensa mayoría de los así gobernados, esa invariable naturaleza queda silenciada por el adoctrinamiento, y el embotamiento de los sentidos operado por la mentalidad televisiva, la ideologización de la educación y la nueva censura al revés.
No cabe, por tanto, replegarse pensando que la naturaleza sigue siendo la misma tal cual la hizo Dios y que por tanto este régimen de cosas no puede durar. No sabemos cuánto más le permitirá Dios durar, pero nada impide que mientras se agota –años, decenios, o quién sabe cuánto tiempo– logre asfixiar la vida moral de casi todos. De hecho, como en todos los demás terrenos de la vida moral, el mal no puede existir más que como caricatura grotesca del bien. Por eso hablamos de disociedad y no de la anarquía total, que es inasequible al hombre. El hombre pervertido necesita crear un simulacro de orden, un “desorden organizado”, para l levar a cabo sus delirios. La disociedad llama orden público a garantizar la tranquilidad en la imposición del más terrible desorden, llama bien común a la negación de la virtud objetiva y al aseguramiento de que cualquier aberración pueda llevarse a la práctica sin obstáculo; llama delincuentes –los incluye en el código penal– a los que advierten públicamente y pretenden impedir la iniquidad de los comportamientos inmorales que destruyen la vida en común. La disociedad plagia a la sociedad. La plagia en el sentido de copiar su apariencia, con el fin de plagiarla también en la primera acepción de la voz plagiar, la de su etimología: reducir a esclavitud a un hombre libre.
2. De la forma de la sociedad depende el bien o el mal de las almas
Es casi natural que cunda el desánimo entre quienes observan con amargura, y aún son tantos, el vertiginoso deterioro de la vida en común, sin llegar sin embargo a advertir la envergadura de la operación que ha tenido lugar. No se trata de que la sociedad padezca un tabardillo, sino de que la sociedad ha muerto y su lugar lo ocupa quien la asesinó y sustrajo el cadáver. Subsiste, todavía, el bien común acumulado, como apremio y esperanza para una futura “resurrección” social, pero si seguimos llamando “sociedad” a lo que se ha impuesto, nos obstinaremos en no querer ver la realidad, dificultaremos el cumplimento de nuestro deber y además habremos envilecido una noble palabra donde las hay.
Sin identificar la dinámica de la revolución constituida –de la disociedad o sociedad al revés– la esterilidad se apoderará cada vez más de los pocos católicos que, aparte de lamentarse en privado, desean trabajar por recomponer el orden. No sólo eso: el mayor óbice para esa ceguera ante la revolución es la “herejía social” , aunque sólo sea material. El abandono, la ignorancia crasa, de los fundamentos de la doctrina política católica. Aunque en la mayor parte se da de forma no culpable, eso no impide el cumplimiento fatal de las consecuencias de esa apostasía política, la principal de las cuales es la pérdida de la fe en las generaciones nacidas en tal ambiente, y a la que le sigue también el envilecimiento “del sujeto católico”, cada vez más indiscernible en su inconsistencia de la generalidad de las nuevas generaciones de esta disociedad.
Para atisbar, al menos, la hondura de la doctrina política católica, baste recordar unas palabras de Pío XII: “De la forma que se dé a la sociedad, de que la sociedad esté o no conforme con las leyes divinas, depende y se deriva el bien o el mal de las almas, es decir, el hecho de que los hombres, llamados todos a ser vivificados por la gracia de Cristo, respiren en las contingencias terrestres del curso de la vida el aire sano y vivificante de la verdad y de las virtudes morales o, por el contrario, el morboso y a menudo mortal microbio del error y de la depravación” (11-VI-1941).
Una sociedad puede estar vivificada plenamente por “el aire sano de la verdad y de las virtudes morales” o bien alejarse enrareciendo el ambiente mediante el bastardeo de la verdad con el error, tal como ha sucedido en diversos grados en casi todas las épocas. Lo que en algunos momentos terribles sucede, como ahora, es que los gobiernos persigan con saña la verdad y las virtudes y conserven tan sólo un esqueleto organizativo, una simulación de sociedad con el objeto deliberado de crear un ambiente controlado en el que quepan todos los microbios del error y la depravación y se extirpen las simientes que producen la verdad social.
Como decía Pío XII “de la forma que se dé a la sociedad” depende socialmente “el bien o el mal de las almas”. Cuando, como hoy, una disociedad tergiversa esa misión, el resultado es un mal profundo para las almas, tanto en el plano sobrenatural como en el natural. Ese es un factor que no depende de la acción de los “agentes sociales”, es decir, de los cristianos aislados, sino que pertenece en exclusiva al poder político. Es decir, de entrada, debemos reconocer que mientras no reviva la sociedad (y no lo hará, salvo milagro, sino invirtiendo los procesos que la liquidaron), el panorama inevitable es el del “mal de las almas”. Un mal que nos abarca y nos afecta a todos, también a los que por misericordia de Dios no nos arrastra hasta la apostasía. Nosotros también nos vemos privados, nuestras almas, de un bien que necesitamos, y se nos dificulta enormemente la misma la vida cristiana. Fíjense bien los “catoliberales”: estos males de los que hablo, que nos quebrantan también el alma, son males políticos, terrestres y rupestres.
3. No faltar al deber
Dadas las circunstancias, el objeto de la acción política de los católicos será en primer lugar el estudio y transmisión de la doctrina política de la Iglesia, así como su aplicación a nuestras propias vidas en la medida que resulte posible. Desafiando las previsibles muecas de decepción de los liberales y democristianos de diversas familias, insisto en que nada hay más urgente ni más “eficaz” que el (re)descubrimiento de esa doctrina y de su inesperada amplitud, de su valor regenerador de los organismos elementales y basilares de toda sociedad futura. Habrá muchas más cosas que hacer, pero todas pasarán por este punto y no podrá obviarse.
Nuestra ambición no puede ser otra que la llamada situación de tesis, es decir, el reinado práctico de Cristo sobre la sociedad política. Es irrenunciable. Pero de entrada, esa aspiración nos exige mortificar todo pelagianismo activista. Eso no quiere decir que no haya de actuarse y hasta edificar y crear socialmente, más bien al contrario. Hay una acción hecha con la paz del abandono a la Providencia y con la fiera fidelidad a los deberes de estado, que produce obras admirables. El cristiano, en toda situación, trabaja por “obediencia”, por “vocación”, porque está obligado íntimamente, y no con la falsa ingenuidad del que pone su esperanza en el resultado de sus quehaceres. Es la disciplina del que cumple con sus deberes, al modo como dice doña Jerónima a su esposo Mañara en el drama de Milosz: “No descuido ninguna de mis obligaciones”. Resulta grotesco que algunos todavía nos sigan agitando ante la cara el espantajo de que debemos sumarnos a pintorescas iniciativas “católicas” para conseguir no se sabe qué objetivos, el primero de los cuales –el único cierto– resulta siempre la confusión de los católicos así instrumentalizados.
Es una labor importantísima la de comprender –o la de caer en la cuenta si se había comprendido– que hay una felicidad relativa, un bienestar, y unos bienes morales, como dice Pío XII, que dependen de la orientación y constitución de la sociedad. Estos bienes, que conforman el bien común, son los específicos de la política y no se pueden suplir por una ridícula función de Pepito Grillo adoptada por los católicos. Hemos de trabajar, en paz de Dios, en milicia de Dios, por la restauración de su reino político, y hemos de orar cotidianamente por nuestros conciudadanos, por esa restauración, pero también por la desamparada situación espiritual en la que, mientras tanto, queda la gran mayoría. Pero eso implica una gran dosis de realismo y significa reconocer que nosotros no podemos suplir, no suplimos, esa deficiencia. Es importante tener presente que mientras no se restaure el orden cristiano, las almas de la inmensa mayoría no podrán beneficiarse de su vivificante efecto y quedarán –salvo milagro– arrumbadas en los ribazos de la historia.
Ese dolor y esa conciencia de nuestra poquedad, pesan en el alma espoleándonos doblemente en nuestra dedicación a la militancia católica. Ha y, sin embargo, una posibilidad que sí está a nuestro alcance y consiste en el aprendizaje y la adquisición de la virtud de la justicia general. Está en la naturaleza de las cosas que cada uno de los miembros de la sociedad participe en la consecución del bien común. Tan profunda es esa exigencia que cuando –como ahora– nos encontramos en una situación en la que objetivamente se hace imposible el bien común temporal, no por eso nuestra naturaleza deja de exigirnos que adquiramos esas virtudes políticas, aparentemente inviables. La ardua adquisición de esa virtud política no sólo significa la mayor plenitud humana, la mayor consistencia intelectual y moral, sino que es el medio que permite vigorizar las escasas células sociales que todavía pueden subsistir en un cadáver político, en una disociedad: principalmente la familia y las modestas obras que precariamente pongamos en pie.
4. Manifiesto contra la sociedad al revés
La causa final de la sociedad es el bien común temporal, la vida común según la virtud. La virtud específica que regula el logro de ese bien común es la justicia general, virtud que se predica de distinta manera en gobernantes y gobernados. En los primeros, en quienes es más eminente y arquitectónica, se manifiesta sobre todo en la promulgación de leyes justas ordenadas al bien común y en las decisiones prudentes de gobierno enderezadas al mismo fin. En los ciudadanos, principalmente, se manifiesta en el cumplimiento de las leyes y en la adquisición de las virtudes necesarias para concurrir a los actos legales y de gobierno: fortaleza, templanza, liberalidad y, sobre todo, prudencia.
En cuanto a la orientación de una muchedumbre a un bien común, podemos distinguir entre situaciones de explícita y constitutiva búsqueda; situaciones de búsqueda parcial o imperfecta, y por último situaciones de evitación sistemática o de exclusión programática. Las dos primeras situaciones son legítimamente llamadas sociedades políticas y se ordenan la una a la otra como lo imperfecto a lo perfecto. El anómalo tercer escenario lo hemos llamado disociedad o sociedad al revés: también se puede denominar “tiranía”, aunque parece que la tiranía designa más específicamente a un gobierno que a un sistema.
Es la misma naturaleza humana la que establece la preeminencia del bien común sobre el individuo, por lo que esa misma naturaleza contiene una inclinación a la justicia general. Esa inclinación encuentra su fin adecuado en las sociedades bien constituidas, en un grado que puede ir de lo perfecto a lo menos perfecto. En una disociedad, esas mismas inclinaciones políticas, carentes de la rectificación necesaria por parte del gobernante, fácilmente degeneran en sumisión servil, convirtiéndose, por paradójico que resulte, en el mayor sustento de ese tiránico simulacro de organización política.
Como colofón a estas consideraciones apresuradas, aventuro alguna reflexión de naturaleza práctica:
1) Hagas lo que hagas, obra con prudencia y ten presente el fin por el que obras, dice el viejo proverbio. Una conclusión genérica se impone: la inclinación hacia el bien común está inscrita en nuestra naturaleza y no podemos renunciar a ella sin traicionarnos a nosotros. Por lo tanto, lo que en situaciones normales nos empuja a la obediencia de la ley, en las patológicas como hoy, nos demanda la resistencia a la disposición inicua. Pero no sólo eso: debemos aspirar a la recreación de un orden político al servicio del bien común;
2) Así pues, un movimiento “social” dirigido a la mera “objeción” a la “norma tiránica”, sólo en apariencia se inserta en la dinámica del bien común. Tales movimientos, para ser legítimos, deben incluir en su definición una finalidad proporcionada: es decir, la reversión de una situación social patológica y su sustitución por un orden político justo.
3) El espejismo “democristiano” ha sido adecuadamente confutado por plumas más competentes, demostrando erro res antropológicos y de contrariedad con la doctrina política de la Iglesia, por ejemplo, recientemente, por Danilo Castellano o Miguel Ayuso. Baste aquí decir que la política de pretendido parcheo desde el interior de la disociedad adolece de la misma tacha que los movimientos “sociales” a los que me refería en el punto 2: limitan sus aspiraciones a tal o cual acción, prescindiendo de la postulación natural de la finalidad política: el bien común, sostenido por el orden constitutivo justo.
4) Por esos motivos, aun cuando materialmente se pueda coincidir, con matices, en determinadas propuestas de estos movimientos “sociales” o con iniciativas democristianas, es fundamental identificar su inadecuación a las exigencias concretas y naturales humanas en el orden político y, por lo tanto, “teniendo presente el fin por el que obran”, denunciar su condición de obstáculos para el bien común.
5) Esa confinación a lo privado o a lo parcial es más sinceramente confesada por otros grupos, como los que se autodenominan “libertarios” de tipo norteamericano. La imagen del granjero, con su rancho, su rifle y su caballo, es decir, de la autarquía que entiende lo público como enemigo al menos potencial y de lo que hay que defenderse, se ha abierto paso entre muchos católicos desarraigados de la tradición política propia. El bien común propiamente hablando, como bien distinto y superior a los bienes particulares, no como mero orden público o como asistente de los ciudadanos en la consecución de sus fines privados, ha desaparecido. Por comprensibles que resulten estas reacciones, no podemos dejar de señalar su gravedad. Insistamos una vez más: el bien común no es una convención, ni una imposición positivista, sino una inclinación y una exigencia de la naturaleza humana.
6) En último término, la gran masa de los católicos “despolitizados” y desorganizados se integra pacíficamente en el sistema disocial, prestando su apoyo a una u otra fuerza gobernante. En estos, la renuncia al bien común, y por lo tanto al orden político justo, se suma a la culpable complacencia o lamentación, según los gustos, ante los avances corruptores de la disociedad democrática.
7) Aunque sea la justificación favorita de los católicos integrados en el sistema, la cuestión de la pretendida “efectividad” es también esgrimida, a modo de argumento decisivo, por los movimientos “sociales” católicos y por los democristianos. Tal es el grado de alejamiento de los principios políticos naturales y cristianos, los cuales, como no podía ser menos, se rigen por la moral natural y católica, uno de cuyos axiomas más sagrados es el de que el fin no justifica los medios, nunca. Además, nada impide que confluyan nuestras fuerzas para eventuales bienes particulares y para evitar males mayo res, pero esa concitación nunca ha de hacerse, como habitualmente se exige, ensombreciendo el fin último de la acción, el bien común. Es decir, la aspiración del orden político cristiano al servicio de ese bien común.
8) En gran parte, la culpa no ya de la inoperancia católica, sino del abisal grado de esa inoperancia, es debido a esa “fascinatio nugacitatis”, fascinación de las cosas sin valor, que domina a los “católicos profesionales”. Como dice el libro de la Sabiduría, esa fascinación, “oscurece las cosas buenas”. Invirtamos los términos: la única “unidad de acción” posible, no será la ligada a “operaciones concretas”, es decir, a bienes particulares o a parches, sino la que se deduce de la unidad de finalidad: para lo cual debemos ser suficientemente unánimes sobre el orden político necesario para el bien común. Si, como parecen afirmar –nunca con claridad– este desorden actual de cosas les vale y lo único que necesitamos es enderezarlo con acciones puntuales, queda claro que, aunque reducidos a un puñado ínfimo, los que sostenemos la esperanza política fiados sólo en la naturaleza de las cosas y en la fe y en la doctrina imperecederas de la Iglesia, no podemos ceder sin comprometer esos bienes que están por encima de nosotros.
9) Uno de los pilares de esa esperanza política (también “contra toda esperanza”) es el de la legitimidad. No se trata solamente de mantener unos principios universales inviolables. Además, el bien común, como todo bien, procede de una “causa íntegra”. En el caso de la comunidad política de las Españas, ahora reducida a su condición de bien común acumulado y latente, la constitución histórica de nuestra patria ha sido monárquica y la corona era la depositaria de la legitimidad política. Bajo esa legitimidad, despojados de defectos ideologizantes, cabrán agrupados y ordenados los esfuerzos de los que, de verdad y sin altisonantes retóricas desean contribuir al bien común.
10) Todos los intentos de aventuras políticas “católicas” en la historia reciente de España deberían servir para confirmar empíricamente lo que se deduce de los viejos principios. Los católicos que deseamos vivir –también en el orden político– conforme a la doctrina de la Iglesia somos un grupo minúsculo. En parte el mal viene de muy lejos, como ya he señalado en otros lugares, del abandono de la doctrina social. La crisis atroz que vive la Iglesia ha agudizado el problema, acabando de desfigurar ante sus propios hijos las exigencias naturales y cristianas de la vida en común. No hay que darle muchas vueltas: sociológicamente somos un fleco ridículo en esta disociedad. Somos un “ruido estadístico” y pensar sobre nuestra acción política en términos que antepongan una efectividad puntual es una majadería. Sin embargo, en todo “tenemos presente el fin”. Nuestra acción no servirá de mucho si no está penetrada de esa presencia del fin: desde la laboriosa adquisición de las virtudes necesarias para la justicia general (fortaleza, magnanimidad, templanza, liberalidad, ¡prudencia!), hasta el estudio y la explicación de la doctrina política a todo el que quiera conocerla, pasando por la creación de familias educadas en el servicio a ese bien común político o creando obras educativas, económicas o artísticas. En todo ello, la causa final es la instauración de un régimen –utilicemos nuestro lenguaje más propio– de reinado social práctico de Nuestro Señor Jesucristo. Ése, y no otro, es el bien común (por limitado que sea) que nos es asequible en estas desdichadas circunstancias. Ése, y no otro, es el principal campo de batalla con nuestros equivocados hermanos los católicos extrañados de su herencia doctrinal, pero también de la naturaleza política.
11) Si algún día –quiéralo Dios– hemos de poder levantar la mano para poner fin a este desorden perverso y para contribuir a la reconstrucción de una sociedad justa y católica, será por Providencia de Dios y como un signo en medio de la Historia, como siempre lo fue antaño. El cristiano, teniendo en cuenta las distinciones anteriores, es hombre de oración y en la oración hemos de pedir conformarnos a los sabios designios de Dios. Y para no incurrir en la maldición del apóstol Santiago el menor, ésa de que pedimos y no recibimos porque pedimos para satisfacer nuestra concupiscencia, habremos de preparar ese momento con el cultivo de nuestros deberes de estado, con la adquisición de las virtudes conducentes a la justicia general y haciendo un resuelto apostolado político, transparente y sin concesiones. No hace tanto tiempo –y era ya entonces inverosímil– que las laderas de Montejurra se llenaban de fieles carlistas, como siempre esperando contra toda esperanza. Como reclamaba “la pucelle”, libremos, pues, el buen combate y Dios, si le place, dará la victoria. Nosotros seremos, llegado el caso, colaboradores asombrados, en primera línea de frente.
12) Con todas las limitaciones actuales, el germen –continuidad histórica de la legitimidad– de esa fe política hispánica, es el carlismo. Cuando todas las fantasías se han intentado y han defraudado, sigue siendo la hora de la tradición española, martirial e improbable. Llena de sorpresas.
