Índice de contenidos
Número 347-348
Serie XXXV
- Textos Pontificios
- Noticias
-
Estudios
-
Democracia española y moral social católica
-
Derecho y verdad
-
La Cataluña que pelea con Europa
-
Notas sobre la evolución de la sociedad civil
-
Unidad y pluralismo en la sociedad: teoría de los «ismos» ideológicos
-
El proceso de unificación europea y la pérdida de la identidad nacional
-
La concepción trascendente de la providencia en el pensamiento de Giambattista Vico
-
Los obispos españoles del siglo XIX. Diócesis de Almería
-
El sincretismo religioso y la creciente ambición de poder político. La unificación del mundo en la historia
-
- In memoriam
-
Información bibliográfica
-
Las muñecas rusas y el penúltimo Lenin. En torno a «El verdadero Lenin»
-
AA.VV.: Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada (vol. I)
-
AA.VV.: Francisco Elías de Tejada y Spínola. Figura y pensamiento
-
Alfredo Sáenz, S.J.: El fin de los tiempos y seis autores modernos: Dostoievski, Soloviev, Benson, Thibon, Pieper y Castellani
-
- Notas
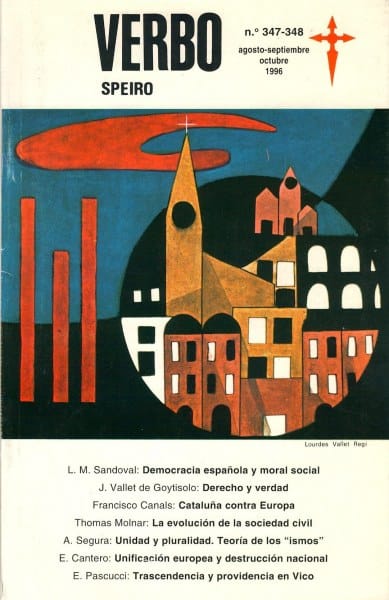
Autores
1996
Derecho y verdad
DERECHO Y VERDAD(*)
POR
JUAN BMS. VAUET DE GOITISOLO
l. Aunque las representaciones pictóricas o escultóricas de la
Justicia nos la presentan con los ojOs vendados, como muestra dela
falibilidad de la justicia humana, esta misma alegoría nos indica
que para impartir justicia es esenCial conocer la verdad. La venda,
expresa la carencia
del conocimiento preciso, pues la venda oculta
la verdad
y, por ello, impide resolver derechamente, justamente.
El propio nombre «derecho»,
en griego clásico to dikaion (1),
expresa su concepto genuino: lo justo; y lo mismo indica, en latín,
ius; definido como «quod semper aequum et bonum est>; (2). Asímismo
sus primeros significados análogados
designa~ la cienci"a para co
nocerlo
-«iusti atque iniusti sientia» 3-, y de arte para realizarlo
-«ars boni et aequi» (4).
Ambas acepciones, la genuina y su primer analogado, también
las expresó SANTO TOMÁS DE AQUINO, respectivamente, como la
«ipsam rem iustam» y el «artem qua cognoscitur quid sit iustum» (5).
Pero
también existieron otras acepciones analogadas, como va
mos a ver:
(*) Conferencia pronunciada en Toro el 24 de julio de 1996, durante el
curso de verano
«El esplendor de la Verdad» organizado por la Delegación Dio
cesana del Arzobispado de Valencia.
(1) ARISTÓTELES, Etica 5, 3, 1131 a.
(2) PAULO, D;g. 1, 1, 11.
(3) ULPIANO, Dig., 1, 1, 10, 2, in fine.
(4) ULPIANO, Dig. l,, 1, pr. que invoca esta «eleganter» definición
de
Ce/so.
(5) SANTO TOMÁS DE AQUINO. s. Th., 2.~-2ªe, 57, l, ad l.
Verbo, núm. 347-348 (1996), 709-730 709
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
ARISTÓTELES diferenció to di ka ion phisikon y to dikaion nomikon ( 6),
es decir lo justo natural y lo justo positivo, que pueden no identifi
carse; y de
ahí la función de epiéikeie -según él mismo explica
(7}--; pues, «lo equitativo es justo, pero no en el sentido de la ley,
sino como
una rectificación de la justicia legal. La causa de ello es
que toda ley es universal y hay cosas que no se pueden tratar recta
mente de modo universal».
Por esa razón, «la ley toma en conside
ración lo más corriente
sin desconocer su yerro»; y así, «cuando la
ley
se expresa universalmente y, a propósito de esta cuestión, algo
queda fuera de su formulación universal, entonces está bien que,
donde no alcanza el legislador y yerra al simplificar,
se corrija su
omisión». Esta
es «producida por su carácter absoluto», ya que
«tratándose de lo indefinido, la regla [natural]
es indefinida, como
la regla de plomo de los arquitectos lesbios, que se adapta a la
forma de la piedra y no
es rígida». La rigidez de la ley positiva, la
que declara
to dikaion nomikon, debe corregirse con la adecuada plas
ticidad del
dikaion phisikon, mediante la épieikeia.
Al comentar este texto del ESTAGIRITA, el AQUINATENSE (8)
explicó:
«Lo equitativo es una clase de lo justo, pero no es lo justo
legal, sino regulador de la justicia legal, pues, como
se ha dicho,
está contenido en lo justo natural de donde
se origina lo justo le
gal».
Es de ese modo, como el mismo SANTO ToMAs escribiría (9),
porque: «Así
como la ley escrita no da fuerza al derecho natural,
tampoco puede disminuírsela o quitársela, pues la voluntad del
hombre no puede
inmutar la naturaleza».
De abí la necesidad de indagar, en un juicio de justicia, la verdad
de las cosas y de la cosa misma de
que se trate para poder alcanzar lo
que en concreto es derecho, conforme la equidad. Sin duda por eso
los jurisconsultos
romanos---.segful diría el genial napolitano GIAM
BATTISTA Vico (10)--a veces usaban «verum est» por «aequum est».
710
( 6) ARISTÓTELES, Etica, 5, 7, 1134 B y 113 5 a.
(7) /bid, 5, 10, 1137 b.
(8) SANTO TOMÁS DE AQUINO, Comm. ad /ibr. V Etic. Aristot.
(9)
/bid, S. Th. 2"-2'e, 60, 5, ad l.
(10) GIAMBATTISTA Vico, Scienza n11ova, 324.
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
SANTO TOMÁS DE AQUINO, cuatro siglos antes que VICO, había
recordado que algunas veces
la justicia es llamada verdad (11); y,
ante la objeción a ello opuesta de que la justicia
es virtud de la
voluntad, respondió (12):
«dado que la voluntad es apetito racio
nal, la rectitud de la razón, que se llama verdad, impresa en la
voluntad
por la proximidad de ésta a la razón, retiene el nombre de
verdad.
Et inde est quod quandoque iustitita veritas vocantur».
A través de algún canonista, esta respuesta del A QUINA TENSE
llegó al jurista gerundense TOMÁS MiERES, quien explicaría (13):
«iustitiam facit quando sequitur veritatem, quia non est iustitia ubi non
est veritas». Esta verdad significa atenerse a la justicia: «teniussent
iustitia scilicet naturalem, quae ius suum quique tribuere. Scriptum est in
lege Dei: FACITE IUSTITIA ET IUDITUM». En esa dirección, siguiendo
lo dicho
por el canonista boloñés GUIDO DE BAYSIO (Apparatus di
rectum rosario 12, q. 2, cap. Cum devotissimum), repetiría MIERES:
«Est enim sumum bonum iustia» (14).
Sobrevolada esta perspectiva de la justicia como verdad---1Jet1,1,1n-,
que se nos presenta como sumum bonum, expresión de lo equitativo
-aequum-, impartirla exige que la justicia siga a la verdad. No
puede haber justicia donde la verdad falta. Y esa verdad exige que
el
ius, o sea el directum o derecho, responda a lo naturalmente justo.
Es decir, la cosa justa ha de resultar adecuada ex ipsa natura rei
-tal como la definió el AQUINATENSE, quien añadía «et hoc vocatur
ius natura/e» (15).
2. Pero: ¿cómo, según esa concepción clásica, se determina esta
adecuación de la cosa pata configurarla o calificarla de justa?
El mismo SANTO TOMÁS ( 16) explicó como se efectúa esta ade-
(11) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th., 2ª-2ªe, 58, 4, videtur quod l.
(12) Ibid, ad, l.
(13) TOMÁS MIERES, Apparatur ruper constitutionibus curiarum generalium Ca
thaloniae,
II, coll XI, cap. IV, 17.
(14)
Ibid, 1, coll IV de Iacobus 1, in I Curia Barcino, cap. XVII, 9.
(15) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th. 2ª-2ªe, 57, 2, resp. vers. Unoquidem
modo.
(16) [bid, 57, 3, resp.
711
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
cuación o ajustamiento, característico del derecho o lo justo, di
ciendo que puede establecerse de dos modos: «Primero, conside
rando la cosa absolutamente y en sí misma -«secundum absolutam
sui considerationem»-;
así es como el macho se acomoda a la hem
bra para engendrar de ella, y los padres al hijo para alimentarle.
Segundo, considerando la cosa no absolutamente, en su naturaleza,
sino en relación a sus consecuencias -«sed secundum aliquid quod ex
ipsa consequitur»-; por ejemplo, en la propiedad de las posesiones,
si este terreno se considera en absoluto, no hay razón para que per
tenezca a una persona con preferencia a otra; pero si se considera en
atención a la conveniencia de su cultivo y a su pacífico uso, enton
ces si tiene cierta adecuación -«quodam conmensurationem»-para
ser de uno y no de otro, como demuestra ARISTÓTELES en su Política
II, 4, (Bk. 1263, a 21)».
En este contexto uno de los más grandes comentaristas, BALDO
DEGLI UBALDIS, escribiría (17): «quod ex/acto ius oritur, et quod ius est
implicitus factus».
Sin embargo, se ha objetado y se objeta que el derecho no pue
de deducirse del hecho; pues el ser y el deber ser se hallan en
mun
dos diferentes. Así lo observó DAVID HUME (18); pero ese razona
miento era, sin duda aplicable, al racionalismo, que con DESCARTES
se había impuesto en la Modernidad, partiendo de esa escisión de la
res cogitans y la res extensa que se situaban en mundos distintos. En
esa perspectiva, la razón teórica, ciertamente abstracta y matemá
tica, nada podía deducir lógicamente de los hechos si estos eran
ubicados
en el mundo de las cosas, mientras que el derecho --que
trataban de determinar racionalmente a partir de las ideas--lo
colocaban en el
mundo del espíritu.
Pero, realmente, ocurre que los hombres existencialmente esta
mos religados con las cosas que, con nuestra razón práctica --que
se halla vivencialmente encarnada en el mundo de las cosas y no
fuera de él-, las observamos -incluyendo en ellas los hechos,
(17) BALDO DEGLI UBALDIS, Super primam veteris pars Dig., lex Si plegis, inc.
Ad legem Aquilia, l.
(18) DAVID HUME, Tratado de la naturaleza humana, 469, in fine.
712
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
actos y obras-no solo en su aspecto físico sino también aprecian
do
su inherente teleología y su propia axiología. Este examen im
plica un juicio de su bondad que, de por sí, predetermina, a su vez,
nuestros correspondientes deberes éticos
en relación a esa cosa, he
cho, acto u obra observados,_e
implica cual debe ser, a su respecto,
nuestra adecuada
actitud.
Al operar así, SANTO TOMÁS DE AQUINO y quienes le seguimos,
no efectuamos paso alguno
-lógico ni ilógico--del ser al deber ser,
sino que nuestra razón práctica enuncia, para la acción, a la par y
conjuntamente, dos predicados, uno dirigido al conocimiento del
otro. Así al decir «esto
es bueno» y «esto debe hacerse», ese segun
do predicado no
es conclusión del primero, puesto que éste no dice
«eso
es bueno» simplemente, sino en el sentido de que «esto es de
bido»;
y, al efectuarlo, se juzga también de su bondad moral-y no
solo
de su moral instrumental al estilo del imperativo kantiano (19).
Ciertamente, este juicio
moral requiere que en el hombre exis
ta una aptitud narural para juzgar de lo bueno y de lo malo, de lo
justo y
de lo injusto, en relación a las cosas, hechos, actos, obras y
relaciones e instituciones. Pero, ese juicio --dimanante de esa ap
titud o capacidad del hombre para juzgar moralmente-no impone
desde fuera de ellas su calificación a las cosas, sino que en ellas
mismas la
halla, descubre, o desvela. Por eso, la referencia del AQUI
NATENSE, a que lo justo resulta ex ipsa natura rei, la explicaba FRAN
CISCO DE VITORIA diciendo «quod iustitia semper ex natura rei habet
medium» (20), pues «medium soium est in materiae, iustitiae ex natura
rei» (21). Previamente partía de que la virtud no se halla en la
conciencia del observador, sino
en el objeto del que se juzga, como
los colores no
se hallan en el ojo ni los sonidos en el oído sino en el
objeto que los muestra o
emite. El ciego no ve ni el sordo oye,
(19) Cfr. J.l. ROLDAN, Consideraciones lógicas del pensamiento iusnaturalista de
Santo Tomás de Aquino, 3 y 4, VERBO 130, págs. 1213 y ss.; y mi estudio Perfiles
jurídicos del derecho natural en Santo Tomás de Aquino, 40, en «Estudios jutídicos en
homenaje al Profesor Federico de Castro», Madrid, I.U.E.J. 1976, pág. 769,
(20) FRANCISCO DE VITORIA, Comm. a la 2ª-2"" Summa Theo/ogiae de Santo
Tomás de Aquino, 57, 2,
l.
(21) ]bid, 5, 10.
713
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
porque no perciben el objeto que muestra los colores o emite los
sonidos (22).
Para este juicio, el
AQUINATENSE concebía el entendimiento
inseparablemente unido con las cosas conocidas, al·modo aristoté
lico que compara el conocimiento agente «con la luz, que
es algo
que recibimos
por el aire», contraponiéndolo al «entendimiento
por las formas separadas» e «independiente de las cosas singula
res», al modo como lo entendía
PLATÓN, que TEMISTO comparaba
con el sol, «que
imprime la luz a nuestras almas» (23).
El hombre
se halla, vive y piensa entre las cosas de este mundo;
aunque como ser creado a imagen y semejanza de Dios, ocupa en él
un lugar preminente dentro del orden insito por Dios en todas las
cosas creadas,
y lo ocupa como objeto y cortlo sujeto, pasivo y acti
vo. En su función de sujeto activo
es causa segunda de este orden
(24), dimanante de la ley eterna impresa
por Dios en todas las cosas
cread.as, que participan de él
por su tendencia a sus fines respecti
vos (25). Pero
el hombre, criatura racional, además, participa de él
intelectualmente,
por su conocimiento de la ley natural que «es
algo propio de la razón» (26).
Como ha recordado recientemente
JUAN PABLO II (27): «Los
elementos constitutivos de la verdad sobre el hombre y su dignidad
están arraigados profundamente en la
recta ratio».
Merced a esa recta razón, el hombre va ordenando en su mente
todo lo que observa y conserva en ella, individual y comunitaria
mente, progresando gracias a
la tradición en ese conocimiento de
generación en generación,
por su capacidad de heredar los saberes
anteriormente adquiridos.
Al ordenar estos saberes, el hombre es
tablece, como mojones intelectuales, una serie de principios y con
creta normas o leyes.
(22) [bid, 1, 2.
(23) SANTO ToMAs DE AQUINO,S. Th. 1 74, 4, resp. vers. Et ideoAristoteles.
(24) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th. l', 103, 1-8.
(25) [bid, l'-2~, 91, 2, resp.
(26) [bid, 91, 3, mp.
(27) JUAN PABLO 11, Discurs.o a los participantes en dos congresos sobre el derecho
y la familia del 24 de mayo de 1996.
714
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
Aquellos los captamos formal y materialmente de las cosas en
tre las que vivimos, gracias a
una facultad, propia de nuestra razón
teórica, el
intelectus principiorum, ·y también de ellas nuestra razón
práctica,
por su facultad y hábito de la syndere.rim, capta los prime
ros principios operativos denominados de la ley natural (28) (29).
Esas adquisiciones de la
recta ratio humana son configuradas
como resultado del choque de nuestra
lumen mentis con el fulgor
obiecti, enriquecido por las experiencias obtenidas en la praxis vivi
da y de las recibidas mediante la comunicación de las experiencias
de otros. Por
esa operatividad los primeros principios solo los po
demos captar si la luz de nuestra razón
es proyectada a las cosas;
pues
-como siguiendo lo dicho por ARISTÓTELES, en sus Analíticos
posteriore.r, explica el AQUINATENSE (30)-, «no podemos poseer un
conocimiento innato de los principios»; éstos «no pueden formar
se, mientras no tengamos
algún conocimiento o algún hábito». Lo
que sí poseemos, necesariamente, es «alguna potencia·para adqui
rirlos»; potencia innata, que parte de la percepción sensible y va
seguida de la facultad de conservar esta percepción en la memoria.
Así «del recuerdo de una cosa muchas veces repetida viene la expe
riencia;
ya que una multitud numérica de recuerdos constituye una
sola experiencia», y «de esta experiencia en su desarrollo»: «nacen
los principios del arte y de la ciencia, del arte {con su inherente
deber ser o deber hacer} si
se considera el devenir, y de la ciencia si
se considera el ser».
La mente de un recién nacido humano que no pudiera ver, ni
oir, ni sentir táctilmente, no concebiría idea alguna.
Por otra parte,
es también cierto que, para conocer la verdad
objetiva sobre el hombre, los cristianos hemos recibido, además, la
ayuda inestimable de la Revelación que, con su luz, nos muestra
cual
es «la dimensión esencial del ser humano, vinculada con su
(28) SANTO TOMAS DE AQUINO, S. Th. l'-2", 95, l, ad 2.
(29) Respecto de la sindécesis cfr. Santo Tomás, lª-2"", 79 12; así como el
excelente análisis efectuado acerca
de ella por JOSÉ ANTONIO G. JUNCEDA, La
sindéresis en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, Madrid, 1996.-
(30) SANTO TOMÁS DE AQUINO, Sententiarum, Lib. 11, distinc. 24.
715
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
origen divino y su destino eterno»; que, en cambio, el «humanis
mo ateo» «la desconoce o incluso niega» (31). Por otra parte,
es de
notar que,-sin esa ayuda
de la revelación cristiana, los principios
dimanantes de esa dimensión sobrenatural del hombre y su inhe
rente dignidad no pudieron alcanzarlas los grandes jurisconsultos
romanos paganos (32), mostrándose así palpablemente
«el carácter
intrímecamente débil de un derecho cerrado a la dimemión trascendente de
la persona», que, por eso, carece del «fundamento más sólido de
toda ley que tutele la inviolabilidad de la integridad de la persona
humana», basada «en el hecho de que
ha sido creada a imagen y
semejanza de Dios», como ha explicado el mismo
JUAN PABLO II.
Es preciso
partir de los ptimeros principios ético-naturales para
avanzar en el conocimiento de los segundos. Así como, dando otros
pasos, mediante concreciones de diversos grados, podremos confi
gurar los principios generales del derecho, los propios del derecho
de cada pueblo y los de cada rama de derecho y, después, establecer
las normas genéricas, hasta
por fin llegar, en todos los casos, a en
juiciar supuestos singulares, mediante más específicas concrecio
nes, para determinar lo que en ellos
es justo.
Este adecuado desarrollo del
proceJo de comprender debe recorrer
se intelectiva.mente, en doble dirección de uno a otro extremo; o
sea,.·tanto en la dirección que va de
las cosas a la mente como vice
versa, de ésta a aquéllas. Ambos recorridos deben efectuarse po
niendo en constante interrelación, para conjugarlos, los principios
éti<:o-naturales, ya configurados, la naturaleza de las cosas y, ya
calificada, la naturaleza de la cosa concreta que se enjuicia (33).
La necesidad de establecér, primero, y de tener en cuenta, des
pués,
al efectuar estas últimas concreciones, lo que determinan
(3l))UAN PABLO 11, loe. cit. supra, nota 27.
(32) Cfr. mi Metodología de la determinación del derecho 11 Parte siJtemática,
Madrid, Ed. Cenero de Estudios Ramón Areces y Fundación Cultural del Nota
riado 1996, 54, págs.
(33) Cfr. mi comunicación Concreción de los principios ético-naturales en princi
pios generales del derecho y su reflejo en la interpretación jurídica, en A.R.A.C.M. y
pág. 73. 1996.
716
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
las normas generales, o leyes, es debido principalmente a dos ra
zones: Una:
que expondría SAN ISIDORO (34): «Las leyes se dictan para
que, por temor a ellas, se reprima la audacia de los malvados y para
que, entre estos mismos malvados, el miedo al castigo refrene su
inclinación a hacer daño. La vida humana es moderada por el pre
mio o el castigo que la ley establece».
Otra-que ya había indicado el ESTAGIRITA (35) y, siguiéndo
le, explicó el
AQUINATENSE (36}--, a que «es más fácil encontrar
unos pocos sabios,
que basten para instituir leyes justas, que los
muchos
que se requerirían {sin ellas} para juzgar rectamente en
cada caso particular». Aquellos sabios «consideran .durante mucho
tiempo lo que ha de imponer la ley, mientras que los juicios de los
hechos particulares se formulan
en casos que ocurren súbitamente;
y el hombre puede ver más fácilmente lo que es recto después de
considerar muchos casos que solo tras el estudio de uno». Además,
«porque los legisladores
juzgan sobre lo universal y sobre hechos
futuros,
mientras que los hombres que presiden los juicios juzgan
de asuntos presentes en que están afectados por el amor, el odio o
cualquier
otra pasión, y así se equivocan en sus juicios».
Ahora bien,
por esa misma generalidad, las leyes -aunque sean
establecidas
rectamente-resultan deficientes en algunos casos, en
los cuales, si se observase lo que ellas dicen, -no se determinaría lo
naturalmente justo --es decir, lo justo ·ex ipsa natura rei-, por lo
cual los jueces para
tratar de determinarlo deben recurrir a la equi
dad (37).
3. A quienes vienen
siguiendo estos razonamientos- no se les
puede ocultar
la pregunta crucial que cuestiona si, y hasta que punto,
el hombre, precisamente de ese modo realista, puede alcanzar la
(34) SAN ISIDORO DE SEVILLA, (Etimologías, 11, 10 y V, 20.
(35)
ARISTÓTELES, Etica, 5, 7, 1129 by 1130 a y b.
(36) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th., 2~-2"", 60, 5, ad l.
(37) SANTO ÍOMÁS DE AQUINO, S. Th., 2~-2=, 60, 5, ad 2, y Comm. lib. V Eth.
Aristot. 16.
717
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
verdad acerca de sí mismo y de todas las cosas de este mundo. No
temos que ese expresado método, expuesto por el ESTAGIRITA y el
AQUINATENSE, fue el método seguido precisamente por los juris
prudentes romanos clásicos (38)
y por los comentaristas, concilia
dores y, en general,
por todos los seguidores del mos italicus (39).
Para determinar lo humanamente justo
SANTO ToMAs DE AQUINO
consideró que bastaba aquel conocimiento de la ley eterna asequi
ble al hombre, sin que sea óbice para ello
que este conocimiento no
lo obtengan todos, ni plenamente ninguno. Pero,
es de advertir
-además-que esa carencia de conocimiento, por la mayoría de
los hombres también se produce, en mayor o menor grado, con
respecto
a. todas las otras clases de ciencias.
Acerca de la ley eterna,
reconocía el AQUINATENSE (40) que el
hombre «no puede participar plenamente del dictamen de la razón
divina sino de manera imperfecta y según
la razón humana»; pero,
admitía que, aun cuando solo sea de dicho modo, parcial e imper
fecto, participa de su conocimiento. Estimaba
(41) que el infinito
también
se halla en potencia en nuestro conocimiento, pues perci
bimos una realidad después de la otra, sin poder alcanzar nunca el
conocimiento de tantas
que no podemos entender más y sin que
actual ni habitualmente nuestro entendimiento lo pueda alcanzar
plena y totalmente.
Y, precisaba (42) que, durante esta vida, el
primer objeto de nuestro entendimiento es únicamente el ser y la
verdad considerados en las cosas materiales, solo a través de las
cuales
se llega al conocimiento de la verdad. Es decir, a la inversa
de Dios y los ángeles, la vía del conocimiento del hombre solo
se
inicia a partir de las cosas materiales.
Específicamente, para ese conocimiento humano de la ley eter
na SANTO ToMAs señalaba dos vías: una la de la ley natural por
(38) Cfr. mi Metodología de la determinación del derecho II Parte siitemática,
104, págs. 537 y SS.
718
(39) !bid, 107-109, págs 557-577.
(40) SANTO ToMAs DE AQUINO, S. th. 1·-2~, 91, 3.
(41) !bid, 1•, 86, 2.
(42)
!bid, 1•, 87, 3.
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
participación de nuestra razón (43); y, otra percibiendo la ley eter
na en las cosas creadas, aunque sea imperfectamente. «Cierto es
-había ya explicado y matizado antes (44)-que no podemos
conocer las cosas de Dios en sí mismas; pero se nos manifiestan en
sus efectos, como ya lo indican aquellas palabras de la Epístola a los
Romanos: «Las cosas invisibles de Dios son alcanzadas mediante el
conocimiento de las cosas creadas»; Y -sigue (45)--: «Si bien
todos conocen -según su capacidad-laJey eterna de la manera
expuesta, nadie puede comprenderla
totalmente porque no puede
manifestarse plenamente a través
de sus efectos. Por eso, no es ne
cesario
que todo quien conozca la ley eterna de la manera expuesta,
conozca con perfección el orden en
que están colocadas admirable
mente todas las cosas».
En conclusión --
gue de su propio efecto, como lo expresa Job: «¿No juzga de los
sentidos
el oído y del sabor el paladar que come?». Es a este género
de juicio al que
el Filósofo alude, al decir que «cada uno juzga bien
lo que conoce, a saber juzgando si es verdadero lo que se propone».
Segundo, al
modo que un superior juzga del inferior con un juicio
práctico;
es decir, si debe ser así o si no debe ser así, y de ésta
manera nadie puede enjuiciar
la ley eterna».
El profesor que fue de la Universidad de París y director mu
chos años de los
Archives de Philosophie du Droit, MICHEL VILLEY, ha
escrito (47) que «la característica principal de la obra de SANTO
TOMÁS en su tiempo, tiempo obsesionado por las consecuencias del
pecado original y despreciativo de nuestras facultades naturales,
fue la
de rehabilitar la razón»; y, por esta senda, «restauró la inicia-
(43) [bid, 1·-2~. 94, 2.
(44) lbid, 93, 2, ad l.
(45) [bid, ad 2.
(46) lbid, ad 3.
( 47) M1CHEL VILLEY, La formation de la pe,uée juridique moderne (Cours d'histoire
de la philosophie du droit 1961-1966), Paris, Les Eds. Montchrestien 1968, II,
cap. I, págs. 159
y ss.
719
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
tiva humana tanto en el descubrimiento como en la producción del
derecho».
Este conocimiento, aunque en su conjunto, sea parcial y siem
pre provisional, le es indispensable al hombre para aproximarse, en
este mundo, a la verdad del derecho.
Así lo indican las consideraciones de SANTO TOMAS acerca
del conocimiento
humano que hemos transcrito y que, cuatro si
glos después, fueron profundizadas por VICO y, años más tarde, por
MONTESQUIEU.
GIAMBA TI1STA VICO explicaba ( 48) que Dios «es la verdad primera,
(il primo vero)» porque «es el autor y creador de todas las cosas, y es
exactísimo, porque, partiendo de que Dios contiene en sí todos los
elementos de las cosas, así extrínsecos como intrínsecos, no
es posible
que dejen de representársele todos». En cambio, «el
verum humano es
aquel que
el hombre, en el acto de conocerlo, compone en sus elemen
tos al mismo
tiempo que le da forma». Así, mientras Dios conoce
«a
modo de imagen sólida, en la cual están comprendidos todos los
elementos de la cosa, el hombre lo obtiene a modo de imagen pla
na, que de ella no puede conocer sino los elementos extrínsecos».
Por consiguiente, así como «el conocimiento de este mundo
natural» -sigue (49)-«sólo lo puede tener Dios que lo hizo», en
cambio, acerca de «el mundo de las naciones, o sea, el mundo ci
vil», «en cuanto hecho· por los hombres», éstos pueden, en parte al
menos, «conseguir
su conocimiento»; y los conocimientos sobre
las cosas, «en
que los hombres siempre han estado de acuerdo, nos
podrán proporcionar los principios universales
y eternos, como de
ben ser los de
toda ciencia, según los cuales surgieron y se conser
van todas las naciones» (50).
(48) VICO, Risposta 1" al re1censo-re del Giornale dei Leterati d'Italia, año 1711,
cfr. en «Opere» ed. al cuidado de Fausto Nicolini, Milán Nápoles, Riccardo
Riccardi Ed.,
1951, págs. 310 y ss.
(49) [bid, Scienza Nuova III, LXIV 238, pág. 458.
(50) Cfr. mi comentario a esta tesis de VICO y a la crfrica de JAIME BALMES,
a Metodología ult. cit., Pers pactive histórica (Madrid, Ed. Centro de Estudios Ra
món Aceces 1994, 195, págs. 664-668.
720
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
El vero de la naturaleza de las cosas, de las cualidades de los
sujetos y del conocimiento de aquéllas
por éste, entendía Vico que
solo lo podemos captar mediante la experiencia de como suceden y
se repiten siempre las cosas (51). No puede el hombre lograr estos
conocimientos con exactitud matemática; pero, sí puede aproxi
marse a ellos a través de ciertos signos indudables o comprobables
mediante correctos raciocinios, o bien puede alcanzar su verosimi
litud con el sentido común en virtud de ciertas conjeturas (52).
Precisamente, para este pensador napolitano, los mayores defectos
del
método cartesiano consisten en prescindir de lo verosímil y po
ner su punto de partida en la pretendida certeza del cogito -que él
rechazaba-pues consideraba que «!' ordine dell' idee deue proce
dere secondo
!' ordine delle cosa» (5 3 ).
Por su parte, MONTESQUIEU, parejamente, pensaba: «el mate
mático no va sino de lo verdadero a lo verdadero o de lo falso a lo
verdadero por argumento ab ab.surdum. No conoce ese término me
dio, que es lo probable, lo más o menos probable. No hay, a este
respecto, más o menos en las matemáticas» (54).
En cambio, en el
ámbito jurídico hay que moverse entorno a
lo verosímil, a lo
más. probable. En él ha existido siempre cierta
dialéctica entre la justicia individualizada de la equidad y la segu
ridad y fijeza de
las leyes, que tratan de conjugarse y componerse, a
veces, mientras, en otras·, el péndulo se inclina hacia uno de ambos
extremos.
Vico, con hondura, centró esta cuestión contraponiendo el verum
y el certum (vero y certo en italiano). Observó que en el transcurso de
largos siglos, las naciones vivieron incapaces del
vero de la equidad
natural; y tuvieron que atenerse al certo «que escrupulosamente
custodiaba las palabras que dan las órdenes, y las leyes, aunque
resulten duras, para que
se salvaguarden las naciones» (55).
(51) VICO, Scienza Nuova, sec. IV, 344, «Opere», pág. 487.
(52) !bid, Il metodo degli Jtudi del/ tempo noJtra, 111, en «Opere», págs. 176 y ss.
(53) [bid, Scienza Nuova, 1, II, 238, en «Opere», pág. 458.
(54) MONTESQUIEU, Me:r pensk 675.
(55) VICO, Scienza nuova, 328, pág. 478.
721
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYT!SOLO
En su tiempo --como ahora-a su juicio, era preciso indagar,
de una parte, el certum de las costumbres y las leyes -labor que él
asignaba a los filólogos, gramáticos e historiadores críticos, «que
se ocupan del conocimiento de las lenguas, de los hechos del pue
blo en comunidad, como de las costumbres y·las leyes», etc.-y de
otra,
se debe examinar su racionalidad o irracionalidad, para aproxi
marse al verum (56) y alcanzar la equidad, en cuya ratio prudencial
el
verum y el bonum se identifican (5 7).
4. La concepción clásica del derecho y de su conocimiento pro
pugnó una perpetua búsqueda de la justicia y la equidad, a pesar de
no desconocer la debilidad de la naturaleza del hombre, herida por
el pecado original; pero consideraba que es indispensable que se
tenga esta aspiración para que, a través de la práctica vivida del
derecho,
se alcance aquella justicia. en el grado asequible en este
mundo (58). Pero en el siglo XIV, esa concepción sufrió una pro
funda crisis, de cuyos efectos perturbadores todavía no
se ha sabido
salir, a pesar de los esfuerzos que vienen efectuándose para supe
rarlos.
La base racional de la concepción clásica, realista --como he
mos
recordado-, es la existencia de un orden general de todas las
cosas creadas y, en particular, de cada
una de ellas, insito por Dios
en su obra creadora. Pero la inmutabilidad de ese orden fue puesta
en duda por DUNs Escoro -según quien no existe ley eterna, ya
que la puede cambiar en todo momento el Legislador, éste
sí eter
no, con su potestas absoluta (59)-, y fue negada totalmente, por
GUILLERMO DE ÜCKHAM. Este último consideró que ese orden no es
posible en las cosas ya que no existe otra realidad que la de lo indi
vidual. Por ello, los denominados universales no son sino meros
nomina, puestos-por los hombres para expresar,.con ellos, los con
ceptos que mentalmente nos formamos o aquellos en los que con-
722 (56)
[bid, 139, págs. 438, 311, págs. 474 y
224, pág. 477.
(57)
Ibid, II metodo ... VII, págs. 192 y ss.
(58) Cfr. mi Metodología, ult. cit., Perspectiva·histórica, 115, págs. 320 y ss.
(59) Ibid, 117-118, págs. 326-335.
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
venimos (60). De ese modo, no resulta posible que el derecho di
mane de orden natural alguno, sirio que proviene de la voluntad
imperante. Y así
el derecho se confunde con la ley positiva -divi
na o humana-.
Para DUNS ESCOTO, como después para ÜCKHAM, la voluntad
imperante en el derecho es, por encima de todas, la voluntad divina
expresada en la revelación.
Lo mismo pensaría LUTERO -aunque,
según él, esa creencia se juntaba con su convicción de que, para la
naturaleza del hombre, caída por el pecado original, resultaban
demasiado puros los preceptos del Evangelio, en
un mundo de se0
res mezquinos que no los respetan (61)-y también CALVINO (62),
así como muchos teólogos prorestantes (63) y del progresismo ca
tólico (64).
No era así según SANTO ToMAs DE AQUINO, que (65) distin
guió tres géneros de preceptos en la ley revelada en el Antiguo
Testamento: «los "morales", que son los dictámenes de la ley natu
ral; los "ceremoniales", que son las determinaciones sobre el cul
to divino,
y los "judiciales", o sea, las determinaciones de la justi
cia, que entre los hombres se han de observar». Estimaba (66) que
específicamente el acto de justicia, «en general, pertenece a los
preceptos morales, pero su determinación especial a los judi
ciales» (67).
Pero, incluso respecto de estos preceptos judiciales de la ley
Antigua, que regulan nuestras relaciones con el prójimo, dijo
(68) que «tienen fuerza obligatoria de la misma razón natural, la
cual dicta que una cosa debe hacerse o evitarse», y «tiene fuerza de
(60) !bid, 119-120, págs. 335-343.
(6]) /bid, 123, págs. 348 y SS,
(62) /bid, 126 y SS. págs. 354 y SS.
(63) /bid 122, pág. 347.
(64) Cfr.
Metodologia de las leyes, 134-135, pág. 335-342.
(65)
SANTO TOMAS DE AQUINO, S. Th, l'-2', 99, 4, resp.
(66) /bid, ad 3.
(67) Cfr. ibid, 104, 1, ,esp. y ad 3.
(68) /bid, resp. y ad 2.
723
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
obligar de solo el dictamen de la razón». Es decir, no dimanaban
originariamente de
la voluntad sino de la razón divina.
Esto permite precisar, acerca de aquellos preceptos morales de
la ley Antigua referidos a la justicia con respecto a nuestro prójimo
que, al valor
que la ley natural les da, tienen sobreañadido el que
pueden proporcionar aclaratoriamente los mandamientos de
la se
gunda tabla. Pero, en los preceptos judiciales de dicha ley Antigua,
que dotaban de fuerza coactiva a -los morales contenidos en la mis
ma (69), en cambio, como precisó el
AQUINATENSE (70)-, «no
tuvieron valor perpetuo y cesaron con la venida de Cristo»,
ya que
-aclara (71)-«lo que es justo, establecido por la ley divina o
humana, varía según la diversidad de los tiempos».
De la ley nueva
-
la gracia del Espíritu Santo» (73), tanto que el apóstol
SANTIAGO (1,25) la denominó «ley de perfecta libertad»-, expli
có
(7 4) que opera por consejos más que por preceptos (7 5 ), aunque
(76): «aclara algunas cosas relativas a los preceptos judiciales de
la ley antigua por la mala interpretación de los fariseos». Pero,
añadió (77),
que estos preceptos «no quedaban necesariamente en
la forma por la ley determinada, sino que
se dejaba a la voluntad
humana el cometido de determinar los casos particulares de
lama
nera de obrar».
En todo caso, incluso
para los teólogos nominalistas, la ley po
sitiva divina dejaba la mayor
parte de las cosas de este mundo sin
regular jurídicamente, a pesar de las lucubraciones de los teólogos
para deducir
su regulación. Por eso, la voluntad políticamente do-
724
(69) /bid, 100. resp.
(70) /bid, 104, resp.
(71) /bid, ad!.
(72) /bid, 108, 1, resp.
(73) [bid, ad 2.
(74) [bid, 108, 4, re.,p.
(75) Cfr. su Metodología de las leyes, 101, págs. 239 y ss.
(76)
SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th. lª-2" 107, ad 4.
(77) lbid, 108, ad 3.
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
minante -sea del príncipe, asamblea o pueblo-era la que impo
nía en sus leyes el derecho positivo humano.
5. Alguna de las tesis de
ÜCKHAM --concretamente aquella
que llegaba hasta decir que si Dios ordenase al hombre
que le odia
ra, sería bueno ese odio--escandalizó a uno de sus discípulos, GRE
GORIO DE RIMINI, que sería superior general de los Agustinos, quien,
sin salir de nominalismo, recurrió a las
rectae rationes, que conce
bía como consonantes con la
ratio divina, pero que mantendrían su
fuerza orientadora aunque Dios ya no
se ocupase de los asuntos
humanos (78). Así, si de
DUNs EscoTo y de ÜCKHAM han dimana
do los voluntarismos jurídicos y el positivismo legalista, de GRE
GORIO DE RIMINI han dimanado los racionalismos, sean puramente
idealistas
--como el de DESCARTES (79)-o bien constructivistas y
operativos como son los de los pactistas modernos y el de
PUFEN
DORF (80), así como también proviene el formalismo legalista de
KANT (81).
En esa línea racionalista ha incidido el giro laicista que -como
dijo uno de mis maestros en filosofía, el profesor Sc1ACCA (82)-, al
desplazar «el centro del cielo a la tierra, de Dios al mundo», ha
dado lugar a que
«el concepto de que no hay verdad si no es pensa
da en una mente, ha sido traspuesto en otro que pretende que el
pensamiento pone, crea, él
mismo la verdad».
En definitiva tanto la línea voluntarista como la racionalista
pura -a través de su convicción de que las normas racionales, por
ella elaboradas, debían recogerse en leyes positivas-y también las
constructivistas del Estado y el derecho, han llevado inexorable
mente al positivismo legalista impuesto
por el Estado.
(78) Cfr. Perspectiva histórica, 154, págs. 471 y ss.
(79)
/bid, 177, págs. 571 y SS.
(80) /bid, 183-186, págs. 595-612.
(81) Cfr, mi Metodología de las LeyeJ, 39-46, págs. 91-110.
(82) MICHELE FEDERICO ScIACCA, L'ora di Cristo, Milano, Marzorati, 1973,
cap. 111, 3, pág. 98 o, en castellano, El laicismo, crisis defa y de razón, en Verbo 150,
pág. 1347.
725
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
La reacción contra esto no podía dejar de producirse. El fiscal
VON KIRCHMANN, en una famosísima conferencia pronunciada en
Berlín el año 1847, llegaría a decir que, por obra de la ley positiva,
los juristas
se ·habían convertido en «gusanos que solo viven de la
madera
podrida» que les suministra el legislador (83); y que «la
arbitrariedad
que campea en las determinaciones últimas de la ley
positiva penetran también
en .nuestra ciencia» (84).
Reaccionando activamente, a finales del siglo pasado en Fran
cia,
FRANc;ms GÉNY se atrevió a propugnar que, cuando la ley re
sulta inadecuada
se debe acudir a la libre [en cuanto no dependiente
del derecho positivo]
sréchérche scientifique, atendiendo, en esa bús
queda, a la naturaleza de las cosas (85).
En Alemania a principios del actual siglo, con mayor dureza, se
desarrolló el movimiento autodenominado del derecho libre, con
sus dos direcciones, sociologista y judicialista (86).
Después las reacciones no
han cesado en Francia (87), Italia
(88), España (89) y Alemania (90).
Destaquemos entre nosotros los esfuerzos de
CASTAN ToBEÑAS
en pro de la equidad (91), y los de FEDERICO DE CASTRO, basados en
que son los principios generales del derecho los que dan sentido a
la ley (92). En Francia lo más notable ha sido
la labor de MICHEL
VILLEY quien, propugnando un retorno al genuino concepto nu-
(83) Juuus HERMANN VON KmcHMANN, La jurisprudencia no es ciencia, versión
en castellano, Madrid, I.E.P.
1961, pág. 33 en rel. con pág. 53.
(84) [bid, págs. 64 y SS.
(85) FRAN<;OIS GÉNY, Método de interpretación y fuentes del derecho privado
positivo, ed. Madrid 1902 y 154-1969, págs. 481-550.
(86) Cfr. mi
Metodologfa, ult. cit. 1 Per1pectiva hiJtórica 274-278, págs. 989-
1011.
(87) /bid 288-290, págs. 1053-1071.
(88) /bid 291-295, págs. 1071-1091.
(89) Ibid, 303-310, págs. 1139-1174.
(90) /bid 311-324, págs. 1175-1240.
(91) Cfr. mi Metodología ult. cit. II, Parte sistemática, 293.
(92)
FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO, Derecho civil de España, Parte genera/
vol!, 3' ed. Madrid l.E.P. 1955, III, IV, III, 4, pág. 464.
726
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
clear del derecho, como quod iustum eJt o la ipsa res iusta, claramente
diferenciado
--conforme había hecho SANTO TOMÁS DE AQUINO
de la ley, e indicó que ésta --como toda regla de derecho-«no
puede sino colocar jalones,
aportar indicaciones, más o menos frag
mentarias,
que deberán ayudar, entre otras, para descubrir lo jus
to»; pues lo escrito
«no puede abarcar todo lo justo natural, que,
por esencia, es inexpresable» (93 ). En fin, no cabe olvidar los avan
ces de la
WERTUNGSJURISPRUDENZ en Alemania --especialmente
los realizados por COING, LARENZ, MAIHOFFER y ARTHUR KAUF
MANN, entre muchos otros-en favor de posibilitar en todo caso la
obtención de un resultado que en concreto aparezca justo, acudien
do para ello a los principios ético-jurídicos y a la naturaleza de la
cosa, aunque sin prescindir de la mediación instrumental de las
leyes (94).
6. El abandono
por los hombres de su tarea de buscar humilde
mente en las cosas el rastro de
la verdad divina y de su orden natu
ral, como determinante de lo justo
--es decir de lo que es derecho
ex ipsa natura rei-, ha impelido durante la Modernidad -como
antes hemos visto---------a querer crear la propia verdad humana -la
del regnum hominis, en lugar de la del regnum Dei-para construir
racional y volitivamente el derecho (95). Este de
un legere racional
ha pasado a ser
un /acere volitivo (96)-. Después, los repetidos
fracasos padecidos en esos intentos han llevado a muchos a la con
sideración de que la verdad no es sino algo que cambia en cada
momento histórico, en cada uno de los cuales se identifica con lo
(93) Cfr. Perspectiva histórica, 289, págs. 1058 y ss.
(94)
MICHEL VILLEY, Prefece a l'interpretation du droit, A. Ph. D., XVII,
1972, págs. 37.
(95) Cfr. mi op. y vol. ult. cits., 175, págs. 564 y ss.
(96) Cfr.
mi estudio Del legislar como legeré al legislar como /acere, Verbo 115-
116, mayo-junio-julio 1973, págs. 507-548, o en «Contemplación y acción»
(Actas de la
XI Reunión de amigos de la Ciudad Católica, Madrid, Speiro 1973,
págs. 81-122, reproducido en mis «Estudios sobre fuentes del derecho y método
jurídico», Madrid, Montecorvo 1982, págs. 939-988.
727
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
que entonces se considera racional y, por ello, es real, de modo que
lo que hoy se estima verdad cambiará mañana, en una constante
dialéctica historicista
-sea idealista o materialista.
Ya mediado este siglo
xx los neomarxistas de la escuela de
Frankfourf------con ADORNO, MARCUSE, HORKHEIMER-trataron de
desacreditar el culto cientifista a todo hecho objetivo, consideran
do que la cantidad de realidades posibles es infinita tanto como las
negaciones o críticas de todo .lo que había en nombre de lo que no
había. Y hoy, el
postmodernismo sigue esta misma trayectoria pero
ha dado un nuevo salto hacia el vacio. Ya no se contenta con repu
diar una objetividad basada en unos hechos, calificados de superfi
ciales por la escuela de Frankfourt, sino que rechaza incluso la mis
ma objetividad como tal, considerando que ésta, en todos los casos,
es utilizada como fuente de opresión. En ese escepticismo extremo,
propugnan sustituir la expresión verdad objetiva por la de verdad
hermenéutica que, en esa perspectiva·, responde a la subjetividad del
investigador y del expositor, del lector y del oyente. Así se produ
cen, al menos, otras dos rupturas; una entre el investigador post
moderno y el informante, y otra entre el escritor y su audiencia,
creándose
una permisividad oscura e incierta, que todo lo cuestio
na
y, o bien se detiene ante el temor al caos, a la negatividad y a la
equivalencia
de todas las identidades, al borde mismo de caer en
ellos (97), o se arroja con autocomplacencia en el abismo.
Si el derecho abandona la verdad divina -inscrita por Dios en
la naturaleza de las
cosas--y el auxilio de la Revelación, para ha
llar la verdad del hombre en todas sus dimensiones y de su digni
dad,
se desliza, pendiente abajo, en un continuo tejer y destejer,
hasta estrellarse finalmente en el escepticismo y la negatividad.
En esta situación ocurre pensar que, cuando se ha errado el ca
mino y llegado a un atolladero, como es éste, para salir de él con
viene seguir el consejo de
MICHEL VIUEY (98): «más que perderse
(97) Cfr. JOSÉ LUIS PINILLOS, La deconstrucción de la objetividad, A.R.A.C.M.
y P. 72, 1995, págs. 502-505.
(98) MICHEL VILLEY, La formation de la penJée juridique moderne, cit., II, Con
clusion, págs. 269
y ss.
728
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
sin resultado en las fragosidades de la derecha o izquierda, es prefe
rible volver los pasos hacia atrás hasta la encrucijada». Es decir,
proyectando
al mundo jurídico esta solución, puede decirse que,
«en nuestra situación presente, lo más corto puede ser remontarse
al gran debate filosófico de la escolástica medieval, en el momento
decisivo de escoger entre SANTO TOMAS y ÜCKHAM, cuando el no
minalismo y el realismo cruzaron sus espadas».
Si optamos por el realismo del AQUINATENSE, creeremos que se
puede hallar una verdad objetiva en las cosas mismas para determi
nar lo justo, aunque reconozcamos que esta verdad no es fácil de
conseguir sino parcialmente por el hombre, dadas las limitacio
nes
que sufrimos por nuestra ignorancia, nuestras pasiones, nues
tros errores, nuestras concupiscencias. Pero esa búsqueda debe ser
necesariamente el objetivo
y la meta de quienes servimos al dere
cho, y tenemos la misión de
cumplir la constans ac perpetua volun
tas ius suum cuique tribuens (99). Es un objetivo que no es fácil de
lograr, pues, el derecho debe acomodarse a las infinitas y cambian
tes circunstancias
de persona, lugar y tiempo. Ocurre que, entre la
infinita variedad que presentan las cosas en el espacio y en el tiem
po, aunque existe algo que es estable, aliquod stabile, siempre hay
algo que cambia, aliquid ad motum partinens como decía SANTO To
MAs (100).
Esas dificultades se acrecientan, porque el juez no debe salirse
de los carriles que le marcan los petita de las partes; porque en
cuanto a los hechos se halla atado por la proposición de la prueba y
por el resultado de su práctica, recogida en autos; porque padece
las inhabilidades de los letrados contendientes, las deficiencias de
las normas
y sus propias limitaciones.
Sin embargo, si no se cree en la verdad de la justicia, por difícil
que sea alcanzarla, o si no se ponen todos los medios para conse
guirla,
se cae en el caos, en la corrupción, en el uso alternativo del
derecho,
en un positivismo duro e irracional. Para aproximarse a la
(99) ULPIANO, Dig. 1, 1, 10, l.
(100) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th, 1 103, 1, ad 2.
729
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
meta de una resolución justa no hay otra opción que creer en ésta, y
dirigirse hacia ella, poniendo todos los medios precisos, en esfor
zarse
por alcanzarla o, por lo menos, por llegar lo más cerca posible
de ella, con constante y perpetua voluntad de determinar, en cada
caso, lo más justo y equitativo.
730
Fundaci\363n Speiro
POR
JUAN BMS. VAUET DE GOITISOLO
l. Aunque las representaciones pictóricas o escultóricas de la
Justicia nos la presentan con los ojOs vendados, como muestra dela
falibilidad de la justicia humana, esta misma alegoría nos indica
que para impartir justicia es esenCial conocer la verdad. La venda,
expresa la carencia
del conocimiento preciso, pues la venda oculta
la verdad
y, por ello, impide resolver derechamente, justamente.
El propio nombre «derecho»,
en griego clásico to dikaion (1),
expresa su concepto genuino: lo justo; y lo mismo indica, en latín,
ius; definido como «quod semper aequum et bonum est>; (2). Asímismo
sus primeros significados análogados
designa~ la cienci"a para co
nocerlo
-«iusti atque iniusti sientia» 3-, y de arte para realizarlo
-«ars boni et aequi» (4).
Ambas acepciones, la genuina y su primer analogado, también
las expresó SANTO TOMÁS DE AQUINO, respectivamente, como la
«ipsam rem iustam» y el «artem qua cognoscitur quid sit iustum» (5).
Pero
también existieron otras acepciones analogadas, como va
mos a ver:
(*) Conferencia pronunciada en Toro el 24 de julio de 1996, durante el
curso de verano
«El esplendor de la Verdad» organizado por la Delegación Dio
cesana del Arzobispado de Valencia.
(1) ARISTÓTELES, Etica 5, 3, 1131 a.
(2) PAULO, D;g. 1, 1, 11.
(3) ULPIANO, Dig., 1, 1, 10, 2, in fine.
(4) ULPIANO, Dig. l,, 1, pr. que invoca esta «eleganter» definición
de
Ce/so.
(5) SANTO TOMÁS DE AQUINO. s. Th., 2.~-2ªe, 57, l, ad l.
Verbo, núm. 347-348 (1996), 709-730 709
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
ARISTÓTELES diferenció to di ka ion phisikon y to dikaion nomikon ( 6),
es decir lo justo natural y lo justo positivo, que pueden no identifi
carse; y de
ahí la función de epiéikeie -según él mismo explica
(7}--; pues, «lo equitativo es justo, pero no en el sentido de la ley,
sino como
una rectificación de la justicia legal. La causa de ello es
que toda ley es universal y hay cosas que no se pueden tratar recta
mente de modo universal».
Por esa razón, «la ley toma en conside
ración lo más corriente
sin desconocer su yerro»; y así, «cuando la
ley
se expresa universalmente y, a propósito de esta cuestión, algo
queda fuera de su formulación universal, entonces está bien que,
donde no alcanza el legislador y yerra al simplificar,
se corrija su
omisión». Esta
es «producida por su carácter absoluto», ya que
«tratándose de lo indefinido, la regla [natural]
es indefinida, como
la regla de plomo de los arquitectos lesbios, que se adapta a la
forma de la piedra y no
es rígida». La rigidez de la ley positiva, la
que declara
to dikaion nomikon, debe corregirse con la adecuada plas
ticidad del
dikaion phisikon, mediante la épieikeia.
Al comentar este texto del ESTAGIRITA, el AQUINATENSE (8)
explicó:
«Lo equitativo es una clase de lo justo, pero no es lo justo
legal, sino regulador de la justicia legal, pues, como
se ha dicho,
está contenido en lo justo natural de donde
se origina lo justo le
gal».
Es de ese modo, como el mismo SANTO ToMAs escribiría (9),
porque: «Así
como la ley escrita no da fuerza al derecho natural,
tampoco puede disminuírsela o quitársela, pues la voluntad del
hombre no puede
inmutar la naturaleza».
De abí la necesidad de indagar, en un juicio de justicia, la verdad
de las cosas y de la cosa misma de
que se trate para poder alcanzar lo
que en concreto es derecho, conforme la equidad. Sin duda por eso
los jurisconsultos
romanos---.segful diría el genial napolitano GIAM
BATTISTA Vico (10)--a veces usaban «verum est» por «aequum est».
710
( 6) ARISTÓTELES, Etica, 5, 7, 1134 B y 113 5 a.
(7) /bid, 5, 10, 1137 b.
(8) SANTO TOMÁS DE AQUINO, Comm. ad /ibr. V Etic. Aristot.
(9)
/bid, S. Th. 2"-2'e, 60, 5, ad l.
(10) GIAMBATTISTA Vico, Scienza n11ova, 324.
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
SANTO TOMÁS DE AQUINO, cuatro siglos antes que VICO, había
recordado que algunas veces
la justicia es llamada verdad (11); y,
ante la objeción a ello opuesta de que la justicia
es virtud de la
voluntad, respondió (12):
«dado que la voluntad es apetito racio
nal, la rectitud de la razón, que se llama verdad, impresa en la
voluntad
por la proximidad de ésta a la razón, retiene el nombre de
verdad.
Et inde est quod quandoque iustitita veritas vocantur».
A través de algún canonista, esta respuesta del A QUINA TENSE
llegó al jurista gerundense TOMÁS MiERES, quien explicaría (13):
«iustitiam facit quando sequitur veritatem, quia non est iustitia ubi non
est veritas». Esta verdad significa atenerse a la justicia: «teniussent
iustitia scilicet naturalem, quae ius suum quique tribuere. Scriptum est in
lege Dei: FACITE IUSTITIA ET IUDITUM». En esa dirección, siguiendo
lo dicho
por el canonista boloñés GUIDO DE BAYSIO (Apparatus di
rectum rosario 12, q. 2, cap. Cum devotissimum), repetiría MIERES:
«Est enim sumum bonum iustia» (14).
Sobrevolada esta perspectiva de la justicia como verdad---1Jet1,1,1n-,
que se nos presenta como sumum bonum, expresión de lo equitativo
-aequum-, impartirla exige que la justicia siga a la verdad. No
puede haber justicia donde la verdad falta. Y esa verdad exige que
el
ius, o sea el directum o derecho, responda a lo naturalmente justo.
Es decir, la cosa justa ha de resultar adecuada ex ipsa natura rei
-tal como la definió el AQUINATENSE, quien añadía «et hoc vocatur
ius natura/e» (15).
2. Pero: ¿cómo, según esa concepción clásica, se determina esta
adecuación de la cosa pata configurarla o calificarla de justa?
El mismo SANTO TOMÁS ( 16) explicó como se efectúa esta ade-
(11) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th., 2ª-2ªe, 58, 4, videtur quod l.
(12) Ibid, ad, l.
(13) TOMÁS MIERES, Apparatur ruper constitutionibus curiarum generalium Ca
thaloniae,
II, coll XI, cap. IV, 17.
(14)
Ibid, 1, coll IV de Iacobus 1, in I Curia Barcino, cap. XVII, 9.
(15) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th. 2ª-2ªe, 57, 2, resp. vers. Unoquidem
modo.
(16) [bid, 57, 3, resp.
711
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
cuación o ajustamiento, característico del derecho o lo justo, di
ciendo que puede establecerse de dos modos: «Primero, conside
rando la cosa absolutamente y en sí misma -«secundum absolutam
sui considerationem»-;
así es como el macho se acomoda a la hem
bra para engendrar de ella, y los padres al hijo para alimentarle.
Segundo, considerando la cosa no absolutamente, en su naturaleza,
sino en relación a sus consecuencias -«sed secundum aliquid quod ex
ipsa consequitur»-; por ejemplo, en la propiedad de las posesiones,
si este terreno se considera en absoluto, no hay razón para que per
tenezca a una persona con preferencia a otra; pero si se considera en
atención a la conveniencia de su cultivo y a su pacífico uso, enton
ces si tiene cierta adecuación -«quodam conmensurationem»-para
ser de uno y no de otro, como demuestra ARISTÓTELES en su Política
II, 4, (Bk. 1263, a 21)».
En este contexto uno de los más grandes comentaristas, BALDO
DEGLI UBALDIS, escribiría (17): «quod ex/acto ius oritur, et quod ius est
implicitus factus».
Sin embargo, se ha objetado y se objeta que el derecho no pue
de deducirse del hecho; pues el ser y el deber ser se hallan en
mun
dos diferentes. Así lo observó DAVID HUME (18); pero ese razona
miento era, sin duda aplicable, al racionalismo, que con DESCARTES
se había impuesto en la Modernidad, partiendo de esa escisión de la
res cogitans y la res extensa que se situaban en mundos distintos. En
esa perspectiva, la razón teórica, ciertamente abstracta y matemá
tica, nada podía deducir lógicamente de los hechos si estos eran
ubicados
en el mundo de las cosas, mientras que el derecho --que
trataban de determinar racionalmente a partir de las ideas--lo
colocaban en el
mundo del espíritu.
Pero, realmente, ocurre que los hombres existencialmente esta
mos religados con las cosas que, con nuestra razón práctica --que
se halla vivencialmente encarnada en el mundo de las cosas y no
fuera de él-, las observamos -incluyendo en ellas los hechos,
(17) BALDO DEGLI UBALDIS, Super primam veteris pars Dig., lex Si plegis, inc.
Ad legem Aquilia, l.
(18) DAVID HUME, Tratado de la naturaleza humana, 469, in fine.
712
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
actos y obras-no solo en su aspecto físico sino también aprecian
do
su inherente teleología y su propia axiología. Este examen im
plica un juicio de su bondad que, de por sí, predetermina, a su vez,
nuestros correspondientes deberes éticos
en relación a esa cosa, he
cho, acto u obra observados,_e
implica cual debe ser, a su respecto,
nuestra adecuada
actitud.
Al operar así, SANTO TOMÁS DE AQUINO y quienes le seguimos,
no efectuamos paso alguno
-lógico ni ilógico--del ser al deber ser,
sino que nuestra razón práctica enuncia, para la acción, a la par y
conjuntamente, dos predicados, uno dirigido al conocimiento del
otro. Así al decir «esto
es bueno» y «esto debe hacerse», ese segun
do predicado no
es conclusión del primero, puesto que éste no dice
«eso
es bueno» simplemente, sino en el sentido de que «esto es de
bido»;
y, al efectuarlo, se juzga también de su bondad moral-y no
solo
de su moral instrumental al estilo del imperativo kantiano (19).
Ciertamente, este juicio
moral requiere que en el hombre exis
ta una aptitud narural para juzgar de lo bueno y de lo malo, de lo
justo y
de lo injusto, en relación a las cosas, hechos, actos, obras y
relaciones e instituciones. Pero, ese juicio --dimanante de esa ap
titud o capacidad del hombre para juzgar moralmente-no impone
desde fuera de ellas su calificación a las cosas, sino que en ellas
mismas la
halla, descubre, o desvela. Por eso, la referencia del AQUI
NATENSE, a que lo justo resulta ex ipsa natura rei, la explicaba FRAN
CISCO DE VITORIA diciendo «quod iustitia semper ex natura rei habet
medium» (20), pues «medium soium est in materiae, iustitiae ex natura
rei» (21). Previamente partía de que la virtud no se halla en la
conciencia del observador, sino
en el objeto del que se juzga, como
los colores no
se hallan en el ojo ni los sonidos en el oído sino en el
objeto que los muestra o
emite. El ciego no ve ni el sordo oye,
(19) Cfr. J.l. ROLDAN, Consideraciones lógicas del pensamiento iusnaturalista de
Santo Tomás de Aquino, 3 y 4, VERBO 130, págs. 1213 y ss.; y mi estudio Perfiles
jurídicos del derecho natural en Santo Tomás de Aquino, 40, en «Estudios jutídicos en
homenaje al Profesor Federico de Castro», Madrid, I.U.E.J. 1976, pág. 769,
(20) FRANCISCO DE VITORIA, Comm. a la 2ª-2"" Summa Theo/ogiae de Santo
Tomás de Aquino, 57, 2,
l.
(21) ]bid, 5, 10.
713
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
porque no perciben el objeto que muestra los colores o emite los
sonidos (22).
Para este juicio, el
AQUINATENSE concebía el entendimiento
inseparablemente unido con las cosas conocidas, al·modo aristoté
lico que compara el conocimiento agente «con la luz, que
es algo
que recibimos
por el aire», contraponiéndolo al «entendimiento
por las formas separadas» e «independiente de las cosas singula
res», al modo como lo entendía
PLATÓN, que TEMISTO comparaba
con el sol, «que
imprime la luz a nuestras almas» (23).
El hombre
se halla, vive y piensa entre las cosas de este mundo;
aunque como ser creado a imagen y semejanza de Dios, ocupa en él
un lugar preminente dentro del orden insito por Dios en todas las
cosas creadas,
y lo ocupa como objeto y cortlo sujeto, pasivo y acti
vo. En su función de sujeto activo
es causa segunda de este orden
(24), dimanante de la ley eterna impresa
por Dios en todas las cosas
cread.as, que participan de él
por su tendencia a sus fines respecti
vos (25). Pero
el hombre, criatura racional, además, participa de él
intelectualmente,
por su conocimiento de la ley natural que «es
algo propio de la razón» (26).
Como ha recordado recientemente
JUAN PABLO II (27): «Los
elementos constitutivos de la verdad sobre el hombre y su dignidad
están arraigados profundamente en la
recta ratio».
Merced a esa recta razón, el hombre va ordenando en su mente
todo lo que observa y conserva en ella, individual y comunitaria
mente, progresando gracias a
la tradición en ese conocimiento de
generación en generación,
por su capacidad de heredar los saberes
anteriormente adquiridos.
Al ordenar estos saberes, el hombre es
tablece, como mojones intelectuales, una serie de principios y con
creta normas o leyes.
(22) [bid, 1, 2.
(23) SANTO ToMAs DE AQUINO,S. Th. 1 74, 4, resp. vers. Et ideoAristoteles.
(24) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th. l', 103, 1-8.
(25) [bid, l'-2~, 91, 2, resp.
(26) [bid, 91, 3, mp.
(27) JUAN PABLO 11, Discurs.o a los participantes en dos congresos sobre el derecho
y la familia del 24 de mayo de 1996.
714
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
Aquellos los captamos formal y materialmente de las cosas en
tre las que vivimos, gracias a
una facultad, propia de nuestra razón
teórica, el
intelectus principiorum, ·y también de ellas nuestra razón
práctica,
por su facultad y hábito de la syndere.rim, capta los prime
ros principios operativos denominados de la ley natural (28) (29).
Esas adquisiciones de la
recta ratio humana son configuradas
como resultado del choque de nuestra
lumen mentis con el fulgor
obiecti, enriquecido por las experiencias obtenidas en la praxis vivi
da y de las recibidas mediante la comunicación de las experiencias
de otros. Por
esa operatividad los primeros principios solo los po
demos captar si la luz de nuestra razón
es proyectada a las cosas;
pues
-como siguiendo lo dicho por ARISTÓTELES, en sus Analíticos
posteriore.r, explica el AQUINATENSE (30)-, «no podemos poseer un
conocimiento innato de los principios»; éstos «no pueden formar
se, mientras no tengamos
algún conocimiento o algún hábito». Lo
que sí poseemos, necesariamente, es «alguna potencia·para adqui
rirlos»; potencia innata, que parte de la percepción sensible y va
seguida de la facultad de conservar esta percepción en la memoria.
Así «del recuerdo de una cosa muchas veces repetida viene la expe
riencia;
ya que una multitud numérica de recuerdos constituye una
sola experiencia», y «de esta experiencia en su desarrollo»: «nacen
los principios del arte y de la ciencia, del arte {con su inherente
deber ser o deber hacer} si
se considera el devenir, y de la ciencia si
se considera el ser».
La mente de un recién nacido humano que no pudiera ver, ni
oir, ni sentir táctilmente, no concebiría idea alguna.
Por otra parte,
es también cierto que, para conocer la verdad
objetiva sobre el hombre, los cristianos hemos recibido, además, la
ayuda inestimable de la Revelación que, con su luz, nos muestra
cual
es «la dimensión esencial del ser humano, vinculada con su
(28) SANTO TOMAS DE AQUINO, S. Th. l'-2", 95, l, ad 2.
(29) Respecto de la sindécesis cfr. Santo Tomás, lª-2"", 79 12; así como el
excelente análisis efectuado acerca
de ella por JOSÉ ANTONIO G. JUNCEDA, La
sindéresis en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, Madrid, 1996.-
(30) SANTO TOMÁS DE AQUINO, Sententiarum, Lib. 11, distinc. 24.
715
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
origen divino y su destino eterno»; que, en cambio, el «humanis
mo ateo» «la desconoce o incluso niega» (31). Por otra parte,
es de
notar que,-sin esa ayuda
de la revelación cristiana, los principios
dimanantes de esa dimensión sobrenatural del hombre y su inhe
rente dignidad no pudieron alcanzarlas los grandes jurisconsultos
romanos paganos (32), mostrándose así palpablemente
«el carácter
intrímecamente débil de un derecho cerrado a la dimemión trascendente de
la persona», que, por eso, carece del «fundamento más sólido de
toda ley que tutele la inviolabilidad de la integridad de la persona
humana», basada «en el hecho de que
ha sido creada a imagen y
semejanza de Dios», como ha explicado el mismo
JUAN PABLO II.
Es preciso
partir de los ptimeros principios ético-naturales para
avanzar en el conocimiento de los segundos. Así como, dando otros
pasos, mediante concreciones de diversos grados, podremos confi
gurar los principios generales del derecho, los propios del derecho
de cada pueblo y los de cada rama de derecho y, después, establecer
las normas genéricas, hasta
por fin llegar, en todos los casos, a en
juiciar supuestos singulares, mediante más específicas concrecio
nes, para determinar lo que en ellos
es justo.
Este adecuado desarrollo del
proceJo de comprender debe recorrer
se intelectiva.mente, en doble dirección de uno a otro extremo; o
sea,.·tanto en la dirección que va de
las cosas a la mente como vice
versa, de ésta a aquéllas. Ambos recorridos deben efectuarse po
niendo en constante interrelación, para conjugarlos, los principios
éti<:o-naturales, ya configurados, la naturaleza de las cosas y, ya
calificada, la naturaleza de la cosa concreta que se enjuicia (33).
La necesidad de establecér, primero, y de tener en cuenta, des
pués,
al efectuar estas últimas concreciones, lo que determinan
(3l))UAN PABLO 11, loe. cit. supra, nota 27.
(32) Cfr. mi Metodología de la determinación del derecho 11 Parte siJtemática,
Madrid, Ed. Cenero de Estudios Ramón Areces y Fundación Cultural del Nota
riado 1996, 54, págs.
(33) Cfr. mi comunicación Concreción de los principios ético-naturales en princi
pios generales del derecho y su reflejo en la interpretación jurídica, en A.R.A.C.M. y
pág. 73. 1996.
716
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
las normas generales, o leyes, es debido principalmente a dos ra
zones: Una:
que expondría SAN ISIDORO (34): «Las leyes se dictan para
que, por temor a ellas, se reprima la audacia de los malvados y para
que, entre estos mismos malvados, el miedo al castigo refrene su
inclinación a hacer daño. La vida humana es moderada por el pre
mio o el castigo que la ley establece».
Otra-que ya había indicado el ESTAGIRITA (35) y, siguiéndo
le, explicó el
AQUINATENSE (36}--, a que «es más fácil encontrar
unos pocos sabios,
que basten para instituir leyes justas, que los
muchos
que se requerirían {sin ellas} para juzgar rectamente en
cada caso particular». Aquellos sabios «consideran .durante mucho
tiempo lo que ha de imponer la ley, mientras que los juicios de los
hechos particulares se formulan
en casos que ocurren súbitamente;
y el hombre puede ver más fácilmente lo que es recto después de
considerar muchos casos que solo tras el estudio de uno». Además,
«porque los legisladores
juzgan sobre lo universal y sobre hechos
futuros,
mientras que los hombres que presiden los juicios juzgan
de asuntos presentes en que están afectados por el amor, el odio o
cualquier
otra pasión, y así se equivocan en sus juicios».
Ahora bien,
por esa misma generalidad, las leyes -aunque sean
establecidas
rectamente-resultan deficientes en algunos casos, en
los cuales, si se observase lo que ellas dicen, -no se determinaría lo
naturalmente justo --es decir, lo justo ·ex ipsa natura rei-, por lo
cual los jueces para
tratar de determinarlo deben recurrir a la equi
dad (37).
3. A quienes vienen
siguiendo estos razonamientos- no se les
puede ocultar
la pregunta crucial que cuestiona si, y hasta que punto,
el hombre, precisamente de ese modo realista, puede alcanzar la
(34) SAN ISIDORO DE SEVILLA, (Etimologías, 11, 10 y V, 20.
(35)
ARISTÓTELES, Etica, 5, 7, 1129 by 1130 a y b.
(36) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th., 2~-2"", 60, 5, ad l.
(37) SANTO ÍOMÁS DE AQUINO, S. Th., 2~-2=, 60, 5, ad 2, y Comm. lib. V Eth.
Aristot. 16.
717
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
verdad acerca de sí mismo y de todas las cosas de este mundo. No
temos que ese expresado método, expuesto por el ESTAGIRITA y el
AQUINATENSE, fue el método seguido precisamente por los juris
prudentes romanos clásicos (38)
y por los comentaristas, concilia
dores y, en general,
por todos los seguidores del mos italicus (39).
Para determinar lo humanamente justo
SANTO ToMAs DE AQUINO
consideró que bastaba aquel conocimiento de la ley eterna asequi
ble al hombre, sin que sea óbice para ello
que este conocimiento no
lo obtengan todos, ni plenamente ninguno. Pero,
es de advertir
-además-que esa carencia de conocimiento, por la mayoría de
los hombres también se produce, en mayor o menor grado, con
respecto
a. todas las otras clases de ciencias.
Acerca de la ley eterna,
reconocía el AQUINATENSE (40) que el
hombre «no puede participar plenamente del dictamen de la razón
divina sino de manera imperfecta y según
la razón humana»; pero,
admitía que, aun cuando solo sea de dicho modo, parcial e imper
fecto, participa de su conocimiento. Estimaba
(41) que el infinito
también
se halla en potencia en nuestro conocimiento, pues perci
bimos una realidad después de la otra, sin poder alcanzar nunca el
conocimiento de tantas
que no podemos entender más y sin que
actual ni habitualmente nuestro entendimiento lo pueda alcanzar
plena y totalmente.
Y, precisaba (42) que, durante esta vida, el
primer objeto de nuestro entendimiento es únicamente el ser y la
verdad considerados en las cosas materiales, solo a través de las
cuales
se llega al conocimiento de la verdad. Es decir, a la inversa
de Dios y los ángeles, la vía del conocimiento del hombre solo
se
inicia a partir de las cosas materiales.
Específicamente, para ese conocimiento humano de la ley eter
na SANTO ToMAs señalaba dos vías: una la de la ley natural por
(38) Cfr. mi Metodología de la determinación del derecho II Parte siitemática,
104, págs. 537 y SS.
718
(39) !bid, 107-109, págs 557-577.
(40) SANTO ToMAs DE AQUINO, S. th. 1·-2~, 91, 3.
(41) !bid, 1•, 86, 2.
(42)
!bid, 1•, 87, 3.
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
participación de nuestra razón (43); y, otra percibiendo la ley eter
na en las cosas creadas, aunque sea imperfectamente. «Cierto es
-había ya explicado y matizado antes (44)-que no podemos
conocer las cosas de Dios en sí mismas; pero se nos manifiestan en
sus efectos, como ya lo indican aquellas palabras de la Epístola a los
Romanos: «Las cosas invisibles de Dios son alcanzadas mediante el
conocimiento de las cosas creadas»; Y -sigue (45)--: «Si bien
todos conocen -según su capacidad-laJey eterna de la manera
expuesta, nadie puede comprenderla
totalmente porque no puede
manifestarse plenamente a través
de sus efectos. Por eso, no es ne
cesario
que todo quien conozca la ley eterna de la manera expuesta,
conozca con perfección el orden en
que están colocadas admirable
mente todas las cosas».
En conclusión --
gue de su propio efecto, como lo expresa Job: «¿No juzga de los
sentidos
el oído y del sabor el paladar que come?». Es a este género
de juicio al que
el Filósofo alude, al decir que «cada uno juzga bien
lo que conoce, a saber juzgando si es verdadero lo que se propone».
Segundo, al
modo que un superior juzga del inferior con un juicio
práctico;
es decir, si debe ser así o si no debe ser así, y de ésta
manera nadie puede enjuiciar
la ley eterna».
El profesor que fue de la Universidad de París y director mu
chos años de los
Archives de Philosophie du Droit, MICHEL VILLEY, ha
escrito (47) que «la característica principal de la obra de SANTO
TOMÁS en su tiempo, tiempo obsesionado por las consecuencias del
pecado original y despreciativo de nuestras facultades naturales,
fue la
de rehabilitar la razón»; y, por esta senda, «restauró la inicia-
(43) [bid, 1·-2~. 94, 2.
(44) lbid, 93, 2, ad l.
(45) [bid, ad 2.
(46) lbid, ad 3.
( 47) M1CHEL VILLEY, La formation de la pe,uée juridique moderne (Cours d'histoire
de la philosophie du droit 1961-1966), Paris, Les Eds. Montchrestien 1968, II,
cap. I, págs. 159
y ss.
719
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
tiva humana tanto en el descubrimiento como en la producción del
derecho».
Este conocimiento, aunque en su conjunto, sea parcial y siem
pre provisional, le es indispensable al hombre para aproximarse, en
este mundo, a la verdad del derecho.
Así lo indican las consideraciones de SANTO TOMAS acerca
del conocimiento
humano que hemos transcrito y que, cuatro si
glos después, fueron profundizadas por VICO y, años más tarde, por
MONTESQUIEU.
GIAMBA TI1STA VICO explicaba ( 48) que Dios «es la verdad primera,
(il primo vero)» porque «es el autor y creador de todas las cosas, y es
exactísimo, porque, partiendo de que Dios contiene en sí todos los
elementos de las cosas, así extrínsecos como intrínsecos, no
es posible
que dejen de representársele todos». En cambio, «el
verum humano es
aquel que
el hombre, en el acto de conocerlo, compone en sus elemen
tos al mismo
tiempo que le da forma». Así, mientras Dios conoce
«a
modo de imagen sólida, en la cual están comprendidos todos los
elementos de la cosa, el hombre lo obtiene a modo de imagen pla
na, que de ella no puede conocer sino los elementos extrínsecos».
Por consiguiente, así como «el conocimiento de este mundo
natural» -sigue (49)-«sólo lo puede tener Dios que lo hizo», en
cambio, acerca de «el mundo de las naciones, o sea, el mundo ci
vil», «en cuanto hecho· por los hombres», éstos pueden, en parte al
menos, «conseguir
su conocimiento»; y los conocimientos sobre
las cosas, «en
que los hombres siempre han estado de acuerdo, nos
podrán proporcionar los principios universales
y eternos, como de
ben ser los de
toda ciencia, según los cuales surgieron y se conser
van todas las naciones» (50).
(48) VICO, Risposta 1" al re1censo-re del Giornale dei Leterati d'Italia, año 1711,
cfr. en «Opere» ed. al cuidado de Fausto Nicolini, Milán Nápoles, Riccardo
Riccardi Ed.,
1951, págs. 310 y ss.
(49) [bid, Scienza Nuova III, LXIV 238, pág. 458.
(50) Cfr. mi comentario a esta tesis de VICO y a la crfrica de JAIME BALMES,
a Metodología ult. cit., Pers pactive histórica (Madrid, Ed. Centro de Estudios Ra
món Aceces 1994, 195, págs. 664-668.
720
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
El vero de la naturaleza de las cosas, de las cualidades de los
sujetos y del conocimiento de aquéllas
por éste, entendía Vico que
solo lo podemos captar mediante la experiencia de como suceden y
se repiten siempre las cosas (51). No puede el hombre lograr estos
conocimientos con exactitud matemática; pero, sí puede aproxi
marse a ellos a través de ciertos signos indudables o comprobables
mediante correctos raciocinios, o bien puede alcanzar su verosimi
litud con el sentido común en virtud de ciertas conjeturas (52).
Precisamente, para este pensador napolitano, los mayores defectos
del
método cartesiano consisten en prescindir de lo verosímil y po
ner su punto de partida en la pretendida certeza del cogito -que él
rechazaba-pues consideraba que «!' ordine dell' idee deue proce
dere secondo
!' ordine delle cosa» (5 3 ).
Por su parte, MONTESQUIEU, parejamente, pensaba: «el mate
mático no va sino de lo verdadero a lo verdadero o de lo falso a lo
verdadero por argumento ab ab.surdum. No conoce ese término me
dio, que es lo probable, lo más o menos probable. No hay, a este
respecto, más o menos en las matemáticas» (54).
En cambio, en el
ámbito jurídico hay que moverse entorno a
lo verosímil, a lo
más. probable. En él ha existido siempre cierta
dialéctica entre la justicia individualizada de la equidad y la segu
ridad y fijeza de
las leyes, que tratan de conjugarse y componerse, a
veces, mientras, en otras·, el péndulo se inclina hacia uno de ambos
extremos.
Vico, con hondura, centró esta cuestión contraponiendo el verum
y el certum (vero y certo en italiano). Observó que en el transcurso de
largos siglos, las naciones vivieron incapaces del
vero de la equidad
natural; y tuvieron que atenerse al certo «que escrupulosamente
custodiaba las palabras que dan las órdenes, y las leyes, aunque
resulten duras, para que
se salvaguarden las naciones» (55).
(51) VICO, Scienza Nuova, sec. IV, 344, «Opere», pág. 487.
(52) !bid, Il metodo degli Jtudi del/ tempo noJtra, 111, en «Opere», págs. 176 y ss.
(53) [bid, Scienza Nuova, 1, II, 238, en «Opere», pág. 458.
(54) MONTESQUIEU, Me:r pensk 675.
(55) VICO, Scienza nuova, 328, pág. 478.
721
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYT!SOLO
En su tiempo --como ahora-a su juicio, era preciso indagar,
de una parte, el certum de las costumbres y las leyes -labor que él
asignaba a los filólogos, gramáticos e historiadores críticos, «que
se ocupan del conocimiento de las lenguas, de los hechos del pue
blo en comunidad, como de las costumbres y·las leyes», etc.-y de
otra,
se debe examinar su racionalidad o irracionalidad, para aproxi
marse al verum (56) y alcanzar la equidad, en cuya ratio prudencial
el
verum y el bonum se identifican (5 7).
4. La concepción clásica del derecho y de su conocimiento pro
pugnó una perpetua búsqueda de la justicia y la equidad, a pesar de
no desconocer la debilidad de la naturaleza del hombre, herida por
el pecado original; pero consideraba que es indispensable que se
tenga esta aspiración para que, a través de la práctica vivida del
derecho,
se alcance aquella justicia. en el grado asequible en este
mundo (58). Pero en el siglo XIV, esa concepción sufrió una pro
funda crisis, de cuyos efectos perturbadores todavía no
se ha sabido
salir, a pesar de los esfuerzos que vienen efectuándose para supe
rarlos.
La base racional de la concepción clásica, realista --como he
mos
recordado-, es la existencia de un orden general de todas las
cosas creadas y, en particular, de cada
una de ellas, insito por Dios
en su obra creadora. Pero la inmutabilidad de ese orden fue puesta
en duda por DUNs Escoro -según quien no existe ley eterna, ya
que la puede cambiar en todo momento el Legislador, éste
sí eter
no, con su potestas absoluta (59)-, y fue negada totalmente, por
GUILLERMO DE ÜCKHAM. Este último consideró que ese orden no es
posible en las cosas ya que no existe otra realidad que la de lo indi
vidual. Por ello, los denominados universales no son sino meros
nomina, puestos-por los hombres para expresar,.con ellos, los con
ceptos que mentalmente nos formamos o aquellos en los que con-
722 (56)
[bid, 139, págs. 438, 311, págs. 474 y
224, pág. 477.
(57)
Ibid, II metodo ... VII, págs. 192 y ss.
(58) Cfr. mi Metodología, ult. cit., Perspectiva·histórica, 115, págs. 320 y ss.
(59) Ibid, 117-118, págs. 326-335.
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
venimos (60). De ese modo, no resulta posible que el derecho di
mane de orden natural alguno, sirio que proviene de la voluntad
imperante. Y así
el derecho se confunde con la ley positiva -divi
na o humana-.
Para DUNS ESCOTO, como después para ÜCKHAM, la voluntad
imperante en el derecho es, por encima de todas, la voluntad divina
expresada en la revelación.
Lo mismo pensaría LUTERO -aunque,
según él, esa creencia se juntaba con su convicción de que, para la
naturaleza del hombre, caída por el pecado original, resultaban
demasiado puros los preceptos del Evangelio, en
un mundo de se0
res mezquinos que no los respetan (61)-y también CALVINO (62),
así como muchos teólogos prorestantes (63) y del progresismo ca
tólico (64).
No era así según SANTO ToMAs DE AQUINO, que (65) distin
guió tres géneros de preceptos en la ley revelada en el Antiguo
Testamento: «los "morales", que son los dictámenes de la ley natu
ral; los "ceremoniales", que son las determinaciones sobre el cul
to divino,
y los "judiciales", o sea, las determinaciones de la justi
cia, que entre los hombres se han de observar». Estimaba (66) que
específicamente el acto de justicia, «en general, pertenece a los
preceptos morales, pero su determinación especial a los judi
ciales» (67).
Pero, incluso respecto de estos preceptos judiciales de la ley
Antigua, que regulan nuestras relaciones con el prójimo, dijo
(68) que «tienen fuerza obligatoria de la misma razón natural, la
cual dicta que una cosa debe hacerse o evitarse», y «tiene fuerza de
(60) !bid, 119-120, págs. 335-343.
(6]) /bid, 123, págs. 348 y SS,
(62) /bid, 126 y SS. págs. 354 y SS.
(63) /bid 122, pág. 347.
(64) Cfr.
Metodologia de las leyes, 134-135, pág. 335-342.
(65)
SANTO TOMAS DE AQUINO, S. Th, l'-2', 99, 4, resp.
(66) /bid, ad 3.
(67) Cfr. ibid, 104, 1, ,esp. y ad 3.
(68) /bid, resp. y ad 2.
723
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
obligar de solo el dictamen de la razón». Es decir, no dimanaban
originariamente de
la voluntad sino de la razón divina.
Esto permite precisar, acerca de aquellos preceptos morales de
la ley Antigua referidos a la justicia con respecto a nuestro prójimo
que, al valor
que la ley natural les da, tienen sobreañadido el que
pueden proporcionar aclaratoriamente los mandamientos de
la se
gunda tabla. Pero, en los preceptos judiciales de dicha ley Antigua,
que dotaban de fuerza coactiva a -los morales contenidos en la mis
ma (69), en cambio, como precisó el
AQUINATENSE (70)-, «no
tuvieron valor perpetuo y cesaron con la venida de Cristo»,
ya que
-aclara (71)-«lo que es justo, establecido por la ley divina o
humana, varía según la diversidad de los tiempos».
De la ley nueva
-
la gracia del Espíritu Santo» (73), tanto que el apóstol
SANTIAGO (1,25) la denominó «ley de perfecta libertad»-, expli
có
(7 4) que opera por consejos más que por preceptos (7 5 ), aunque
(76): «aclara algunas cosas relativas a los preceptos judiciales de
la ley antigua por la mala interpretación de los fariseos». Pero,
añadió (77),
que estos preceptos «no quedaban necesariamente en
la forma por la ley determinada, sino que
se dejaba a la voluntad
humana el cometido de determinar los casos particulares de
lama
nera de obrar».
En todo caso, incluso
para los teólogos nominalistas, la ley po
sitiva divina dejaba la mayor
parte de las cosas de este mundo sin
regular jurídicamente, a pesar de las lucubraciones de los teólogos
para deducir
su regulación. Por eso, la voluntad políticamente do-
724
(69) /bid, 100. resp.
(70) /bid, 104, resp.
(71) /bid, ad!.
(72) /bid, 108, 1, resp.
(73) [bid, ad 2.
(74) [bid, 108, 4, re.,p.
(75) Cfr. su Metodología de las leyes, 101, págs. 239 y ss.
(76)
SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th. lª-2" 107, ad 4.
(77) lbid, 108, ad 3.
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
minante -sea del príncipe, asamblea o pueblo-era la que impo
nía en sus leyes el derecho positivo humano.
5. Alguna de las tesis de
ÜCKHAM --concretamente aquella
que llegaba hasta decir que si Dios ordenase al hombre
que le odia
ra, sería bueno ese odio--escandalizó a uno de sus discípulos, GRE
GORIO DE RIMINI, que sería superior general de los Agustinos, quien,
sin salir de nominalismo, recurrió a las
rectae rationes, que conce
bía como consonantes con la
ratio divina, pero que mantendrían su
fuerza orientadora aunque Dios ya no
se ocupase de los asuntos
humanos (78). Así, si de
DUNs EscoTo y de ÜCKHAM han dimana
do los voluntarismos jurídicos y el positivismo legalista, de GRE
GORIO DE RIMINI han dimanado los racionalismos, sean puramente
idealistas
--como el de DESCARTES (79)-o bien constructivistas y
operativos como son los de los pactistas modernos y el de
PUFEN
DORF (80), así como también proviene el formalismo legalista de
KANT (81).
En esa línea racionalista ha incidido el giro laicista que -como
dijo uno de mis maestros en filosofía, el profesor Sc1ACCA (82)-, al
desplazar «el centro del cielo a la tierra, de Dios al mundo», ha
dado lugar a que
«el concepto de que no hay verdad si no es pensa
da en una mente, ha sido traspuesto en otro que pretende que el
pensamiento pone, crea, él
mismo la verdad».
En definitiva tanto la línea voluntarista como la racionalista
pura -a través de su convicción de que las normas racionales, por
ella elaboradas, debían recogerse en leyes positivas-y también las
constructivistas del Estado y el derecho, han llevado inexorable
mente al positivismo legalista impuesto
por el Estado.
(78) Cfr. Perspectiva histórica, 154, págs. 471 y ss.
(79)
/bid, 177, págs. 571 y SS.
(80) /bid, 183-186, págs. 595-612.
(81) Cfr, mi Metodología de las LeyeJ, 39-46, págs. 91-110.
(82) MICHELE FEDERICO ScIACCA, L'ora di Cristo, Milano, Marzorati, 1973,
cap. 111, 3, pág. 98 o, en castellano, El laicismo, crisis defa y de razón, en Verbo 150,
pág. 1347.
725
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
La reacción contra esto no podía dejar de producirse. El fiscal
VON KIRCHMANN, en una famosísima conferencia pronunciada en
Berlín el año 1847, llegaría a decir que, por obra de la ley positiva,
los juristas
se ·habían convertido en «gusanos que solo viven de la
madera
podrida» que les suministra el legislador (83); y que «la
arbitrariedad
que campea en las determinaciones últimas de la ley
positiva penetran también
en .nuestra ciencia» (84).
Reaccionando activamente, a finales del siglo pasado en Fran
cia,
FRANc;ms GÉNY se atrevió a propugnar que, cuando la ley re
sulta inadecuada
se debe acudir a la libre [en cuanto no dependiente
del derecho positivo]
sréchérche scientifique, atendiendo, en esa bús
queda, a la naturaleza de las cosas (85).
En Alemania a principios del actual siglo, con mayor dureza, se
desarrolló el movimiento autodenominado del derecho libre, con
sus dos direcciones, sociologista y judicialista (86).
Después las reacciones no
han cesado en Francia (87), Italia
(88), España (89) y Alemania (90).
Destaquemos entre nosotros los esfuerzos de
CASTAN ToBEÑAS
en pro de la equidad (91), y los de FEDERICO DE CASTRO, basados en
que son los principios generales del derecho los que dan sentido a
la ley (92). En Francia lo más notable ha sido
la labor de MICHEL
VILLEY quien, propugnando un retorno al genuino concepto nu-
(83) Juuus HERMANN VON KmcHMANN, La jurisprudencia no es ciencia, versión
en castellano, Madrid, I.E.P.
1961, pág. 33 en rel. con pág. 53.
(84) [bid, págs. 64 y SS.
(85) FRAN<;OIS GÉNY, Método de interpretación y fuentes del derecho privado
positivo, ed. Madrid 1902 y 154-1969, págs. 481-550.
(86) Cfr. mi
Metodologfa, ult. cit. 1 Per1pectiva hiJtórica 274-278, págs. 989-
1011.
(87) /bid 288-290, págs. 1053-1071.
(88) /bid 291-295, págs. 1071-1091.
(89) Ibid, 303-310, págs. 1139-1174.
(90) /bid 311-324, págs. 1175-1240.
(91) Cfr. mi Metodología ult. cit. II, Parte sistemática, 293.
(92)
FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO, Derecho civil de España, Parte genera/
vol!, 3' ed. Madrid l.E.P. 1955, III, IV, III, 4, pág. 464.
726
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
clear del derecho, como quod iustum eJt o la ipsa res iusta, claramente
diferenciado
--conforme había hecho SANTO TOMÁS DE AQUINO
de la ley, e indicó que ésta --como toda regla de derecho-«no
puede sino colocar jalones,
aportar indicaciones, más o menos frag
mentarias,
que deberán ayudar, entre otras, para descubrir lo jus
to»; pues lo escrito
«no puede abarcar todo lo justo natural, que,
por esencia, es inexpresable» (93 ). En fin, no cabe olvidar los avan
ces de la
WERTUNGSJURISPRUDENZ en Alemania --especialmente
los realizados por COING, LARENZ, MAIHOFFER y ARTHUR KAUF
MANN, entre muchos otros-en favor de posibilitar en todo caso la
obtención de un resultado que en concreto aparezca justo, acudien
do para ello a los principios ético-jurídicos y a la naturaleza de la
cosa, aunque sin prescindir de la mediación instrumental de las
leyes (94).
6. El abandono
por los hombres de su tarea de buscar humilde
mente en las cosas el rastro de
la verdad divina y de su orden natu
ral, como determinante de lo justo
--es decir de lo que es derecho
ex ipsa natura rei-, ha impelido durante la Modernidad -como
antes hemos visto---------a querer crear la propia verdad humana -la
del regnum hominis, en lugar de la del regnum Dei-para construir
racional y volitivamente el derecho (95). Este de
un legere racional
ha pasado a ser
un /acere volitivo (96)-. Después, los repetidos
fracasos padecidos en esos intentos han llevado a muchos a la con
sideración de que la verdad no es sino algo que cambia en cada
momento histórico, en cada uno de los cuales se identifica con lo
(93) Cfr. Perspectiva histórica, 289, págs. 1058 y ss.
(94)
MICHEL VILLEY, Prefece a l'interpretation du droit, A. Ph. D., XVII,
1972, págs. 37.
(95) Cfr. mi op. y vol. ult. cits., 175, págs. 564 y ss.
(96) Cfr.
mi estudio Del legislar como legeré al legislar como /acere, Verbo 115-
116, mayo-junio-julio 1973, págs. 507-548, o en «Contemplación y acción»
(Actas de la
XI Reunión de amigos de la Ciudad Católica, Madrid, Speiro 1973,
págs. 81-122, reproducido en mis «Estudios sobre fuentes del derecho y método
jurídico», Madrid, Montecorvo 1982, págs. 939-988.
727
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
que entonces se considera racional y, por ello, es real, de modo que
lo que hoy se estima verdad cambiará mañana, en una constante
dialéctica historicista
-sea idealista o materialista.
Ya mediado este siglo
xx los neomarxistas de la escuela de
Frankfourf------con ADORNO, MARCUSE, HORKHEIMER-trataron de
desacreditar el culto cientifista a todo hecho objetivo, consideran
do que la cantidad de realidades posibles es infinita tanto como las
negaciones o críticas de todo .lo que había en nombre de lo que no
había. Y hoy, el
postmodernismo sigue esta misma trayectoria pero
ha dado un nuevo salto hacia el vacio. Ya no se contenta con repu
diar una objetividad basada en unos hechos, calificados de superfi
ciales por la escuela de Frankfourt, sino que rechaza incluso la mis
ma objetividad como tal, considerando que ésta, en todos los casos,
es utilizada como fuente de opresión. En ese escepticismo extremo,
propugnan sustituir la expresión verdad objetiva por la de verdad
hermenéutica que, en esa perspectiva·, responde a la subjetividad del
investigador y del expositor, del lector y del oyente. Así se produ
cen, al menos, otras dos rupturas; una entre el investigador post
moderno y el informante, y otra entre el escritor y su audiencia,
creándose
una permisividad oscura e incierta, que todo lo cuestio
na
y, o bien se detiene ante el temor al caos, a la negatividad y a la
equivalencia
de todas las identidades, al borde mismo de caer en
ellos (97), o se arroja con autocomplacencia en el abismo.
Si el derecho abandona la verdad divina -inscrita por Dios en
la naturaleza de las
cosas--y el auxilio de la Revelación, para ha
llar la verdad del hombre en todas sus dimensiones y de su digni
dad,
se desliza, pendiente abajo, en un continuo tejer y destejer,
hasta estrellarse finalmente en el escepticismo y la negatividad.
En esta situación ocurre pensar que, cuando se ha errado el ca
mino y llegado a un atolladero, como es éste, para salir de él con
viene seguir el consejo de
MICHEL VIUEY (98): «más que perderse
(97) Cfr. JOSÉ LUIS PINILLOS, La deconstrucción de la objetividad, A.R.A.C.M.
y P. 72, 1995, págs. 502-505.
(98) MICHEL VILLEY, La formation de la penJée juridique moderne, cit., II, Con
clusion, págs. 269
y ss.
728
Fundaci\363n Speiro
DERECHO Y VERDAD
sin resultado en las fragosidades de la derecha o izquierda, es prefe
rible volver los pasos hacia atrás hasta la encrucijada». Es decir,
proyectando
al mundo jurídico esta solución, puede decirse que,
«en nuestra situación presente, lo más corto puede ser remontarse
al gran debate filosófico de la escolástica medieval, en el momento
decisivo de escoger entre SANTO TOMAS y ÜCKHAM, cuando el no
minalismo y el realismo cruzaron sus espadas».
Si optamos por el realismo del AQUINATENSE, creeremos que se
puede hallar una verdad objetiva en las cosas mismas para determi
nar lo justo, aunque reconozcamos que esta verdad no es fácil de
conseguir sino parcialmente por el hombre, dadas las limitacio
nes
que sufrimos por nuestra ignorancia, nuestras pasiones, nues
tros errores, nuestras concupiscencias. Pero esa búsqueda debe ser
necesariamente el objetivo
y la meta de quienes servimos al dere
cho, y tenemos la misión de
cumplir la constans ac perpetua volun
tas ius suum cuique tribuens (99). Es un objetivo que no es fácil de
lograr, pues, el derecho debe acomodarse a las infinitas y cambian
tes circunstancias
de persona, lugar y tiempo. Ocurre que, entre la
infinita variedad que presentan las cosas en el espacio y en el tiem
po, aunque existe algo que es estable, aliquod stabile, siempre hay
algo que cambia, aliquid ad motum partinens como decía SANTO To
MAs (100).
Esas dificultades se acrecientan, porque el juez no debe salirse
de los carriles que le marcan los petita de las partes; porque en
cuanto a los hechos se halla atado por la proposición de la prueba y
por el resultado de su práctica, recogida en autos; porque padece
las inhabilidades de los letrados contendientes, las deficiencias de
las normas
y sus propias limitaciones.
Sin embargo, si no se cree en la verdad de la justicia, por difícil
que sea alcanzarla, o si no se ponen todos los medios para conse
guirla,
se cae en el caos, en la corrupción, en el uso alternativo del
derecho,
en un positivismo duro e irracional. Para aproximarse a la
(99) ULPIANO, Dig. 1, 1, 10, l.
(100) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th, 1 103, 1, ad 2.
729
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
meta de una resolución justa no hay otra opción que creer en ésta, y
dirigirse hacia ella, poniendo todos los medios precisos, en esfor
zarse
por alcanzarla o, por lo menos, por llegar lo más cerca posible
de ella, con constante y perpetua voluntad de determinar, en cada
caso, lo más justo y equitativo.
730
Fundaci\363n Speiro
