Índice de contenidos
Número 435-436
Serie XLIII
- Textos Pontificios
-
Estudios
-
Ley injusta y conciencia cristiana
-
Los noventa años de Alberto Wagner de Reyna
-
Bases para un enfoque iberoamericano del mundo actual
-
Las comunidades y sociedades humanas
-
El domingo, último bastión de la Cristiandad
-
Cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero. Exageración-error-impostura
-
El problema del constitucionalismo después del estado moderno
-
Autarquía, soberanía y fuentes del derecho
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Pío Moa: Los mitos de la guerra civil
-
Enrique Moradiellos: Los mitos de la guerra civil
-
Pío Moa: Los crímenes de la guerra civil y otras polémicas
-
Pedro Miguel Lamet: Como lámpara encendida
-
Guillermo Herrero Maté: Liberalismo y milicia nacional en Pamplona durante el siglo XIX
-
Amadeo de Fuenmayor: La inspiración cristiana de las leyes (Para una pedagogía del inconformismo ambiental)
-
Pío Moa: Contra la mentira. Guerra civil, izquierda, nacionalistas y jacobinos
-
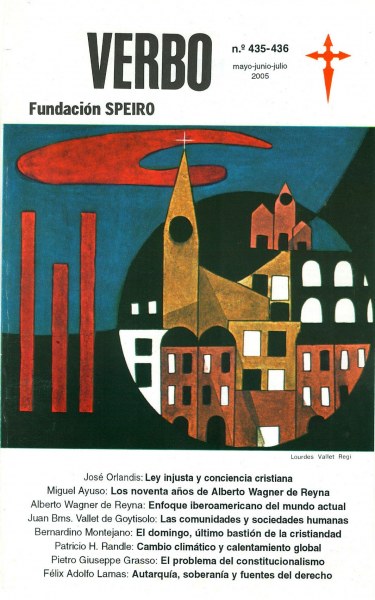
Autores
2005
Autarquía, soberanía y fuentes del derecho
AUTARQUÍA, SOBERANÍA Y .FUENTES
DEL DERECHO
POR
FlíLtx ADOLFO LAMAs el
SUMARIO,
l. IN'ntonu=óN, 1. El tema; 2. l.tj ruestfdn de lfmJres; 3. Algunos tdpicas
centrales del pensamten'to político oioderno y revoludiJnar/o.-11. LAs_IDRAS CEN~
nALEii DFJ. PENSAM1BNTO roI.t_nco-·cI.ÁSICO: 1. .Pdlis, ·constJ.tución yriJgtmen; 2. La
autarquía: 2'.1. La palabra ".autárkela'_; ~.2. El registro de _la palabra en el pen
sauiiento de_ Platón; 2.3. El concepto de aufcirkeia según Aristóteles; 2.4. Bien,
perfección y aut.kkela en la tradicióll escolástica; 2.5. Bi"evé recapitulación;
3. El sentido clásico. del concepto de sDbeTanfa; ,.1. La· palabra; 3.2. La "supre
ma potestas in súo· ordine''; _ 3.3. ¿Princeps solutus legibus?; 3.4. Corolario.s.
lII. LA.s FUENJ'P..S DEL DERECHO: -i. Intraducétón; 2: ¿Qué son las fuentes· dei .
Derechoj, 3. Fuentes de validez; 4. _Fuentes de vigencia:-&. CoN'CLUSIONEs.
l. INrRODUCCIÓN
1; El tema
Si bien al menos ya desde PLATÓN y ARISTóTELES los conceptos
de Derecho y
pólis (Estado o comunidad política) aparecen nece
sariamente vinculados
(1), es muy distinta fa noción de politici-
(9) Reproducimos este interesante texto 'de. nuestro -amigo el p'rofesor Félix
Lamas, relación conclusiva del seminari_o desarrollado-en la·univer.sidad Cátólica
Argentina
en ago'.sto de 2004, publicado en·la re~ digital L'Ircoc.ervo, dirigid11
por nue.stio .tan1bién querido amigo el pro~esor France.sco Gentile, y que junto
con las· demás ?Onenc~ verá la luz. en un próximo número de la Revista
Jntérnacional de Filosofía Pr¡j_ctJca (N. de la R.). ·
(1) En el ca.so de _PLATóN, en la República, ia justicia .se .identifiC"a eón la
forma misma de la.pd.is .. Para ARlsTÓTRI.Es, a su vez, ·lo jtisto objetivo se verifica
propia
·y-principalmente en la· Pdlis (cfr. EtNiC., L.V, cap. 6. "[Lo justo politicol.
exi~te entre petsona.s que participan_ de_ una vida común ~ h:.lcer posible la
Verbo, núm. 435-436 (2005), 475-504.
475
Fundaci\363n Speiro
FELIX ADOLFO LAMAS
dad del derecho para el pensamiento clásico y para el moderno
y contemporáneo.
A partir de MARsILIO DE PADUA y HOBBES, se
tiende progresivamente a entender
esa poHticidad con la estatali
dad.
Es decir, no sólo el Derecho es .un fenómeno politico, por
que su ámbito social de vigencia es la p61Js (y luego, a partir del
siglo
XVI, la comunidad internacional, según FRANc1sco DE VITORIA)
y su fin el bien común temporal, sino que se identifica Derecho
positivo
con Derecho estatal, en el sentido de que todo Derecho ·
positivo se origina en el poder del Estado. Esta tendencia llega,
por la propia dinámica de las ideas, a la lisa y llana identificación
de Estado y Derecho, como resulta paradigmático
en el pensa
miento de
H. KELSEN.
En congruencia con esta actitud intelectual y política, toda la
corriente de pensamiento jurídico que
F. GENTILE denomina geo
mettia Jegale, al hacer del Derecho un artefacto artificial de con
trol social, termina transformando el criterio o principio de tota
lidad
en una especie de totalitarismo jurídico en el que la ley,
expresión de
la voluntad del soberano, absorbe al Derecho y
todó lo puede.
A lo sumo, los límites de esta legalidad soberana
no están puestos desde afuera del Estado (naturaleza humana,
naturaleza de las
c::osas, ley natural, la espontaneidad de la vida
social, etc.), sirio desde el Estado
mismo, como resultado de una
autolimitación, y cuyo criterio
<"n definitiva será esa misma sobe
ranía estatal. En este marco se inscribe la doctrina contemporá
nea d"" las denominadas fuentes del Derecho.
Creo necesario, por Jo tanto, reviSar·eI argumento desde uno
de sus núcleos · te"óricós y que, en cierto sentido, opera como
principio. En. <"St~ cuestión de la relación dialéctica de Estado y
Dei'echo, puede com~nzarse pOr cúalquiera de a1nbos ténninos.
Pero como ya he tratado el asunto del concepto de Derecho en
otras partes, aquf tomaré como punto de partida el concepto del·
Estado, en relación. con su potestas regendi.
He de comenzar, pues, ·tratando los conceptos de autarquía
(autárkeia)
y soberanía en el pensamiento político clásico que
autai:quía", 1134 a 26-,27; "lo justo existe entre quie~es .hay una ley que los rige,
y hay
ley entre quienes existe la injústicia, pues la justicia [dikee] del juicio es el
discernimiento de lo justo y lo injusto'.', Jbid., a30-32).
476
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUÍA, SOBERANIA Y FUENTES DEL DERECHO
-con una cierta y necesaria a,;ibitrariedad metodológica-puede
ci1'cunscribirse a Ja rica tradición que va desde PLATÓN a FRANCisco
SUÁREZ, Más en particular, serán considerados aqui como fuentes
principales
ARISTÓTELES, SANro TOMÁS DE AQUINO,. FRANCISCO DE VI
TORIA, DOMINGO DE SOTO y el nombrado SuARllz.
Sendas nociones · sirven para caracterizar dos concepciones
del Estado antitéticas: la tradicional, una, la moderna, otra. No
quiere decir esto
que la noción de soberanía sea ajena al pensa
mie:tlto clásico, o que no_ exprese conceptualmente un aspecto
real y necesario del mundo politico. Significa tan sólo que .no
es la diferencia especifica que permita definir· esencialmente al
Estado (o la pólis, o la comunidad politica en general), sino una
de sus propiedades.
Por otra parte,
la propia noción de soberanía ~aunque sea
muy probable
que haya tenido origen lingüístico e>1 la Edad
media-ha sufrido la necesaria transformación que el pensa
miento
politico moderno ha debido efectuar para convertirla en
el centro del conoepto del Estado e incluso del Derecho. En efec
to, la ruptura
de los dos grandes puentes metafisicos: experien
cia y tradición,
de una parte, y Dios y el orden trascendente, de
otra, implica la necesidad de, o la tendencia a, considerar la_ rea~
lidad política y juridica como universos absolutos, cuyo principio
formal
es el poder, entendido como dominación de la voluntad
o como fuerza:·
2. La cueytión y sus limites
Demos por admitido, comoun hecho, que el Estado moder
no está en. crisis (2). Y con él, el Derecho, en sus propiedades
principales:
la validez y la vigencia; Uoo PAGALLO, por su parte,
ha puesto de manifiesto, con lucidez, que uno de los instrumen-
(2) Este fenómeno es más fácil de percibir en el plano internacional, En
efecto, pocos pondrán _eh dudas que el orden jurídico y'político internacional,
fundado sobre el Estado moderno, va.no existe, o que al menos _eStá en crisis y
sujeto a transformaciones esenciales.
477
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
tos teóricos principales de esta· concepción del Derecho ~la teo
rfa de las fuente~ es inconsistente en su propia estructura con-
ceptual
intñnseca (3). .
La cris_is del Estado y del Derecho modernos se presenta en
nuestros días como un problema que afecta en sus fundamentos
al pensamiento político-juñdico y exige en el orden práctico e
institucional
-y ello a escala mundial-una reconsideración y
reorganización de las comunidades políticas. De esa reconsidera,
ción y reorganización surge ·la. necesidad de revisar las condicio
nes
de posibilidad del Estado, tal como se conoce a partir del
siglo
XVI, de los Derechos nacionales, y aun del Derecho interna
cional. En este proceso de revisión, las fronteras políticas y juris-·
diccionales, y los límites de los llamados ordenamientos Jurídi
cos
nacionales, tanto en sus dimensiones teóricas como prácticas,
se
han · debilitado. El viejo lus gentium, de cuño romano, el
Di,;echo común de la Europa cristiana, y el principio de subsi
diariedad (de origen aristotélico) comienzan a dar muestras de
un
vigor renovado. Está en marcha un nuevo proceso de institucio
_nalización económica, juñdica y política.
Ahora bien, si la experiencia política
y jurídica del hombre
contemporáneo registra, como fenómeno, la crisis del Estado y
del derecho modernos
y, en cuanto experiencia práctica, plantea
todo un orden de problemas, que inc(den en el fundamento
mismo de
los. conceptos de Estado· y Derecho, parece conve-·
niente tener
en cuenta un aspecto de la máxima importancia. Me
refiero al hec_ho de que la organización estatal moderna, que ha
operado como fundamento de la concepción positivista
y centra
lizada de las fuentes del derecho, surge como consecuencia de
la ruptura: o descomposición de la Camunitas christianorµm (el
viejo imperio romano, germánico y cristiano) y de la Comunitas
hispanorum
(el imperio de las Españas universas) ( 4); según
ciertos tópicos propios de
la modernidad política, desarrollados
(3) Cfr. Alle. fonti del Diriito ~ Mito, Sdehza, Filosofia, 1\uín; G. Giappichelli
editare,
2002.
(4) La exf)resión ~Españas uá.iversa.s" es de mi rec6rda00 y querido maestro
F. ELfAs D].! TEJADA.
478
Fundaci\363n Speiro
AUTARQU!,t, SOBERANIA Y FUENTES DEL DERECHO
luego hasta sus · últimas consecuencias· por el pensamiento · que
inspiró las grandes revoluciones: la americana, la francesa y la
soviética. Se trata de tópicos ideológicos que se pretende que
operen como pri¡icipios y que, o son reformulaciones de los vie
jos temas sofistas, o
son nuevas formulaciones degenerativas de
los principios elaborados
por la sabiduría política y jurídica de la
tradi~ón clásico-cristiana.
La necesaria re.consideración de la estructura del Estado, la
comunidad internacional
y el Derecho, por lo tanto, sólo puecle
realizarse con
la aclecuada lucidez si va acompañada o precedi
da de la crítica de sus principios. Pero, a su vez, es necesario no
olvidar que estos tóp_icos moden.ios, -al .ser, en .rigor, degenera
ciones del ]X!OSamiento clásico y, _en su .conj~nto1 _ su_ exacto con
trario, deben ser revisados y criticados.
a la luz de éste. D.e ahí la
conveniencia
dé volver a considerar algunas ideas centrales de la
tradición platónica,
. aristotélica y cristiana, como · un momentr>
dialéctico de
una discusión más amplia.
3. Algunos tópicos centrales delpensamiento
político moderno y revolucionario
Los tópicos modernos a lo que he hecho referencia pueden
reducirse, sucintamente, a los siguientes:
l.º) La soberanía es entendida (según una evolución de este
concepto a partir
ili, los is,gistas · medieváles, MAllsIIJo DE
PADUA (5), Boorno, HOBBES, ha_sta RousSEAU y demás
representantes del
pensamiento totalitario) .como supre
macía absoluta de la autoridad del Estado, como un·
pocler de
fa vqluntad humana y como propiedad esen
cial definitoria del Estado.
Absoluta, en este contexto, y
(5) F. Gl!NTILE ha señalado de qué modo la id~ dela Unidad de-poder, como
constitutivo artitici:tl del 'Estado, encue_ntta uná de Sus matrices_ ideológicas en ·M.
DE PADt,JA (cfr. Marsilio da Pádova e ia matrice Jdeoldgica del totalitarismo, en la
obra Colectiva: "Tradi@o,_ Revo/u~o e Pds-Modérntdade' (Sail Pablo, Millennium, ..
2001, pág,. 155:163);
479
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
en términos generales, quiere decir desvinculada de
todo otro poder;
en particular, desvinculada de la tradi
ción
y de la sabiduría divina, en. tanto fuente última de
la ley y del Derecho naturales. La soberanla, asi, no ten
dría
un limite intrinseco en la .constitución histórica de
la s_ocledad y en la ley natural o en Dios1 sino, eri el
mejor de los casos} éstos serían ·límites sólo. meramente
extrinseCos.
2. ") A partir del siglo XVIII, se tiende, explicita o implícita
mente, a identificar
los conceptos de pueblo, nación y
Estado. Surge asi el llamado "principio de las nacionali
dades''
y el nacionalismo como. concepción del Estado y
de la política (6):
3. ") Se afirma o se sobreentiende la unidad. de soberanía y
su centralización, lo que facilita la homogeneización de
pueblo, nación y Estado. De este modo, Jas autonomías
de regiones, provincias y municipios resulta siempre
problemática e inestable
y que; dentro de este esquema,
sólo resulten admitidas como fruto de una descentrali
zación descendente.
4. ") Solidaria con la postulación de la unidad y centralización
de la
soberanía, se elabora -sobre todo en el marco de
lo que
F: GENTILE denomina· geometría legal-la teoría de
la unidad de las fuentes _del Derecho. En sintesis, viene
a afirmarse
que el Derecho positivo tiene una única
fuente estatal,
y que las facultades o poderes de creación
de Derecho positivo de las comunidades infra-politicas y
aún de la sociedad
en su conjunto, sólo se admiten
como delegación
de esa fuente única e indivisible.
(6) A este pse\Jdo priricipid de l.as nacionalidades _he hecho referencia en mi
obra Los prindpfos internaclonale's, .Bs.As.,· Forum,- 1974 (cfr. cap. VII, 2): Con
relación a· ta crítica del concepto de naciól1 y al nacionalisfilo, cl'r: mi artículo La
nación (en MOENIA XXXIII, diciembre, 1988, pigs. 5-10):_Es ihteresanie también
el trabajo de M. CosstrrA: Stato e naziorie (Milán; Giuffre Editare, 1999).
480
Fundaci\363n Speiro
A/JTARQ/JIA, SOBERANIA Y F/JENTES DEL DERECHO
11. LAs IDEAS CENTRALES DEL PllNSAMIENTO
POÚITCO CLÁSICO
1. Pólís, constitución y régimen
La pólis es la comunidad compleja autárquica o perfecta (7):
Con la expresión "comunidad· compleja'' entiendo una comuni
dad de comunidades: familias, municipios y --
cas. De la idea central que opera
com.c, última formalidad de esta
definición, es decir de la
autarquía o perfección, se hablará
más abajo.
Lo que opera como forma inmanente es el régimen;
su forma extrínseca
-modelo racional imperativo-es la ley
(nómos). Ainbos, régimen y ley, son formas dinámicas ordenadas
a la
autarquía o perfección, que opera como fin. La materia de
la que está hecha y se hace la
pólís ( ex qua) es la comunidad de
co1nunidades misma,' o el pueblo; la ip.ateria in qua son los hom
bres,
como sujetos racionales (personaS) qué ónticamente su,,s
tentan la realidad de la pólís; yla materia circa quid es la reali
dad espacial (en especial, el territorio) y las demásrealidades fisi
cas o materiales (recursos naturales y económicos).
La causa efi
ciente es la
Jwmónoia (concordia política), entendida -
en t,orno de las cosas necesarias para la vida humana (8).
La constitución se identifica con el régimen (politeía) de la
comunidad política o comunidad. perfecta o autárquica en lo tem
poral; sea
que se entienda el régimen -propiamente dicho-o
(J) Esta defmiciórt, que tiene su origen en ARLsTóTELES, Política, L.I, 1352
b27-29, es aceptada como una nOció!l cómún por tocio el pensamiento escólástico.
(8) Cfr. mi obra ~a Concordia política, Bs.As., AbeledO-Pérrot, 1975 .. Un
resumen_ de la d_octrina de las causas del E_stado y de la concordia puede verse
en-mi trabajo: "La concordia política cOmo causa eficiente-del Estado", en Pruden
tia Juris (Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia
Universidad Católica ·Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires"), BU:enos. Aires,
n.º 54, junio de 2001, págs. 217-236.
481
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
la constitución.como fonna inmnseca; sea que se entienda.el régi
men y la constitución como ley (nómos) suprema (modelo racioruil,
idea o fonna ejemplar). Y el régimen, dice ArusróTEI.Es, es la distri
bución de las magistraturas
-es decir, de la autoridad o potestas
regendi
(para usar. ya = expresión escolástica)-en la póHs (9).
La constitución, pues, tanto como ley cuanto como forma
intrínseca, no es otra cosa que el orden de las magistraturas en la ·
pó!i.s en función del bien. común; orden que es triple:
a) En primer lugar, es un orden racional y real al bien co
mún1 tomo a su principio supremo en Su orden: Bien
común que es un bien humano, y que debe realizar o
actualizar los tres
.niveles. de perfección de la vida (blof)
que enuncia ARISTÓTELES (10).
·b) En segundo lugar, es un orden entre sí (distribución de
jurisdicciones y competencias) de fines y potestades, se
gún el principio de subsidiariedad (11).
e) En tercer lugar, es un orden a los súbditos o regidos (hom
bres y comunidades
infra,políticas), como el orden de la
fonna a la
materia. En este caso, la causa material a su vez
es triple: materia ex qua, que se identifica con el pueblo,
entendido
como comunidad de comunidades; materia in
qua, que· ,sop. loS hoffibrés 'mismos, como· sujetos _que ónti
camente sustentan la. realidad de la póJJs., y materia circa
quid, ámbito en el que se verifica la vida de la pólisy sobre
el· que recae la regencia y la realización del bien común.
(9) Cfr. ·Política, L.Ill, cap. 6, 1278b.
(10) Bfos biologikds, bias praktikds (o politikds) y_ bfós theaoreetik6s (cfr.
EtNJc., L.!, 1095 b14-1096 alO).
(11) ARisróTELF.S <;ritica .la pretensión platónica de-que la p6lis sea algéi "muy
uno", porque tal .acentuación de la Únidad tiene como -corolario ·cl debilitamien
to de la ptOpia cÓnsistencia real dce:-lás partes componentes (cfr .. Política, L.II, ~P-
1, 1261). La unidad de la -pólís no es sustal'lcial sirio ·accideil.~l¡ _ ~ u¡µt ·unidad
práttica de orden. En esta Cfítica aristotélica·a1 pensainientó pla~ónico tiene su ori
gen el princ_:ipio de subsidiariedad, reformulado en ~l siglo XX por Pfo XI en la
encíclica rjuadrageslmo _anno. ·
482
Fundaci\363n Speiro
AUTARQU!A, SOBERANfA Y FUENTES DEL DERECHO
Ahora bien, dado que es en razón de este fin y principio. -el
bien común-que la pólis se dice autárquica o perfecta y se jus
tifica la
potestas regendi y el régimen en su conjunto como norma
o como forma, conviene. detenerse en el concepto de autarquia.
2.
La autarquía
2.1. La palabrn "autárkeia~
La palabra autárkeia está compuesta por dos vocablos: autós
y árkios.
Autós,
significa "el mismo", y puede tener un sentido refle
xivo.
Árkios significa, en su primer sentido, "aquello que descarta ·
el mal", "que asegura"; de ahí, "lo que es suficiente" (12). El ver
bo -arkéoO, a su vez, quiere ·_decir "asegurar", "ser suficiente o
necesario", "estar bieri", etc. (13).
Autárkeia (autarkiee), pues, significa (en modo semántica
mente abstracto) la cualidad de lo que se basta a si mismo o que
existe -o subsiste-por si y para si mismo. Autárkees es el tér
mino conéretofespectivo, y autarkéoo el verbo correspondienº
te
(14).
2.2. El registro de la palabra en el pensamiento de Platón
PLATÓN usa a veces la palabra en el sentido de capacidad de
procurarse los bieries· necesarios ··para la vida; así,· p()r ejerilplo,
afirma que los individuos se _agrupan en. la pólis porque carecen
de autárkeia en tanto no pueden procurarse las muchas cosas
que necesitan (15).
(12) Cfr. BAIU.Y, DictJ.onnaJre Cree FrahraJs, Pai:ís, Hachette, 1981.
(13) Cfr. Id. También, :p. CHANTitAINE, Dictionnalre Étymologique de la langue
Giecque-Histoire ·des mots, Pañs, Klincksieck, 1968.
(14) Cfr. ibid.
(15)
Cfr. Rept1blica, L.11, cap. 11, 369 b. 5-8.
483
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
En El Político, en cambio, la autárkeia se atribuye a la capa
cidad o potencia
que tienen los in geles -'en el marco del mito
de Krónos------'-para cumplir por si mismos la misión de gobierno
del
mundo que les fuera asignada por la divinidad (16).
Pero,
en sentido estricto, la autárkeia es la propiedad del
bien en si mismo (17), en tanto es perfección plenaria auto
subsistente
y, por consiguiente, de aquél que ha alcanzado la
felicidad.
Se establece asi con claridad la relación esencial entre
autárketa, perfección, bien en si, felicidad y finalidad; Éste
debe ser considerado el punto de partida conceptual de ARIS
TÓTELES.
2.3. El concepto de autárkeia según Aristóteles
De los muchos lugares en los que ARlsTóTELEs usa ·esta fami
lia
de palabras (18), he de considerar dos grupos, que estimo
como los más importantes; el
primero de ellos corresponde á la
Ética Nicomaquea (19), el segundo a la Política (20).
En
la Etica Nicomaquea, AruSTóTELES menciona la autárkeia .
al comienzo (L. I) y al final (L. X). Ella es el bien perfecto, es
decir,
lp que es deseable por si mismo, el fin último, y la felici
dad, que se identifica con el acto perfecto de contemplación (y
(16) Cfr. 271 d-e.
(17) Cfr. FJ/eba, 67 a 5-8.
(18) .GAtmm!R-JoLIF, trad_ucen autárkéia por Jndépendance (cfr. su traduc
ción de la Ítica Nicomaquea, Louvain-Par(s, 1970, pág. 13), y aciertan en atribuir
esta noción al -~ien en sf, es decir, al bien que es próp_iamente fm (cfr. _ su
Comn,.entalre, t. I, id., pág._ 52); D. Ross la traduce, más ajustadamente_al signifi
Cado griego origirial corno self-suffidency(cfr. Su traducción de la Et.Ni_c., en" The
Worb of Artstotle'', Oxford Uiversity Press, V. IX,. 1966; 1097 b). Como __ se verá más
abajo,
la traducción dé los esc6lásticbs será por el idjetivo "perfecto". .
(19) Prescindo de la Ettca Eudeinia, porque 'en ella no se verifica nillguna
diferencia doctrinal sobr_e este punto.
(20) ThICOT, en sú.traducción y notás de la Política, traduce autiV
lica, "indépendance économique" (cfr. Paris,
Vrin, 1977, pág. 27). ]UUÁN-·MAiúAs,
en cambio, en su tradúcCión oscila entre los vocablos "perfecto" y "autosuficien
te'.' (cfr. Madrid, IEP, 1951).
484
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUÍA, SOBERANfA Y FUENTES DEL DERECHO
amor) de aquello que es en si mismo lo m:ís perfecto: Dios (21).
Ahora bien, y esto es de la mayor importancia para entender el
núcleo
de su pensamiento, no es la naturaleza humana la que es
autárquica
(22). sino el fin del hombre en cuanto es espiritual, es
decir, en tanto hay en él algo separado (23): el noüs.
En la Política, el tt,xto que da aparente fundamento a Tu:rcOT
para afirmar que la· autárkeia es la independencia económica, es
decir, la suficiencia
para satisfacer las necesidades del conjunto
social, es el que dice:
"la autarquia consiste en estar provisto de
todo y
no carecer de nada" (24). Pero en ese pasaje, Arus'fóTELES se
limita a explicar qué
quiere decir el término cuando se aplica como
adjetivo
al territorio, como surge manifiestamente del contexto; de
modo semejante,
en lineas anteriores, habla hecho referencia a la
a
u tarquia de la población (25): Y
no cabe duda de que se trata de
· condiciones de la autarquia de la pólis. Pero la clave del concepto
hay que buscarla
en el Libro !, que sigue puntualmente el orden
de ideas de la· Ética. Allí se caracteriza la pólis como 'comunidad
de aldeas" que es propia o máximamente autárquica
(26); e inme
diatamente después, se refiere esta autarquia o autosuficiencia
al
fin, que no es el mero vivir, sino_ el vivir bien, es decir, la felicidad
o eudemonía (27). En forma contundente, afirma: .. el fin es lo
mejor; y la
autárkeia es un fin y lo mejor" (28).
(21) C_fr. L.I, cap. 7, especialmente_ 1097, y L.X, · caps. · 7 y 8_. Dice, en espe
cial, en 1097 b15-17: « ... autarquíc6 ·es lo que por si sol_o hace deseable la vida-y
no necesita nada; ... tal es la felicidad; ... es lo más deseable de todo, aúri sin aña-.
dirle nada"; y en 1177 a27-28: "la autarquía· ... se dará ·sobre-todo en la actividad
contemplativa"
(tecuérdese que no_sólo Dios es el objeto de contemplación, sino
que en definitiva el fm _perfecto o último -télos-del hombre es asemejarse en
la n1edida de lo poSible a Dios; precisamente por el conocimiento y el amor).
(22) Cfr. 1178 b34-36.
(23) Separado tien.e el sentido técnico acuñado por el platonismo y admitido
por el Estagirita (cfr. _De anima, L.111, caps. IV y V). En este _contexto, véase:· 1178 a:22.
(24) L. VII, cape 5, 1326 b29-30.
(25) Cfr.
1326 b2-5.
(26)
Cfr. 1352 b27-29.
(27) R.e<;:uérdese de paso, que la eudem,onfa no es Ut). estado afectivo sino la
perfección
objetiva de la vii;la humana, la entelequia (enteltljeia)" del hómbre. Como
actividad inmanen~ del espíritu, hemos visto, tiene un objeto que lo_· trasciende.
(28) 1252 .b30:-1253 al,
485
Fundaci\363n Speiro
FÉL/XADOLFO LAMAS
2.4. Bien, perfección y autárkeia en la tradición escolástica
La traducción latina de esta expresión por perfección
-adoptada generahnente poda escolástica medieval y la Escuela
Espafiola-, responde exactamente -si no a la semántica origi
naria. del
término--sí a la idea definitiva acuñada por el pensa-.
miento
platóniceraristotélico, dentro del contexto .de una metafl
sica del bien.
Bueno es lo perfecto,
y en razón de ello es amable (29).
Perfecto,
según el pensamiento del Estagirita, es: 1.0
) lo que es
integro, es decir, lo _que _no defecdona en ninguna de sus partes;
2.º) lo acabado o totalmente actualizado según su propia forma,
esencia o naturaleza
y que, por lo tanto, es lo máximam:ente
excelente en su género; 3. º) lo que ha alcanzado sufin o entele
quia (30). SANTO To,MAs agrega a estas determinaciones que debe
distinguirse lo perfecto en sí mismo (secundum se) de lo perfec
to con relación a otro (per respectum
ad aliud); a su vez, lo per
fecto en sí mismo puede dividirse en lo que es absolutamente
perfecto (que sólo cabe predicar
de Dios) y lo que es perfecto.en
un orden o género determinado (es decir, aquello que en. su
orden o género es lo más excelente, aunque
pueda haber algo
más excelente
en otro orden o género) (31).
Por' otra parte, lo bueno o lo perfecto, precisamente en ta!).to
es perfecto, es capaz de perfeccionar .otras cosas (y por eso es
susceptible de amor), es decir, es perfectivo
con respecto a aque
llo que puede ser perfeccionado (es decir, que es perfectible). Por
eso se dice que el bien
(y lo perfecto) es difusivo de sí mismo.
Tanto
en cuanto es objeto· de .amor (o appettbtle), ta!).to en cuan
to tiene eficacia
por su misma perfección (como la naturaleza
generativa), o
en cuanto causa final, es la razón formal de la cau-
(29) -"Unumquodque dicitur __ bonum, _inqu'antuffi est perfectum: sic enini est
appetibile" (SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Tea]. _I, cj.5, a.5); a su ·vez, ªperfectuJD.
autem dicitur, cui nihil d_eest secundum.modum suae perfectioilis" (ibid).
(30) Cfr. aRIS'OOTELES, Metafísica, 1.v; cai, .. 16 (1021 b12-1_022 a3), y el res
pectivo coment.ario de SAN'IP ToMAs (nn. 1034-1039).
(31) Cfr. In Metaphysicor_um, L.V, !ec.".xvi:11, hn. 1040-1043.
486
Fundaci\363n Speiro
AUTAKQU[A, SOBEKAN!A Y FUENTES DEL DERECHO
salidad eficaz de los medios. Debe tenerse siempre en cuenta
esta doble relación de lo perfecto: en tanto es un todo, o una per
fección de un todo, _ relación con Ia:s partes-; en. tanto es causa
final, relación con .los medios, Y así cabe afirmar: ias partes se
perfeccionan en orden al todo, y los medios sólo son buenos o
elegibles, y eficaces,
en orden al fin. .
Al haber traducido autárkeia pór · perfección, como. entele
quia
·del hombre y,· sobre todo, de sü espíritu -única naturaleza
susceptible
de tender formalmente al bien general-siguiendo
una semántica no ya etimológica o meramente lingüfstica sino
metafisica, con absoluta fidelidad al pensamiento platónico y aris
totélico, los escolásticos contribuyeron a echar un haz de nueva
luz al concepto,. poniendo así. de manifiesto una concepción
ético-polltica
sólidamente fundada. en la estructura del ser en
general, y del espíritu en particular.
2.5. Breve recapitulación
La autárketa es, pues, la autosuficiencia y perfección del
fin (entelequia) de la sustancia espiritual: Esto implica que
siempre tiene razón de firi· y~·no de_ medio; requiere de medios,
pero los trasciende y es la razón de la perfección .de éstos, y
no se puede reducir a la inmanencia de !:¡ suma de perfeccio
nes de éstos. Es, a la vez, perfección de un todo -1 hombre
o la pólis-y, en esa misma medida, perfectiva de las partes de
dicho todo.
Ahora bien,
dado que la autárkeia es .Ja autosuficiencia y
perfección del fin del hombre en tanto ente espiritual o perso
na;. dado que el hombre tiene dos fines: uno supratemporal· y
otro intratemporal
(o polltico); y teniendo en cuenta las distin
ciones
que acerca del concepto de perfección se apuntaron
niás arriba, parece claro que este concepto carece de: univoci
dad y es análogo. Señalemos dos órdenes generales de signifi
caci9n.
En primer lugar, la autárkeia es la propiedad del fin último
(o entelequia) del hombre.
Es la' perfección y autosuficiencia del
487
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
objeto último de sus funciones espirituales, esto es, del conoci
miento y amor de Dios, mediante las cuales
de algún modo se
diviniza o se hace semejante a la divinidad. Objeto éste perfecti
0
vb que es má?amamente. común y trascendente a cada .hombre,
al tiempo y al mundo. El hombre, en tanto compuesto de cuer-
110 y -alma, y por su propia naturaleza, no es en sí mismo, e indi
vidualmente, autárquico, Participa de la autárkeia cuando alcan
za
su entelequia. Y no puede alcanzar ésta individualmente sino
consociado. Por esta razón, la.Revelación cristiana enseña
que el
fin último de la creatura racional no es natural sino sobrenatural
-algo ya vislumbrado por ArusTóTELEs----, y que sólo puede ser
alcanzado como
don divino Oa gracia) en el consorcio santo de
la Iglesia.
Secundariamente, la autárkeia es la propiedad del fin de la
pólis,
en tanto la eudemonía polltica o bien común (felicidad
objetiva o perfección de la vida social) integra la entelequia
humana. Y digo secundariamente, porque el bien común
politi
co es fin último sólo en lo temporal, pero. está necesariamente
ordenado al fin úitimo supratemporal, que es lo perfecto secun
dum se y absoluto, Dios Nuestro Señor.
Ahora bien,. dado que
el fin de la pólts es autárquico o auto
suficiente
en su orden, y es la perfección práctica del todo comu
nitario que es la pólis, constituido como unidad de orden, y
teniendo
en cuenta que la forma constitutiva de la pólts es preci
samente ese orden
al fin -que opera como principio. constituti
vo--, debe concluir.se que la pólis misma es autárquica. De ahí
que esta noción aparezca ·en su definición.
Pero detengámonos en un punto. La autárkeia politica es a
la vez ordenante y ordenad.a. -Es ordenante _de los medios, y per
fectiva de éstos y de las partes de la comunidad. Y es ordenada,
porque es relativa a la entelequia absoluta del hombre. De aquí
se sigue
que no se trata de una realidad absoluta, sino de una
perfección que es múltiple
en su contenido, como lo es el bien
común de
la pólis. Y si la autáikeia no es absoluta, tampoco lo
puede ser la pólis como todo, ni su régimen.
De todo lo cual se sigue
un corolario: la independencia de
una pólis no excluye la existencia de otras comunidades perfec.-
488
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUÍA, SOB!!RAN!A Y FUENTES DEL DERECHO
tas que coexistan con ella y cuyos ámbitos territoriales, pobla-
.
cionales y jurisdiccionales puedan incluso llegar a superponerse,
dando lugar a la necesidad de
un orden de distribución de juris
dicciones y competencias,
regidos por dos principios: la autarc
quía
absoluta del fin último del hombre, y la subsidiarle.dad. Esto
es claro respecto de la
coexistencia de las comunidades politicas
y la Iglesia Católica; lo es, en su medida, en el orden interna
cional, con la existencia de uniones de Estados en las que las
partes
no pierden su condición política y, por consiguiente, su .
autárketa relativa. ·
La tesis de que una: comunidad perfecta pueda formar parte
de,otra,
como una ciudad libre forma parte de.un reino, o como
un reino, ducado o principado, puede formar parte del imperio,
fi.ie ""'Plicitamente sostenida por F. SUÁREZ (32). Para el granadi-.
no, la parte y el todo serian perfectos, sólo que la primera,
en
cuanto parte de la segunda, seria por esta razón imperfecta com
parada
con ésta, aunque en sí sea perfecta. Él tenía a, la. Vista el
recientemente desaparecido Sacro hnperio, y su orden plural de
jurisdicciones y. competencias,
el nuevo Imperio · Español y la
comunidad internacional.
En definitiva, negar la autarquía a una
comunidad_ (una ciudaci libte,_ un reino1 una provincia a~tórioma,
etc.) sería lo mismo que negarle s11 politicidad (33). ·
Si una comunidad autáquka independiente, como. podría
serlo Franda, Italia o España, se
integra en una unidad política
mayor
-v.gr. la Unión Eúropea---", para lograr una mejor realiza
ción de su fin autárquico, parece contradictorio que tal integra
ción implique haber perdido la calidad· de perfecto
de su fin
propio
.. Digo contradictorio, porque la unión se hace para q\le·
la parte gane perfección, y no para que la pierda. En este pun
to _.vuelve a tener resonancia la critiCa -aristotélica a· la excesiva
pretensión platónica de unidad politicá: en la integración a un
todo mayor, la parte no pierde su perfección propia, sino que
agrega otra.
(32) Cfr. De legibus ac Deo Jegislatore; L.I, cap: VI, 19.
(33) En· mi obra Eruayo·sobre-el orden soda} (&As., °LE.F. "Santo Tórnás de
Aquino", L.II, cap. III, pág: 250), yo afumé exactamente lo contrario. Ahora recti-:
fico ese error.
489
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
3. El sentido clásico del concepto de soberanía
3.1. La palabra
La semántica de la idea que expresa la pretensión del poder
político absoluto es muy antigua. Los griegos acuñaron fa pala
bra autarjía (34) para. designar la cualidad de absoluta de una
autoridad. Un brocárdico romano, luego usado reiteradamente
podas legistas medievales, atribuía al príncipe la calidad de ser
solutus legtbus (35), es decir, desvinculado de
la obediencia a la
ley.
Se usó también la expresión summa potestas. Y digo preten
sión, porque la realidad política, coino he intentado demostrarlo
en mi obra La concordia polftica (36), · nunca puede desvincu
larse de los fenómenos de convergencia de la voluntad
de los
miembros de ia
pólisy de los condicionamientos Wstóricos, fisi
co-geográfiCos, culturales, sociales: y ecónómicos.
La palabra soberanía es un término abstracto que significa
literalmente la cualidad de suprema de
una autoridad, es decir, la
supremacía de ésta. Y, aunque su origen dista de ser claro, pare
ce que se puso de moda a partir de
J. Boomo, cuando éste defi
ne
al Estado por esta cualidad, y le asigna la propiedad de solu"
tus Jegtbus (37). Su registro. en el uso del pensamiento político
contemporáneo
es tan amplio como varias son las corrientes doc
trinarias o ideológicas.
'Del marasmo· de sentidos que ha llegado a adquirir este tér
mino, selecdono como principales los siguientes:
(34) Cfr. BAYLLY, dicciOnario cita_do. Está palabra tiene una etimología distin
ta
que la ~ autárkela y significá la cualidad del principádo cuyo poder no deri
va
de nadie-ni de nada.
(35) Prihceps legibus sol11tus, Dig. L.1, tit. 3, leg .. 31.
(36) Ya citada.
(37) Cfr.· H. RoMMEN, El Estado en el pensamienta·católico (trad. de E. TIERl':fO
GALvÁN), Madrid, IEP, 1956, y J. Bonmus, L'es sb( livres de la Républfque (L.I, cap.
8), Pañs, 1586 (hay· ciaduccióll española "enmendada católicatnente" de G. DI!
ARAsmo· lsUNiA, edición y estudio preliminar de J. L. BERMEJO CABRERO, Madrid,
CEC, 1992).
490
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUIA, SOBERANIA Y FUENTES DEL DERECHO
a) En el orden internacional, por soberanía se . entienden
dos cosas: L°} la independencia de un Estado, reconoci
da
por la comunidad internacional; .2. º) el poder supremo
de iure que el Estado tiene sobre un deterlllinado ámbi
to geográfico o de
materias; se habla, asi, por ejemplo, de
la soberanía sobre un territorio, proporcionalmente a lo
que seria el dominio
en el Derecho privado, por oposi
ción a la mera supremacía territorial· (proporcionalmente
a lo
que en el Derecho privado seria la posesión).
b) En el orden politico interno del Estado, a su vez, la sobe
rarúa parece equivaler l.º) a la capacidad de darse una
forma juriclica autosuficiente; 2. º) a la supremacía del
poder (potestas) o autoridad estatal respecto de la autori
dad de
los. grupos sociales. infrapoliticos; 3.0
) a la legiti
midad de la
potestas regendi.
3.2. La "suprema potestas in suo ordine"
La soberanía, en su sentido originario y literal, designa el
carácter supremo
deuna potestas regendi, y de esa significación,
se
deriva hasta llegar a considerarla una propiedad. del Estado. o
de la
pólis. . · ·
Dice SuAREZ: "Una potestad, se llama suprema; cuando no
reconoce una supehor, pues el ténnino supremo denota la nega
ción de otro superior al que tenga que obedecer aquél
de quien
se clice que tiene la potestad suprema .... La potestad civil pro
piamente dicha de suyo
se. ordena a lo que conviene al Estado y
a la felicidad temporal de la república humana para el tiempo de
la vida presente, y por eso se llama también temporal a .esta
potestad. Por lo cual, la potestad civil se llama suprema en su
orden cuando en ese orden, y respecto a su· fin, es a ella a quien
se recurre
en última instancia en su esfera --es decir, dentro de
la comunidad
que le está sujeta-, de .modo tal que de tal Pi,in
cipe supremo dependen todos lo.s magistrados inferiores que tie
nen potestad en dicha comunidad, o en parte de la misma; el .
491
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
Principe que tiene la potestad suprema, en cambio, no está su
bordinado en orden.al mismo fin del gobierno civil" (38).
La expresión potestas.regendi es de suyo de mucho interés, y
merece un mínimo_ análiS:is.
La potestas es un poder moral de superioridad o mando (39);
moral
por oposición a ffsico (40); es decir, se trata de una auto
rización o
·habilitación racional, .que tiene un objeto -lo que
puede ser o es objeto de mando u obligación'---el cual, a su vez,
se determina racionalmente
en función de un fin. Toda potestas
es para algo. Y en ese para algo o f1n radica el principio del lími
te de
esa potestas, límite formalmente constituido por el Derecho
y la ley.
La potestas regendi es la potestad de Derecho público, y
principalmente es
la autoridad dotada del poder .de legislar y
gobernar (41).
La Potestas regendi, pues, está ordenada. al bien
común o fin de la comunidad, que no es otra cosa que la per
fección (plenitud actual) de la vida humana. social o la misma
vida social perfecta (42), como ya hemos dicho.
(38) ·Defensiofldei, L.JII, cap. ·s, 1-2. "Magistratus bumarius, si in suo ordine
supremus sit, habet pütestatem fer:endi leges sibi propOrtionatas" (Id., De Leg.
L.111, cáp. 1, 6).
(39) "Potestás proprie nominat potentiam activam, cum at1qua praeminentia"
. (S. TOMÁS, In (jitarto.Sehtenttarum, d.24, q.1, a.1). "Potéstaspublica est facultas,
auttorita5, stve fus gubernandf renipublicam dvilerri' (F. DE VITO.RIA, ·De potestate
dvili, 10). La potestas es una especie· de la facultas; ésta es una autorización o
habilitación
para reclamar o exigir algo como debido; por ser ·más amplia, es la
expresión C(Ue usa SuÁREZ paia defmir al Derecho como derechO subjetivo (cfr. Df!
legi.bus ac_Deo legislatore, L,I, cap. ·2, 5), porque incluye como géneros la_potes
tasy_la 1nera facultas_del Dereého privado. La diferencia esencial -~ntre una y otra
es
que la potestas es una habilitación ó póder moral para obligar;. en cambio la
facultas es. el poder moral' de reclamar lo que ya es Obligatorio para alguien y,
por consiguiente, debido en relación a otro. .
( 40) _
-
"Neque enim ·omnino idem viderur es"se potestas, quod po_tentia. Nec
materfam0siquidem, neque sensus,·imo-ne~ intellectum, aut volúntatem potesta
tes, sed potentia vocamus .... magistiatl\s,.sacerdotia ·et _ornninO imperia, pütesta
tes potius quam potentias appelant .... videtur potestas praeter Potentian;i ad actio
nem dicere praeminentiam _quandam et auctóritatem" ·(F: DE VITORIA, De potestate ·
Ei:cleslae,
q. 1, 1-2).
(41) En definitiva, es _el " .• habere cürarn conimunitatis", eO. palabras de_S.
TOMÁS DE AQUINO. (cfr. S. Teol. 1-11 q,90, ª· 4, resp.).
(42) Sobre
el _cüncepto de bién común y su contenido; cfr. Ensayo sobre el
orden sodal (cit.); L.11,' cap. 111, 10.
492
Fundaci\363n Speiro
AIJTARQIJÍA, SOBERANÍA· Y FIJENTES DEL DERECHO
El acto propio de esta potestas es el mando o imperio; es
decir,
es la transmisión de. una idea práctica, mediante el pensa·
miento y el lenguaje, cuyo efecto inmediato primario
es obligar
y, de ahí, secundariamente, facultar o permitir. El impedo, a su
vez, es
un acto que si bien emana inmedia~ente de la razón
práctica, tiene fuerza moviente
por la voluntad previa (43); volur¡
iad
del fin (o intención) y voluntad respecto de los medios (o
elección). De
ahí que to_da norma implique al menos dos .enun
ciados estimativos previos: una. estimación ~l fi_n como bueno
(el bien común o algo incluido en el contenido .de éste), y una
estimación del medio elegido (que puede incluir, por lo general,
además,
un juicio de preferencia), Estimaciones éstas que tienen
su correlato
en los respectivos quereres de la volun1'ad. Y el resul
tado es el enunciado ordenador o imperante, que llamamos
norma y que, cuando es general, cabe llamar ley.
3.3. ¿Prínceps solutus Jegibus?
¿Qué sentido verdadern -si lo tuviere--- cabe atribuir al bm
cárdico "solutus legibus"? SANTÓ ToMAs da un primer paso en la
solución de esta cuestión. Distingue, por lo pronto, la fuerza
directiva de la ley ...e.en cuanto ésta es orden racional al fin-, de
su fuerza coacti~a ( 44), La primera es de· la esencia de la ley; la
segunda, en cambio, es .sólo una propiedad derivada.
En Cuanto a
la fuerza directivi -que he de designar como
validez práctic-; la. autoridad qµi habet curam communitatis
está sujeta a la ley natural," a la ley constitucional en virtud de la
cual tiene legitimidad de origen,
al fin al cual está ordenada la
potestas, y en cierta medida a la ley misma por esa autoridad· dic
tada, a la
que sin embargo puede modifiqr o, en determinadas
circunstancias .de tiempo
y lugar,1 dispensar. Con relación ,a la
fuerza de la costumbre, ·conviene aqui considerar
un punto que
tiene una rancia solera en la tradición cristiana, a partir de. SAN
(43) Cfr. SANTo TOMÁS DR AQUINO, S.Teol. 1-11 q. 17.
(44) Cfr. S. Teol., I-11; q;96, a.5, ad. tertium.
493
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
AGUsT!N; se trata de la distinción entre un. pueblo libre (libera
multitudo)
y uno que no lo es. En el caso de un pueblo libre,
éste
puede darse leyes a si mismo, y de ordinario lo hace. a tra"
vés de la costumbre ( 45); el gobernante sólo las dicta
en tanto es
gerente
del pueblo, y no puede modificar la costumbre por si
mismo (46). En cambio, en el caso de un pueblo.que no es libre,
la autoridad política, en principio, puede modificar la costumbre;
pero el hecho de la existencia
de ésta puede entenderse como
una tolerancia de parte de la autoridad ( 47).
Con respecto
a. la fuerza coactiva, SAN'TO ToMAs entiende que
si cabe atribuir al prlncipe el. ser Jegtbus solutus, · porque él no
puede coaccionarse a si mismo, y porque se presupone que
posee la fuerza coactiva suprema. Sin embargo, cabe hacer dos
acotaciones: de
una parte, el propio Aquinate reconoce que la
máxinia fuerza coactiva. de una norma consiste en la costum
bre (48), de modo que ésta puede quitar fuerza social -vigen
cia-a una norma; de otra, debe tenerse en'. cuenta la rica doc
trina acerca de las.condiciones del.alzamiento justo contra el tira
no, .elaborada
por los graneles teólogos-juristas españoles, en
especial SuAREz y MARIANA.
Nunca se puso en dudas, en la tradición clásico-cristiana, que
toda
potestéJS proviene de Dios ( 49). Pero a la pretensión de una
designación divina y
directa de la autoridad, toda la Escuela Espa
ñola contestó
que la potest.as política (o dvilis) tiene su origen en
Dios, pero no inmediatamente; sino mediante la ley y la misma res
publica (50). A lo que poclñamos agregar; mediante el fin de la na
turaleza
humana, que opera siempre como principio último en su
orden (temporal o supratemporal}, y mediante
la tradición, expre
sada
en las costumbres e instituciones constitutivas de la sociedad. ·
(45) ·ª ... iristituta rilaiOrum pro lege·sunt-tenenda" (S . .AGosTIN, Ep. 36).
(46) Se erlcuentra aqui·uno de !Os fundamelltos de la validez jurídica de los
fueros tradicionales ·españoles· .
. (47) Cfr. id., 1-11, q.97,·a.3, ad tertium.
(48) Cfr. id., 1-II, .. q.97, a:3, resp.
(49) Cfr. Ep. a los·roriJ.arios, 13,L
(50) Cfr., v.gr., D-. DE SoTo, Dé! iustJtla et Jure, L.IV, q.IV; a.1 (pág. 302 de la
· edición del IEP de Madrid).
494
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUÍA, SOBERANÍA Y FUENTES DEL DERECHO
3.4. Corolarios
De este apretado resumen, pueden extraerse los siguientes
corolarios acerca de la soberanía: _
l.º) La soberanía --entendí~ como supremapotestas in suo
ordfne-deriva de la autárkeia, como de su principio.
2.0
) La soberanía es una superioridad relativa de una potes
tas regendi.
Relativa al fin de la pólis y al fin último del
_ hombre; relativa a otras potestades; y a la comunidad,
causa material
ex qua; comunidad_ que, en-cuanto es
libre, es a su vez causa eficiente mediante
la_ concordia
(homónoia) constitutiva, expresada
3.º) La soberanía es una superioridad Intrínsecamente limi
tada
por su propio modo concreto de orden al fin.
fil, LAs FUl!NTFS DEL DElll!CHO
_ l. Introducción ·
He aludido ya a la certera crítica dialéctica que Uoo PAGALW
ha hecho· de lo que los juristas suelen_ entender por fuentes del
Derecho.
Desde una consideracióQ. histórica, ha puesto de mani
fiesto los difusos límites conceptuales de la metáfora hidráulica y
casi nútica, que está
en los orígenes de ésta categoria técniéo-juri
dica y
en el uso que de ella ha he.cho e!positivis,;no (51). No
resulta
necesario_ aquí, por lo tanto, repetir o ahondar lo (j\le ya ·
está bien dicho.
(51) Cfr. Alle fonti del_diritto-Mitó, Sde~a, Filosofi~ Turín, Giappichelliy 200~.
495
Fundaci\363n Speiro
FÉL!X ADOLFO LAMAS
Tampoco he de detenerme en el examen y la critica detalla
da
de las distinciones usuales entre fuentes materiales y fuentes
formales,
o entre fuentes de producdón y fuentes de conoci
miento,
por las siguientes razones:
496.
a) En primer lugar, porque dichas categorlas y distinciones
presuponen
una insúficiente o inadecuada conceptuación
del. Derecho, reducido,
por lo general, a la ley -o a la
norma-entendido como Derecho objetivo, y al poder,
facultad o libertad jurídicos
-denominados como dere
cho
subjetivi>-. Pongamos un caso teórico, que puede
servir como un breve ejercicio dialéctico. En laliteratura
jurldica manualesca -y aún en muchos grandes trata
dos-los juristas suelen afirmar, en cumplido acatamien
to ª· lo que rezan los códigos post-napoleónicos, que la
ley es
una fuente del Derecho; o, incluso, que es la prin
cipal, a la que
·se reducen todas las demás. Ahora bien, s.i
se dice también que el Derecho es la ley, hay· que enten
der
que la ley es la fuente· de la ley, o que el Derecho es
. la fuente del Derecho; y esto, pe&e a que parece absurdo
. (porque implica pensar que es posible que algo sea fuen-
te de
si mismo), es el ideal científico que está en la base
de la teol'ía pura kelseniana. Este absurdo no desaparece
si se pretende aclarar
que se trata de una fuente formal.
En efecto, nada se gana con la afirmación de que la ley
es fuente formal de
si misma; . ni siquiera si llegara a
entenderse
-con notoria infidelidad a la genealogia kan
tiana de la palabra
"fornial " -que este término tiene el
se:pt;ido de "es_encial" o tfconStitutivo", pues entonces re
sultaria que la ley es un co11s¡itutivo esencial de si misma.
Sólo
podrla sostenerse, con visos. de razonabilidad o co
herencia,.
que la ley esfuente del Derecho,·si ambos tér
minos
no se identifican, es decir, si significan cosas o
aspectos realmente distintos. Por
ejemplo, podrla afir
marse que
la ley es un constitutivo esencial o formal del
Derecho si el Derecho fuera otra cosa o algo más que la
ley. Gomo se ve, la discusión se .traslada a los ·conceptos
Fundaci\363n Speiro
AUTARQU!A, SOBERANfA Y FUÉNTES DEL DERECHO
de ley, norma y Derecho,. Se. podría decir: el Derécho,
propiamente,
no es la. ley, sino norma; y ésta no es lo ·
rnismo
que .la ley; la segunda, seria así fuente de la norma
y1 quizás, -contineilte _de ésta. Pero, en tal caso, ¿qué .sería
la ley, y qué la norma? ¿la. ley seria, acaso, un mandato
emanado
de la voluntad del soberano, tal como la entien
de
HoBBES? ¿y la norma seria un enunciado -sólo un
enunciado--. que la expresa? ¿habria que adrnitir, enton
ces,
que el Derecho es sólo un enunciado? Pero si todo
esto fuera así, el Derecho
no estarla dotado de obligato
riedad
y coactividad, como entiende el común de los
positivistas, porque
estos atributos parecen ser propios
de la ley-mandato (siempre dentro
de la óptica, intrínse
camente aporética, del positivismo).
La discusión podria
continuarse al infinito, mientras no se despejen las ambi, .
güedades semánticas y conceptuales que he intentado
poner de manifiesto. Pero al menos creo que la aporta
irresoluble .del normativismo · positivista ha sido señalada
con alguna claridad.
b} En segundo lugar, y como consecuencia de lo ánterior,
este concepto de
fuentes del Derecho deberla dar cuenta .
de una división esenciaJ.del Derecho; me refiero a la divi
sión
en partes· potenciales -'de origen aristotélico--entre
aquello
que es justo (o Derecho) por naturaleza, y aque
llo que lo es
por determinación humana (52), y que la
tradición
juridica· romana ha volcado en el binornio De
recho natural y Derecho positivo. División, ésta, de la que
no resultan dos ·"derechos", según parecé haber sido el
malentendimiento rácionalista, sino. dos aspectos· co~sti
tutivos y desiguales del Derecho, y que, funcionalmente;
pueden entenderse respectivamente como el fundanien
to intrínseco y último de
validez del Derecho (Derecho
natural) y el fundamento inmediato de su vigencia y
determinación de aquél (Derecho positivo).
Así, pór
(52) Cfr. Ptica NicomaqLJea, L. V, cap. 7..
497
Fundaci\363n Speiro
FJ!LIX ADOLFO LAMAS
ejemplo, puede y debe decirse que, al menos en cierto
sentido, es decir, desde el
puntode vista de la justicia, en
cuanto es forma inmanente de lo jurídico, el Derecho
natural
es fuente inmanente del Derecho positivo, y que
éste deriva de aquél segón los tres modos clásicos: por
deducción, por determinacion y por vía de sanción (53).
c) En definitiva, las llamadas fuentes del Derecho deben ser
tematizadas
en función de las dos propiedades princi
pales de los fenómenos jurídicos: su validez
y su vigen
cia (54), pero con la advertencia de
que en cada uno de
estos dos ámbitos
de referencia, la palabra fuente puede
tener un significado distinto.
2. ¿Qué son las fuentes del Derecho?
La palabra fuente, usada _traslaticia o metafóricamente,· signi
fica
origen, principio (aquello de· lo cual algo procede) y, por
. consiguiente, causa. Ahora bien, dado que Derecho se dice de
varias cosas esencialmente distintas ( objeto terminativo de la con
ducta justa, norma
jurídica o regla de dicho objeto terminativo y
poder jurídico de reclamar tal objeto), el término fuente, su con
cepto y la misma cosa significada,
deben ser entendidos analógi
camente. De lJlOdO _ que, asf como los distiptos conceptos de
Derecho tienen
un núcleo formal común, qu~ especifica conio
jurfdicoSa conductas, normas y poderes, y que se reduce a una
medida estricta
y objetiva de igualdad entre títúlos, o entre pres
taciones, poderes
y títulos., proporcionalmente habrá una noción
análoga común
de fuentes del Derecho. Y, aunque éstas no pue
dan identificarse, sin más, con las causas del Derecho, ellas ope
ran
en el ámbito d_e dichas causas; hablando más especificamen
te, operan
en el orden de la causa for¡nal y de· la causa eficiente.
(53) Con relación_á la ley, cfr._ S. ToMAs DE A.QUINO, _Suma teol., ~-II, q .. 95, a.2.
(54) Cfr. mi tia bajo ~ Esperienza giurldica e validlta. del diritto", en el libro de
autores varios Dirftto, diritto natura/e, ordinamento· gluridico, Padua, CEbAM,
2002,. a Cura de D. CAsTELl.ANo (págs. 19-43).
498
Fundaci\363n Speiro
AUTARQU!A, SOBERAN!A Y FUENTES DEL DERECHO
Entiendo,. pues, por fuentes del Derecho . aquellas cosas o
hechos de los
que proceden, o que constituyen, los principios de
detenninación. del núcleo objetivo de · éste, es decir, del objeto
tenninativo de la conducta jurídica, de
la norma y del poder jurí~
dico (o derecho subjetivo). Y dado que la determinación de algo
cOtnplejo .no es otrá coSa que._su concreción, son.principios, ori
gen o causas que operan en la línea de la concreción del Dere
cho. A su vez, la determinación o concreción del Derecho se
identifica con su
posittvizadón. De ahí que también cabe decir,
con absoluta precisión, que dichas fuentes lo son. de la positivi0
zación del Derecho o, -para d,ecirlo _rp.ás sencillamente, Son los
principios, origen y causas del Derecho positivo.
Y como el Derecho, hetnos dicho, tiene dos propiedades
principales, las fuentes del Derecho
son principios de concreción
de
la. validez (ert el o.rden de la causa formal) y de la vigencia (en
el orden de la causa eficiente) del I>erecho positivo.
La falta de·
advertencia o consideración de esta distinción. entre fuentes de
validez y fuentes
de vigencia, por ejemplo, condujo a un planteo
confuso del problema del origen del
poder o de la autoridad polí
tica
(potestas) -y aún del Estado-en algunos pensadores mó-
der:11os y contempqrárieos. Pues una C~sa es el origen , de la
potestad estatal en . el orden de la legitimidad o justificación
(causa
. formal) y otro en· el orden de la existencia o vigencia
social efectiva
(caus;; eficiente) (55).
3. Fuentes de validez
De lo que se. lleva dicho, parece claro que el Derecho natu,
ral _:.,ntendido aristotélicamente como aquello que es justo por
detenninació.n natural-'-es fuente de validez del Derecho positi,
vo. Pero esto µTiplica· a su Vez, q11e hay cósas (J\l~ son· fuentes del
mismo Derecho natural: la naturaleza humana, la naturaleza de
las demás cosas
y, entre éstas, la naturaleza de una institución.
(55) Sobre ·este problema, he hecho algunas· referepcias en mi trabajo La.'
concordia política én ·Cllanto causa eficiente del Estado.
499
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LÁMAS
Por ejemplo, y siguiendo el pensamiento del filósofo, de la misma
naturaleza de los contratos
de intercambio o sinalagmáticos deri
va que sea justó
una derta equivalencia o proporción recíproca
entre lo que se. da y lo que s.:, recibe ~da ut des-y, al mismo
tiempo; que deba estarse a la voluntad contractual de las partes
-pacta sunt servanda-; ambas cosas a la vez; lo cual, sin dudas,
ptiede .exigir en ciertas cirCUnstanciás un· e.sfuerzo· dialéctico ·para
compatibilizarlas. Es evidente que de la regla· transparente que
formulara PLATÓN' debe obrarse de acuerdo con la naturaleza
(katá
phfein) y de acuerdo con la. razón (katá lógon) (56), hasta
el principio de reciprocidad en los cambios y la injusticia de la
usura en una. situación contractual bilateral y sinalagmática, hay
una distancia considerable que debe recorrer la razón dialéctica,
esforzándose
en encontrar el bien común a y de las partes, según
lúcida expresión de
F. GENTILE. Y así como ArusTóTBLEs hablaba,
al final de Los segundos analíticos, de la patencia del universal en
el particular, como término de la abstracción e inducción, de un
modo semeja.tite, en cada caso, y con la mediación del Derecho
positivo, incluida, claro está, la ley, debe el intérprete, el juez, o
. la propia prudencia de los particulares que se confieren recípro
camente el Derecho, descubrir la patencia de lo justo en· cada
situación jurídica .
. pero no sólo el Derecho natural es fuente de validez. ·Tam
bién lo es elpropio Derecho positivo, en tanto una ley es fuen
te de validez de una sentencia, Un Contráto de su ejecución, la
constirnción de la ley, etc.
Y hay, claro está,
una validez intónseca o de contenido, que
en_cuentra su fuente r_emota .en el fin: común del Derecho, y una
validez de origen, que opera como medida extrínseca de la vali
dez de un poder, una_ nórma o una institución jurídico-positiva.
A esta idea responde la doctrina de la tradición jurídica españo
la, que, respecto de la legitimidad de los
tírnlos de la autoridad
(56) Cfr. Pueden rastrearse-las aplicaciOnes que 'i-ia.ce PLATÓN de .estas dos
exj,résiones en: E. DES. PLACES S. ]., Lexique de Platon, París, Belles Lenres,
1970.
500
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUÍA, SOBERAN!A Y FUENTES DEL.DERECHO
suprema, distinguía entre legitimidad de ejercicio y legitimidad
de origen (57).
4. Fuentes de vigencia
Las fuentes de vigencia son aquellos hecho.s originantes del
Derecho positivo y que operan como determinaciones· histórico
sociales de su vigencia. Podemos clasificarlas, de acuerdo con la
tradición juñdica:
a) La costumbre.
b} Las determinaciones hechas por 1a autoridad: leyes, de
cretos
·y sentencias.
c) La 1azón prácticay la voluntad de las partes formalizadas
en un contrato.
d) Un hecho revolucionario. ·
En la raíz de todas estas fuentes está lo queARlsTóTELES lla
maba
hom6noia, y que ha sido traducida como concordia polf
tica,
que es la convergencia objetiva de la voluntad natural de los
hombres
en torno de aquellos intereses que resultan inmedia-
tamente necesarios para la vida (58).
·
(57) D~cía el 23 de abril _dEi -1894 JUAN VAZQUBZ DE MELLA: " .. .la legitimkiad
éstriba en dos cosas que yo llamo legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio,
que eri el fondo es aquello que SANTO To MÁS DE .AQUINO apellidaba -legit.Lmidad dé
a_dquislci6n y legitimidad de ádmintstractdn: Si el poder se adquiere conforme .al
derecho escrito o consuetudinario (!Stablecido, habrá legitimidad de origen; pero
no habrá legitimidad de ejerdc_io, si el poder no se conforma con el derecho natu.a.
ral, el di_vino positivo y las leyes y tradiciones fundamentales del_ P_üeblo que rija"
(Regionalismo y monarquía, Madrid, RIALP,: 1957, pág. 382)._ Se tra~ de ·U.ria doc
trina tradicional· de todo el pensamiento de· ta Escuela Españqla del · Derécho
Natural y de Gentes. A ·modo de ejemplo, adviértase Ja:. claridad de este texto de
DOMINGO DE SoTo: 4De dO.S maneras puéde uno ser tirano,. o en la manera de lle
gar
al poder,· o ·en el desempeño del mism6, aunque lo haya adquirido justa-'
mente" (De iustltJa et Jure, l.V, q. I_, a.3).
(58) Cfr.
mis-dos obras citadas: La concordiapolítica, y La concordiapol11J
ca en cllanto causa eficiente del Estado.
501
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
IV. CONCLUSIONES
De esta reseña del pensamiento clásico,· que, conio tOda tra
dición propiamente dicha, constituye una fuente de experiencia
-y que es ella niisma experiencia social-cabe extraer algunas
conclusiones
que pueden contribuir a iluminar el problema pro
puesto
al pensamiento jurldico y político de nuestros días:
502
l.º) No es la. soberanía -suprema potestas in suo ordine--,
sino la autárketa, o perfección, en sentido aristotélico,
la nota formal que
permite definir al Estado, p6lis o co
munidad política, y ello,
en función del fin propio de ·
ésta, es decir, el bien común temporal (felicidad objeti~
va, perfección de la vida social). En otras palabras, la
pólis es autárquica porque lo es .su fin ..
2.0
) El bien común temporal no agota la entelequia o per
fecció11 humana. Por esa razón, la autárkeia o perfec
ción política no es ni un concepto ni _una coSa absolu
tos, sino relativa a la autárkeia o perfección del hom
bre
en cuanto ser espiritual o persona, que tiene sólo en
Dios su fin objetivo absoluto. .
3.º) No existe -deiure--ninguna comunidad autárquica o
perfecta absoluta; ni
es posible -,-de Jure-identificar
pueblo y nación (causa material), régimen político (cau
sa formal
intrfnseca) y Estado o p61is. En efecto, al no
ser la comunidad politica una sustancia --es decir, ·un
individuo absoluto-:-, sinosólo una unidad accidental y
práctica de orden, la forma (el régimen) nunca
puede
ser adecuada a la materia (el pueblo o comunidad de
comunidades), ni nunca puede -ónticamerite saturarlo;
.4.º) Del carácter relativo dela autárkeia o perfección políti
ca se sigue la necesaria posibilidad de que
existan múl-
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUfA, SOBERANÍA Y fUENTES DEL DERECHO
tiples comunidades autárquicas o perfectas, temporal y.
espacialmente coexistentes.
5.º)
Por lo t:anto, la soberanía----€n cuanto es suprema potes
tas
in suo ordine, y una propiedad derivada de la autár
keta-no puede ser nunca absoluta·, ni _única, -ni _com
pletamente centralizada. Por el contrario, la pluralidad
de órdenes jurisdiccionales · y de competencias es una
exigencia necesaria de la complejidad de la vida social.
Aquí cabe
tener presente el principio de subsidiariedad,
de vieja prosapia aristotélica, reexpresado felizmente
por el Magisterio de la Iglesia.
6.0
) Se sigue de todo lo anterior, la necesaria pluralidad de
fuentes del berecho, entendidas como modos de posi
tivización y
de vigencia del ilis.
7.º) La tradición, expresada no sólo en las costumbres y en
· las instituciones constitutivas de la comunidad, sino
también en la sabiduria clásica --'fundacional de todo el
Occidente-y en los principios y brocárdicos que lo.s
forrp.ulan, y como elemento integrante_ de la concordia
fundacional de la pólis, es un marco concreto de la
autárkeia política y de la suprema potestas in suo ordi
ne que se deriva de ella. Marco que no puede ser igno
rado
en ningún texto constitucional (59).
8.0
) Por último, se advierte la necesidad de reconocer que,
más
· allá de las fuentes de algún modo intñnsecas al
Defecho mismo, e incluso, más allá de la razón huma
na y de la naturaleza del hombre y de las cosas, hay una
fuente trascendente, universal y absoluta, · que es Dios
1nismo, categorizado en esta función de fuénte absoluta
(59) V.gr., .. la invocación, en el Preámbulo de la Constitución Argentina, de
los "paéto.s preexistentes!', es sólo un reconocimiento parcial -necesario, pero ·
.
insuficiente-de la_ tradición política argentina.
503
Fundaci\363n Speiro
FÉLÍX ADOLFO LAMAS.
504
como ley eterna por la antigua tradición grecocromana,
cristiana: Dios, y su ley eterna es, en efecto, "fuente de
toda razón y justicia" (60), es decir, fuente
de toda vali'
dez jurídica, y principio de legitimidad y límite de toda
autárketa y potestas pollticas. Él es además, en definí-
.
tiva, el principio eficiente y final del Derecho y del
Estado.
(60) ~sta es la" expresión que usa el cita~ Preámbulo.
Fundaci\363n Speiro
DEL DERECHO
POR
FlíLtx ADOLFO LAMAs el
SUMARIO,
l. IN'ntonu=óN, 1. El tema; 2. l.tj ruestfdn de lfmJres; 3. Algunos tdpicas
centrales del pensamten'to político oioderno y revoludiJnar/o.-11. LAs_IDRAS CEN~
nALEii DFJ. PENSAM1BNTO roI.t_nco-·cI.ÁSICO: 1. .Pdlis, ·constJ.tución yriJgtmen; 2. La
autarquía: 2'.1. La palabra ".autárkela'_; ~.2. El registro de _la palabra en el pen
sauiiento de_ Platón; 2.3. El concepto de aufcirkeia según Aristóteles; 2.4. Bien,
perfección y aut.kkela en la tradicióll escolástica; 2.5. Bi"evé recapitulación;
3. El sentido clásico. del concepto de sDbeTanfa; ,.1. La· palabra; 3.2. La "supre
ma potestas in súo· ordine''; _ 3.3. ¿Princeps solutus legibus?; 3.4. Corolario.s.
lII. LA.s FUENJ'P..S DEL DERECHO: -i. Intraducétón; 2: ¿Qué son las fuentes· dei .
Derechoj, 3. Fuentes de validez; 4. _Fuentes de vigencia:-&. CoN'CLUSIONEs.
l. INrRODUCCIÓN
1; El tema
Si bien al menos ya desde PLATÓN y ARISTóTELES los conceptos
de Derecho y
pólis (Estado o comunidad política) aparecen nece
sariamente vinculados
(1), es muy distinta fa noción de politici-
(9) Reproducimos este interesante texto 'de. nuestro -amigo el p'rofesor Félix
Lamas, relación conclusiva del seminari_o desarrollado-en la·univer.sidad Cátólica
Argentina
en ago'.sto de 2004, publicado en·la re~ digital L'Ircoc.ervo, dirigid11
por nue.stio .tan1bién querido amigo el pro~esor France.sco Gentile, y que junto
con las· demás ?Onenc~ verá la luz. en un próximo número de la Revista
Jntérnacional de Filosofía Pr¡j_ctJca (N. de la R.). ·
(1) En el ca.so de _PLATóN, en la República, ia justicia .se .identifiC"a eón la
forma misma de la.pd.is .. Para ARlsTÓTRI.Es, a su vez, ·lo jtisto objetivo se verifica
propia
·y-principalmente en la· Pdlis (cfr. EtNiC., L.V, cap. 6. "[Lo justo politicol.
exi~te entre petsona.s que participan_ de_ una vida común ~ h:.lcer posible la
Verbo, núm. 435-436 (2005), 475-504.
475
Fundaci\363n Speiro
FELIX ADOLFO LAMAS
dad del derecho para el pensamiento clásico y para el moderno
y contemporáneo.
A partir de MARsILIO DE PADUA y HOBBES, se
tiende progresivamente a entender
esa poHticidad con la estatali
dad.
Es decir, no sólo el Derecho es .un fenómeno politico, por
que su ámbito social de vigencia es la p61Js (y luego, a partir del
siglo
XVI, la comunidad internacional, según FRANc1sco DE VITORIA)
y su fin el bien común temporal, sino que se identifica Derecho
positivo
con Derecho estatal, en el sentido de que todo Derecho ·
positivo se origina en el poder del Estado. Esta tendencia llega,
por la propia dinámica de las ideas, a la lisa y llana identificación
de Estado y Derecho, como resulta paradigmático
en el pensa
miento de
H. KELSEN.
En congruencia con esta actitud intelectual y política, toda la
corriente de pensamiento jurídico que
F. GENTILE denomina geo
mettia Jegale, al hacer del Derecho un artefacto artificial de con
trol social, termina transformando el criterio o principio de tota
lidad
en una especie de totalitarismo jurídico en el que la ley,
expresión de
la voluntad del soberano, absorbe al Derecho y
todó lo puede.
A lo sumo, los límites de esta legalidad soberana
no están puestos desde afuera del Estado (naturaleza humana,
naturaleza de las
c::osas, ley natural, la espontaneidad de la vida
social, etc.), sirio desde el Estado
mismo, como resultado de una
autolimitación, y cuyo criterio
<"n definitiva será esa misma sobe
ranía estatal. En este marco se inscribe la doctrina contemporá
nea d"" las denominadas fuentes del Derecho.
Creo necesario, por Jo tanto, reviSar·eI argumento desde uno
de sus núcleos · te"óricós y que, en cierto sentido, opera como
principio. En. <"St~ cuestión de la relación dialéctica de Estado y
Dei'echo, puede com~nzarse pOr cúalquiera de a1nbos ténninos.
Pero como ya he tratado el asunto del concepto de Derecho en
otras partes, aquf tomaré como punto de partida el concepto del·
Estado, en relación. con su potestas regendi.
He de comenzar, pues, ·tratando los conceptos de autarquía
(autárkeia)
y soberanía en el pensamiento político clásico que
autai:quía", 1134 a 26-,27; "lo justo existe entre quie~es .hay una ley que los rige,
y hay
ley entre quienes existe la injústicia, pues la justicia [dikee] del juicio es el
discernimiento de lo justo y lo injusto'.', Jbid., a30-32).
476
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUÍA, SOBERANIA Y FUENTES DEL DERECHO
-con una cierta y necesaria a,;ibitrariedad metodológica-puede
ci1'cunscribirse a Ja rica tradición que va desde PLATÓN a FRANCisco
SUÁREZ, Más en particular, serán considerados aqui como fuentes
principales
ARISTÓTELES, SANro TOMÁS DE AQUINO,. FRANCISCO DE VI
TORIA, DOMINGO DE SOTO y el nombrado SuARllz.
Sendas nociones · sirven para caracterizar dos concepciones
del Estado antitéticas: la tradicional, una, la moderna, otra. No
quiere decir esto
que la noción de soberanía sea ajena al pensa
mie:tlto clásico, o que no_ exprese conceptualmente un aspecto
real y necesario del mundo politico. Significa tan sólo que .no
es la diferencia especifica que permita definir· esencialmente al
Estado (o la pólis, o la comunidad politica en general), sino una
de sus propiedades.
Por otra parte,
la propia noción de soberanía ~aunque sea
muy probable
que haya tenido origen lingüístico e>1 la Edad
media-ha sufrido la necesaria transformación que el pensa
miento
politico moderno ha debido efectuar para convertirla en
el centro del conoepto del Estado e incluso del Derecho. En efec
to, la ruptura
de los dos grandes puentes metafisicos: experien
cia y tradición,
de una parte, y Dios y el orden trascendente, de
otra, implica la necesidad de, o la tendencia a, considerar la_ rea~
lidad política y juridica como universos absolutos, cuyo principio
formal
es el poder, entendido como dominación de la voluntad
o como fuerza:·
2. La cueytión y sus limites
Demos por admitido, comoun hecho, que el Estado moder
no está en. crisis (2). Y con él, el Derecho, en sus propiedades
principales:
la validez y la vigencia; Uoo PAGALLO, por su parte,
ha puesto de manifiesto, con lucidez, que uno de los instrumen-
(2) Este fenómeno es más fácil de percibir en el plano internacional, En
efecto, pocos pondrán _eh dudas que el orden jurídico y'político internacional,
fundado sobre el Estado moderno, va.no existe, o que al menos _eStá en crisis y
sujeto a transformaciones esenciales.
477
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
tos teóricos principales de esta· concepción del Derecho ~la teo
rfa de las fuente~ es inconsistente en su propia estructura con-
ceptual
intñnseca (3). .
La cris_is del Estado y del Derecho modernos se presenta en
nuestros días como un problema que afecta en sus fundamentos
al pensamiento político-juñdico y exige en el orden práctico e
institucional
-y ello a escala mundial-una reconsideración y
reorganización de las comunidades políticas. De esa reconsidera,
ción y reorganización surge ·la. necesidad de revisar las condicio
nes
de posibilidad del Estado, tal como se conoce a partir del
siglo
XVI, de los Derechos nacionales, y aun del Derecho interna
cional. En este proceso de revisión, las fronteras políticas y juris-·
diccionales, y los límites de los llamados ordenamientos Jurídi
cos
nacionales, tanto en sus dimensiones teóricas como prácticas,
se
han · debilitado. El viejo lus gentium, de cuño romano, el
Di,;echo común de la Europa cristiana, y el principio de subsi
diariedad (de origen aristotélico) comienzan a dar muestras de
un
vigor renovado. Está en marcha un nuevo proceso de institucio
_nalización económica, juñdica y política.
Ahora bien, si la experiencia política
y jurídica del hombre
contemporáneo registra, como fenómeno, la crisis del Estado y
del derecho modernos
y, en cuanto experiencia práctica, plantea
todo un orden de problemas, que inc(den en el fundamento
mismo de
los. conceptos de Estado· y Derecho, parece conve-·
niente tener
en cuenta un aspecto de la máxima importancia. Me
refiero al hec_ho de que la organización estatal moderna, que ha
operado como fundamento de la concepción positivista
y centra
lizada de las fuentes del derecho, surge como consecuencia de
la ruptura: o descomposición de la Camunitas christianorµm (el
viejo imperio romano, germánico y cristiano) y de la Comunitas
hispanorum
(el imperio de las Españas universas) ( 4); según
ciertos tópicos propios de
la modernidad política, desarrollados
(3) Cfr. Alle. fonti del Diriito ~ Mito, Sdehza, Filosofia, 1\uín; G. Giappichelli
editare,
2002.
(4) La exf)resión ~Españas uá.iversa.s" es de mi rec6rda00 y querido maestro
F. ELfAs D].! TEJADA.
478
Fundaci\363n Speiro
AUTARQU!,t, SOBERANIA Y FUENTES DEL DERECHO
luego hasta sus · últimas consecuencias· por el pensamiento · que
inspiró las grandes revoluciones: la americana, la francesa y la
soviética. Se trata de tópicos ideológicos que se pretende que
operen como pri¡icipios y que, o son reformulaciones de los vie
jos temas sofistas, o
son nuevas formulaciones degenerativas de
los principios elaborados
por la sabiduría política y jurídica de la
tradi~ón clásico-cristiana.
La necesaria re.consideración de la estructura del Estado, la
comunidad internacional
y el Derecho, por lo tanto, sólo puecle
realizarse con
la aclecuada lucidez si va acompañada o precedi
da de la crítica de sus principios. Pero, a su vez, es necesario no
olvidar que estos tóp_icos moden.ios, -al .ser, en .rigor, degenera
ciones del ]X!OSamiento clásico y, _en su .conj~nto1 _ su_ exacto con
trario, deben ser revisados y criticados.
a la luz de éste. D.e ahí la
conveniencia
dé volver a considerar algunas ideas centrales de la
tradición platónica,
. aristotélica y cristiana, como · un momentr>
dialéctico de
una discusión más amplia.
3. Algunos tópicos centrales delpensamiento
político moderno y revolucionario
Los tópicos modernos a lo que he hecho referencia pueden
reducirse, sucintamente, a los siguientes:
l.º) La soberanía es entendida (según una evolución de este
concepto a partir
ili, los is,gistas · medieváles, MAllsIIJo DE
PADUA (5), Boorno, HOBBES, ha_sta RousSEAU y demás
representantes del
pensamiento totalitario) .como supre
macía absoluta de la autoridad del Estado, como un·
pocler de
fa vqluntad humana y como propiedad esen
cial definitoria del Estado.
Absoluta, en este contexto, y
(5) F. Gl!NTILE ha señalado de qué modo la id~ dela Unidad de-poder, como
constitutivo artitici:tl del 'Estado, encue_ntta uná de Sus matrices_ ideológicas en ·M.
DE PADt,JA (cfr. Marsilio da Pádova e ia matrice Jdeoldgica del totalitarismo, en la
obra Colectiva: "Tradi@o,_ Revo/u~o e Pds-Modérntdade' (Sail Pablo, Millennium, ..
2001, pág,. 155:163);
479
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
en términos generales, quiere decir desvinculada de
todo otro poder;
en particular, desvinculada de la tradi
ción
y de la sabiduría divina, en. tanto fuente última de
la ley y del Derecho naturales. La soberanla, asi, no ten
dría
un limite intrinseco en la .constitución histórica de
la s_ocledad y en la ley natural o en Dios1 sino, eri el
mejor de los casos} éstos serían ·límites sólo. meramente
extrinseCos.
2. ") A partir del siglo XVIII, se tiende, explicita o implícita
mente, a identificar
los conceptos de pueblo, nación y
Estado. Surge asi el llamado "principio de las nacionali
dades''
y el nacionalismo como. concepción del Estado y
de la política (6):
3. ") Se afirma o se sobreentiende la unidad. de soberanía y
su centralización, lo que facilita la homogeneización de
pueblo, nación y Estado. De este modo, Jas autonomías
de regiones, provincias y municipios resulta siempre
problemática e inestable
y que; dentro de este esquema,
sólo resulten admitidas como fruto de una descentrali
zación descendente.
4. ") Solidaria con la postulación de la unidad y centralización
de la
soberanía, se elabora -sobre todo en el marco de
lo que
F: GENTILE denomina· geometría legal-la teoría de
la unidad de las fuentes _del Derecho. En sintesis, viene
a afirmarse
que el Derecho positivo tiene una única
fuente estatal,
y que las facultades o poderes de creación
de Derecho positivo de las comunidades infra-politicas y
aún de la sociedad
en su conjunto, sólo se admiten
como delegación
de esa fuente única e indivisible.
(6) A este pse\Jdo priricipid de l.as nacionalidades _he hecho referencia en mi
obra Los prindpfos internaclonale's, .Bs.As.,· Forum,- 1974 (cfr. cap. VII, 2): Con
relación a· ta crítica del concepto de naciól1 y al nacionalisfilo, cl'r: mi artículo La
nación (en MOENIA XXXIII, diciembre, 1988, pigs. 5-10):_Es ihteresanie también
el trabajo de M. CosstrrA: Stato e naziorie (Milán; Giuffre Editare, 1999).
480
Fundaci\363n Speiro
A/JTARQ/JIA, SOBERANIA Y F/JENTES DEL DERECHO
11. LAs IDEAS CENTRALES DEL PllNSAMIENTO
POÚITCO CLÁSICO
1. Pólís, constitución y régimen
La pólis es la comunidad compleja autárquica o perfecta (7):
Con la expresión "comunidad· compleja'' entiendo una comuni
dad de comunidades: familias, municipios y --
cas. De la idea central que opera
com.c, última formalidad de esta
definición, es decir de la
autarquía o perfección, se hablará
más abajo.
Lo que opera como forma inmanente es el régimen;
su forma extrínseca
-modelo racional imperativo-es la ley
(nómos). Ainbos, régimen y ley, son formas dinámicas ordenadas
a la
autarquía o perfección, que opera como fin. La materia de
la que está hecha y se hace la
pólís ( ex qua) es la comunidad de
co1nunidades misma,' o el pueblo; la ip.ateria in qua son los hom
bres,
como sujetos racionales (personaS) qué ónticamente su,,s
tentan la realidad de la pólís; yla materia circa quid es la reali
dad espacial (en especial, el territorio) y las demásrealidades fisi
cas o materiales (recursos naturales y económicos).
La causa efi
ciente es la
Jwmónoia (concordia política), entendida -
en t,orno de las cosas necesarias para la vida humana (8).
La constitución se identifica con el régimen (politeía) de la
comunidad política o comunidad. perfecta o autárquica en lo tem
poral; sea
que se entienda el régimen -propiamente dicho-o
(J) Esta defmiciórt, que tiene su origen en ARLsTóTELES, Política, L.I, 1352
b27-29, es aceptada como una nOció!l cómún por tocio el pensamiento escólástico.
(8) Cfr. mi obra ~a Concordia política, Bs.As., AbeledO-Pérrot, 1975 .. Un
resumen_ de la d_octrina de las causas del E_stado y de la concordia puede verse
en-mi trabajo: "La concordia política cOmo causa eficiente-del Estado", en Pruden
tia Juris (Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia
Universidad Católica ·Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires"), BU:enos. Aires,
n.º 54, junio de 2001, págs. 217-236.
481
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
la constitución.como fonna inmnseca; sea que se entienda.el régi
men y la constitución como ley (nómos) suprema (modelo racioruil,
idea o fonna ejemplar). Y el régimen, dice ArusróTEI.Es, es la distri
bución de las magistraturas
-es decir, de la autoridad o potestas
regendi
(para usar. ya = expresión escolástica)-en la póHs (9).
La constitución, pues, tanto como ley cuanto como forma
intrínseca, no es otra cosa que el orden de las magistraturas en la ·
pó!i.s en función del bien. común; orden que es triple:
a) En primer lugar, es un orden racional y real al bien co
mún1 tomo a su principio supremo en Su orden: Bien
común que es un bien humano, y que debe realizar o
actualizar los tres
.niveles. de perfección de la vida (blof)
que enuncia ARISTÓTELES (10).
·b) En segundo lugar, es un orden entre sí (distribución de
jurisdicciones y competencias) de fines y potestades, se
gún el principio de subsidiariedad (11).
e) En tercer lugar, es un orden a los súbditos o regidos (hom
bres y comunidades
infra,políticas), como el orden de la
fonna a la
materia. En este caso, la causa material a su vez
es triple: materia ex qua, que se identifica con el pueblo,
entendido
como comunidad de comunidades; materia in
qua, que· ,sop. loS hoffibrés 'mismos, como· sujetos _que ónti
camente sustentan la. realidad de la póJJs., y materia circa
quid, ámbito en el que se verifica la vida de la pólisy sobre
el· que recae la regencia y la realización del bien común.
(9) Cfr. ·Política, L.Ill, cap. 6, 1278b.
(10) Bfos biologikds, bias praktikds (o politikds) y_ bfós theaoreetik6s (cfr.
EtNJc., L.!, 1095 b14-1096 alO).
(11) ARisróTELF.S <;ritica .la pretensión platónica de-que la p6lis sea algéi "muy
uno", porque tal .acentuación de la Únidad tiene como -corolario ·cl debilitamien
to de la ptOpia cÓnsistencia real dce:-lás partes componentes (cfr .. Política, L.II, ~P-
1, 1261). La unidad de la -pólís no es sustal'lcial sirio ·accideil.~l¡ _ ~ u¡µt ·unidad
práttica de orden. En esta Cfítica aristotélica·a1 pensainientó pla~ónico tiene su ori
gen el princ_:ipio de subsidiariedad, reformulado en ~l siglo XX por Pfo XI en la
encíclica rjuadrageslmo _anno. ·
482
Fundaci\363n Speiro
AUTARQU!A, SOBERANfA Y FUENTES DEL DERECHO
Ahora bien, dado que es en razón de este fin y principio. -el
bien común-que la pólis se dice autárquica o perfecta y se jus
tifica la
potestas regendi y el régimen en su conjunto como norma
o como forma, conviene. detenerse en el concepto de autarquia.
2.
La autarquía
2.1. La palabrn "autárkeia~
La palabra autárkeia está compuesta por dos vocablos: autós
y árkios.
Autós,
significa "el mismo", y puede tener un sentido refle
xivo.
Árkios significa, en su primer sentido, "aquello que descarta ·
el mal", "que asegura"; de ahí, "lo que es suficiente" (12). El ver
bo -arkéoO, a su vez, quiere ·_decir "asegurar", "ser suficiente o
necesario", "estar bieri", etc. (13).
Autárkeia (autarkiee), pues, significa (en modo semántica
mente abstracto) la cualidad de lo que se basta a si mismo o que
existe -o subsiste-por si y para si mismo. Autárkees es el tér
mino conéretofespectivo, y autarkéoo el verbo correspondienº
te
(14).
2.2. El registro de la palabra en el pensamiento de Platón
PLATÓN usa a veces la palabra en el sentido de capacidad de
procurarse los bieries· necesarios ··para la vida; así,· p()r ejerilplo,
afirma que los individuos se _agrupan en. la pólis porque carecen
de autárkeia en tanto no pueden procurarse las muchas cosas
que necesitan (15).
(12) Cfr. BAIU.Y, DictJ.onnaJre Cree FrahraJs, Pai:ís, Hachette, 1981.
(13) Cfr. Id. También, :p. CHANTitAINE, Dictionnalre Étymologique de la langue
Giecque-Histoire ·des mots, Pañs, Klincksieck, 1968.
(14) Cfr. ibid.
(15)
Cfr. Rept1blica, L.11, cap. 11, 369 b. 5-8.
483
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
En El Político, en cambio, la autárkeia se atribuye a la capa
cidad o potencia
que tienen los in geles -'en el marco del mito
de Krónos------'-para cumplir por si mismos la misión de gobierno
del
mundo que les fuera asignada por la divinidad (16).
Pero,
en sentido estricto, la autárkeia es la propiedad del
bien en si mismo (17), en tanto es perfección plenaria auto
subsistente
y, por consiguiente, de aquél que ha alcanzado la
felicidad.
Se establece asi con claridad la relación esencial entre
autárketa, perfección, bien en si, felicidad y finalidad; Éste
debe ser considerado el punto de partida conceptual de ARIS
TÓTELES.
2.3. El concepto de autárkeia según Aristóteles
De los muchos lugares en los que ARlsTóTELEs usa ·esta fami
lia
de palabras (18), he de considerar dos grupos, que estimo
como los más importantes; el
primero de ellos corresponde á la
Ética Nicomaquea (19), el segundo a la Política (20).
En
la Etica Nicomaquea, AruSTóTELES menciona la autárkeia .
al comienzo (L. I) y al final (L. X). Ella es el bien perfecto, es
decir,
lp que es deseable por si mismo, el fin último, y la felici
dad, que se identifica con el acto perfecto de contemplación (y
(16) Cfr. 271 d-e.
(17) Cfr. FJ/eba, 67 a 5-8.
(18) .GAtmm!R-JoLIF, trad_ucen autárkéia por Jndépendance (cfr. su traduc
ción de la Ítica Nicomaquea, Louvain-Par(s, 1970, pág. 13), y aciertan en atribuir
esta noción al -~ien en sf, es decir, al bien que es próp_iamente fm (cfr. _ su
Comn,.entalre, t. I, id., pág._ 52); D. Ross la traduce, más ajustadamente_al signifi
Cado griego origirial corno self-suffidency(cfr. Su traducción de la Et.Ni_c., en" The
Worb of Artstotle'', Oxford Uiversity Press, V. IX,. 1966; 1097 b). Como __ se verá más
abajo,
la traducción dé los esc6lásticbs será por el idjetivo "perfecto". .
(19) Prescindo de la Ettca Eudeinia, porque 'en ella no se verifica nillguna
diferencia doctrinal sobr_e este punto.
(20) ThICOT, en sú.traducción y notás de la Política, traduce autiV
lica, "indépendance économique" (cfr. Paris,
Vrin, 1977, pág. 27). ]UUÁN-·MAiúAs,
en cambio, en su tradúcCión oscila entre los vocablos "perfecto" y "autosuficien
te'.' (cfr. Madrid, IEP, 1951).
484
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUÍA, SOBERANfA Y FUENTES DEL DERECHO
amor) de aquello que es en si mismo lo m:ís perfecto: Dios (21).
Ahora bien, y esto es de la mayor importancia para entender el
núcleo
de su pensamiento, no es la naturaleza humana la que es
autárquica
(22). sino el fin del hombre en cuanto es espiritual, es
decir, en tanto hay en él algo separado (23): el noüs.
En la Política, el tt,xto que da aparente fundamento a Tu:rcOT
para afirmar que la· autárkeia es la independencia económica, es
decir, la suficiencia
para satisfacer las necesidades del conjunto
social, es el que dice:
"la autarquia consiste en estar provisto de
todo y
no carecer de nada" (24). Pero en ese pasaje, Arus'fóTELES se
limita a explicar qué
quiere decir el término cuando se aplica como
adjetivo
al territorio, como surge manifiestamente del contexto; de
modo semejante,
en lineas anteriores, habla hecho referencia a la
a
u tarquia de la población (25): Y
no cabe duda de que se trata de
· condiciones de la autarquia de la pólis. Pero la clave del concepto
hay que buscarla
en el Libro !, que sigue puntualmente el orden
de ideas de la· Ética. Allí se caracteriza la pólis como 'comunidad
de aldeas" que es propia o máximamente autárquica
(26); e inme
diatamente después, se refiere esta autarquia o autosuficiencia
al
fin, que no es el mero vivir, sino_ el vivir bien, es decir, la felicidad
o eudemonía (27). En forma contundente, afirma: .. el fin es lo
mejor; y la
autárkeia es un fin y lo mejor" (28).
(21) C_fr. L.I, cap. 7, especialmente_ 1097, y L.X, · caps. · 7 y 8_. Dice, en espe
cial, en 1097 b15-17: « ... autarquíc6 ·es lo que por si sol_o hace deseable la vida-y
no necesita nada; ... tal es la felicidad; ... es lo más deseable de todo, aúri sin aña-.
dirle nada"; y en 1177 a27-28: "la autarquía· ... se dará ·sobre-todo en la actividad
contemplativa"
(tecuérdese que no_sólo Dios es el objeto de contemplación, sino
que en definitiva el fm _perfecto o último -télos-del hombre es asemejarse en
la n1edida de lo poSible a Dios; precisamente por el conocimiento y el amor).
(22) Cfr. 1178 b34-36.
(23) Separado tien.e el sentido técnico acuñado por el platonismo y admitido
por el Estagirita (cfr. _De anima, L.111, caps. IV y V). En este _contexto, véase:· 1178 a:22.
(24) L. VII, cape 5, 1326 b29-30.
(25) Cfr.
1326 b2-5.
(26)
Cfr. 1352 b27-29.
(27) R.e<;:uérdese de paso, que la eudem,onfa no es Ut). estado afectivo sino la
perfección
objetiva de la vii;la humana, la entelequia (enteltljeia)" del hómbre. Como
actividad inmanen~ del espíritu, hemos visto, tiene un objeto que lo_· trasciende.
(28) 1252 .b30:-1253 al,
485
Fundaci\363n Speiro
FÉL/XADOLFO LAMAS
2.4. Bien, perfección y autárkeia en la tradición escolástica
La traducción latina de esta expresión por perfección
-adoptada generahnente poda escolástica medieval y la Escuela
Espafiola-, responde exactamente -si no a la semántica origi
naria. del
término--sí a la idea definitiva acuñada por el pensa-.
miento
platóniceraristotélico, dentro del contexto .de una metafl
sica del bien.
Bueno es lo perfecto,
y en razón de ello es amable (29).
Perfecto,
según el pensamiento del Estagirita, es: 1.0
) lo que es
integro, es decir, lo _que _no defecdona en ninguna de sus partes;
2.º) lo acabado o totalmente actualizado según su propia forma,
esencia o naturaleza
y que, por lo tanto, es lo máximam:ente
excelente en su género; 3. º) lo que ha alcanzado sufin o entele
quia (30). SANTO To,MAs agrega a estas determinaciones que debe
distinguirse lo perfecto en sí mismo (secundum se) de lo perfec
to con relación a otro (per respectum
ad aliud); a su vez, lo per
fecto en sí mismo puede dividirse en lo que es absolutamente
perfecto (que sólo cabe predicar
de Dios) y lo que es perfecto.en
un orden o género determinado (es decir, aquello que en. su
orden o género es lo más excelente, aunque
pueda haber algo
más excelente
en otro orden o género) (31).
Por' otra parte, lo bueno o lo perfecto, precisamente en ta!).to
es perfecto, es capaz de perfeccionar .otras cosas (y por eso es
susceptible de amor), es decir, es perfectivo
con respecto a aque
llo que puede ser perfeccionado (es decir, que es perfectible). Por
eso se dice que el bien
(y lo perfecto) es difusivo de sí mismo.
Tanto
en cuanto es objeto· de .amor (o appettbtle), ta!).to en cuan
to tiene eficacia
por su misma perfección (como la naturaleza
generativa), o
en cuanto causa final, es la razón formal de la cau-
(29) -"Unumquodque dicitur __ bonum, _inqu'antuffi est perfectum: sic enini est
appetibile" (SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Tea]. _I, cj.5, a.5); a su ·vez, ªperfectuJD.
autem dicitur, cui nihil d_eest secundum.modum suae perfectioilis" (ibid).
(30) Cfr. aRIS'OOTELES, Metafísica, 1.v; cai, .. 16 (1021 b12-1_022 a3), y el res
pectivo coment.ario de SAN'IP ToMAs (nn. 1034-1039).
(31) Cfr. In Metaphysicor_um, L.V, !ec.".xvi:11, hn. 1040-1043.
486
Fundaci\363n Speiro
AUTAKQU[A, SOBEKAN!A Y FUENTES DEL DERECHO
salidad eficaz de los medios. Debe tenerse siempre en cuenta
esta doble relación de lo perfecto: en tanto es un todo, o una per
fección de un todo, _ relación con Ia:s partes-; en. tanto es causa
final, relación con .los medios, Y así cabe afirmar: ias partes se
perfeccionan en orden al todo, y los medios sólo son buenos o
elegibles, y eficaces,
en orden al fin. .
Al haber traducido autárkeia pór · perfección, como. entele
quia
·del hombre y,· sobre todo, de sü espíritu -única naturaleza
susceptible
de tender formalmente al bien general-siguiendo
una semántica no ya etimológica o meramente lingüfstica sino
metafisica, con absoluta fidelidad al pensamiento platónico y aris
totélico, los escolásticos contribuyeron a echar un haz de nueva
luz al concepto,. poniendo así. de manifiesto una concepción
ético-polltica
sólidamente fundada. en la estructura del ser en
general, y del espíritu en particular.
2.5. Breve recapitulación
La autárketa es, pues, la autosuficiencia y perfección del
fin (entelequia) de la sustancia espiritual: Esto implica que
siempre tiene razón de firi· y~·no de_ medio; requiere de medios,
pero los trasciende y es la razón de la perfección .de éstos, y
no se puede reducir a la inmanencia de !:¡ suma de perfeccio
nes de éstos. Es, a la vez, perfección de un todo -1 hombre
o la pólis-y, en esa misma medida, perfectiva de las partes de
dicho todo.
Ahora bien,
dado que la autárkeia es .Ja autosuficiencia y
perfección del fin del hombre en tanto ente espiritual o perso
na;. dado que el hombre tiene dos fines: uno supratemporal· y
otro intratemporal
(o polltico); y teniendo en cuenta las distin
ciones
que acerca del concepto de perfección se apuntaron
niás arriba, parece claro que este concepto carece de: univoci
dad y es análogo. Señalemos dos órdenes generales de signifi
caci9n.
En primer lugar, la autárkeia es la propiedad del fin último
(o entelequia) del hombre.
Es la' perfección y autosuficiencia del
487
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
objeto último de sus funciones espirituales, esto es, del conoci
miento y amor de Dios, mediante las cuales
de algún modo se
diviniza o se hace semejante a la divinidad. Objeto éste perfecti
0
vb que es má?amamente. común y trascendente a cada .hombre,
al tiempo y al mundo. El hombre, en tanto compuesto de cuer-
110 y -alma, y por su propia naturaleza, no es en sí mismo, e indi
vidualmente, autárquico, Participa de la autárkeia cuando alcan
za
su entelequia. Y no puede alcanzar ésta individualmente sino
consociado. Por esta razón, la.Revelación cristiana enseña
que el
fin último de la creatura racional no es natural sino sobrenatural
-algo ya vislumbrado por ArusTóTELEs----, y que sólo puede ser
alcanzado como
don divino Oa gracia) en el consorcio santo de
la Iglesia.
Secundariamente, la autárkeia es la propiedad del fin de la
pólis,
en tanto la eudemonía polltica o bien común (felicidad
objetiva o perfección de la vida social) integra la entelequia
humana. Y digo secundariamente, porque el bien común
politi
co es fin último sólo en lo temporal, pero. está necesariamente
ordenado al fin úitimo supratemporal, que es lo perfecto secun
dum se y absoluto, Dios Nuestro Señor.
Ahora bien,. dado que
el fin de la pólts es autárquico o auto
suficiente
en su orden, y es la perfección práctica del todo comu
nitario que es la pólis, constituido como unidad de orden, y
teniendo
en cuenta que la forma constitutiva de la pólts es preci
samente ese orden
al fin -que opera como principio. constituti
vo--, debe concluir.se que la pólis misma es autárquica. De ahí
que esta noción aparezca ·en su definición.
Pero detengámonos en un punto. La autárkeia politica es a
la vez ordenante y ordenad.a. -Es ordenante _de los medios, y per
fectiva de éstos y de las partes de la comunidad. Y es ordenada,
porque es relativa a la entelequia absoluta del hombre. De aquí
se sigue
que no se trata de una realidad absoluta, sino de una
perfección que es múltiple
en su contenido, como lo es el bien
común de
la pólis. Y si la autáikeia no es absoluta, tampoco lo
puede ser la pólis como todo, ni su régimen.
De todo lo cual se sigue
un corolario: la independencia de
una pólis no excluye la existencia de otras comunidades perfec.-
488
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUÍA, SOB!!RAN!A Y FUENTES DEL DERECHO
tas que coexistan con ella y cuyos ámbitos territoriales, pobla-
.
cionales y jurisdiccionales puedan incluso llegar a superponerse,
dando lugar a la necesidad de
un orden de distribución de juris
dicciones y competencias,
regidos por dos principios: la autarc
quía
absoluta del fin último del hombre, y la subsidiarle.dad. Esto
es claro respecto de la
coexistencia de las comunidades politicas
y la Iglesia Católica; lo es, en su medida, en el orden interna
cional, con la existencia de uniones de Estados en las que las
partes
no pierden su condición política y, por consiguiente, su .
autárketa relativa. ·
La tesis de que una: comunidad perfecta pueda formar parte
de,otra,
como una ciudad libre forma parte de.un reino, o como
un reino, ducado o principado, puede formar parte del imperio,
fi.ie ""'Plicitamente sostenida por F. SUÁREZ (32). Para el granadi-.
no, la parte y el todo serian perfectos, sólo que la primera,
en
cuanto parte de la segunda, seria por esta razón imperfecta com
parada
con ésta, aunque en sí sea perfecta. Él tenía a, la. Vista el
recientemente desaparecido Sacro hnperio, y su orden plural de
jurisdicciones y. competencias,
el nuevo Imperio · Español y la
comunidad internacional.
En definitiva, negar la autarquía a una
comunidad_ (una ciudaci libte,_ un reino1 una provincia a~tórioma,
etc.) sería lo mismo que negarle s11 politicidad (33). ·
Si una comunidad autáquka independiente, como. podría
serlo Franda, Italia o España, se
integra en una unidad política
mayor
-v.gr. la Unión Eúropea---", para lograr una mejor realiza
ción de su fin autárquico, parece contradictorio que tal integra
ción implique haber perdido la calidad· de perfecto
de su fin
propio
.. Digo contradictorio, porque la unión se hace para q\le·
la parte gane perfección, y no para que la pierda. En este pun
to _.vuelve a tener resonancia la critiCa -aristotélica a· la excesiva
pretensión platónica de unidad politicá: en la integración a un
todo mayor, la parte no pierde su perfección propia, sino que
agrega otra.
(32) Cfr. De legibus ac Deo Jegislatore; L.I, cap: VI, 19.
(33) En· mi obra Eruayo·sobre-el orden soda} (&As., °LE.F. "Santo Tórnás de
Aquino", L.II, cap. III, pág: 250), yo afumé exactamente lo contrario. Ahora recti-:
fico ese error.
489
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
3. El sentido clásico del concepto de soberanía
3.1. La palabra
La semántica de la idea que expresa la pretensión del poder
político absoluto es muy antigua. Los griegos acuñaron fa pala
bra autarjía (34) para. designar la cualidad de absoluta de una
autoridad. Un brocárdico romano, luego usado reiteradamente
podas legistas medievales, atribuía al príncipe la calidad de ser
solutus legtbus (35), es decir, desvinculado de
la obediencia a la
ley.
Se usó también la expresión summa potestas. Y digo preten
sión, porque la realidad política, coino he intentado demostrarlo
en mi obra La concordia polftica (36), · nunca puede desvincu
larse de los fenómenos de convergencia de la voluntad
de los
miembros de ia
pólisy de los condicionamientos Wstóricos, fisi
co-geográfiCos, culturales, sociales: y ecónómicos.
La palabra soberanía es un término abstracto que significa
literalmente la cualidad de suprema de
una autoridad, es decir, la
supremacía de ésta. Y, aunque su origen dista de ser claro, pare
ce que se puso de moda a partir de
J. Boomo, cuando éste defi
ne
al Estado por esta cualidad, y le asigna la propiedad de solu"
tus Jegtbus (37). Su registro. en el uso del pensamiento político
contemporáneo
es tan amplio como varias son las corrientes doc
trinarias o ideológicas.
'Del marasmo· de sentidos que ha llegado a adquirir este tér
mino, selecdono como principales los siguientes:
(34) Cfr. BAYLLY, dicciOnario cita_do. Está palabra tiene una etimología distin
ta
que la ~ autárkela y significá la cualidad del principádo cuyo poder no deri
va
de nadie-ni de nada.
(35) Prihceps legibus sol11tus, Dig. L.1, tit. 3, leg .. 31.
(36) Ya citada.
(37) Cfr.· H. RoMMEN, El Estado en el pensamienta·católico (trad. de E. TIERl':fO
GALvÁN), Madrid, IEP, 1956, y J. Bonmus, L'es sb( livres de la Républfque (L.I, cap.
8), Pañs, 1586 (hay· ciaduccióll española "enmendada católicatnente" de G. DI!
ARAsmo· lsUNiA, edición y estudio preliminar de J. L. BERMEJO CABRERO, Madrid,
CEC, 1992).
490
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUIA, SOBERANIA Y FUENTES DEL DERECHO
a) En el orden internacional, por soberanía se . entienden
dos cosas: L°} la independencia de un Estado, reconoci
da
por la comunidad internacional; .2. º) el poder supremo
de iure que el Estado tiene sobre un deterlllinado ámbi
to geográfico o de
materias; se habla, asi, por ejemplo, de
la soberanía sobre un territorio, proporcionalmente a lo
que seria el dominio
en el Derecho privado, por oposi
ción a la mera supremacía territorial· (proporcionalmente
a lo
que en el Derecho privado seria la posesión).
b) En el orden politico interno del Estado, a su vez, la sobe
rarúa parece equivaler l.º) a la capacidad de darse una
forma juriclica autosuficiente; 2. º) a la supremacía del
poder (potestas) o autoridad estatal respecto de la autori
dad de
los. grupos sociales. infrapoliticos; 3.0
) a la legiti
midad de la
potestas regendi.
3.2. La "suprema potestas in suo ordine"
La soberanía, en su sentido originario y literal, designa el
carácter supremo
deuna potestas regendi, y de esa significación,
se
deriva hasta llegar a considerarla una propiedad. del Estado. o
de la
pólis. . · ·
Dice SuAREZ: "Una potestad, se llama suprema; cuando no
reconoce una supehor, pues el ténnino supremo denota la nega
ción de otro superior al que tenga que obedecer aquél
de quien
se clice que tiene la potestad suprema .... La potestad civil pro
piamente dicha de suyo
se. ordena a lo que conviene al Estado y
a la felicidad temporal de la república humana para el tiempo de
la vida presente, y por eso se llama también temporal a .esta
potestad. Por lo cual, la potestad civil se llama suprema en su
orden cuando en ese orden, y respecto a su· fin, es a ella a quien
se recurre
en última instancia en su esfera --es decir, dentro de
la comunidad
que le está sujeta-, de .modo tal que de tal Pi,in
cipe supremo dependen todos lo.s magistrados inferiores que tie
nen potestad en dicha comunidad, o en parte de la misma; el .
491
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
Principe que tiene la potestad suprema, en cambio, no está su
bordinado en orden.al mismo fin del gobierno civil" (38).
La expresión potestas.regendi es de suyo de mucho interés, y
merece un mínimo_ análiS:is.
La potestas es un poder moral de superioridad o mando (39);
moral
por oposición a ffsico (40); es decir, se trata de una auto
rización o
·habilitación racional, .que tiene un objeto -lo que
puede ser o es objeto de mando u obligación'---el cual, a su vez,
se determina racionalmente
en función de un fin. Toda potestas
es para algo. Y en ese para algo o f1n radica el principio del lími
te de
esa potestas, límite formalmente constituido por el Derecho
y la ley.
La potestas regendi es la potestad de Derecho público, y
principalmente es
la autoridad dotada del poder .de legislar y
gobernar (41).
La Potestas regendi, pues, está ordenada. al bien
común o fin de la comunidad, que no es otra cosa que la per
fección (plenitud actual) de la vida humana. social o la misma
vida social perfecta (42), como ya hemos dicho.
(38) ·Defensiofldei, L.JII, cap. ·s, 1-2. "Magistratus bumarius, si in suo ordine
supremus sit, habet pütestatem fer:endi leges sibi propOrtionatas" (Id., De Leg.
L.111, cáp. 1, 6).
(39) "Potestás proprie nominat potentiam activam, cum at1qua praeminentia"
. (S. TOMÁS, In (jitarto.Sehtenttarum, d.24, q.1, a.1). "Potéstaspublica est facultas,
auttorita5, stve fus gubernandf renipublicam dvilerri' (F. DE VITO.RIA, ·De potestate
dvili, 10). La potestas es una especie· de la facultas; ésta es una autorización o
habilitación
para reclamar o exigir algo como debido; por ser ·más amplia, es la
expresión C(Ue usa SuÁREZ paia defmir al Derecho como derechO subjetivo (cfr. Df!
legi.bus ac_Deo legislatore, L,I, cap. ·2, 5), porque incluye como géneros la_potes
tasy_la 1nera facultas_del Dereého privado. La diferencia esencial -~ntre una y otra
es
que la potestas es una habilitación ó póder moral para obligar;. en cambio la
facultas es. el poder moral' de reclamar lo que ya es Obligatorio para alguien y,
por consiguiente, debido en relación a otro. .
( 40) _
-
"Neque enim ·omnino idem viderur es"se potestas, quod po_tentia. Nec
materfam0siquidem, neque sensus,·imo-ne~ intellectum, aut volúntatem potesta
tes, sed potentia vocamus .... magistiatl\s,.sacerdotia ·et _ornninO imperia, pütesta
tes potius quam potentias appelant .... videtur potestas praeter Potentian;i ad actio
nem dicere praeminentiam _quandam et auctóritatem" ·(F: DE VITORIA, De potestate ·
Ei:cleslae,
q. 1, 1-2).
(41) En definitiva, es _el " .• habere cürarn conimunitatis", eO. palabras de_S.
TOMÁS DE AQUINO. (cfr. S. Teol. 1-11 q,90, ª· 4, resp.).
(42) Sobre
el _cüncepto de bién común y su contenido; cfr. Ensayo sobre el
orden sodal (cit.); L.11,' cap. 111, 10.
492
Fundaci\363n Speiro
AIJTARQIJÍA, SOBERANÍA· Y FIJENTES DEL DERECHO
El acto propio de esta potestas es el mando o imperio; es
decir,
es la transmisión de. una idea práctica, mediante el pensa·
miento y el lenguaje, cuyo efecto inmediato primario
es obligar
y, de ahí, secundariamente, facultar o permitir. El impedo, a su
vez, es
un acto que si bien emana inmedia~ente de la razón
práctica, tiene fuerza moviente
por la voluntad previa (43); volur¡
iad
del fin (o intención) y voluntad respecto de los medios (o
elección). De
ahí que to_da norma implique al menos dos .enun
ciados estimativos previos: una. estimación ~l fi_n como bueno
(el bien común o algo incluido en el contenido .de éste), y una
estimación del medio elegido (que puede incluir, por lo general,
además,
un juicio de preferencia), Estimaciones éstas que tienen
su correlato
en los respectivos quereres de la volun1'ad. Y el resul
tado es el enunciado ordenador o imperante, que llamamos
norma y que, cuando es general, cabe llamar ley.
3.3. ¿Prínceps solutus Jegibus?
¿Qué sentido verdadern -si lo tuviere--- cabe atribuir al bm
cárdico "solutus legibus"? SANTÓ ToMAs da un primer paso en la
solución de esta cuestión. Distingue, por lo pronto, la fuerza
directiva de la ley ...e.en cuanto ésta es orden racional al fin-, de
su fuerza coacti~a ( 44), La primera es de· la esencia de la ley; la
segunda, en cambio, es .sólo una propiedad derivada.
En Cuanto a
la fuerza directivi -que he de designar como
validez práctic-; la. autoridad qµi habet curam communitatis
está sujeta a la ley natural," a la ley constitucional en virtud de la
cual tiene legitimidad de origen,
al fin al cual está ordenada la
potestas, y en cierta medida a la ley misma por esa autoridad· dic
tada, a la
que sin embargo puede modifiqr o, en determinadas
circunstancias .de tiempo
y lugar,1 dispensar. Con relación ,a la
fuerza de la costumbre, ·conviene aqui considerar
un punto que
tiene una rancia solera en la tradición cristiana, a partir de. SAN
(43) Cfr. SANTo TOMÁS DR AQUINO, S.Teol. 1-11 q. 17.
(44) Cfr. S. Teol., I-11; q;96, a.5, ad. tertium.
493
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
AGUsT!N; se trata de la distinción entre un. pueblo libre (libera
multitudo)
y uno que no lo es. En el caso de un pueblo libre,
éste
puede darse leyes a si mismo, y de ordinario lo hace. a tra"
vés de la costumbre ( 45); el gobernante sólo las dicta
en tanto es
gerente
del pueblo, y no puede modificar la costumbre por si
mismo (46). En cambio, en el caso de un pueblo.que no es libre,
la autoridad política, en principio, puede modificar la costumbre;
pero el hecho de la existencia
de ésta puede entenderse como
una tolerancia de parte de la autoridad ( 47).
Con respecto
a. la fuerza coactiva, SAN'TO ToMAs entiende que
si cabe atribuir al prlncipe el. ser Jegtbus solutus, · porque él no
puede coaccionarse a si mismo, y porque se presupone que
posee la fuerza coactiva suprema. Sin embargo, cabe hacer dos
acotaciones: de
una parte, el propio Aquinate reconoce que la
máxinia fuerza coactiva. de una norma consiste en la costum
bre (48), de modo que ésta puede quitar fuerza social -vigen
cia-a una norma; de otra, debe tenerse en'. cuenta la rica doc
trina acerca de las.condiciones del.alzamiento justo contra el tira
no, .elaborada
por los graneles teólogos-juristas españoles, en
especial SuAREz y MARIANA.
Nunca se puso en dudas, en la tradición clásico-cristiana, que
toda
potestéJS proviene de Dios ( 49). Pero a la pretensión de una
designación divina y
directa de la autoridad, toda la Escuela Espa
ñola contestó
que la potest.as política (o dvilis) tiene su origen en
Dios, pero no inmediatamente; sino mediante la ley y la misma res
publica (50). A lo que poclñamos agregar; mediante el fin de la na
turaleza
humana, que opera siempre como principio último en su
orden (temporal o supratemporal}, y mediante
la tradición, expre
sada
en las costumbres e instituciones constitutivas de la sociedad. ·
(45) ·ª ... iristituta rilaiOrum pro lege·sunt-tenenda" (S . .AGosTIN, Ep. 36).
(46) Se erlcuentra aqui·uno de !Os fundamelltos de la validez jurídica de los
fueros tradicionales ·españoles· .
. (47) Cfr. id., 1-11, q.97,·a.3, ad tertium.
(48) Cfr. id., 1-II, .. q.97, a:3, resp.
(49) Cfr. Ep. a los·roriJ.arios, 13,L
(50) Cfr., v.gr., D-. DE SoTo, Dé! iustJtla et Jure, L.IV, q.IV; a.1 (pág. 302 de la
· edición del IEP de Madrid).
494
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUÍA, SOBERANÍA Y FUENTES DEL DERECHO
3.4. Corolarios
De este apretado resumen, pueden extraerse los siguientes
corolarios acerca de la soberanía: _
l.º) La soberanía --entendí~ como supremapotestas in suo
ordfne-deriva de la autárkeia, como de su principio.
2.0
) La soberanía es una superioridad relativa de una potes
tas regendi.
Relativa al fin de la pólis y al fin último del
_ hombre; relativa a otras potestades; y a la comunidad,
causa material
ex qua; comunidad_ que, en-cuanto es
libre, es a su vez causa eficiente mediante
la_ concordia
(homónoia) constitutiva, expresada
3.º) La soberanía es una superioridad Intrínsecamente limi
tada
por su propio modo concreto de orden al fin.
fil, LAs FUl!NTFS DEL DElll!CHO
_ l. Introducción ·
He aludido ya a la certera crítica dialéctica que Uoo PAGALW
ha hecho· de lo que los juristas suelen_ entender por fuentes del
Derecho.
Desde una consideracióQ. histórica, ha puesto de mani
fiesto los difusos límites conceptuales de la metáfora hidráulica y
casi nútica, que está
en los orígenes de ésta categoria técniéo-juri
dica y
en el uso que de ella ha he.cho e!positivis,;no (51). No
resulta
necesario_ aquí, por lo tanto, repetir o ahondar lo (j\le ya ·
está bien dicho.
(51) Cfr. Alle fonti del_diritto-Mitó, Sde~a, Filosofi~ Turín, Giappichelliy 200~.
495
Fundaci\363n Speiro
FÉL!X ADOLFO LAMAS
Tampoco he de detenerme en el examen y la critica detalla
da
de las distinciones usuales entre fuentes materiales y fuentes
formales,
o entre fuentes de producdón y fuentes de conoci
miento,
por las siguientes razones:
496.
a) En primer lugar, porque dichas categorlas y distinciones
presuponen
una insúficiente o inadecuada conceptuación
del. Derecho, reducido,
por lo general, a la ley -o a la
norma-entendido como Derecho objetivo, y al poder,
facultad o libertad jurídicos
-denominados como dere
cho
subjetivi>-. Pongamos un caso teórico, que puede
servir como un breve ejercicio dialéctico. En laliteratura
jurldica manualesca -y aún en muchos grandes trata
dos-los juristas suelen afirmar, en cumplido acatamien
to ª· lo que rezan los códigos post-napoleónicos, que la
ley es
una fuente del Derecho; o, incluso, que es la prin
cipal, a la que
·se reducen todas las demás. Ahora bien, s.i
se dice también que el Derecho es la ley, hay· que enten
der
que la ley es la fuente· de la ley, o que el Derecho es
. la fuente del Derecho; y esto, pe&e a que parece absurdo
. (porque implica pensar que es posible que algo sea fuen-
te de
si mismo), es el ideal científico que está en la base
de la teol'ía pura kelseniana. Este absurdo no desaparece
si se pretende aclarar
que se trata de una fuente formal.
En efecto, nada se gana con la afirmación de que la ley
es fuente formal de
si misma; . ni siquiera si llegara a
entenderse
-con notoria infidelidad a la genealogia kan
tiana de la palabra
"fornial " -que este término tiene el
se:pt;ido de "es_encial" o tfconStitutivo", pues entonces re
sultaria que la ley es un co11s¡itutivo esencial de si misma.
Sólo
podrla sostenerse, con visos. de razonabilidad o co
herencia,.
que la ley esfuente del Derecho,·si ambos tér
minos
no se identifican, es decir, si significan cosas o
aspectos realmente distintos. Por
ejemplo, podrla afir
marse que
la ley es un constitutivo esencial o formal del
Derecho si el Derecho fuera otra cosa o algo más que la
ley. Gomo se ve, la discusión se .traslada a los ·conceptos
Fundaci\363n Speiro
AUTARQU!A, SOBERANfA Y FUÉNTES DEL DERECHO
de ley, norma y Derecho,. Se. podría decir: el Derécho,
propiamente,
no es la. ley, sino norma; y ésta no es lo ·
rnismo
que .la ley; la segunda, seria así fuente de la norma
y1 quizás, -contineilte _de ésta. Pero, en tal caso, ¿qué .sería
la ley, y qué la norma? ¿la. ley seria, acaso, un mandato
emanado
de la voluntad del soberano, tal como la entien
de
HoBBES? ¿y la norma seria un enunciado -sólo un
enunciado--. que la expresa? ¿habria que adrnitir, enton
ces,
que el Derecho es sólo un enunciado? Pero si todo
esto fuera así, el Derecho
no estarla dotado de obligato
riedad
y coactividad, como entiende el común de los
positivistas, porque
estos atributos parecen ser propios
de la ley-mandato (siempre dentro
de la óptica, intrínse
camente aporética, del positivismo).
La discusión podria
continuarse al infinito, mientras no se despejen las ambi, .
güedades semánticas y conceptuales que he intentado
poner de manifiesto. Pero al menos creo que la aporta
irresoluble .del normativismo · positivista ha sido señalada
con alguna claridad.
b} En segundo lugar, y como consecuencia de lo ánterior,
este concepto de
fuentes del Derecho deberla dar cuenta .
de una división esenciaJ.del Derecho; me refiero a la divi
sión
en partes· potenciales -'de origen aristotélico--entre
aquello
que es justo (o Derecho) por naturaleza, y aque
llo que lo es
por determinación humana (52), y que la
tradición
juridica· romana ha volcado en el binornio De
recho natural y Derecho positivo. División, ésta, de la que
no resultan dos ·"derechos", según parecé haber sido el
malentendimiento rácionalista, sino. dos aspectos· co~sti
tutivos y desiguales del Derecho, y que, funcionalmente;
pueden entenderse respectivamente como el fundanien
to intrínseco y último de
validez del Derecho (Derecho
natural) y el fundamento inmediato de su vigencia y
determinación de aquél (Derecho positivo).
Así, pór
(52) Cfr. Ptica NicomaqLJea, L. V, cap. 7..
497
Fundaci\363n Speiro
FJ!LIX ADOLFO LAMAS
ejemplo, puede y debe decirse que, al menos en cierto
sentido, es decir, desde el
puntode vista de la justicia, en
cuanto es forma inmanente de lo jurídico, el Derecho
natural
es fuente inmanente del Derecho positivo, y que
éste deriva de aquél segón los tres modos clásicos: por
deducción, por determinacion y por vía de sanción (53).
c) En definitiva, las llamadas fuentes del Derecho deben ser
tematizadas
en función de las dos propiedades princi
pales de los fenómenos jurídicos: su validez
y su vigen
cia (54), pero con la advertencia de
que en cada uno de
estos dos ámbitos
de referencia, la palabra fuente puede
tener un significado distinto.
2. ¿Qué son las fuentes del Derecho?
La palabra fuente, usada _traslaticia o metafóricamente,· signi
fica
origen, principio (aquello de· lo cual algo procede) y, por
. consiguiente, causa. Ahora bien, dado que Derecho se dice de
varias cosas esencialmente distintas ( objeto terminativo de la con
ducta justa, norma
jurídica o regla de dicho objeto terminativo y
poder jurídico de reclamar tal objeto), el término fuente, su con
cepto y la misma cosa significada,
deben ser entendidos analógi
camente. De lJlOdO _ que, asf como los distiptos conceptos de
Derecho tienen
un núcleo formal común, qu~ especifica conio
jurfdicoSa conductas, normas y poderes, y que se reduce a una
medida estricta
y objetiva de igualdad entre títúlos, o entre pres
taciones, poderes
y títulos., proporcionalmente habrá una noción
análoga común
de fuentes del Derecho. Y, aunque éstas no pue
dan identificarse, sin más, con las causas del Derecho, ellas ope
ran
en el ámbito d_e dichas causas; hablando más especificamen
te, operan
en el orden de la causa for¡nal y de· la causa eficiente.
(53) Con relación_á la ley, cfr._ S. ToMAs DE A.QUINO, _Suma teol., ~-II, q .. 95, a.2.
(54) Cfr. mi tia bajo ~ Esperienza giurldica e validlta. del diritto", en el libro de
autores varios Dirftto, diritto natura/e, ordinamento· gluridico, Padua, CEbAM,
2002,. a Cura de D. CAsTELl.ANo (págs. 19-43).
498
Fundaci\363n Speiro
AUTARQU!A, SOBERAN!A Y FUENTES DEL DERECHO
Entiendo,. pues, por fuentes del Derecho . aquellas cosas o
hechos de los
que proceden, o que constituyen, los principios de
detenninación. del núcleo objetivo de · éste, es decir, del objeto
tenninativo de la conducta jurídica, de
la norma y del poder jurí~
dico (o derecho subjetivo). Y dado que la determinación de algo
cOtnplejo .no es otrá coSa que._su concreción, son.principios, ori
gen o causas que operan en la línea de la concreción del Dere
cho. A su vez, la determinación o concreción del Derecho se
identifica con su
posittvizadón. De ahí que también cabe decir,
con absoluta precisión, que dichas fuentes lo son. de la positivi0
zación del Derecho o, -para d,ecirlo _rp.ás sencillamente, Son los
principios, origen y causas del Derecho positivo.
Y como el Derecho, hetnos dicho, tiene dos propiedades
principales, las fuentes del Derecho
son principios de concreción
de
la. validez (ert el o.rden de la causa formal) y de la vigencia (en
el orden de la causa eficiente) del I>erecho positivo.
La falta de·
advertencia o consideración de esta distinción. entre fuentes de
validez y fuentes
de vigencia, por ejemplo, condujo a un planteo
confuso del problema del origen del
poder o de la autoridad polí
tica
(potestas) -y aún del Estado-en algunos pensadores mó-
der:11os y contempqrárieos. Pues una C~sa es el origen , de la
potestad estatal en . el orden de la legitimidad o justificación
(causa
. formal) y otro en· el orden de la existencia o vigencia
social efectiva
(caus;; eficiente) (55).
3. Fuentes de validez
De lo que se. lleva dicho, parece claro que el Derecho natu,
ral _:.,ntendido aristotélicamente como aquello que es justo por
detenninació.n natural-'-es fuente de validez del Derecho positi,
vo. Pero esto µTiplica· a su Vez, q11e hay cósas (J\l~ son· fuentes del
mismo Derecho natural: la naturaleza humana, la naturaleza de
las demás cosas
y, entre éstas, la naturaleza de una institución.
(55) Sobre ·este problema, he hecho algunas· referepcias en mi trabajo La.'
concordia política én ·Cllanto causa eficiente del Estado.
499
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LÁMAS
Por ejemplo, y siguiendo el pensamiento del filósofo, de la misma
naturaleza de los contratos
de intercambio o sinalagmáticos deri
va que sea justó
una derta equivalencia o proporción recíproca
entre lo que se. da y lo que s.:, recibe ~da ut des-y, al mismo
tiempo; que deba estarse a la voluntad contractual de las partes
-pacta sunt servanda-; ambas cosas a la vez; lo cual, sin dudas,
ptiede .exigir en ciertas cirCUnstanciás un· e.sfuerzo· dialéctico ·para
compatibilizarlas. Es evidente que de la regla· transparente que
formulara PLATÓN' debe obrarse de acuerdo con la naturaleza
(katá
phfein) y de acuerdo con la. razón (katá lógon) (56), hasta
el principio de reciprocidad en los cambios y la injusticia de la
usura en una. situación contractual bilateral y sinalagmática, hay
una distancia considerable que debe recorrer la razón dialéctica,
esforzándose
en encontrar el bien común a y de las partes, según
lúcida expresión de
F. GENTILE. Y así como ArusTóTBLEs hablaba,
al final de Los segundos analíticos, de la patencia del universal en
el particular, como término de la abstracción e inducción, de un
modo semeja.tite, en cada caso, y con la mediación del Derecho
positivo, incluida, claro está, la ley, debe el intérprete, el juez, o
. la propia prudencia de los particulares que se confieren recípro
camente el Derecho, descubrir la patencia de lo justo en· cada
situación jurídica .
. pero no sólo el Derecho natural es fuente de validez. ·Tam
bién lo es elpropio Derecho positivo, en tanto una ley es fuen
te de validez de una sentencia, Un Contráto de su ejecución, la
constirnción de la ley, etc.
Y hay, claro está,
una validez intónseca o de contenido, que
en_cuentra su fuente r_emota .en el fin: común del Derecho, y una
validez de origen, que opera como medida extrínseca de la vali
dez de un poder, una_ nórma o una institución jurídico-positiva.
A esta idea responde la doctrina de la tradición jurídica españo
la, que, respecto de la legitimidad de los
tírnlos de la autoridad
(56) Cfr. Pueden rastrearse-las aplicaciOnes que 'i-ia.ce PLATÓN de .estas dos
exj,résiones en: E. DES. PLACES S. ]., Lexique de Platon, París, Belles Lenres,
1970.
500
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUÍA, SOBERAN!A Y FUENTES DEL.DERECHO
suprema, distinguía entre legitimidad de ejercicio y legitimidad
de origen (57).
4. Fuentes de vigencia
Las fuentes de vigencia son aquellos hecho.s originantes del
Derecho positivo y que operan como determinaciones· histórico
sociales de su vigencia. Podemos clasificarlas, de acuerdo con la
tradición juñdica:
a) La costumbre.
b} Las determinaciones hechas por 1a autoridad: leyes, de
cretos
·y sentencias.
c) La 1azón prácticay la voluntad de las partes formalizadas
en un contrato.
d) Un hecho revolucionario. ·
En la raíz de todas estas fuentes está lo queARlsTóTELES lla
maba
hom6noia, y que ha sido traducida como concordia polf
tica,
que es la convergencia objetiva de la voluntad natural de los
hombres
en torno de aquellos intereses que resultan inmedia-
tamente necesarios para la vida (58).
·
(57) D~cía el 23 de abril _dEi -1894 JUAN VAZQUBZ DE MELLA: " .. .la legitimkiad
éstriba en dos cosas que yo llamo legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio,
que eri el fondo es aquello que SANTO To MÁS DE .AQUINO apellidaba -legit.Lmidad dé
a_dquislci6n y legitimidad de ádmintstractdn: Si el poder se adquiere conforme .al
derecho escrito o consuetudinario (!Stablecido, habrá legitimidad de origen; pero
no habrá legitimidad de ejerdc_io, si el poder no se conforma con el derecho natu.a.
ral, el di_vino positivo y las leyes y tradiciones fundamentales del_ P_üeblo que rija"
(Regionalismo y monarquía, Madrid, RIALP,: 1957, pág. 382)._ Se tra~ de ·U.ria doc
trina tradicional· de todo el pensamiento de· ta Escuela Españqla del · Derécho
Natural y de Gentes. A ·modo de ejemplo, adviértase Ja:. claridad de este texto de
DOMINGO DE SoTo: 4De dO.S maneras puéde uno ser tirano,. o en la manera de lle
gar
al poder,· o ·en el desempeño del mism6, aunque lo haya adquirido justa-'
mente" (De iustltJa et Jure, l.V, q. I_, a.3).
(58) Cfr.
mis-dos obras citadas: La concordiapolítica, y La concordiapol11J
ca en cllanto causa eficiente del Estado.
501
Fundaci\363n Speiro
FÉLIX ADOLFO LAMAS
IV. CONCLUSIONES
De esta reseña del pensamiento clásico,· que, conio tOda tra
dición propiamente dicha, constituye una fuente de experiencia
-y que es ella niisma experiencia social-cabe extraer algunas
conclusiones
que pueden contribuir a iluminar el problema pro
puesto
al pensamiento jurldico y político de nuestros días:
502
l.º) No es la. soberanía -suprema potestas in suo ordine--,
sino la autárketa, o perfección, en sentido aristotélico,
la nota formal que
permite definir al Estado, p6lis o co
munidad política, y ello,
en función del fin propio de ·
ésta, es decir, el bien común temporal (felicidad objeti~
va, perfección de la vida social). En otras palabras, la
pólis es autárquica porque lo es .su fin ..
2.0
) El bien común temporal no agota la entelequia o per
fecció11 humana. Por esa razón, la autárkeia o perfec
ción política no es ni un concepto ni _una coSa absolu
tos, sino relativa a la autárkeia o perfección del hom
bre
en cuanto ser espiritual o persona, que tiene sólo en
Dios su fin objetivo absoluto. .
3.º) No existe -deiure--ninguna comunidad autárquica o
perfecta absoluta; ni
es posible -,-de Jure-identificar
pueblo y nación (causa material), régimen político (cau
sa formal
intrfnseca) y Estado o p61is. En efecto, al no
ser la comunidad politica una sustancia --es decir, ·un
individuo absoluto-:-, sinosólo una unidad accidental y
práctica de orden, la forma (el régimen) nunca
puede
ser adecuada a la materia (el pueblo o comunidad de
comunidades), ni nunca puede -ónticamerite saturarlo;
.4.º) Del carácter relativo dela autárkeia o perfección políti
ca se sigue la necesaria posibilidad de que
existan múl-
Fundaci\363n Speiro
AUTARQUfA, SOBERANÍA Y fUENTES DEL DERECHO
tiples comunidades autárquicas o perfectas, temporal y.
espacialmente coexistentes.
5.º)
Por lo t:anto, la soberanía----€n cuanto es suprema potes
tas
in suo ordine, y una propiedad derivada de la autár
keta-no puede ser nunca absoluta·, ni _única, -ni _com
pletamente centralizada. Por el contrario, la pluralidad
de órdenes jurisdiccionales · y de competencias es una
exigencia necesaria de la complejidad de la vida social.
Aquí cabe
tener presente el principio de subsidiariedad,
de vieja prosapia aristotélica, reexpresado felizmente
por el Magisterio de la Iglesia.
6.0
) Se sigue de todo lo anterior, la necesaria pluralidad de
fuentes del berecho, entendidas como modos de posi
tivización y
de vigencia del ilis.
7.º) La tradición, expresada no sólo en las costumbres y en
· las instituciones constitutivas de la comunidad, sino
también en la sabiduria clásica --'fundacional de todo el
Occidente-y en los principios y brocárdicos que lo.s
forrp.ulan, y como elemento integrante_ de la concordia
fundacional de la pólis, es un marco concreto de la
autárkeia política y de la suprema potestas in suo ordi
ne que se deriva de ella. Marco que no puede ser igno
rado
en ningún texto constitucional (59).
8.0
) Por último, se advierte la necesidad de reconocer que,
más
· allá de las fuentes de algún modo intñnsecas al
Defecho mismo, e incluso, más allá de la razón huma
na y de la naturaleza del hombre y de las cosas, hay una
fuente trascendente, universal y absoluta, · que es Dios
1nismo, categorizado en esta función de fuénte absoluta
(59) V.gr., .. la invocación, en el Preámbulo de la Constitución Argentina, de
los "paéto.s preexistentes!', es sólo un reconocimiento parcial -necesario, pero ·
.
insuficiente-de la_ tradición política argentina.
503
Fundaci\363n Speiro
FÉLÍX ADOLFO LAMAS.
504
como ley eterna por la antigua tradición grecocromana,
cristiana: Dios, y su ley eterna es, en efecto, "fuente de
toda razón y justicia" (60), es decir, fuente
de toda vali'
dez jurídica, y principio de legitimidad y límite de toda
autárketa y potestas pollticas. Él es además, en definí-
.
tiva, el principio eficiente y final del Derecho y del
Estado.
(60) ~sta es la" expresión que usa el cita~ Preámbulo.
Fundaci\363n Speiro
