Índice de contenidos
Número 217-218
Serie XXII
- Textos Pontificios
- Noticias
-
Estudios
-
La nueva idolatría
-
Psicología del aborto
-
Acción Española: una aproximación histórico-ideológica
-
Karl Marx, el ideólogo de la revolución comunista
-
El pensamiento político de Louis Veuillot
-
Forjadores de México (I)
-
De la concepción cristiana del mundo en San Agustín a la doctrina de «las dos potestades» del Papa Gelasio I
-
Dios excluido del ser, de Jean-Luc Marion
-
- Actas
-
Información bibliográfica
-
Eugenio Vegas Latapie: Memorias políticas. El suicidio de la Monarquía y la Segunda República
-
AA.VV.: La enciclopedia y el enciclopedismo
-
Mário Saraiva: Outra democracia. Uma alternativa nacional
-
Salvador Borrego: Metas políticas
-
Rigoberto López Valdivia: La quiebra de la revolución mexicana
-
Juan Sáinz Barberá: España y la idea de la Hispanidad
-
- Ilustraciones con recortes de periódicos
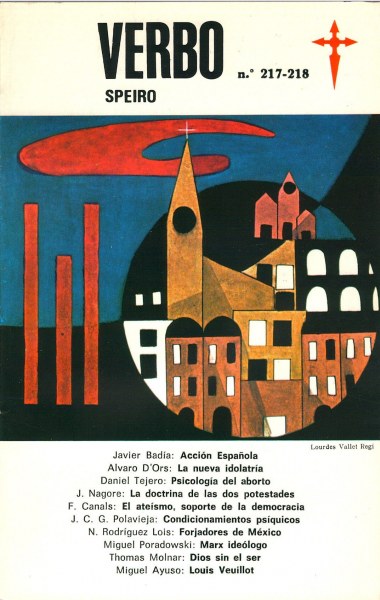
Autores
1983
De la concepción cristiana del mundo en San Agustín a la doctrina de «las dos potestades» del Papa Gelasio I
DE LA CONCEPCION CRISTIANA DEL MUNDO
EN. SAN
AGUSTIAN A LA DOCTRINA
DE «LAS DOS POTESTADES» DEL PAPA GELASIO I
POR
JAVIER NAGORE YÁRNOZ
( «La conttaposici6n del Derecho natural con el
Derecho po~tivo era tanto más radical cuanto
que
la teoría de los dos mundos -"civitas Dei
y civitas terrena"- constituía el fundamento fi
losófico y político de la concepción cristiana del
mundo; la importancia de esto se acrecienta
considerando que
el catolicismo sigue hoy, en
Filosofía del Derecho y en Filosofía de la His
toria, el mismo punto de vista».
M. E. Mayer, Filosofía del Derecho, traduc
ción de Legaz Lacambra, edit. Labor, 1937, pá
gina 28).
l. La idea del Derecho natural como constante filosófica
del pensamiento· humano se desarrolló singularmente en
el mundo occidental griego
y romano.
Desde Heráclito a los pitagóricos y a los sofistas, se desen
vuelven
y contraponen el «nomos» y la «physis» como conven
cional (natural) y attificial (positivo) y desde entonces el tema
del Derecho natural, es decir, de aquello que es recto, intrínseca
y absolutamente, con independencia de las valoraciones huma
nas
y que sirve precisamente pata medirlas, está siempre pre
sente en la problemática filosófica.
S6crates y Platón adivinan en la
voz del espíritu interior
ins
pirador unos principios objetivos cuya evidencia se les impone,
953
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
y las ideas y las instituciones empíricas han de ordenarse y mi
rar a la realización del
Bien, uno de cuyos aspectos es la jus
ticia (1). Aristóteles enlaza estas abstracciones filosóficas
en un sis
tema que, puede decirse, constituye el primer intento· de una
Filosofía del Derecho
y del Estado. Para el estagirita el derecho
válido del Estado comprende
lo justo legítimo y lo · justo . natu
ral:
en lo justo legítimo la
razón del
mandato o de la prohibi
ción es
una voluntad humana, mientras que en lo justo natural,
es la esencia
misma de las 'cosas. Si el primer orden de precep
tos es peculiar de cada pueblo y varía con el tiempo, el segundo
es universal e inmutable, sirviendo, además, para suplir las im
perfecciones de aquél.
E~to se
pone de
manifiesto con la · teoría de la equidad, la
cual . no es otra cosa --en la concepción aristotélica- que la
aplicación de las exigencias de la justicia natural cuando las le
yes positivas no logran plenamente su finalidad, por no poder
atemperarse a
la múltiple variedad de los casos singulares.
Conocida es la evolución del
iusnaturalismo a
través de los
estoicos y de la jurisprudencia romana con
la introducción del
«ius gentium». Ambas escuelas, filosófica
y jurisprudencia!, vie
nen a sentar:
a) Que «la ley no es invención del ingenio ni voluntad de
los pueblos, sino algo eterno que debe regir al mundo entero
por
·Ja sabiduría de sus mandatos y prohlbiciones» · (2).
b) Que existe un derecho fundado en la misma naturale
za y, que, por ello, plasma en instituciones comunes o todos o
casi todos los pueblos, a diferencia del que cada pueblo se da
a sí mismo con arreglo a sus características y necesidades pro
pias (3 ).
(1) Plat6n, Politeia o 1)iáJ.ogo sobre la justicia.
(2) Cicer6n, De legibus, II, 4.
(3) Vid., en[nstituta, Digesto, libro I, tlts. I. y U, «De iustitia et
iure» · y «De hite riaturáli, · gelltium et civµe», trad. García del Corral,
t, 1.0
; págs. -5 y ·.6. 0
954
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
2. -Aun siendo la idea del Derecho natural un :fruto_ genuino
-de .la especulación
griega, no
alcanzó sin_
embargo plena
sazón hasta que echó raíces en
suelo_ cristiano ( 4).
Que -este punto de vista no -es excesivo lo pone de relieve
Truyol (5), sintetizando la trayectoria de la
tradici6n religiosa
de
Israel.
Se exaltaba en ella, ciertamente, al Dios .único, personal,
creador
omnipotente
y se-hada de Su .voluntad el fundamento
de
toda moralidad.
Pero, recibida esta moralidad directamente
de Dios bajo la
forma de
preceptos revelados, quedaba relegada
a-un
segundo plano la idea
de una legalidad ínsita en la natu
raleza
misma del
hombre
y por
éste cognoscible por medio de
la razón. No es que el Antiguo Testamento desconozca la existencia
de la ley natural; lo que ocurre es que la ley natural no puede
alcanzar en él el relieve que para los
griegos y · romanos
necesa
riamente tuvo.
Y, no obstante, la idea iusnaturalista se integró desde un
principio en la concepción cristiana del
-mundo.
Los
versículos 14,
15, capítulo
2, de la «Epístola a los
Ro
manos»,
de San Pablo, son la
«carta magna»
del iusnaturalismo
cristiano, hasta el punto de que
1a opinión de la patrística en
orden
a la
ley natural
no fue sino su comentario o desarrollo ( 6 ).
Dicen los
textos paulinos:
«14. Pues cuando los gentiles,
que no tienen
ley, guiados por la naturaleza obran los dictám~
nes de la ley, éstos, sin tener ley, para sí mismos son ley; 15.
Como quienes muestran tener la obra de la
ley escrita
en sus
corazones por
cuanto su condencia da juntamente
-testimonio
y
sus pensamientos·, litigando unos ·eón otrós;-ora ·acusan,· Ora tam
bién defienden».
(4) Sancho Izquierdo, Filosof/a del Derecho, curso 1940, explicacio
nes de cátedra, apuntes.
(5) Nueva Enciclopedia Jurídica, I, Derecho natural, pág. 773. -
(6) González'Alvare,,, A., 'Hiitória de la Filosóf/a, ·¡957, p,lg. 44.
955
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
Lo expuesto en líneas anteriores se plasma en estos textos
con mayor relieve, «Para sí mismos son
ley»: con
estas palabras,
después de
haber mencionado tres veces la ley positiva de Moi
sés (7), testifica San Pablo la existencia de la ley natural: ley
interna, ley innata, ley identificada con la misma naturaleza ra
cional del hombre; ley, empero, cuyo autor no es el mismo
hombre, sino Dios. El hombre es súbdito, no legislador de la ley natural; no
es autónomo.
Dice Bover, S.
J., en sus notas a la versión del
«Nuevo Testamento», notas que corresponden a los versículos ci
tados: San Pablo no era kantiano; tampoco era pelagiano. La
expresión «por la naturaleza» ( que precede a la de «para
sí mis
mos son
ley») se contrapone no a la gracia sino a la ley positiva
y no significa que las prescripciones de la ley natural puedan
cumplirse sin gracia
divina sino sin ley positiva.
Pone de relieve
J. Holzner (8), que San Pablo sentía una
inexplicable inclinación hacia el alma griega, hada la «psyche»
pagana y la puso de manifiesto junto con una especie de elec ción
y predisposición desde el seno materno. Desde un punto
de vista natural, tenía su fundamento en el ambiente griego de
Tarso, su ciudad natal, y, sobre todo, en su lengua materna». Si Pablo no hubiese sido griego por la lengua materna
--<:on
tinúa Holzner- no habría podido ser espiritualmente «un griego
entre los griegos». En la lengua universal griega posterior, el
«Koine», se
ha condensado la herencia espiritual de siglos, «la
filosofía y la comunicación universal la
han sacado de los lími
tes nacionales y la han pertrechado de una gran abundada de
conceptos y abstracciones» ( 9 ). San Pablo pudo ligar el
trasplante del
reciente crisrianismo
al espacio espiritual griego al que cooperaron una serie de
fac-
(7) Versículos 12, 13 («Pues cuantos pecaron, sin ley, también pere
cerán;
y cuantos
por ley
pecaron, por la ley serán juzgados; que no los
oidores de la ley senln justificados»).
(8) El mundo de San Pablo, ed. Patmos, 2.• eclic., 1953, págs. 75 Y
siguientes. ·
(9) Schwarz, E., Carác/er de la filoso/la antigua, 1943.
956
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
tores poslUvos de los que se destacan como más importantes, el hecho de que el cristianismo, que no
podía localizarse
en la
precisa nación en que nació, se
introdujo inmediatamente
en
naciones extranjeras: primero en la griega, después en
la ro
mana, atendiendo a su impulso hacia lo mundial y universal. La universalidad fundamental de
San Pablo coincide con
una situación mundial y una concepción humana. Como sefiala Sancho Izquierdo ( 10), «el cristianismo
encontró el
terreno pre
parado, en ello se ve la Providencia; y cuando Roma extendió
su Imperio, uno de los órdenes preparado para
la recpción ra
pidísima del concepto cristiano de la vida era el Derecho». Aristóteles
habla aconsejado
a Alejandro Magno ver en los
griegos amigos y aliados y utilizar a los bárbaros como tipos de
experimentación, como si fueran animales y plantas. Pero un si
glo después, ya Eratóstenes rechazaba la división bipartita de
los hombres en griegos
y bárbaros, esclavos y libres y el imperio
mundial de Alejandro se convirtió para los griegos en «Oiku mene» (toda la tierra habitada) y, posteriormente, en el concepto
cristiano de los Concilios ecuménicos. Por
otra parte,
el concepto de ciudadanía universal esbozado
por
la escuela cínica ( irrelevancia de lazos nacionales) y desarro
llado por Zenón, fundador de la «Stoá», alcanzó su culminación en los estoicos para los que el hombre no es ya el «zoon poli
tikon» de Aristóteles, sino un «zoon koinonikon», es decir, un
ser destinado, valga la redundancia, a una «comunidad común»
que tiene su origen no en la sangre, sino en principios espiri~
tuales de virtud e igualdad de intereses morales. La filosofía y ética humanista estoica -humanitarismo na
tural-, conjugada con la idea del «Lagos» llevó al convencimien
to de que los hombres pertenecían a un Estado universal para
el
cual la ley suprema es el «Lagos divino», del que se nutren tam
bién las leyes terrenales. Este «Lagos» era la razón universal
espiritual, la naturaleza universal, la «natura naturans», la «phy
sis», y en toda alma humana vive un distribuidor de esta razón
(10) Op. cit.
957
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
universal creadora de espiritualidad, una chispa del fuego divino
originario.
Así se fundó, religiosamente, el derecho natural por parte
de los estoicos.
·
Ahora
bien, San Pablo funda la
coinón pertenencia
en el
vínculo
comón con Cristo (11},
dando así una base más profun
da al
«ethos» anterior
y poniendo los cimientos de un sistema
de ética cristiana. No existe ya, para
él, una ética puramente
hum~na, en el sentido estoico, el orden natural se estructura en
el seno de. lo sobrenatural que lo anula en un sentido creador:
el cristiano pertenece a un orden más elevado. Una
vez. que
se
produce esta re-creación, lo demás se completa de acuerdo con la ley ética del desarrollo espiritual ( 12 ).
Para San Pablo, la justicia, la moral, la religiosidad proceden
de una fuente
c_omón, del
corazón de Dios y no de una ley per
sonificada. Y esta ética y filosofía paulinas
-en realidad teolo
gía-basada, alimentada, en el «Logos» eterno es el fundamen
to de la
«philo~ophia perennis».
(Pío XII, «Discurso al Congre
so Internacional de Filosofía», noviembre
de 1946).
La igualdad de los hombres ante Dios es la hase de la uni
versalidad del Derecho, y hace posible la existencia de un De
recho natural
igual. en
todos los
. tiempos y lugares ..
Y
ello lleva consigo el reconocimiento de los derechos de
la naturaleza humana y el que se pueda decir:
«Por el cristianismo el-Derecho recibió, pot primera vez, su
carácter esencial: la universalidad:
"unus Deus, una
fides,
·una
ecclessia",
cuya
traducción política
puede ~resárse ·así: "una
huina:nitas, unum ius, una lex", es· decir, una sola natutaleza
en la humanidad y en la vida social una sola ley, un solo De
recho».
---. ---· -. --. - -.
(11) «No hay.judío ni.griego, esclavn ni hl,re, marido ni mujer, por-
que -todo~ sois uña persona en Cristo».. . . . -
(12) «Llegar a varón perfecto, a la edad de la plenitud de Cristo»,
Efesios, 4, 13.
958
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
3. La -primera co:pstrucción _sistemática del i~naturaijamo
cristiano
fue llevada a cabo por
San Agnstín, que realizó
u.na
síntesis entre-la teoría platónica de· _las
.ideas-a tt:a
. vés de-Plotino _y la afirmación cristiana de un Dios per
sonal.
Como -textos de la nueva teoría, opuesta a la del mundo
antiguo, recogidos por San
Agustín citemos uno de
Lactando:
«La verdadera justicia es el culto piadoso del
Dios único»; y
otro de San Ambrosio: «La comunidad debe ser regida por el
amor que tiene su origen en Dios
y se extiende. a todo el género
humano» ( 13 ). En líneas generales San Agustín señala que:
-De
Dios, cuyas ideas son los arquetipos eternos de las
cosas,
· dimana
el orden universal, regido por la ley eterna que
es «ratio ve! voluntas Dei ordinem naturalem conservari jubans
perturbari vetans» (14).
~ La participación del hombre en la ley eterna es la ley
natural, grabada en el
corazón del
hombre, y
de la que extraen
los legisladores reglas de conducta social atemperadas a
las cir
cunstancias históricas. En realidad,
San• Agustín
habla de «ley
temporal que se da al hombre para cumplir su
fin jurídico» y
considera la justicia como
el vínculo de todas las virtudes que
inclina tratar a cada
uno seg6n su dignidad y encuentra su· origen
externo
en la naturaleza humana
( 15}: ¡Oh, Sefío~! Tu
ley es
crita en
. el corazón de
los hombres castiga,
sin duda, el hurto
sin
qué haya perversidad capaz d~ anularla;-
el ladrón endure
cido por el vicio siente que aquello no
· est~-- bien y
cuando
él
es robado siente la injusticia ·de• que es objeto. Así, la verdad
(13) De officiis ministrorum, I, 37; describiendo la justicia. ·y· su en
lace con la caridad.
(14) Contra Faustum, XXII, ZI.
(15) Vid., «Ciudad de Dio&>.
959
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
ha escrito por mano del Creador en nuestros corazones: lo que
no quieras que a ti te se te haga no
lo hagas a los demás ( 16 ).
-Así
surgió la división trimembre de
la ley en ley eterna,
ley natural y ley humana civil o eclesiástica. Mas como el fin
último del hombre trasciende de la esfera puramente terrena y temporal, perteneciendo al orden sobrenatural, es necesaria una
ley divina positiva, dividida en antigua y nueva
-Traza el proceso orgánico del nacimiento de las leyes
temporales; define al Estado como «comunidad _terrena que debe
ser gobernada con arreglo a la ley eterna y a
la justicia»; y como
lazo, principio y
fin de su sistema, coloca la paz interna y ex
terna del
alma y del cuerpo, engendradora del orden_.
- La vida individual no se funda únicamente en la razón
y tampoco la vida social que, en toda su complejidad, resulta
ser un conjunto de acciones libres. Las voluntades humanas pue
den tomar direcciones encontradas y, sin embargo, la historia
universal tiene un sentidO, Dios1 que en su infinita providencia,
dispone y dirige, sin menoscabo de la libertad, el acontecer his
tórico. Cuando los hombres se someten a esta Providencia y son
fieles a la gracia que «penetra y corona la naturaleza», son uni
dos por
el vínculo de la caridad ( «amor Dei») y constituyen la
Ciudad de Dios. Cuando son infieles a la gracia,
la naturaleza
(por su origen «desfalleciente») se corrompe y las relaciones so
ciales se
convierten en
discordia; la vida se fundamenta enton
ces en el egoísmo ( «amor
sui») y
los hombres constituyen la
Ciudad terrena. Escribe así
la primera Filosofía de la Historia y en cuanto
a que el Derecho se basa en la justicia y se mueve en torno a
los principios constitutivos de sociedad y cultura, escribe tam
bién una verdadera
Filosofía del
Derecho.
- Sobre
la equiparación o distinción de los conceptos ley
eterna y ley natural, dice Sancho-Izquierdo (17) que: «Llámese
(16) (Cap. III-7-14).
( 17) Principios de Derecha natural como introducción .al estudio del
Derecho, pág. 178.
960
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
o no ley al principio regulativo del orden universalista estable
cido por Dios, la ley suprema
para el hombre será la ley na
tural, toda vez que ésta no es sino su participación en aquel
orden universal en cuanto
dimanan de él exigencias prácticas;
según la teoría tradicional, en efecto, la ley eterna en la vida terrena no es conocida por
el hombre en sí mismo sino que lo
es
en otras leyes y por ellas y en primer término en y por la
ley natural (18).
La consecuencia de todo ello es que la ley eterna constituye
el
fundamento de toda otra ley. «Nada hay justo y legítimo en
las leyes temporales de los hombres que no lo hayan tomado de
la ley eterna», repite San Agustín, en
De libero arbitrio, l; 6,
de
acuerdo en esto y con las ideas estoicas desarrolladas por
Cicerón y ya aludidas. El Derecho natural alcanza, pues, su plenitud en la con
cepción teísta del mundo cuyo máximo y primer sistematizador
fue San Agustín.
4. Su obra, especialmente "La Ciudad de Dios", es la gran
obra de la antigüedad cristiana,
y su influencia en el pen
samiento
histórico
y filosófico de Europa es de importan
cia
incalculable, habiendo sido conceptuada como la ex
presión clásica del pensamiento cristiano
y de la actitud
cristiana frente a la Historia ..
Señala Christopher Dawson (19) que, en los tiempos moder
nos, la obra de San
Agustín sigue
conservando su importancia, y
que de todos los escritos de los Padres es el único que el histo
riador secular ( no católico suponemos) no se atreve a desde
ñar en forma definitiva. La teoría agustiniana de la filosofía de la historia procede,
(18) De civitate Dei, V, 2; Santo Tomás, I-II-questlo 93 a. 2; Suá,
rez, De Legibus, II-4, 5.
(19) La dinámica en la Historia Universal, Ed. Rialp, 1961, páginas
221
y sigs.
961
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
estrictamente, de la que tiene como principio mediato su idea
sobre la naturaleza
humana y, como inmediata, la de su teolo
gía de la creaci6n y la gracia. Implica, pues, una teoría
defini
damente
racional, fi!os6fica, sobre la naturaleza de la sociedad
y de la ley y la relaci6n entre la vida social
y la ética.
La idea que preocup6 a los griegos de que Dios interviene
en la Historia y la de que un pueblo, como el de Israel, se hi
ciera portador de un prop6sito divino absoluto fue para el cris
tianismo
el centro y base de la fe. El advenimiento de Cristo
es
el punto crítico de la Historia, señalando la «plenitud del
tiempo» (20);
el orden antiguo desaparece y todo se renueva.
Pero, por otra parte, aunque
el reino que espera el cristiano
es de carácter espiritual y eterno, es también un reino real co ronado por la culminaci6n de la Historia
y la realización del
destino de la
raza humana.
Por
ello la Iglesia adquiri6 muchas de las características de
una sociedad política, es decir, los cristianos poseyeron una tra
dición social auténtica de su propia creación y una especie de
«patriotismo» diferente al del Estado secular en que vivían. Ese dualismo social, en su
fottna cristiana primitiva, era más
simple
y concreto que lo fuera después, ya que el problema, pos
teriottnente abordado por
el Papa Gelasio, de la coexistencia
de dos sociedades
y, especialmente, de dos autoridades ( «duae
potestates») dentro de la unidad del pueblo cristiano no se había
planteado todavía. En su lugar se produjo un contraste violento
entre dos fuerzas que se estimaron opuestas: el reino de Dios
y
el. reino del mundo, la era presente y la era futura.
El Imperio era la sociedad del pasado, la Iglesia la
del fu
turo y aunque ambas se encontraban físicamente, su contacto
espiritual no exist!a.
La
lealtad del cristiano
hacia el
Estado («Dad a Dios ... »;
«sumisos a la autoridad dando ... a quien honor, honor, a quien
respeto, respeto ....
».) ... sfgnifimba que la. Iglesia admitía el or
den
externo del Estado terteno en beneficio de ambas socieda-
(20) Eplstola a los Efesios, 11.
%2
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
des», «utamur et nos sua pace»; «que la paz de los enemigos
de Dios sea
de utilidad para la devoción de sus amigos durante
su peregrinaje terreno» (21). La tradición primitiva, recogida hasta su extremo límite por
Tertuliaoo
y Sao Cipriaoo, cedió en el siglo III con la síntesis
del cristianismo y helenismo realizada por
Orígenes, la cual ejerció
influencia muy profunda no sólo en
la teología y filosofía, sino
también en la actitud. social y política de los cristiaoos. El con
cepto de la Iglesia como «nueva
Israel» pasa
a segundo término
y cede su puesto a una noción más intelectual, reduciendo la
oposición tradicional entre aquélla y la sociedad secular (22).
Eusebio de Cesarea (23 ), seguidor de Orígenes en el período
subsiguiente, no admite el dualismo social de los aotiguos cris tiaoos y judíos. Según su doctrina, el Emperador no sólo es el
caudillo del pueblo cristiaoo, sino que su monarquía es
la ré
plica terrena y la imagen de la ley de
la divina palabra (24 ).
La influencia de esta doctrina fue decisiva para el Oriente
y encontró plena realización en la Iglesia-Estado, bizantina, in disolublemente unida bajo
el maodo de un Emperador ortodoxo.
En Occidente en cambio, y bajo
la influencia de lo que
Dawson llamaba «escuela africánista de Cartago» -integrada
especialmente por Tertuliano, Arnobio y Lactando---, se man
tuvo el espíritu inflexible, social e intelectual, contra la tradición
(21) De civitate Dei, XIX, 26 y 27.
(22) Dawson emplea éstas palabras de «primitiva» y «tradición» con
referencia probablemente
a las comunidades cristianas judías; no
puede,
a
nuestro juicio,
extenderse el concepto a todas las comunidades
cristia"
nas y mucho menos a la doctrina de Cristo predicada por San Pablo,
pues ya vimos como éste acogió
el universalismo griego y, en realidad,
pretendía «instaurare o.mnia in Christo», todas las cosas, incluso, por
tanto, la nación y el Estado.
(23) "Oración sobre la Tricentenalia -Je Constantino, II, 10.
(24) «Así como la palabra -«verbum»-reina en los cielos, Constan
tino
reina en la tierra, purgando a ésta de la idolatría ·y el error y prepa
rando las mentes y los corazones de los hombres para recibir la Verdad;
los reinos de este mundo sé han convertido en el reino de Dios y de su
Cristo, y nada queda por
hacer en-este. lado de la eternidad».
963
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
pagana; no se siente el menor deseo de reducir la posición en
tre Iglesia e Imperio y todas las esperanzas se ponen en la des
aparación del orden existente y en el advenimiento del reino de
los santos (25). La conversión del imperio no alteró
tal espíritu inflexible,
y fue prueba de ello el movimiento o cisma donatista que in
fluyó en San
Agustín de
manera importante.
Cierto que San
Agustín se
dedicó a
la supresión de tal cis
ma, y ello afectó sus opiniones sobre la naturaleza de la Iglesia
y su relación oon el poder secular. Los católioos mantenían su
alianza con el Estado desde los tiempos de Constantino y con fiaban en la ayuda del imperio secular, tanto para su propia
protección como para
la supresión de los cismáticos. Y San Agus
tín no pudo mantener su actitud de independencia hostil hacia
el Estado, propia de los donatistas. Pero fue
--
un «auténtico africano» que nun
ca mostró, a pesar de su lealtad genuina al imperio, el patrio
tismo específicamente romano de un San Ambrosio o un Pru
dencia. Si se compara
«La Ciudad de Dios», con las obras de
los apologistas griegos (Orígenes, San Atanasia, Eusebio), se ob·
serva que no está fundada en argumentos metafísicos, sino en
aquel dualismo social, característico de la tradición africana. La forma en que San Agustín expresa tal dualismo, y que
constituye la idea central de «La Ciudad de Dios», tuvo su ori
gen en fuentes africanas, en el trabajo de Tyconius, escritor do
natista del siglo rv; pero en al mente de aquél la idea de las «dos ciudades» adquirió significación más honda. Si para Tyoonius
constituían un símbolo apocalíptico, para San
Agustfn adquirie
ron
significado filosófico, relacionado con una teoría racional de
la sociología.
(25) «Que sea destruido el imperio, pues está lleno de injusticia y
aflige al mundo desde hace mucho con pesados tributos ... Roma se rego
cijaba mientras toda la tierra gemía. Sin embargo, se le va a retribuir
al fin como se merece. Ella, que tanto se jact6 de su carácter de eterna,
tendrá que lamentarse eternamente». Comocliano, Carmen apologeticum,
889-90, 921-3.
964
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUS'TIN AL PAPA GELASIO I
Aplicando a la sociedad igual principio constitutivo que a
la personalidad individual -voluntad de bien, voluntad
de paz--,
su
sociología se basa
en. idéntico
principio filosófico: la impor
tancia suprema de la voluntad y de la soberanía
del amor. Y
así, si
la sociedad está unidad por un sentimiento de amor hacia
el bien, será buena sociedad; si el objeto de su amor es execra
ble, entonces será mala.
Por ello, las leyes morales que rigen la vida individual y so
cial son las mismas, ya que es aplicable el mismo principio a la
ciudad o al individuo indistintamente: «non faciunt bonos ve!
malos mores nisi boni vel malí amores» (26 ).
Los deseos de los hombres pueden reducirse a uno:
la feli
cidad, la paz;
la única diferencia esencial consiste en la natura
leza de la
paz que desean, ya que, por el propio hecho de su
autonomía espiritnal, el hombre tiene poder de elegir
su propio
bien, ya sea buscando su paz mediante la subordinación de su
voluntad al orden divino o
-al contrario--, refiriendo todas
las cosas a la satisfacción
de sus propios deseos, constituyéndose
así centro del universo. Sólo
ahí debe bnscarse la raíz del dua
lismo; en la oposición entre el «hombre natural» que vive para
sí y desea una felicidad material, una paz temporal, y el «hom
bre espiritual», que vive para Dios y aspira a la felicidad del espíritu, a la paz eterna: Las dos tendencias
de la voluntad pro
ducen dos tipos de hombre y dos tipos de sociedad.
Y llega a la
gran generalización, idea central de su obra:
«Dos vidas distintas eligen dos ciudades . . .
la terrenal, edificada
con el amor a
si mismo
y el desprecio de Dios, y la celestial,
erigida con el amor a Dios y el desprecio de sí mismo» (D. C. D.,
cap. XIV, 18).
Su filosofía de la historia
y del derecho surge de esa ge
neralización, puesto que ambas ciudades «han segoido su curso, mezclándose entre
sí a través
de todos los comienzos de la raza
humana y seguirán avanzando juntas, hasta el fin del mundo en
(26) De civitate Dei, cap. XI, 18.
965
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
que están destinadas a separarse para presentarse al juicio fi
nal» (27). En concepto de Dawson, «la
simplificación rígida
de la His
toria, requerida por tal sinopsis, manifiesta la severidad del pen
samiento de San Agustín que parece condenar, en no menor
medida que Tertuliano o Comocliano, al Estado y a la civiliza
ción secular por fundarse en el orgullo humano y en el egoísmo,
y que conceptúan a
la Iglesia y al "reino de los santos" romo
la
única sociedad sana existente».
Ahora
bien, de la condenación del reino de la injusticia en
la sociedad humana no se puede deducir que San Agustín pre tenda que el Estado pertenece a la esfera de la inmoralidad, ni
que los hombres hayan de obedecer, en sus relaciones sociales, a una ley diferente a
la que gobierna su vida moral. Por el
contrario:
-Insiste en que el único remedio para las enfermedades
de la sociedad se ha de buscar en las fuerzas que purifican las
debilidades morales del alma individual:
«Aquí se encuentra también un apoyo seguro para el bienes
tar y la gloria del órgano político; pero
ningún Estado podrá
conservarse ni establecerse perfectamente a menos que se funde
en el vínculo de
la fe y en la armonía serena en la que todos
adoran al más sublime y el más bueno, es decir, a Dios,
y los
hombre se aman entre sí en El,
sin disimulos, porque por su
causa se aman unos a otros» (28).
-no
vacila
en. admitir
que
la ciudad terrenal ocupa un lu
gar en el orden universal, y que «las virtudes sociales del mun
dano» -lo
que hoy
llamaríamos .«virtudes humanas-
poseen,
a
pesar de todo, un valor real dentro de su propio orden
y apor
tan una contribución apropiada a la vida de
la sociedad.
-cree,
fundado· en su concepto de «lex eterna», que el
desorden y confusión de la sociedad yde
la Historia sólo son
aparentes, puesto que Dios dispone todos sus acontecimientos
(27) De civitate Dei, cap. XIV, 1 y 2.
(28) De civitate Dei, 15, 17 ..
966
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
en concordancia con una armonía universal, que la mente del
hombre no puede captar.
Esta universalidad filosófica de San Agustín, afecta no sólo
a su noción de la naturaleza, sino también a su doctrina de
la
Iglesia. La Ciudad de Dios no es en su pensamiento el «reino
milenario» de los apologistas, ni tampoco la Iglesia perceptible
y jerárquica, sino una realidad trascedente e infinita, una socie dad
«cuyo rey
es
la verdad, cuya ley es el amor y cuya duración
es
la eternidad» (29). Es, en realidad, .ni más. ni menos que la
unidad espiritual del universo, tal como la proyectó la divina
Providencia, y el objetivo esencial de
la creación (30).
La Iglesia no es la ciudad eterna de Dios, pero sí su ór
gano y representante en el mundo.
En consecuencia, las profe
das del reino se cumplen en la Iglesia: «O beata ecclesia quo
dam tempore audisti, quo dam tempere vidisti... Omnia enim
queae modo complentur ante prophetata sunt. Erige oculos ergo,
et díffunde per mundum:
vide· jam
hereditatem usque ad ter
minos orbis terrae. Vide jam impleri quod dictum est; Adora
bunt eum omnes reges terrae, Omnes gentes Servient _ illi» (31 ).
De ahí que San Agustín base el derecho a usat el poder se
culat en el conflicto y represión
de los donatistas, no en virtud
de
la facultad. que tiene el Estado pata intervenir en los asuntos
religiosos, sino en .la que tiene
la Iglesia pata emplear las fuer
zas
de este mundo, fuerzas que Dios atribuyó a Cristo, de acuer
do con la profeda: «Todos los reyes de la tierra le adorarán
y todas las naciones le
servirán».
La
Iglesia es, en realidad, la
nueva humanidad
en proceso
de formación; su historia terrena es la del
edilicio de
la Ciu
dad
de Dios que se concluye en la eternidad: Por ello, a pesar
de
sus imperfecciones, la Iglesia terrena· es la sociedad más per-
(29) De civitate Dei, XXXVIII, 3, 17.
(30) La Ciudad de Dios se asemeja al concepto platónico del mun
do inteligible y los plat6nicos cristianos de épocas posteriores fundieron
delibetadamente ambas
ideas.
(31) Enatrationes in Psalmos, LXVII, 7.
967
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE YARNOZ
fecta quee se conoce en este mundo y, ciertamente, la única
verdadera, por ser la única cuyas fuentes se encuentran en la
voluntad. espiritual.
Si. los
reinos de la tierra persiguen los bie
nes de la tierra, la Iglesia -y sólo la Iglesia- persigue los bie nes espirituales y la paz eterna.
Por el contrario, el Estado, en la concepción agustiniana y
en el mejor de los casos, es decir, cuando se basa en la justicia ( «Remota justitia quid regna nisi magna latrocinia
-De civita
te Dei-,
libro IV, cap. 4 ), es una sociedad necesaria y perfec
tamente legítima pero limitada por objetivos temporales y par ciales, y destinada a quedar subordinada a una sociedad espi
ritual más grande y universal en
la que, incluso, sus propios
miembros encuentran la verdadera ciudadanía. De
hecho,. el
Es
tado tiene una relación con
la Iglesia, semejante a la de un gre
mio en relación con el Estado: desempeña una función
útil, tie
ne derecho a la lealtad de sus miemhros, pero nunca puede
pretender igualarse a una sociedad superior o actuar en su lugar.
Para Dawson, la doctrina de San Agustín «rompió de forma
decisiva la tradición oriental del Estado sagrado y omnipotente al establecer el principio del orden social en la vountad huma
na, haciendo posible, por primera vez en
la Historia, el ideal de
orden social basado en
la libre personalidad y en el esfuerzo
común
y orientado a un fin moral. A él se debe, sobre todc
el ideal característicamente occidental de la Iglesia como fuerza
dioámica social,
en contraste con los conceptos metafísicos del
cristianismo bizantino». Por tanto, los ideales occidentales de li
bertad, progreso y justicia social deben su existencia, en gran parte, a San
·Agustín, el que, por otro lado, mostró siempre in
diferencia hacia el progreso seculat y
la fortuna transitoria del
Estado terreno, pues
él ansiaba «una ciudad cuyos cimientos
fueran obra exclusiva de Dios».
968
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
5. Desde el día en que Constantino se adhirió al Cristianis
mo,
la Iglesia tuvo por delante la tarea de separar bien
su destino temporal del de los Poderes públicos, que
des
de
entonces iban a aferrarse a ella para tratar de sobre
vivir.
Las tendencias en Oriente y Occidente fueron diversas. En
la primera se
esbozó la confusión entre los poderes de César y
los poderes de Dios, operándose lo que D. Rops (32) llama «con taminación entre el Cristianismo y el Estado», y Dawson --como
vimos-«Iglesia-Estado
bizantina». En Occidente, al influjo de
San Agustín, la Iglesia se defendió con mayor éxito contra esa
prueba, «más temible que
la hostilidad: la protección tan fá
cilmente onerosa del Estado» (33 ). Pero la fidelidad de la Iglesia a sus principios le llevó a la
afirmación de su libertad frente a los Poderes públicos, tanto en
Oriente como en Occidente. En el momento en que
la Iglesia
y el Imperio iban a asociarse, el peligro hubiera sido que el
Cristianismo hubiera sido absorbido por el Estado, que el em
perador se conviertiese en el pontífice máximo de Cristo como
lo había sido de los dioses paganos. Pero la pugna tenaz de los
grandes obispos apartó esta amenaza. Si Eusebio se arrodilló
ante el emperador teocrático, San Juan Crisóstomo escribía que
«el poder de la Iglesia supera en valor al poder civil tanto como
el cielo supera a la tierra o más bien lo supera mucho más»; y, San Ambrosio: «¡El emperador está dentro de la Iglesia, pero
no por encima de ella!». Desde entonces quedó planteado el principio del Imperio
Cristiano, tal
y como la Edad Media procuró ponerlo en prác
tica, con acierto desigual. «Históricamente se produce un momento en que el
. sistema
ideal
y la vida social coinciden: el momento en que a
la orde-
(32) La Iglesia de los Apóstolés y de los Mártires, 1954, pág. 443.
(33) Zeiller, Spalato, 1912.
969
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
nación estamental de la sociedad se unió la primacía efectiva y temporal de
la Iglesia. Cuando ésta se pierde, pervive todavía
por mucho_ tiempo
la estructura estamental, cuya disolución de
finitiva_ supone sociológicamente el nacimiento de la sociedad
moderna»
(Medina-Echavarría: «La
situación presente de
la Fi
losofía jurídica», Ed.
Revista Derecho Privado, 1935).
6. Los princ1p1os filosóficos y las concepciones teóricas se
ñaladas en puntos anteriores sirven, en parte, de hase para
fijar la posición de la Iglesia frente al Derecho ento11-ces
vigente, es decir, frente al Derecho romano.
Puede decirse, en general, que salvo la postura de los mi
lenaristas en Oriente y los donatistas en Occidente, los Padres
de
la Iglesia, los historiadores eclesiásticos y los Papas alabaron
les leyes romanas. San Ambrosio
y San Agusrín exaltan la memoria de los em
peradores Constantino, Graziano, Valentiniano y Teodosio. Dice San Agustín del último: «Iustissimis
et miserecordissimis legibus
adversus impíos laborante Eccleiae
subvenire,. (34
).
-Los
Papas aprobaron
la obra de Justiniano (35).
-Es,
pues, un hecho histórico que
la Iglesia, en sus pri-
meros tiempos, aceptó el Derecho romano. Hohenlohe (0. S. B.) dice: «Es una realidad científica que
el Derecho canónico se derivó del Derecho romano, no sólo en
la técnica sino también en sus instituciones fundamentales». Para Biondi esta afirmación no es nueva ni exagerada: «El
Derecho canónico
formalmente surge y se desarrolla de un modo
autónomo, pero en la
sustancia no es sino la reelaboración del
Derecho romano, según
la corriente espiritual de la Edad Me
dia y la exigencia de la Iglesia en relación a su fin» (36).
El Derecho romano, en su desarrollo, es un correctivo y no
(34) De civitate Dei, 5, 26.
(35) Biondi, Giustiniana, ,f!á&. 132.
(36) Shom, Giustiniano, pág. 132.
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
identidad independiente o exttaña respecto al pensamiento ju
rídico de Justiniano. Giovani Scolástico reconoce y atestigua que las leyes justi
nianeas
«eximi cum
divinis sacrisque canonibus consentiunt».
Y esto vale tanto para Oriente como para Occidente, en don
de en el sentir cristiano, el Derecho canónico aparece como la
continuación viva del Derecho romano.
Se recogen exttactos del Digesto para uso del clero:
«Brevis libellus de rebus ecclesiae».
«Summa Novellarum de ordine ecclesiastico».
«Collectio canonum Anselmo dedicata».
«Excepta Bobiensi».
- Los monjes consultan las leyes romanas y, en fin, al tiem
po de la dominación de los bárbaros, el vivir conforme
al De
recho romano equivale a vivir conforme al Derecho canónico.
- La posición de los Papas y de los Concilios frente a las
leyes romanas no es dudosa: Gealsio (492-496?) habla de
«legeo publicae
ecclesiasticis
re
gulis obsequentes» (Mauri; 8, 82) y, en carta a Teodorico, re
cordada por Graziano
(l. P. o~ 10, c. 12) declara:
«Certum est magnificentiam vestram leges romano
rum principum, guas in negotiis hominum custodiendas
esse praecepit, multo magis circa reverentiam Peati Apostoli pro suo felicitatis augmento servari».
León IV invoca la observancia de las leyes romanas.
Nicolás I habla de las «venerendae romanae leges».
El Concilio de Orleans (a. 511) establece:
«Id constituimos observandorum quod ecclesiastici ca
nones decreverunt et !ex romana constituit» «can. 1,
Mansi).
- En fin, que la
· legislación
justiniana, fruto de la coinci-
971
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
dencia con principios cristianos, se invoca como obra común del
Papa y del emperador (37).
-Está
en duda la cuestión de si esta situación cambia con
Gregorio VII, el cual, en el famoso pasaje de la carta a Hertnann
de Metz, parece aludir al origen
diab6iclo del Estado romano y,
en consecuencia, a la injusticia de su derecho, pero, no obstan~
te, reconoce siempre dos fuentes del Derecho cuando habla de
«divini et humanae leges, divini et humana iura» (38 ).
- Se comienza a colocar al Derecho canónico en plano
superior al Derecho romano. Así, Inocencio IV dispone que
en Roma se tuviere un «studium iuris divini et humani canonici
videlicet et civilis» {Alibrandi).
Y, en alguna carta antigua {Biondi), la «!ex romana» se men
ciona después y subordinada a la «!ex ecclesiastica» y «auctoritas
Sacrorum Canonum» (39). Según I vo y Bonizone, el Derecho romano sirve para acla
rar y suplir los cánones.
- Graziano acoge y acepta el Derecho romano pero no lo
impone, aunque Gelasio menciona las «leges principum» antes
de las «patrum regulae» y las «paterna adnotationes» { 40).
-Como
razones para comprender el fenómeno de la re
cepción del Derecho romano por la Iglesia se apuntan las de:
-la
«romanidad» siempre viva,
-la
preponderancia del imperio,
la legitimidad de las leyes romanas en cuanto emana
nadas de emperadores cristianos,
la precisión y unidad de las leyes romanas;
(37) «Sancientibus Iohanne Papa romano et Justiniano imperatore
scriptum est» (M. G. M., epfst. 7, 115).
(38) Leicht, Gregario VII e il Diritto romano, Studi Gregoriani,
1947, 1, 93.
(39) Brandileone, La stipulacio nell'eta imperiale romana, Scritti, 2,
515.
(40) 12. «Magnificentiam vestram leges romanorum pnncrp1um, quas
in
negotiis hominum custodieindas esse praecipit multo magis civea
re
verentiam beati Petri apostoli pro suo felicitatis eugmento».
972
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
-la wúversalidad del Derecho romano que correspon
día exactamente
con la de la Iglesia,
-la bondad intrínseca de las leyes,
-y
su contenido favorable al clero y a la Iglesia.
-La
separación, más
formal que sustancial, es fenómeno
posterior que se manifiesta cuando se afirma la autonomía de las dos legislaciones, y aun cuando en
la imponente Compilaci6n
de Graziano se afirma la dualidad, el Derecho romano pervive
en su sustancia.
-La reacción contra las leyes romanas asume en algún as
pecto cierta virulencia, sobre todo cuando comienza a delinear
se la
lucha politica entre la Iglesia y el Estado.
Ha quedado expuesto cómo C. Dawson, en su
estudio sobre
San
Agustín y su obra,
La Ciudad de Dios; pone de relieve la
línea tradicional que lleva al santo a rechazar el idealismo po
lítico
de los filósofos romanos y a discutir la tesis de Cicerón,
según la cual, el Estado se funda esencialmente en las leyes jus
tas, en la justicia. Si así fuera, razona San Agustín, la propia
Roma no sería un Estado;
y puesto que la verdadera justicia no
se encuentra, en realidad, en ningún reino terrenal, resulta que
único Estado verdadero es la Ciudad de Dios (41). Por consi guiente, al objeto de eludir esta conclusión extrema, elimina de
su definición del Estado todos los elementos morales
y lo des
cribe basado en una voluntad común, tanto si su finalidad es buena como mala ( 42). Pero también quedó indicado cómo la
tesis agustiniana debe ser colocada en sus justos límites dentro
de la totalidad de su concepción del mundo.
-Posiblemente
las ideas agustinianas influyen, en la época
posterior, en los autores que tratan de estas materias y, en par
ticular, en:
Pietro di Blois (fines del siglo xrr), que considera al Dere
cho romano como «obra de perdición» ( «pervertit multos» ); los
(41) De civitate Dei, U, 21.
(42) De civitate Dei, XIX, 24.
973
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
«gehennae filios facit» son opuestos a los «inmaculata !ex Domi
ni»;
y las P andectas son calificadas de «imperscrustabilis abyssus,
damnosa silva, inmeabile
pelagus».
-
La hostilidad
Ileg6 al máximo en la bula de Honorio III
(1219) «Super speculum», y en
la de Inocencio IV (1254) «Do
lentes», al pt0hibir
la enseñanza del Derecho romano .
...:.__ No
obstante estos avatares, debidos a influencias políti
cas, contingentes,
la línea no se interrumpe y la tradici6n más
antigua no es negada. Siempre se repite que «ecclesia vivit de
lege romana»; que «romanorum leges convenit observare»; y que
«ius t0manorum ecclesiae romanae» ( 43 ). Y este Papa, últimamente citado en
la Constituci6n Apostó
lica promulgatoria del
Codex lus canonici, que concluyó la se
cular evoluci6n del Derecho can6nico, hace constar que: la Igle
sia «iJ?sum quoaque romanorum ius, insigne veteris monumen
tum quód ratio scripta est merito nuncupatum, divini luminis
auxilio freta temperavit correctumque christiane
perfecit».
E
igual juzga al Derecho romano, bajo su aspecto científico
el Papa Pío XII ( 44 ).
7. Dentro de lo que se ha llamado concepción teocrática del
Estado debe recordarse que:
a) El problema máximo, desde Constantino a Justiniano
fue, en
lo que era de fe, la defensa de la fe católica.
- San Ambrosio: síntesis: restaurar el imperio con base
cristiana, salvar y perpetuar
-la
universalidad por medio de la
universalidad de las leyes de Cristo. - La influencia de León, Papa, sobre Valentiniano III pue
de verse en la Novela 18 (a. 445) de este emperador.
b) En el período de Constantino se eleva uno de los más
grandes hitos de
la historia: el Estado se vuelve cristiano.
(43) Boucaud, Relationem inter ius romanorum et codicem Benedic
ti XV (Acta, 4, 46).
(44) Due Centenari, Acta, 1, 10.
974
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
-Mientras la filosofía antigua discute en torno al funda
mento de poder público, y la jjurisprudencia
romana lo
basa en
la voluntad popular, en la época
imperial cristiana
es principio,
que puede decirse indiscutido,
el de que «todo poder viene de
Dios». El emperador recibe de Dios su investidura y este reconoci
miento de la concepción teocrática es general en leyes de Justi
niano: «propitia Divinitate romanorum nobis sit delatum impe rium»
(C. J., 1,29, 5); «imperii a Domine Deo nobis concredi
di»
(Novela 133, prefacio).
e) Gelasio, en su epístola 15 (Codex canon, 51, 8), dice:
«obsqui solare príncipes christianos decrftis ecclesiae, non suam
praeponere potestatem; episcopis caput subdere principum soli
tum non de eorum capitibus indicare». Este Papa habla de «solere» y de «solidum» y, en verdad,
cualquier hecho contrario no es otra cosa que desviación del principio general que. en su linea se sigue fielmente. La doctrina de «las dos potestades» constituye una verda
dera «piedra miliaria» (en sentir de Biondi) en la doctrina de
la Iglesia. El pensamiento del Papa Gelasio está claro: «non esse hu
manarum legum de talibus ferre sententiam absque ecclesiae
prin
cipaliter
constituí pontificibus»
(Epístola ad episcopi orientales,
PI. 59, 95; Patrología, serie latina). Y este principio gelasiano en torno a las «due potestates»
coincide, sustancialmente, con aquel de Justiniano que conside
ra «imperium» y «sacerdotium» .como potestades diversas, am
bas dones de Dios, procedentes del mismo principio (Novela 6,
prefacio, año 535). A juicio de füondi, el emperador sintió la
necesidad de confirmar la doctrina de la Iglesia al objeto de
li
mitar su propio imperio cuando, por parte del poder civil, y conseguida al fin la pacificación, se quiso escoger -por Aca
cia-una
fórmula de fe que no proviniese de la Iglesia ( 45).
(45) Dice en la epístola a Atanasio: «Ideo multo magis pro salute
animarum neccessario vobis constantinopolitanae civitatis obtemperat mul-
975
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE YARNOZ
Esta separación de los dos poderes y la superposición de la
autoridad civil a la eclesiástica en tema de religión, no quiere
decir que se prohíba al poder civil legislar conforme a la doc
trina de la Iglesia. Separación, pero, al mismo tiempo, coordinación. Así, en
Epístola 8 (PI. 59, 42), se habla de:
«Duo quippe sunt, imperator Auguste, quibus prin
cipaliter nundus bic regisiur: auctoriras sacra pontificum
et regalis potestas.
In quibus tanto gravius est pon
dus sacerdotum, quando etiam pro ipsis regibus Domino
in divino reddituri sunt examine rationem. Nosti etenim
fili clementisime, quod licet praesideas humano generi
dignitate, rerum tramen, praesulibus divínarum devotus
colla submitis, atque ab
ei causas tuae salutis expetis, in
que sumendis coelestibus sacramentis, lisque ( ut
compe
tit)
disponendis, subdi te debere cognoscis religionis or
dinae potius quam praesse. Nosti itaque ínter haec, ex
illorum te
pendere iudicium non illos ad tuam velle re
digi voluntatem».
Y, en igual sentido, la Novela 6 (a. 535), de Justiniano:
«Maxim.a ínter omnes .. . ».
d) La doctrina de Gelasio tiene como precedentes:
- Alguna ley de Valentiniano
I.
La carta al Concilio de Simio, de Valente-Graziano.
- La Eplstola
ordinarum, de
Graziano.
- Las disposiciones de Arcadio y Honorio sancionando:
«nemo umquam tan profana mentis fuit qui... doctoribus consti
tuat»; «quoties de religione agitur, episcopos convenit agita
re» ( 46).
e) Y tal doctrina, oscurecida o alterada especilamente en
tiempo de Gregario VII, por obra de los cano nis ras postgracia-
titudo, si eam ad catholicam et apostolicam communionem vos príncipes
reducatis».
(46) En C. T., 16, !, !.
976
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
nos, es revitalizada por León XIII en Imortale Dei (1885), al
afirmar -en todo acorde con Gelasio y Justiniano-- que:
«Deus
humlUIÍ generis
procurationem ínter duas po
testates partibus est, scilicet ecclesiasticam et civilem, al
teram quidem diviní rebus alteram humanis rebus praepo
sitam; utraque in genero suo maxima».
8. Vemos, pues, que la doctrina de la Iglesia en cuanto a
la evolución de los conceptos de Derecho natural y De
recho
positivo, está lejos de la
opinwn de M ayer que
encabeza este trabajo; no hubo -ni hay- contraposición
alguna.
Si en el catálogo de príne1p10s fundamentales, formulados
desde San Pablo, es fácilmente distinguible el supremo principio
moral ( «Rectum natura rationabís ordínem tamquam divinitus
sanctum servatum» ), no es lícito, sin embargo, negar que en el
orden práctico, el Derecho positivo tiene valor formal propio,
independiente del natural, pues aquél debe obedecerse en cuan
to necesario al orden externo.
La Iglesia reconoció en el Derecho romano aquellos prin
cipios y la necesidad y función
del Derecho positivo en las «dos
potestades». Como señala Amor Ruíbal (47), «La ley natural se consti
tuye mediante la ordenación de elementos primordiales
suscep
tibles
de variadas relaciones entre sí, dispuestas, según la idea
y voluntad divinas, en el plan histórico del mundo creado. Mas,
en cuanto la naturaleza, ni en su aspecto físico ni en su aspec
to moral, ofrece la plenitud fija de todas sus combinaciones y
relaciones. De aquí la necesidad de ulteriores normas, según las cuales se actúa y perfecciona el orden primario natural. De este
modo la ley positiva viene a ser una prolongación de la ley na
tural, en cuanto aquélla prosigue la obra
· ordenadora
de ésta
(47) Citado por Luño-Pefia en Derecho natural, Barcelona, 1947.
977
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
en las determinaciones concretas de los organismos sociales a
que la ley natural no alcanza con el carácter natural que revis
ten sus principios. Así, la ley positiva habrá de sancionar, unas
veces,
los imperativos
de la ley natural como de aplicaci6n in
mediata a los fines de la ley positiva; otras veces habrá de de
fender el orden mismo que en cuanto ley positiva establece fue
ra del orden estrictamente natural, si bien concretándolo y com
pletándolo».
Toda la historia de la Iglesia muestra cómo, de una parte,
ha mantenido inquebrantables los principios del Derecho divino
y, cómo, de otra, ha flexihi1izado su Derecho hu
mano,
adaptándolo a las más variadas circunstancias so
ciológicas.
Las bases fueron puestas, a través de las concepciones de los
primeros filósofos cristianos, en
la época difícil y revuelta que
ha sido incompleta
y asistemáticamente objeto de nuestro tra
bajo.
BIBLIOGRAFÍA.
Los diversos autores consultados se citan en el cuerpo del trabajo, salvo
en los parágrafos 6 y 7, para los que se consultaron los siguientes:
KoscHAKER: Europa y el Derecho romano, 1955 (pág. 45).
ALVAREZ (Ursicino): «Influencia del Cristianismo en Derecho romano», en
Revista de Derecho Privado, 1941 (págs. 317 y sigs.).
TROPLONG: «Inftuencia del Cristianismo en Derecho romano»; en Revista
de Derecho Privado,
Buenos Aires, 1947.
Roux: Le Pape Saint Gelase I, Barcelona, 1880.
BIONDI (Biondo): Il
Díritto Romano-Cristiano (3
vols., Miláno, 1952).
RoPs (David): La Iglesia de, los Apóstoles y. de los Mártires, Barcelona,
1954.
LARRAONA
(Arcadio, Card.):
Potestas pública et pOtestas privata in iuré
romano
et in
iure canónico comparatae (Acta Congreso Jurídico Inter
nacional, Roma, 1934, vol. II).
VISMARA: Episcopalia audientia (Universidad Católica del Sagrado Corazón,
Milán, 1937).
978
Fundaci\363n Speiro
EN. SAN
AGUSTIAN A LA DOCTRINA
DE «LAS DOS POTESTADES» DEL PAPA GELASIO I
POR
JAVIER NAGORE YÁRNOZ
( «La conttaposici6n del Derecho natural con el
Derecho po~tivo era tanto más radical cuanto
que
la teoría de los dos mundos -"civitas Dei
y civitas terrena"- constituía el fundamento fi
losófico y político de la concepción cristiana del
mundo; la importancia de esto se acrecienta
considerando que
el catolicismo sigue hoy, en
Filosofía del Derecho y en Filosofía de la His
toria, el mismo punto de vista».
M. E. Mayer, Filosofía del Derecho, traduc
ción de Legaz Lacambra, edit. Labor, 1937, pá
gina 28).
l. La idea del Derecho natural como constante filosófica
del pensamiento· humano se desarrolló singularmente en
el mundo occidental griego
y romano.
Desde Heráclito a los pitagóricos y a los sofistas, se desen
vuelven
y contraponen el «nomos» y la «physis» como conven
cional (natural) y attificial (positivo) y desde entonces el tema
del Derecho natural, es decir, de aquello que es recto, intrínseca
y absolutamente, con independencia de las valoraciones huma
nas
y que sirve precisamente pata medirlas, está siempre pre
sente en la problemática filosófica.
S6crates y Platón adivinan en la
voz del espíritu interior
ins
pirador unos principios objetivos cuya evidencia se les impone,
953
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
y las ideas y las instituciones empíricas han de ordenarse y mi
rar a la realización del
Bien, uno de cuyos aspectos es la jus
ticia (1). Aristóteles enlaza estas abstracciones filosóficas
en un sis
tema que, puede decirse, constituye el primer intento· de una
Filosofía del Derecho
y del Estado. Para el estagirita el derecho
válido del Estado comprende
lo justo legítimo y lo · justo . natu
ral:
en lo justo legítimo la
razón del
mandato o de la prohibi
ción es
una voluntad humana, mientras que en lo justo natural,
es la esencia
misma de las 'cosas. Si el primer orden de precep
tos es peculiar de cada pueblo y varía con el tiempo, el segundo
es universal e inmutable, sirviendo, además, para suplir las im
perfecciones de aquél.
E~to se
pone de
manifiesto con la · teoría de la equidad, la
cual . no es otra cosa --en la concepción aristotélica- que la
aplicación de las exigencias de la justicia natural cuando las le
yes positivas no logran plenamente su finalidad, por no poder
atemperarse a
la múltiple variedad de los casos singulares.
Conocida es la evolución del
iusnaturalismo a
través de los
estoicos y de la jurisprudencia romana con
la introducción del
«ius gentium». Ambas escuelas, filosófica
y jurisprudencia!, vie
nen a sentar:
a) Que «la ley no es invención del ingenio ni voluntad de
los pueblos, sino algo eterno que debe regir al mundo entero
por
·Ja sabiduría de sus mandatos y prohlbiciones» · (2).
b) Que existe un derecho fundado en la misma naturale
za y, que, por ello, plasma en instituciones comunes o todos o
casi todos los pueblos, a diferencia del que cada pueblo se da
a sí mismo con arreglo a sus características y necesidades pro
pias (3 ).
(1) Plat6n, Politeia o 1)iáJ.ogo sobre la justicia.
(2) Cicer6n, De legibus, II, 4.
(3) Vid., en[nstituta, Digesto, libro I, tlts. I. y U, «De iustitia et
iure» · y «De hite riaturáli, · gelltium et civµe», trad. García del Corral,
t, 1.0
; págs. -5 y ·.6. 0
954
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
2. -Aun siendo la idea del Derecho natural un :fruto_ genuino
-de .la especulación
griega, no
alcanzó sin_
embargo plena
sazón hasta que echó raíces en
suelo_ cristiano ( 4).
Que -este punto de vista no -es excesivo lo pone de relieve
Truyol (5), sintetizando la trayectoria de la
tradici6n religiosa
de
Israel.
Se exaltaba en ella, ciertamente, al Dios .único, personal,
creador
omnipotente
y se-hada de Su .voluntad el fundamento
de
toda moralidad.
Pero, recibida esta moralidad directamente
de Dios bajo la
forma de
preceptos revelados, quedaba relegada
a-un
segundo plano la idea
de una legalidad ínsita en la natu
raleza
misma del
hombre
y por
éste cognoscible por medio de
la razón. No es que el Antiguo Testamento desconozca la existencia
de la ley natural; lo que ocurre es que la ley natural no puede
alcanzar en él el relieve que para los
griegos y · romanos
necesa
riamente tuvo.
Y, no obstante, la idea iusnaturalista se integró desde un
principio en la concepción cristiana del
-mundo.
Los
versículos 14,
15, capítulo
2, de la «Epístola a los
Ro
manos»,
de San Pablo, son la
«carta magna»
del iusnaturalismo
cristiano, hasta el punto de que
1a opinión de la patrística en
orden
a la
ley natural
no fue sino su comentario o desarrollo ( 6 ).
Dicen los
textos paulinos:
«14. Pues cuando los gentiles,
que no tienen
ley, guiados por la naturaleza obran los dictám~
nes de la ley, éstos, sin tener ley, para sí mismos son ley; 15.
Como quienes muestran tener la obra de la
ley escrita
en sus
corazones por
cuanto su condencia da juntamente
-testimonio
y
sus pensamientos·, litigando unos ·eón otrós;-ora ·acusan,· Ora tam
bién defienden».
(4) Sancho Izquierdo, Filosof/a del Derecho, curso 1940, explicacio
nes de cátedra, apuntes.
(5) Nueva Enciclopedia Jurídica, I, Derecho natural, pág. 773. -
(6) González'Alvare,,, A., 'Hiitória de la Filosóf/a, ·¡957, p,lg. 44.
955
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
Lo expuesto en líneas anteriores se plasma en estos textos
con mayor relieve, «Para sí mismos son
ley»: con
estas palabras,
después de
haber mencionado tres veces la ley positiva de Moi
sés (7), testifica San Pablo la existencia de la ley natural: ley
interna, ley innata, ley identificada con la misma naturaleza ra
cional del hombre; ley, empero, cuyo autor no es el mismo
hombre, sino Dios. El hombre es súbdito, no legislador de la ley natural; no
es autónomo.
Dice Bover, S.
J., en sus notas a la versión del
«Nuevo Testamento», notas que corresponden a los versículos ci
tados: San Pablo no era kantiano; tampoco era pelagiano. La
expresión «por la naturaleza» ( que precede a la de «para
sí mis
mos son
ley») se contrapone no a la gracia sino a la ley positiva
y no significa que las prescripciones de la ley natural puedan
cumplirse sin gracia
divina sino sin ley positiva.
Pone de relieve
J. Holzner (8), que San Pablo sentía una
inexplicable inclinación hacia el alma griega, hada la «psyche»
pagana y la puso de manifiesto junto con una especie de elec ción
y predisposición desde el seno materno. Desde un punto
de vista natural, tenía su fundamento en el ambiente griego de
Tarso, su ciudad natal, y, sobre todo, en su lengua materna». Si Pablo no hubiese sido griego por la lengua materna
--<:on
tinúa Holzner- no habría podido ser espiritualmente «un griego
entre los griegos». En la lengua universal griega posterior, el
«Koine», se
ha condensado la herencia espiritual de siglos, «la
filosofía y la comunicación universal la
han sacado de los lími
tes nacionales y la han pertrechado de una gran abundada de
conceptos y abstracciones» ( 9 ). San Pablo pudo ligar el
trasplante del
reciente crisrianismo
al espacio espiritual griego al que cooperaron una serie de
fac-
(7) Versículos 12, 13 («Pues cuantos pecaron, sin ley, también pere
cerán;
y cuantos
por ley
pecaron, por la ley serán juzgados; que no los
oidores de la ley senln justificados»).
(8) El mundo de San Pablo, ed. Patmos, 2.• eclic., 1953, págs. 75 Y
siguientes. ·
(9) Schwarz, E., Carác/er de la filoso/la antigua, 1943.
956
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
tores poslUvos de los que se destacan como más importantes, el hecho de que el cristianismo, que no
podía localizarse
en la
precisa nación en que nació, se
introdujo inmediatamente
en
naciones extranjeras: primero en la griega, después en
la ro
mana, atendiendo a su impulso hacia lo mundial y universal. La universalidad fundamental de
San Pablo coincide con
una situación mundial y una concepción humana. Como sefiala Sancho Izquierdo ( 10), «el cristianismo
encontró el
terreno pre
parado, en ello se ve la Providencia; y cuando Roma extendió
su Imperio, uno de los órdenes preparado para
la recpción ra
pidísima del concepto cristiano de la vida era el Derecho». Aristóteles
habla aconsejado
a Alejandro Magno ver en los
griegos amigos y aliados y utilizar a los bárbaros como tipos de
experimentación, como si fueran animales y plantas. Pero un si
glo después, ya Eratóstenes rechazaba la división bipartita de
los hombres en griegos
y bárbaros, esclavos y libres y el imperio
mundial de Alejandro se convirtió para los griegos en «Oiku mene» (toda la tierra habitada) y, posteriormente, en el concepto
cristiano de los Concilios ecuménicos. Por
otra parte,
el concepto de ciudadanía universal esbozado
por
la escuela cínica ( irrelevancia de lazos nacionales) y desarro
llado por Zenón, fundador de la «Stoá», alcanzó su culminación en los estoicos para los que el hombre no es ya el «zoon poli
tikon» de Aristóteles, sino un «zoon koinonikon», es decir, un
ser destinado, valga la redundancia, a una «comunidad común»
que tiene su origen no en la sangre, sino en principios espiri~
tuales de virtud e igualdad de intereses morales. La filosofía y ética humanista estoica -humanitarismo na
tural-, conjugada con la idea del «Lagos» llevó al convencimien
to de que los hombres pertenecían a un Estado universal para
el
cual la ley suprema es el «Lagos divino», del que se nutren tam
bién las leyes terrenales. Este «Lagos» era la razón universal
espiritual, la naturaleza universal, la «natura naturans», la «phy
sis», y en toda alma humana vive un distribuidor de esta razón
(10) Op. cit.
957
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
universal creadora de espiritualidad, una chispa del fuego divino
originario.
Así se fundó, religiosamente, el derecho natural por parte
de los estoicos.
·
Ahora
bien, San Pablo funda la
coinón pertenencia
en el
vínculo
comón con Cristo (11},
dando así una base más profun
da al
«ethos» anterior
y poniendo los cimientos de un sistema
de ética cristiana. No existe ya, para
él, una ética puramente
hum~na, en el sentido estoico, el orden natural se estructura en
el seno de. lo sobrenatural que lo anula en un sentido creador:
el cristiano pertenece a un orden más elevado. Una
vez. que
se
produce esta re-creación, lo demás se completa de acuerdo con la ley ética del desarrollo espiritual ( 12 ).
Para San Pablo, la justicia, la moral, la religiosidad proceden
de una fuente
c_omón, del
corazón de Dios y no de una ley per
sonificada. Y esta ética y filosofía paulinas
-en realidad teolo
gía-basada, alimentada, en el «Logos» eterno es el fundamen
to de la
«philo~ophia perennis».
(Pío XII, «Discurso al Congre
so Internacional de Filosofía», noviembre
de 1946).
La igualdad de los hombres ante Dios es la hase de la uni
versalidad del Derecho, y hace posible la existencia de un De
recho natural
igual. en
todos los
. tiempos y lugares ..
Y
ello lleva consigo el reconocimiento de los derechos de
la naturaleza humana y el que se pueda decir:
«Por el cristianismo el-Derecho recibió, pot primera vez, su
carácter esencial: la universalidad:
"unus Deus, una
fides,
·una
ecclessia",
cuya
traducción política
puede ~resárse ·así: "una
huina:nitas, unum ius, una lex", es· decir, una sola natutaleza
en la humanidad y en la vida social una sola ley, un solo De
recho».
---. ---· -. --. - -.
(11) «No hay.judío ni.griego, esclavn ni hl,re, marido ni mujer, por-
que -todo~ sois uña persona en Cristo».. . . . -
(12) «Llegar a varón perfecto, a la edad de la plenitud de Cristo»,
Efesios, 4, 13.
958
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
3. La -primera co:pstrucción _sistemática del i~naturaijamo
cristiano
fue llevada a cabo por
San Agnstín, que realizó
u.na
síntesis entre-la teoría platónica de· _las
.ideas-a tt:a
. vés de-Plotino _y la afirmación cristiana de un Dios per
sonal.
Como -textos de la nueva teoría, opuesta a la del mundo
antiguo, recogidos por San
Agustín citemos uno de
Lactando:
«La verdadera justicia es el culto piadoso del
Dios único»; y
otro de San Ambrosio: «La comunidad debe ser regida por el
amor que tiene su origen en Dios
y se extiende. a todo el género
humano» ( 13 ). En líneas generales San Agustín señala que:
-De
Dios, cuyas ideas son los arquetipos eternos de las
cosas,
· dimana
el orden universal, regido por la ley eterna que
es «ratio ve! voluntas Dei ordinem naturalem conservari jubans
perturbari vetans» (14).
~ La participación del hombre en la ley eterna es la ley
natural, grabada en el
corazón del
hombre, y
de la que extraen
los legisladores reglas de conducta social atemperadas a
las cir
cunstancias históricas. En realidad,
San• Agustín
habla de «ley
temporal que se da al hombre para cumplir su
fin jurídico» y
considera la justicia como
el vínculo de todas las virtudes que
inclina tratar a cada
uno seg6n su dignidad y encuentra su· origen
externo
en la naturaleza humana
( 15}: ¡Oh, Sefío~! Tu
ley es
crita en
. el corazón de
los hombres castiga,
sin duda, el hurto
sin
qué haya perversidad capaz d~ anularla;-
el ladrón endure
cido por el vicio siente que aquello no
· est~-- bien y
cuando
él
es robado siente la injusticia ·de• que es objeto. Así, la verdad
(13) De officiis ministrorum, I, 37; describiendo la justicia. ·y· su en
lace con la caridad.
(14) Contra Faustum, XXII, ZI.
(15) Vid., «Ciudad de Dio&>.
959
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
ha escrito por mano del Creador en nuestros corazones: lo que
no quieras que a ti te se te haga no
lo hagas a los demás ( 16 ).
-Así
surgió la división trimembre de
la ley en ley eterna,
ley natural y ley humana civil o eclesiástica. Mas como el fin
último del hombre trasciende de la esfera puramente terrena y temporal, perteneciendo al orden sobrenatural, es necesaria una
ley divina positiva, dividida en antigua y nueva
-Traza el proceso orgánico del nacimiento de las leyes
temporales; define al Estado como «comunidad _terrena que debe
ser gobernada con arreglo a la ley eterna y a
la justicia»; y como
lazo, principio y
fin de su sistema, coloca la paz interna y ex
terna del
alma y del cuerpo, engendradora del orden_.
- La vida individual no se funda únicamente en la razón
y tampoco la vida social que, en toda su complejidad, resulta
ser un conjunto de acciones libres. Las voluntades humanas pue
den tomar direcciones encontradas y, sin embargo, la historia
universal tiene un sentidO, Dios1 que en su infinita providencia,
dispone y dirige, sin menoscabo de la libertad, el acontecer his
tórico. Cuando los hombres se someten a esta Providencia y son
fieles a la gracia que «penetra y corona la naturaleza», son uni
dos por
el vínculo de la caridad ( «amor Dei») y constituyen la
Ciudad de Dios. Cuando son infieles a la gracia,
la naturaleza
(por su origen «desfalleciente») se corrompe y las relaciones so
ciales se
convierten en
discordia; la vida se fundamenta enton
ces en el egoísmo ( «amor
sui») y
los hombres constituyen la
Ciudad terrena. Escribe así
la primera Filosofía de la Historia y en cuanto
a que el Derecho se basa en la justicia y se mueve en torno a
los principios constitutivos de sociedad y cultura, escribe tam
bién una verdadera
Filosofía del
Derecho.
- Sobre
la equiparación o distinción de los conceptos ley
eterna y ley natural, dice Sancho-Izquierdo (17) que: «Llámese
(16) (Cap. III-7-14).
( 17) Principios de Derecha natural como introducción .al estudio del
Derecho, pág. 178.
960
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
o no ley al principio regulativo del orden universalista estable
cido por Dios, la ley suprema
para el hombre será la ley na
tural, toda vez que ésta no es sino su participación en aquel
orden universal en cuanto
dimanan de él exigencias prácticas;
según la teoría tradicional, en efecto, la ley eterna en la vida terrena no es conocida por
el hombre en sí mismo sino que lo
es
en otras leyes y por ellas y en primer término en y por la
ley natural (18).
La consecuencia de todo ello es que la ley eterna constituye
el
fundamento de toda otra ley. «Nada hay justo y legítimo en
las leyes temporales de los hombres que no lo hayan tomado de
la ley eterna», repite San Agustín, en
De libero arbitrio, l; 6,
de
acuerdo en esto y con las ideas estoicas desarrolladas por
Cicerón y ya aludidas. El Derecho natural alcanza, pues, su plenitud en la con
cepción teísta del mundo cuyo máximo y primer sistematizador
fue San Agustín.
4. Su obra, especialmente "La Ciudad de Dios", es la gran
obra de la antigüedad cristiana,
y su influencia en el pen
samiento
histórico
y filosófico de Europa es de importan
cia
incalculable, habiendo sido conceptuada como la ex
presión clásica del pensamiento cristiano
y de la actitud
cristiana frente a la Historia ..
Señala Christopher Dawson (19) que, en los tiempos moder
nos, la obra de San
Agustín sigue
conservando su importancia, y
que de todos los escritos de los Padres es el único que el histo
riador secular ( no católico suponemos) no se atreve a desde
ñar en forma definitiva. La teoría agustiniana de la filosofía de la historia procede,
(18) De civitate Dei, V, 2; Santo Tomás, I-II-questlo 93 a. 2; Suá,
rez, De Legibus, II-4, 5.
(19) La dinámica en la Historia Universal, Ed. Rialp, 1961, páginas
221
y sigs.
961
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
estrictamente, de la que tiene como principio mediato su idea
sobre la naturaleza
humana y, como inmediata, la de su teolo
gía de la creaci6n y la gracia. Implica, pues, una teoría
defini
damente
racional, fi!os6fica, sobre la naturaleza de la sociedad
y de la ley y la relaci6n entre la vida social
y la ética.
La idea que preocup6 a los griegos de que Dios interviene
en la Historia y la de que un pueblo, como el de Israel, se hi
ciera portador de un prop6sito divino absoluto fue para el cris
tianismo
el centro y base de la fe. El advenimiento de Cristo
es
el punto crítico de la Historia, señalando la «plenitud del
tiempo» (20);
el orden antiguo desaparece y todo se renueva.
Pero, por otra parte, aunque
el reino que espera el cristiano
es de carácter espiritual y eterno, es también un reino real co ronado por la culminaci6n de la Historia
y la realización del
destino de la
raza humana.
Por
ello la Iglesia adquiri6 muchas de las características de
una sociedad política, es decir, los cristianos poseyeron una tra
dición social auténtica de su propia creación y una especie de
«patriotismo» diferente al del Estado secular en que vivían. Ese dualismo social, en su
fottna cristiana primitiva, era más
simple
y concreto que lo fuera después, ya que el problema, pos
teriottnente abordado por
el Papa Gelasio, de la coexistencia
de dos sociedades
y, especialmente, de dos autoridades ( «duae
potestates») dentro de la unidad del pueblo cristiano no se había
planteado todavía. En su lugar se produjo un contraste violento
entre dos fuerzas que se estimaron opuestas: el reino de Dios
y
el. reino del mundo, la era presente y la era futura.
El Imperio era la sociedad del pasado, la Iglesia la
del fu
turo y aunque ambas se encontraban físicamente, su contacto
espiritual no exist!a.
La
lealtad del cristiano
hacia el
Estado («Dad a Dios ... »;
«sumisos a la autoridad dando ... a quien honor, honor, a quien
respeto, respeto ....
».) ... sfgnifimba que la. Iglesia admitía el or
den
externo del Estado terteno en beneficio de ambas socieda-
(20) Eplstola a los Efesios, 11.
%2
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
des», «utamur et nos sua pace»; «que la paz de los enemigos
de Dios sea
de utilidad para la devoción de sus amigos durante
su peregrinaje terreno» (21). La tradición primitiva, recogida hasta su extremo límite por
Tertuliaoo
y Sao Cipriaoo, cedió en el siglo III con la síntesis
del cristianismo y helenismo realizada por
Orígenes, la cual ejerció
influencia muy profunda no sólo en
la teología y filosofía, sino
también en la actitud. social y política de los cristiaoos. El con
cepto de la Iglesia como «nueva
Israel» pasa
a segundo término
y cede su puesto a una noción más intelectual, reduciendo la
oposición tradicional entre aquélla y la sociedad secular (22).
Eusebio de Cesarea (23 ), seguidor de Orígenes en el período
subsiguiente, no admite el dualismo social de los aotiguos cris tiaoos y judíos. Según su doctrina, el Emperador no sólo es el
caudillo del pueblo cristiaoo, sino que su monarquía es
la ré
plica terrena y la imagen de la ley de
la divina palabra (24 ).
La influencia de esta doctrina fue decisiva para el Oriente
y encontró plena realización en la Iglesia-Estado, bizantina, in disolublemente unida bajo
el maodo de un Emperador ortodoxo.
En Occidente en cambio, y bajo
la influencia de lo que
Dawson llamaba «escuela africánista de Cartago» -integrada
especialmente por Tertuliano, Arnobio y Lactando---, se man
tuvo el espíritu inflexible, social e intelectual, contra la tradición
(21) De civitate Dei, XIX, 26 y 27.
(22) Dawson emplea éstas palabras de «primitiva» y «tradición» con
referencia probablemente
a las comunidades cristianas judías; no
puede,
a
nuestro juicio,
extenderse el concepto a todas las comunidades
cristia"
nas y mucho menos a la doctrina de Cristo predicada por San Pablo,
pues ya vimos como éste acogió
el universalismo griego y, en realidad,
pretendía «instaurare o.mnia in Christo», todas las cosas, incluso, por
tanto, la nación y el Estado.
(23) "Oración sobre la Tricentenalia -Je Constantino, II, 10.
(24) «Así como la palabra -«verbum»-reina en los cielos, Constan
tino
reina en la tierra, purgando a ésta de la idolatría ·y el error y prepa
rando las mentes y los corazones de los hombres para recibir la Verdad;
los reinos de este mundo sé han convertido en el reino de Dios y de su
Cristo, y nada queda por
hacer en-este. lado de la eternidad».
963
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
pagana; no se siente el menor deseo de reducir la posición en
tre Iglesia e Imperio y todas las esperanzas se ponen en la des
aparación del orden existente y en el advenimiento del reino de
los santos (25). La conversión del imperio no alteró
tal espíritu inflexible,
y fue prueba de ello el movimiento o cisma donatista que in
fluyó en San
Agustín de
manera importante.
Cierto que San
Agustín se
dedicó a
la supresión de tal cis
ma, y ello afectó sus opiniones sobre la naturaleza de la Iglesia
y su relación oon el poder secular. Los católioos mantenían su
alianza con el Estado desde los tiempos de Constantino y con fiaban en la ayuda del imperio secular, tanto para su propia
protección como para
la supresión de los cismáticos. Y San Agus
tín no pudo mantener su actitud de independencia hostil hacia
el Estado, propia de los donatistas. Pero fue
--
un «auténtico africano» que nun
ca mostró, a pesar de su lealtad genuina al imperio, el patrio
tismo específicamente romano de un San Ambrosio o un Pru
dencia. Si se compara
«La Ciudad de Dios», con las obras de
los apologistas griegos (Orígenes, San Atanasia, Eusebio), se ob·
serva que no está fundada en argumentos metafísicos, sino en
aquel dualismo social, característico de la tradición africana. La forma en que San Agustín expresa tal dualismo, y que
constituye la idea central de «La Ciudad de Dios», tuvo su ori
gen en fuentes africanas, en el trabajo de Tyconius, escritor do
natista del siglo rv; pero en al mente de aquél la idea de las «dos ciudades» adquirió significación más honda. Si para Tyoonius
constituían un símbolo apocalíptico, para San
Agustfn adquirie
ron
significado filosófico, relacionado con una teoría racional de
la sociología.
(25) «Que sea destruido el imperio, pues está lleno de injusticia y
aflige al mundo desde hace mucho con pesados tributos ... Roma se rego
cijaba mientras toda la tierra gemía. Sin embargo, se le va a retribuir
al fin como se merece. Ella, que tanto se jact6 de su carácter de eterna,
tendrá que lamentarse eternamente». Comocliano, Carmen apologeticum,
889-90, 921-3.
964
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUS'TIN AL PAPA GELASIO I
Aplicando a la sociedad igual principio constitutivo que a
la personalidad individual -voluntad de bien, voluntad
de paz--,
su
sociología se basa
en. idéntico
principio filosófico: la impor
tancia suprema de la voluntad y de la soberanía
del amor. Y
así, si
la sociedad está unidad por un sentimiento de amor hacia
el bien, será buena sociedad; si el objeto de su amor es execra
ble, entonces será mala.
Por ello, las leyes morales que rigen la vida individual y so
cial son las mismas, ya que es aplicable el mismo principio a la
ciudad o al individuo indistintamente: «non faciunt bonos ve!
malos mores nisi boni vel malí amores» (26 ).
Los deseos de los hombres pueden reducirse a uno:
la feli
cidad, la paz;
la única diferencia esencial consiste en la natura
leza de la
paz que desean, ya que, por el propio hecho de su
autonomía espiritnal, el hombre tiene poder de elegir
su propio
bien, ya sea buscando su paz mediante la subordinación de su
voluntad al orden divino o
-al contrario--, refiriendo todas
las cosas a la satisfacción
de sus propios deseos, constituyéndose
así centro del universo. Sólo
ahí debe bnscarse la raíz del dua
lismo; en la oposición entre el «hombre natural» que vive para
sí y desea una felicidad material, una paz temporal, y el «hom
bre espiritual», que vive para Dios y aspira a la felicidad del espíritu, a la paz eterna: Las dos tendencias
de la voluntad pro
ducen dos tipos de hombre y dos tipos de sociedad.
Y llega a la
gran generalización, idea central de su obra:
«Dos vidas distintas eligen dos ciudades . . .
la terrenal, edificada
con el amor a
si mismo
y el desprecio de Dios, y la celestial,
erigida con el amor a Dios y el desprecio de sí mismo» (D. C. D.,
cap. XIV, 18).
Su filosofía de la historia
y del derecho surge de esa ge
neralización, puesto que ambas ciudades «han segoido su curso, mezclándose entre
sí a través
de todos los comienzos de la raza
humana y seguirán avanzando juntas, hasta el fin del mundo en
(26) De civitate Dei, cap. XI, 18.
965
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
que están destinadas a separarse para presentarse al juicio fi
nal» (27). En concepto de Dawson, «la
simplificación rígida
de la His
toria, requerida por tal sinopsis, manifiesta la severidad del pen
samiento de San Agustín que parece condenar, en no menor
medida que Tertuliano o Comocliano, al Estado y a la civiliza
ción secular por fundarse en el orgullo humano y en el egoísmo,
y que conceptúan a
la Iglesia y al "reino de los santos" romo
la
única sociedad sana existente».
Ahora
bien, de la condenación del reino de la injusticia en
la sociedad humana no se puede deducir que San Agustín pre tenda que el Estado pertenece a la esfera de la inmoralidad, ni
que los hombres hayan de obedecer, en sus relaciones sociales, a una ley diferente a
la que gobierna su vida moral. Por el
contrario:
-Insiste en que el único remedio para las enfermedades
de la sociedad se ha de buscar en las fuerzas que purifican las
debilidades morales del alma individual:
«Aquí se encuentra también un apoyo seguro para el bienes
tar y la gloria del órgano político; pero
ningún Estado podrá
conservarse ni establecerse perfectamente a menos que se funde
en el vínculo de
la fe y en la armonía serena en la que todos
adoran al más sublime y el más bueno, es decir, a Dios,
y los
hombre se aman entre sí en El,
sin disimulos, porque por su
causa se aman unos a otros» (28).
-no
vacila
en. admitir
que
la ciudad terrenal ocupa un lu
gar en el orden universal, y que «las virtudes sociales del mun
dano» -lo
que hoy
llamaríamos .«virtudes humanas-
poseen,
a
pesar de todo, un valor real dentro de su propio orden
y apor
tan una contribución apropiada a la vida de
la sociedad.
-cree,
fundado· en su concepto de «lex eterna», que el
desorden y confusión de la sociedad yde
la Historia sólo son
aparentes, puesto que Dios dispone todos sus acontecimientos
(27) De civitate Dei, cap. XIV, 1 y 2.
(28) De civitate Dei, 15, 17 ..
966
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
en concordancia con una armonía universal, que la mente del
hombre no puede captar.
Esta universalidad filosófica de San Agustín, afecta no sólo
a su noción de la naturaleza, sino también a su doctrina de
la
Iglesia. La Ciudad de Dios no es en su pensamiento el «reino
milenario» de los apologistas, ni tampoco la Iglesia perceptible
y jerárquica, sino una realidad trascedente e infinita, una socie dad
«cuyo rey
es
la verdad, cuya ley es el amor y cuya duración
es
la eternidad» (29). Es, en realidad, .ni más. ni menos que la
unidad espiritual del universo, tal como la proyectó la divina
Providencia, y el objetivo esencial de
la creación (30).
La Iglesia no es la ciudad eterna de Dios, pero sí su ór
gano y representante en el mundo.
En consecuencia, las profe
das del reino se cumplen en la Iglesia: «O beata ecclesia quo
dam tempore audisti, quo dam tempere vidisti... Omnia enim
queae modo complentur ante prophetata sunt. Erige oculos ergo,
et díffunde per mundum:
vide· jam
hereditatem usque ad ter
minos orbis terrae. Vide jam impleri quod dictum est; Adora
bunt eum omnes reges terrae, Omnes gentes Servient _ illi» (31 ).
De ahí que San Agustín base el derecho a usat el poder se
culat en el conflicto y represión
de los donatistas, no en virtud
de
la facultad. que tiene el Estado pata intervenir en los asuntos
religiosos, sino en .la que tiene
la Iglesia pata emplear las fuer
zas
de este mundo, fuerzas que Dios atribuyó a Cristo, de acuer
do con la profeda: «Todos los reyes de la tierra le adorarán
y todas las naciones le
servirán».
La
Iglesia es, en realidad, la
nueva humanidad
en proceso
de formación; su historia terrena es la del
edilicio de
la Ciu
dad
de Dios que se concluye en la eternidad: Por ello, a pesar
de
sus imperfecciones, la Iglesia terrena· es la sociedad más per-
(29) De civitate Dei, XXXVIII, 3, 17.
(30) La Ciudad de Dios se asemeja al concepto platónico del mun
do inteligible y los plat6nicos cristianos de épocas posteriores fundieron
delibetadamente ambas
ideas.
(31) Enatrationes in Psalmos, LXVII, 7.
967
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE YARNOZ
fecta quee se conoce en este mundo y, ciertamente, la única
verdadera, por ser la única cuyas fuentes se encuentran en la
voluntad. espiritual.
Si. los
reinos de la tierra persiguen los bie
nes de la tierra, la Iglesia -y sólo la Iglesia- persigue los bie nes espirituales y la paz eterna.
Por el contrario, el Estado, en la concepción agustiniana y
en el mejor de los casos, es decir, cuando se basa en la justicia ( «Remota justitia quid regna nisi magna latrocinia
-De civita
te Dei-,
libro IV, cap. 4 ), es una sociedad necesaria y perfec
tamente legítima pero limitada por objetivos temporales y par ciales, y destinada a quedar subordinada a una sociedad espi
ritual más grande y universal en
la que, incluso, sus propios
miembros encuentran la verdadera ciudadanía. De
hecho,. el
Es
tado tiene una relación con
la Iglesia, semejante a la de un gre
mio en relación con el Estado: desempeña una función
útil, tie
ne derecho a la lealtad de sus miemhros, pero nunca puede
pretender igualarse a una sociedad superior o actuar en su lugar.
Para Dawson, la doctrina de San Agustín «rompió de forma
decisiva la tradición oriental del Estado sagrado y omnipotente al establecer el principio del orden social en la vountad huma
na, haciendo posible, por primera vez en
la Historia, el ideal de
orden social basado en
la libre personalidad y en el esfuerzo
común
y orientado a un fin moral. A él se debe, sobre todc
el ideal característicamente occidental de la Iglesia como fuerza
dioámica social,
en contraste con los conceptos metafísicos del
cristianismo bizantino». Por tanto, los ideales occidentales de li
bertad, progreso y justicia social deben su existencia, en gran parte, a San
·Agustín, el que, por otro lado, mostró siempre in
diferencia hacia el progreso seculat y
la fortuna transitoria del
Estado terreno, pues
él ansiaba «una ciudad cuyos cimientos
fueran obra exclusiva de Dios».
968
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
5. Desde el día en que Constantino se adhirió al Cristianis
mo,
la Iglesia tuvo por delante la tarea de separar bien
su destino temporal del de los Poderes públicos, que
des
de
entonces iban a aferrarse a ella para tratar de sobre
vivir.
Las tendencias en Oriente y Occidente fueron diversas. En
la primera se
esbozó la confusión entre los poderes de César y
los poderes de Dios, operándose lo que D. Rops (32) llama «con taminación entre el Cristianismo y el Estado», y Dawson --como
vimos-«Iglesia-Estado
bizantina». En Occidente, al influjo de
San Agustín, la Iglesia se defendió con mayor éxito contra esa
prueba, «más temible que
la hostilidad: la protección tan fá
cilmente onerosa del Estado» (33 ). Pero la fidelidad de la Iglesia a sus principios le llevó a la
afirmación de su libertad frente a los Poderes públicos, tanto en
Oriente como en Occidente. En el momento en que
la Iglesia
y el Imperio iban a asociarse, el peligro hubiera sido que el
Cristianismo hubiera sido absorbido por el Estado, que el em
perador se conviertiese en el pontífice máximo de Cristo como
lo había sido de los dioses paganos. Pero la pugna tenaz de los
grandes obispos apartó esta amenaza. Si Eusebio se arrodilló
ante el emperador teocrático, San Juan Crisóstomo escribía que
«el poder de la Iglesia supera en valor al poder civil tanto como
el cielo supera a la tierra o más bien lo supera mucho más»; y, San Ambrosio: «¡El emperador está dentro de la Iglesia, pero
no por encima de ella!». Desde entonces quedó planteado el principio del Imperio
Cristiano, tal
y como la Edad Media procuró ponerlo en prác
tica, con acierto desigual. «Históricamente se produce un momento en que el
. sistema
ideal
y la vida social coinciden: el momento en que a
la orde-
(32) La Iglesia de los Apóstolés y de los Mártires, 1954, pág. 443.
(33) Zeiller, Spalato, 1912.
969
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
nación estamental de la sociedad se unió la primacía efectiva y temporal de
la Iglesia. Cuando ésta se pierde, pervive todavía
por mucho_ tiempo
la estructura estamental, cuya disolución de
finitiva_ supone sociológicamente el nacimiento de la sociedad
moderna»
(Medina-Echavarría: «La
situación presente de
la Fi
losofía jurídica», Ed.
Revista Derecho Privado, 1935).
6. Los princ1p1os filosóficos y las concepciones teóricas se
ñaladas en puntos anteriores sirven, en parte, de hase para
fijar la posición de la Iglesia frente al Derecho ento11-ces
vigente, es decir, frente al Derecho romano.
Puede decirse, en general, que salvo la postura de los mi
lenaristas en Oriente y los donatistas en Occidente, los Padres
de
la Iglesia, los historiadores eclesiásticos y los Papas alabaron
les leyes romanas. San Ambrosio
y San Agusrín exaltan la memoria de los em
peradores Constantino, Graziano, Valentiniano y Teodosio. Dice San Agustín del último: «Iustissimis
et miserecordissimis legibus
adversus impíos laborante Eccleiae
subvenire,. (34
).
-Los
Papas aprobaron
la obra de Justiniano (35).
-Es,
pues, un hecho histórico que
la Iglesia, en sus pri-
meros tiempos, aceptó el Derecho romano. Hohenlohe (0. S. B.) dice: «Es una realidad científica que
el Derecho canónico se derivó del Derecho romano, no sólo en
la técnica sino también en sus instituciones fundamentales». Para Biondi esta afirmación no es nueva ni exagerada: «El
Derecho canónico
formalmente surge y se desarrolla de un modo
autónomo, pero en la
sustancia no es sino la reelaboración del
Derecho romano, según
la corriente espiritual de la Edad Me
dia y la exigencia de la Iglesia en relación a su fin» (36).
El Derecho romano, en su desarrollo, es un correctivo y no
(34) De civitate Dei, 5, 26.
(35) Biondi, Giustiniana, ,f!á&. 132.
(36) Shom, Giustiniano, pág. 132.
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
identidad independiente o exttaña respecto al pensamiento ju
rídico de Justiniano. Giovani Scolástico reconoce y atestigua que las leyes justi
nianeas
«eximi cum
divinis sacrisque canonibus consentiunt».
Y esto vale tanto para Oriente como para Occidente, en don
de en el sentir cristiano, el Derecho canónico aparece como la
continuación viva del Derecho romano.
Se recogen exttactos del Digesto para uso del clero:
«Brevis libellus de rebus ecclesiae».
«Summa Novellarum de ordine ecclesiastico».
«Collectio canonum Anselmo dedicata».
«Excepta Bobiensi».
- Los monjes consultan las leyes romanas y, en fin, al tiem
po de la dominación de los bárbaros, el vivir conforme
al De
recho romano equivale a vivir conforme al Derecho canónico.
- La posición de los Papas y de los Concilios frente a las
leyes romanas no es dudosa: Gealsio (492-496?) habla de
«legeo publicae
ecclesiasticis
re
gulis obsequentes» (Mauri; 8, 82) y, en carta a Teodorico, re
cordada por Graziano
(l. P. o~ 10, c. 12) declara:
«Certum est magnificentiam vestram leges romano
rum principum, guas in negotiis hominum custodiendas
esse praecepit, multo magis circa reverentiam Peati Apostoli pro suo felicitatis augmento servari».
León IV invoca la observancia de las leyes romanas.
Nicolás I habla de las «venerendae romanae leges».
El Concilio de Orleans (a. 511) establece:
«Id constituimos observandorum quod ecclesiastici ca
nones decreverunt et !ex romana constituit» «can. 1,
Mansi).
- En fin, que la
· legislación
justiniana, fruto de la coinci-
971
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
dencia con principios cristianos, se invoca como obra común del
Papa y del emperador (37).
-Está
en duda la cuestión de si esta situación cambia con
Gregorio VII, el cual, en el famoso pasaje de la carta a Hertnann
de Metz, parece aludir al origen
diab6iclo del Estado romano y,
en consecuencia, a la injusticia de su derecho, pero, no obstan~
te, reconoce siempre dos fuentes del Derecho cuando habla de
«divini et humanae leges, divini et humana iura» (38 ).
- Se comienza a colocar al Derecho canónico en plano
superior al Derecho romano. Así, Inocencio IV dispone que
en Roma se tuviere un «studium iuris divini et humani canonici
videlicet et civilis» {Alibrandi).
Y, en alguna carta antigua {Biondi), la «!ex romana» se men
ciona después y subordinada a la «!ex ecclesiastica» y «auctoritas
Sacrorum Canonum» (39). Según I vo y Bonizone, el Derecho romano sirve para acla
rar y suplir los cánones.
- Graziano acoge y acepta el Derecho romano pero no lo
impone, aunque Gelasio menciona las «leges principum» antes
de las «patrum regulae» y las «paterna adnotationes» { 40).
-Como
razones para comprender el fenómeno de la re
cepción del Derecho romano por la Iglesia se apuntan las de:
-la
«romanidad» siempre viva,
-la
preponderancia del imperio,
la legitimidad de las leyes romanas en cuanto emana
nadas de emperadores cristianos,
la precisión y unidad de las leyes romanas;
(37) «Sancientibus Iohanne Papa romano et Justiniano imperatore
scriptum est» (M. G. M., epfst. 7, 115).
(38) Leicht, Gregario VII e il Diritto romano, Studi Gregoriani,
1947, 1, 93.
(39) Brandileone, La stipulacio nell'eta imperiale romana, Scritti, 2,
515.
(40) 12. «Magnificentiam vestram leges romanorum pnncrp1um, quas
in
negotiis hominum custodieindas esse praecipit multo magis civea
re
verentiam beati Petri apostoli pro suo felicitatis eugmento».
972
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
-la wúversalidad del Derecho romano que correspon
día exactamente
con la de la Iglesia,
-la bondad intrínseca de las leyes,
-y
su contenido favorable al clero y a la Iglesia.
-La
separación, más
formal que sustancial, es fenómeno
posterior que se manifiesta cuando se afirma la autonomía de las dos legislaciones, y aun cuando en
la imponente Compilaci6n
de Graziano se afirma la dualidad, el Derecho romano pervive
en su sustancia.
-La reacción contra las leyes romanas asume en algún as
pecto cierta virulencia, sobre todo cuando comienza a delinear
se la
lucha politica entre la Iglesia y el Estado.
Ha quedado expuesto cómo C. Dawson, en su
estudio sobre
San
Agustín y su obra,
La Ciudad de Dios; pone de relieve la
línea tradicional que lleva al santo a rechazar el idealismo po
lítico
de los filósofos romanos y a discutir la tesis de Cicerón,
según la cual, el Estado se funda esencialmente en las leyes jus
tas, en la justicia. Si así fuera, razona San Agustín, la propia
Roma no sería un Estado;
y puesto que la verdadera justicia no
se encuentra, en realidad, en ningún reino terrenal, resulta que
único Estado verdadero es la Ciudad de Dios (41). Por consi guiente, al objeto de eludir esta conclusión extrema, elimina de
su definición del Estado todos los elementos morales
y lo des
cribe basado en una voluntad común, tanto si su finalidad es buena como mala ( 42). Pero también quedó indicado cómo la
tesis agustiniana debe ser colocada en sus justos límites dentro
de la totalidad de su concepción del mundo.
-Posiblemente
las ideas agustinianas influyen, en la época
posterior, en los autores que tratan de estas materias y, en par
ticular, en:
Pietro di Blois (fines del siglo xrr), que considera al Dere
cho romano como «obra de perdición» ( «pervertit multos» ); los
(41) De civitate Dei, U, 21.
(42) De civitate Dei, XIX, 24.
973
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
«gehennae filios facit» son opuestos a los «inmaculata !ex Domi
ni»;
y las P andectas son calificadas de «imperscrustabilis abyssus,
damnosa silva, inmeabile
pelagus».
-
La hostilidad
Ileg6 al máximo en la bula de Honorio III
(1219) «Super speculum», y en
la de Inocencio IV (1254) «Do
lentes», al pt0hibir
la enseñanza del Derecho romano .
...:.__ No
obstante estos avatares, debidos a influencias políti
cas, contingentes,
la línea no se interrumpe y la tradici6n más
antigua no es negada. Siempre se repite que «ecclesia vivit de
lege romana»; que «romanorum leges convenit observare»; y que
«ius t0manorum ecclesiae romanae» ( 43 ). Y este Papa, últimamente citado en
la Constituci6n Apostó
lica promulgatoria del
Codex lus canonici, que concluyó la se
cular evoluci6n del Derecho can6nico, hace constar que: la Igle
sia «iJ?sum quoaque romanorum ius, insigne veteris monumen
tum quód ratio scripta est merito nuncupatum, divini luminis
auxilio freta temperavit correctumque christiane
perfecit».
E
igual juzga al Derecho romano, bajo su aspecto científico
el Papa Pío XII ( 44 ).
7. Dentro de lo que se ha llamado concepción teocrática del
Estado debe recordarse que:
a) El problema máximo, desde Constantino a Justiniano
fue, en
lo que era de fe, la defensa de la fe católica.
- San Ambrosio: síntesis: restaurar el imperio con base
cristiana, salvar y perpetuar
-la
universalidad por medio de la
universalidad de las leyes de Cristo. - La influencia de León, Papa, sobre Valentiniano III pue
de verse en la Novela 18 (a. 445) de este emperador.
b) En el período de Constantino se eleva uno de los más
grandes hitos de
la historia: el Estado se vuelve cristiano.
(43) Boucaud, Relationem inter ius romanorum et codicem Benedic
ti XV (Acta, 4, 46).
(44) Due Centenari, Acta, 1, 10.
974
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
-Mientras la filosofía antigua discute en torno al funda
mento de poder público, y la jjurisprudencia
romana lo
basa en
la voluntad popular, en la época
imperial cristiana
es principio,
que puede decirse indiscutido,
el de que «todo poder viene de
Dios». El emperador recibe de Dios su investidura y este reconoci
miento de la concepción teocrática es general en leyes de Justi
niano: «propitia Divinitate romanorum nobis sit delatum impe rium»
(C. J., 1,29, 5); «imperii a Domine Deo nobis concredi
di»
(Novela 133, prefacio).
e) Gelasio, en su epístola 15 (Codex canon, 51, 8), dice:
«obsqui solare príncipes christianos decrftis ecclesiae, non suam
praeponere potestatem; episcopis caput subdere principum soli
tum non de eorum capitibus indicare». Este Papa habla de «solere» y de «solidum» y, en verdad,
cualquier hecho contrario no es otra cosa que desviación del principio general que. en su linea se sigue fielmente. La doctrina de «las dos potestades» constituye una verda
dera «piedra miliaria» (en sentir de Biondi) en la doctrina de
la Iglesia. El pensamiento del Papa Gelasio está claro: «non esse hu
manarum legum de talibus ferre sententiam absque ecclesiae
prin
cipaliter
constituí pontificibus»
(Epístola ad episcopi orientales,
PI. 59, 95; Patrología, serie latina). Y este principio gelasiano en torno a las «due potestates»
coincide, sustancialmente, con aquel de Justiniano que conside
ra «imperium» y «sacerdotium» .como potestades diversas, am
bas dones de Dios, procedentes del mismo principio (Novela 6,
prefacio, año 535). A juicio de füondi, el emperador sintió la
necesidad de confirmar la doctrina de la Iglesia al objeto de
li
mitar su propio imperio cuando, por parte del poder civil, y conseguida al fin la pacificación, se quiso escoger -por Aca
cia-una
fórmula de fe que no proviniese de la Iglesia ( 45).
(45) Dice en la epístola a Atanasio: «Ideo multo magis pro salute
animarum neccessario vobis constantinopolitanae civitatis obtemperat mul-
975
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE YARNOZ
Esta separación de los dos poderes y la superposición de la
autoridad civil a la eclesiástica en tema de religión, no quiere
decir que se prohíba al poder civil legislar conforme a la doc
trina de la Iglesia. Separación, pero, al mismo tiempo, coordinación. Así, en
Epístola 8 (PI. 59, 42), se habla de:
«Duo quippe sunt, imperator Auguste, quibus prin
cipaliter nundus bic regisiur: auctoriras sacra pontificum
et regalis potestas.
In quibus tanto gravius est pon
dus sacerdotum, quando etiam pro ipsis regibus Domino
in divino reddituri sunt examine rationem. Nosti etenim
fili clementisime, quod licet praesideas humano generi
dignitate, rerum tramen, praesulibus divínarum devotus
colla submitis, atque ab
ei causas tuae salutis expetis, in
que sumendis coelestibus sacramentis, lisque ( ut
compe
tit)
disponendis, subdi te debere cognoscis religionis or
dinae potius quam praesse. Nosti itaque ínter haec, ex
illorum te
pendere iudicium non illos ad tuam velle re
digi voluntatem».
Y, en igual sentido, la Novela 6 (a. 535), de Justiniano:
«Maxim.a ínter omnes .. . ».
d) La doctrina de Gelasio tiene como precedentes:
- Alguna ley de Valentiniano
I.
La carta al Concilio de Simio, de Valente-Graziano.
- La Eplstola
ordinarum, de
Graziano.
- Las disposiciones de Arcadio y Honorio sancionando:
«nemo umquam tan profana mentis fuit qui... doctoribus consti
tuat»; «quoties de religione agitur, episcopos convenit agita
re» ( 46).
e) Y tal doctrina, oscurecida o alterada especilamente en
tiempo de Gregario VII, por obra de los cano nis ras postgracia-
titudo, si eam ad catholicam et apostolicam communionem vos príncipes
reducatis».
(46) En C. T., 16, !, !.
976
Fundaci\363n Speiro
DE SAN AGUSTIN AL PAPA GELASIO I
nos, es revitalizada por León XIII en Imortale Dei (1885), al
afirmar -en todo acorde con Gelasio y Justiniano-- que:
«Deus
humlUIÍ generis
procurationem ínter duas po
testates partibus est, scilicet ecclesiasticam et civilem, al
teram quidem diviní rebus alteram humanis rebus praepo
sitam; utraque in genero suo maxima».
8. Vemos, pues, que la doctrina de la Iglesia en cuanto a
la evolución de los conceptos de Derecho natural y De
recho
positivo, está lejos de la
opinwn de M ayer que
encabeza este trabajo; no hubo -ni hay- contraposición
alguna.
Si en el catálogo de príne1p10s fundamentales, formulados
desde San Pablo, es fácilmente distinguible el supremo principio
moral ( «Rectum natura rationabís ordínem tamquam divinitus
sanctum servatum» ), no es lícito, sin embargo, negar que en el
orden práctico, el Derecho positivo tiene valor formal propio,
independiente del natural, pues aquél debe obedecerse en cuan
to necesario al orden externo.
La Iglesia reconoció en el Derecho romano aquellos prin
cipios y la necesidad y función
del Derecho positivo en las «dos
potestades». Como señala Amor Ruíbal (47), «La ley natural se consti
tuye mediante la ordenación de elementos primordiales
suscep
tibles
de variadas relaciones entre sí, dispuestas, según la idea
y voluntad divinas, en el plan histórico del mundo creado. Mas,
en cuanto la naturaleza, ni en su aspecto físico ni en su aspec
to moral, ofrece la plenitud fija de todas sus combinaciones y
relaciones. De aquí la necesidad de ulteriores normas, según las cuales se actúa y perfecciona el orden primario natural. De este
modo la ley positiva viene a ser una prolongación de la ley na
tural, en cuanto aquélla prosigue la obra
· ordenadora
de ésta
(47) Citado por Luño-Pefia en Derecho natural, Barcelona, 1947.
977
Fundaci\363n Speiro
JAVIER NAGORE Y ARNOZ
en las determinaciones concretas de los organismos sociales a
que la ley natural no alcanza con el carácter natural que revis
ten sus principios. Así, la ley positiva habrá de sancionar, unas
veces,
los imperativos
de la ley natural como de aplicaci6n in
mediata a los fines de la ley positiva; otras veces habrá de de
fender el orden mismo que en cuanto ley positiva establece fue
ra del orden estrictamente natural, si bien concretándolo y com
pletándolo».
Toda la historia de la Iglesia muestra cómo, de una parte,
ha mantenido inquebrantables los principios del Derecho divino
y, cómo, de otra, ha flexihi1izado su Derecho hu
mano,
adaptándolo a las más variadas circunstancias so
ciológicas.
Las bases fueron puestas, a través de las concepciones de los
primeros filósofos cristianos, en
la época difícil y revuelta que
ha sido incompleta
y asistemáticamente objeto de nuestro tra
bajo.
BIBLIOGRAFÍA.
Los diversos autores consultados se citan en el cuerpo del trabajo, salvo
en los parágrafos 6 y 7, para los que se consultaron los siguientes:
KoscHAKER: Europa y el Derecho romano, 1955 (pág. 45).
ALVAREZ (Ursicino): «Influencia del Cristianismo en Derecho romano», en
Revista de Derecho Privado, 1941 (págs. 317 y sigs.).
TROPLONG: «Inftuencia del Cristianismo en Derecho romano»; en Revista
de Derecho Privado,
Buenos Aires, 1947.
Roux: Le Pape Saint Gelase I, Barcelona, 1880.
BIONDI (Biondo): Il
Díritto Romano-Cristiano (3
vols., Miláno, 1952).
RoPs (David): La Iglesia de, los Apóstoles y. de los Mártires, Barcelona,
1954.
LARRAONA
(Arcadio, Card.):
Potestas pública et pOtestas privata in iuré
romano
et in
iure canónico comparatae (Acta Congreso Jurídico Inter
nacional, Roma, 1934, vol. II).
VISMARA: Episcopalia audientia (Universidad Católica del Sagrado Corazón,
Milán, 1937).
978
Fundaci\363n Speiro
