Índice de contenidos
Número 497-498
- Textos Pontificios
- Presentación
-
Testimonios
-
La cosecha de una vida plena
-
Un verdadero servidor de la justicia
-
Vallet, filósofo de la política y de la sociedad
-
Una medalla tradicional para un pensador tradicional
-
Vallet y Sciacca: el encuentro entre dos personalidades
-
Cincuenta años imprimiendo «Verbo»
-
El encuentro definitivo con el Señor
-
Nuestro padre
-
-
Estudios
-
Vallet en la tradición política española
-
El magisterio de Juan Vallet de Goytisolo
-
Santo Tomás en el pensamiento jurídico de Juan Vallet
-
La religión y la doctrina pontificia en la obra de Juan Vallet
-
El iusnaturalismo de Juan Vallet
-
El derecho en Juan Vallet de Goytisolo y Michel Villey
-
El panorama del derecho civil que Vallet de Goytisolo contempló
-
Vallet y el derecho brasileño
-
Las ideologías vistas por Vallet
-
Reflexiones en torno al pactisme, el pacto político y el contractualismo en Juan Vallet de Goytisolo
-
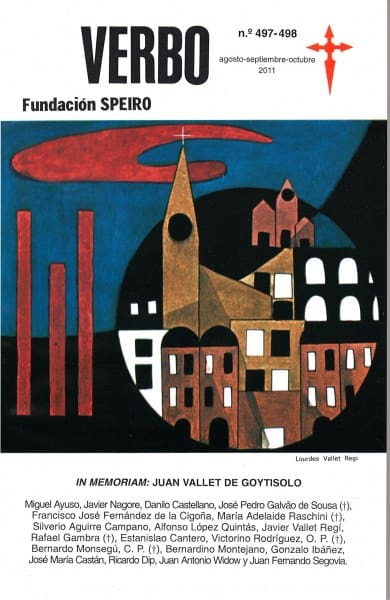
Vallet en la tradición política española
Si de alguna obra puede decirse que es poligráfica y a la vez que responde a un solo impulso es de la obra de Juan Vallet de Goytisolo. Diríase que se trata de una convicción o de un designio del espíritu llevado hasta sus últimas consecuencias, teóricas y prácticas. Desde la ciencia y la filosofía del Derecho, tratado por él en profundidad y extensión difícilmente equiparables, hasta la formación espiritual de grupos humanos para la acción y la política. Todo un mundo teórico-práctico fecundísimo y dotado de una sola inspiración o, mejor diríamos, de una fe vivida y confirmada mil veces por la razón. Una obra de tal magnitud, por otra parte, que parece imposible sea la de un solo hombre, que desempeña, además, la complicada labor de un notario.
Fue, sin duda, la profundización en la ciencia jurídica lo que alumbró en Vallet su idea dominadora y el designio consiguiente. Su obra estrictamente técnica sobre el Derecho es inmensa: treinta libros y más de doscientos artículos de revista avalan por sí una dedicación y una fecundidad prodigiosas. Pero no es de esta vertiente de su obra de lo que me propongo hablar aquí, sino más bien de sus derivaciones sociopolíticas y religiosas.
Son nociones e instituciones jurídicas las que conducen a Vallet al campo de la filosofía y la política, o, más bien, de la teoría política. Por debajo de la concepción positivista del Derecho vigente en la Europa post-revolucionaria descubre Vallet los verdaderos cimientos del Derecho en el suelo cultural histórico de la Cristiandad. Un Derecho cuyas raíces más profundas son sobrenaturales y se expresan en un orden natural asequible a la razón. Raíces que se decantan históricamente en la libertad civil del individuo y de la familia, así como en las costumbres de cada pueblo como preformadoras del derecho escrito. Se trata, como idea última, de que la ley es un legere, un leer, en la naturaleza misma de las cosas, en su orden y en la voluntad de su Supremo Ordenador. Vallet descubre esta doctrina en los islotes todavía vivos de nuestro Derecho Foral, y busca inspiración en la escuela jurídica catalano-aragonesa —Prat de la Riba, Costa, Durán y Bas, Torres y Bages, así como en foralistas navarros.
La distinción de Costa entre el derecho necesario, en cuanto dado como tal por la naturaleza, y el derecho voluntario enlaza con la de Aristóteles entre justo natural y justo legal. "El Derecho en cuanto natural o necesario, en el sentido de Costa, está por encima del poder creador del hombre, de su fuerza de decisión. No cabe al hombre sino aceptar lo que es justo en sí (Aristóteles) o actuar conforme lo exige la naturaleza (Costa). La objetividad del derecho esencial o fundamental —en otra palabra, natural— estriba en estar por encima del poder creador del hombre, asentándose en las mismas entrarlas del ser". La libertad civil —tan maltratada por la moderna codificación— es el reconocimiento por parte del Estado de la soberanía inherente al individuo y a la familia para organizar por sí el círculo de sus relaciones privadas. El Derecho Foral se orienta, ante todo, a la libertad de la familia, a la preservación de su patrimonio, a salvaguardar la patria potestad y a su autogobierno. "La libertad testamentaria, como padre de familia; la libertad de contratar, como poseedores todos de igual capacidad jurídica; la propiedad territorial plena o semiplena, como condición de poder y de independencia: con ellas se ponían en perfecta consonancia los derechos civiles con los derechos como ciudadano".
El Derecho moderno, de raíz racionalista o constitucional, se apoya, en cambio, en el individuo, y, al igual que ignora todo poder trascendente a la voluntad humana legisladora, desconoce también el ámbito de la familia y el valor de la costumbre.
El Estado moderno culmina en la tecnocracia, gobierno que olvida no sólo los fines trascendentes, sino los humanos inmanentes, limitándose a los medios y al desarrollo económico por sí mismo. Vallet ha estudiado, con profundidad no igualada, "la idea, el mito y la praxis" de la tecnocracia contemporánea. Como el socialismo —es su conclusión—, la tecnocracia supone una concepción ideológica del mundo que admite su mecanización dirigida centralmente por unos cerebros capaces de ordenarla e impulsarla del modo más perfecto. La diferencia entre ambas se halla: en el fin preponderante, que en el socialismo es la utópica sociedad sin clases regida por una igualdad adecuada según las diversas necesidades, y que en la tecnocracia es el incremento de la producción y del nivel de vida.
La profundización en las raíces del Derecho conducen así a Vallet al terreno de la política, y en él a los dos grandes principios del orden institucional tradicional cristiano: la organización social por cuerpos intermedios y el principio de la subsidiariedad. En este punto enlaza el pensamiento de Vallet con el de los dos grandes maestros del tradicionalismo español: Menéndez Pelayo y Vázquez Mella, tan diferentes en el carácter de su obra y tan coincidentes en un mismo espíritu. Será en Menéndez Pelayo su aprecio por las viejas libertades municipales y forales y su aversión al estatismo moderno; será en Vázquez Mella su distinción entre soberanía social y soberanía política, y su teoría del sociedalismo, versión propia del principio de subsidiariedad.
Vallet realiza a lo largo de su obra un profundo estudio de los cuerpos intermedios y de la sociedad orgánica constituida por la coexistencia y jerarquía de esos estratos sociales, espontáneos en su génesis y desarrollo, y que deberían ser respetados y tutelados por la suprema autoridad civil, según el principio de subsidiariedad. El poder más fuerte y estable, por más que aparezca limitado y encauzado, es aquel que se asienta en la fuerza y permanencia de los cuerpos sociales y en instituciones arraigadas. En su libro Datos y notas sobre el cambio de estructuras resume Vallet su teoría en siete fundamentaciones convergentes de la organización social por cuerpos intermedios: fundamentos teológicos, metafísicos, antropológicos, teleológicos, axiológicos, deontológicos y existenciales.
Alcanza así aquello que para algunos autores es la esencia misma del tradicionalismo político: el arraigo de las vidas, que se opone tanto a la dispersión de una sociedad de individuos en perpetuo cambio e inestabilidad como a una estructura estatista o totalitaria del poder y de la sociedad. Cita una frase clarividente de Simone WeiI: "El arraigo es tal vez la más importante y la más desconocida necesidad del alma humana. Y de las más difíciles de definir. El ser humano tiene una participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos determinados tesoros del pasado y presentimientos del porvenir. Participación natural, es decir, producida automáticamente por el lugar, el nacimiento, la profesión, el contorno. Cada ser humano tiene necesidad de múltiples raíces. Necesita así recibir la casi totalidad de su vida moral, intelectual, espiritual, por mediación de los ambientes de que naturalmente forma parte".
Frase que trae a mi memoria aquella otra con que resumía su pensamiento Salvador Minguijón, uno de los más preclaros (y olvidados) maestros del tradicionalismo político: "Remedio necesario (a la actual dispersión espiritual) sería un localismo cultural impregnado de tradición y fundado sobre una difusión de la pequeña propiedad familiar. Este localismo sostiene una continuidad estable frente a la anarquía mental que dispersa a las almas. Los hombres pegados al terruño disponen de una cultura que es como la condensación del buen sentido elaborado por los siglos, cultura muy superior a la semicultura aprendida que destruye el instinto sin sustituirle una conciencia (...). La estabilidad de las existencias crea el arraigo, que engendra nobles y dulces sentimientos y sanas costumbres. Estas cristalizan en saludables instituciones que, a su vez, conservan y afianzan las buenas costumbres. Esta es la esencia doctrinal del tradicionalismo".
Otro de los grandes inspiradores de la visión política de Vallet —éste en su aspecto dinámico y genético— fue Giambattista Vico, a cuya obra dedicó nuestro autor varios capítulos. Según Vico, los cuerpos y las instituciones básicas de cualquier sociedad histórica fueron obra de hombres primitivos, pegados a la tierra, incapaces de concebir los grandes fines de la sociedad civil. Y, en cambio, la destrucción de esos cimientos y la ruina moral de las civilizaciones adviene de la actitud crítica, revolucionaria, de espíritus cultivados y racionalistas. Esto se explica, para Vico, porque el otro factor de la historia, junto al hombre, es Dios. La providencia actúa de continuo en la historia a través del conocimiento y la voluntad de los hombres, que son sus cauces naturales. Cuando los hombres conocen, veneran, temen, aman a un ser superior a ellos —a Dios— consiguen superar su propio egoísmo y sus pasiones, logran equilibrarse en cuerpos armónicos y estables, educarse, moralizarse, civilizarse. De aquí el nexo íntimo entre religión y civilización. Resulta de aquí que abandonar a Dios, ignorarlo, rebelarse contra El, supone comprometer el progreso, detenerlo, destruirlo. Y es esto posible cuando a la espontaneidad, que está naturalmente abierta y sometida a la verdad, sucede una reflexión crítica que, por abuso de la libertad, genera la malicia y puede así cerrarse a la verdad y rebelarse contra ella. Entonces acaece como pena inmanente la disolución de la convivencia y del orden.
Con la sociabilidad natural le ha sido conferida al hombre la facultad de formar esos cuerpos sociales intermedios que se extienden desde la familia al Estado, siempre sobre la base de una común fe religiosa, que es la inspiración última de toda civilización histórica. Y la función de aquellos cuerpos sociales para la conservación y difusión de esa fe es notoria y necesaria. Si el fin directo de tales cuerpos e instituciones político-sociales es el bien común del hombre en la tierra, su fin indirecto es preservar y sostener la fe que ha animado su formación. Porque el hombre es naturalmente religioso como es naturalmente social. Y es artificioso y falso separar netamente un orden temporal de otro espiritual, como hacen quienes postulan una sociedad laica, cuya impulsión religiosa estaría encomendada únicamente a la acción personal o profesional de sus miembros, y en la que la Iglesia sería algo exterior e independiente.
Pero la obra de Vallet no se detiene, como dije, en una concepción teórica de la sociedad ni en un diagnóstico sobre el momento histórico, sino que se vierte en una labor práctica de apostolado y de reconstrucción social. Para este desarrollo fue decisiva la relación personal —y la profunda amistad— trabada con Eugenio Vegas Latapie allá por el año 1950. Vegas poseía, sobre una vasta cultura política profundamente sistematizada en una mente sagaz y clarividente, la experiencia de la gran empresa que fue la revista Acción Española, de la que había sido realizador y guía durante los años de la República. A través de Eugenio Vegas se injerta Vallet en la corriente de pensamiento político que había representado Acción Española, cuyas grandes figuras —Ramiro de Maeztu, Calvo Sotelo, Pradera, Javier Reina habían pagado con su vida la lealtad a una fe y una tradición.
En dos frases, por él mil veces repetidas, podría sintetizarse el pensamiento político de Eugenio Vegas: "Son las ideas lo que mueve a los pueblos", era la primera de esas sentencias. Con ella se oponía, en una defensa del espíritu, tanto al materialismo histórico como a las visiones tecnocráticas de la política. Nadia explicaría la revolución francesa ni el napoleonismo sin el previo movimiento ideológico de la Ilustración y la Enciclopedia. Tampoco la revolución rusa y el sovietismo mundial sin las ideas de Marx y de Engels. El mismo tuvo ocasión de comprobar la validez de ese juicio en el inmediato Alzamiento Nacional, que tuvo su motor y su inspiración en la ebullición de impulsos religiosos y patrióticos durante la República. De él había sido faro ideológico la revista Acción Española. Sin ese hontanar de ideas y creencias el Movimiento hubiera podido ser pronunciamiento militar de efectos episódicos, nunca cruzada sostenida en larga guerra hasta la victoria, ni menos cuna de un régimen que en su base deseó —con éxito o sin él— enlazar con el régimen de cristiandad.
La otra sentencia en que se resumía el pensamiento político de Vegas era el famoso imperativo de Charles Maurras, "politique d'abord". Ello significa que los hombres no conviven meramente en un marco neutro, sino que habitan una ciudad humana con impulsos y creencias comunes, o que navegan en un mismo barco a cuyo ritmo se mueven y orientan. Sin ese "sobre ti" político y religioso caen las almas en la incoherencia mental y la sociedad se disuelve. El fervor de la ciudad enciende y mantiene el fervor de sus gentes. De aquí que la salvación de las almas requiera poner a flote y hacerse con el rumbo del navío que las sostiene. Los hombres son hijos de su ambiente, de la rectitud o de la santidad de la ciudad que los alberga.
Esta proposición se oponía, en la mente de Vegas, a las tendencias demócrata-cristianas y al maritenismo, que suponían indiferentes religiosa y moralmente a las formas de gobierno, y que incluso harían del Estado laico la nueva y más deseable forma de cristiandad. También cupo a Vegas la posibilidad de contemplar cómo el progresivo descreimiento y el envilecimiento ambiental de la República se tornarían, por un hecho político súbito, en la explosión de fe y de sacrificio voluntario que fueron los frentes en zona nacional y las cárceles rojas.
Pero la experiencia vivida por Eugenio Vegas fue mucho más dilatada temporalmente y alcanzó perspectivas más amplias. La época de Acción Española y de la Guerra de Liberación se sitúan en su juventud. Su vida rebasaría en casi medio siglo aquellas experiencias. Así le fue dado comprobar que, si bien el hecho político —la conquista del poder— fue necesario y que sin él no se hubiera salido del impasse republicano-marxista, no bastaba con eso: hubiera sido preciso reencontrar la tradición y la permanencia, restaurar el derecho público cristiano, "ganar la paz" en definitiva. Y en este aspecto conoció el dramático fallo que marcó la posterioridad del Alzamiento. Si bien aquella victoria nacional libró al cuerpo social de los regímenes sin retorno que sufre hoy la Europa oriental y deparó a nuestra patria casi cuarenta años de paz y relativa prosperidad, el sistema político que se estableció nunca llegó a funcionar como un organismo dotado de vida y espontaneidad, y ello por más que su alta legislación procurara inspirarse en principios religiosos y tradicionales. Faltaron minorías —hombres y grupos— conscientes y firmes en su fe, capaces de crear las condiciones necesarias para que crecieran los cuerpos intermedios y para que el poder instaurado supiera autolimitarse sometiéndose al imperativo de subsidiariedad, aun con los riesgos que ello entrañara. Esta falta de vitalidad interna fue causa de que a la muerte de su primer y único jefe del Estado aquel régimen, cuya instauración tanto sacrificio humano había costado, se entregara sin lucha a sus naturales enemigos.
La conclusión parecía clara: si la terapia antirrevolucionaria requería de un tratamiento político —politique d'abord— y no sólo individual, ese tratamiento habría de constar de dos factores: la conquista misma del poder y una previa formación de grupos conscientes de lo que esa restauración de un orden orgánico y tradicional supondría, capaces de servirlo y de llevarlo a la práctica. Ambos elementos resultan necesarios y se complementan: el uno sin el otro resulta estéril para su eficacia y afianzamiento.
Esta es la idea —y la experiencia— que Vallet asume por sentirla de acuerdo con sus conclusiones jurídicas y filosóficas. Vegas, por su parte, había sondeado los grupos y movimientos afines en Europa de quienes recibir inspiración y apoyo. Su criterio de selección consistió en relacionarse con los más violentamente atacados por el ya poderoso liberalismo católico. Así descubrió en Francia a la Ciudad Católica y a sus principales figuras: Juan Ousset, Michel Creuzet, Penfentenyo, Salleron, etc. Más tarde surgiría el contacto con otras figuras ilustres del tradicionalismo político o religioso; Marcel de Corte en Bélgica, Sciacca en Italia, Elías de Tejada o Julio Garrido en España; Gustave Thibon, Jugnet o Madiran en Francia, Menvielle en Argentina, Wilhelmsen en Norteamérica...
Así, de esta colaboración espiritual entre Vegas y Vallet surge Verbo, que se ha convertido, a los veinticinco años de su publicación, en la principal revista político-religiosa de España, y la Editorial Speiro, cuyo título significa sembrar. Sembrar la preparación doctrinal que, a través de células y grupos, haga posible que en el futuro no se malogre nuevamente una oportunidad política, como fue el régimen nacional, sino que pueda asentarse en bases humanas firmes para su perduración y fecundidad. La conquista del poder no entraba en sus posibilidades, ya que el que llegue a darse de nuevo dependerá de circunstancias históricas asistidas por la Providencia. Pero aquella segunda labor de formación humana y de equipos sí está a nuestro alcance, al menos el intentarla. Tal será el designio de la Ciudad Catolica —Verbo— que resume lúcidamente Juan Vallet en su artículo "Qué somos y cuál es nuestra tarea" (publicado en Verbo núm. 151, 1977). A esta tarea se consagra Vallet con una generosidad sin límites, en todos los aspectos en que esta virtud puede ejercerse.
Verbo puso durante muchos años en su portada unas frases famosas de San Pío X, que enuncian luminosamente el designio que asumía: "No se levantará la ciudad sino como Dios la ha levantado, ni se edificará si la Iglesia no pone los cimientos. No, la civilización no está por inventarse, ni la ciudad nueva por construirse en las nubes. Ha existido, existe; es la civilización cristiana, es La Ciudad Católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sobre sus naturales y divinos fundamentos contra los ataques, siempre renovados, de la utopía nociva, de la rebeldía y de la impiedad: omnia instaurare in Christo".
¿Cuál es la identidad de Verbo, en qué se diferencia de otros grupos católicos formativos o propagandísticos?
Se diferencia, en primer lugar, de los movimientos políticos tradicionalistas y nacionales en que su objetivo no es la acción política directa. No niega Speiro la necesidad de una conquista del poder, de un Estado según el derecho público cristiano, pero asume sólo "una labor auxiliar, lo más profunda posible, para la restauración del tejido social y político desde su misma raíz y base". No es incompatible con esos movimientos, antes bien, los supone y auxilia, especialmente como factor doctrinal y humano para que en su día, establecidos en el poder, puedan realizar la gran labor de reconstrucción de la sociedad, de sus cuerpos intermedios, de su dinamismo propio.
Se diferencia, asimismo, de los grupos demócrata-cristianos, como la Asociación de Propagandistas y otros que la han perfeccionado con una mayor cohesión interna. Estos grupos niegan la necesidad —incluso la conveniencia— del Estado confesionalmente católico: aceptan cualquier forma de gobierno y, por supuesto, la democracia moderna como compatible con una sociedad cristiana, hasta como deseable. Su conquista de poder se proyecta desde los individuos, propagando e influyendo desde el puesto de la sociedad en que éstos se encuentren. Son indiferentistas respecto a las formas o estructuras de gobierno. Speiro, en cambio, estudia y difunde el derecho público cristiano, tanto para el advenimiento por cauces políticos de un Estado católico como para servir después a la eficacia y permanencia de la contrarrevolución que en el seno de la sociedad habrá de emprenderse.
Cita Vallet el ejemplo de Gramsci, el fundador del eurocomunismo. Para Lenin el objetivo primero era la conquista del Estado por la revolución, y, efectivamente, aquella conquista del poder en 1917 determinó que hoy las tres cuartas partes de Eurasia y un tercio de África estén en manos comunistas. Pero el Estado soviético ha sido como una coraza impuesta que ahoga y empobrece a la sociedad; fue y sigue siendo un Estado de fuerza, policial. Gramsci aboga por una previa penetración de la mentalidad marxista en el contexto de la sociedad mediante la actuación de hombres y de grupos en los órganos de la sociedad occidental, desde las universidades hasta las comunidades de vecinos, para que en su día se produzca la revolución de una manera espontánea y sin fracturas, en cierto modo orgánica. La misma necesidad de esa labor previa tendría un Estado católico, una vez que ya la sociedad está privada de sus cuerpos naturales, atomizada. Mayor aún, porque ese Estado no contaría, por principio, con una organización férrea, tiránica, capaz de sostenerlo a todo trance, contra natura.
Después del Concilio Vaticano II, la empresa de Verbo ha encontrado dificultades superiores. Pero también ha visto acrecentada su necesidad y se ha hecho más apasionante. La Iglesia conciliar quitó su respaldo a los Estados confesionalmente católicos, incluso contribuyó decisivamente a la desaparición de los pocos que quedaban en el mundo. Inmenso error cuyos frutos amargos estamos recogiendo: la revolución ha cabalgado en los últimos veinte años más que durante los dos siglos precedentes en lo que a la descristianización de la sociedad se refiere. Esta ha quedado a merced de las internacionales del dinero y de la internacional comunista. Si la conquista directa del Estado por parte de la contrarrevolución se hace ya casi imposible al verse desasistida de todo poder humano o religioso, aumenta la necesidad de que el antídoto —la autoconciencia católica— penetre en el seno de la sociedad para que de ella misma surja un día, como remedio necesario, la contrarrevolución, que, como dijo De Maistre, "no es la revolución contraria, sino lo contrario de la revolución".
Hemos visto cómo la obra de Juan Vallet se extiende así desde el estudio científico del Derecho hasta la promoción de grupos, cuyo espíritu y estructura sean los adecuados —tal vez indispensables— para la lucha de nuestra época. Su porvenir puede ser dilatado y salvífico, sobre todo si saben ser conscientes del dramatismo que reviste la situación político-religiosa presente. Todo ello otorga a Vallet un puesto preeminente en la historia del tradicionalismo español. A sus manos —a las de su obra— puede advenir el depósito y la herencia de una resistencia católica ya dos veces secular en España.
