Índice de contenidos
Número 497-498
- Textos Pontificios
- Presentación
-
Testimonios
-
La cosecha de una vida plena
-
Un verdadero servidor de la justicia
-
Vallet, filósofo de la política y de la sociedad
-
Una medalla tradicional para un pensador tradicional
-
Vallet y Sciacca: el encuentro entre dos personalidades
-
Cincuenta años imprimiendo «Verbo»
-
El encuentro definitivo con el Señor
-
Nuestro padre
-
-
Estudios
-
Vallet en la tradición política española
-
El magisterio de Juan Vallet de Goytisolo
-
Santo Tomás en el pensamiento jurídico de Juan Vallet
-
La religión y la doctrina pontificia en la obra de Juan Vallet
-
El iusnaturalismo de Juan Vallet
-
El derecho en Juan Vallet de Goytisolo y Michel Villey
-
El panorama del derecho civil que Vallet de Goytisolo contempló
-
Vallet y el derecho brasileño
-
Las ideologías vistas por Vallet
-
Reflexiones en torno al pactisme, el pacto político y el contractualismo en Juan Vallet de Goytisolo
-
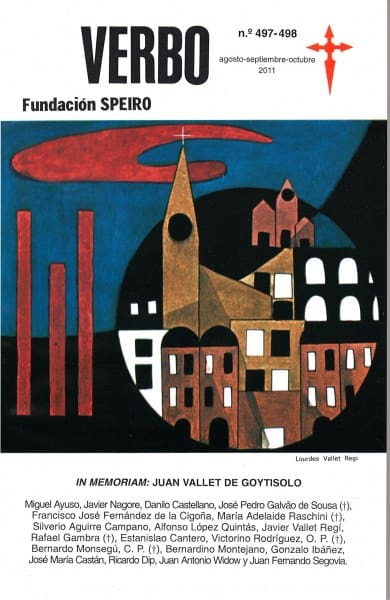
La religión y la doctrina pontificia en la obra de Juan Vallet
1. Preliminar
Troeltsch, conversando con Wust sobre la situación desesperada de su nación en guerra, cuya derrota estaba a la vista, le hacía esta reflexión: "Mira, este desastre externo que estamos experimentando hoy no debe llevarnos a la desesperación. Lo que tenemos que hacer es meditar sobre las causas de por qué hemos llegado a esto. Esto no es más que la consecuencia de otra derrota interior que los alemanes venimos sufriendo constantemente desde la muerte de Hegel, porque hemos abandonado la fe de nuestros mayores... Si usted quiere contribuir en algo a la renovación de nuestro pueblo, vuelva a la fe primera de sus padres y haga de su menester de filósofo un empeño por el retorno a la metafísica".
Y en su ensayo Gedanken und Gestalten (Pensamientos y figuras) nos dirá que su itinerario hacia la fe tuvo poco de relación con los recuerdos de su educación primera; y que las especulaciones metafísicas, que le llevaron a la fe, tampoco fueron las decisivas y las que luego le sirvieron para justificarla. "He considerado —escribe— primero en abstracto la idea de una Iglesia portadora de verdad divina. Luego la reconocí como existente. Acepté el dogma de la Encarnación para reconocer seguidamente en Jesús al Verbo Encarnado, como tal presentado por la Iglesia". Y tengo que decir dos cosas que han afianzado mi fe: primera, que más que la lectura de las Escrituras en directo, lo que me movía era su lectura en el contexto y tradición de la Iglesia; segunda, que para familiarizarme con las nociones de pecado, salvación, etc., tuve antes que embeberme en la práctica religiosa y sacramental de la Iglesia.
Más tarde, en su obra Die Dialektik des Geistes (1928), lo que hará será tratar de recristianizar el mundo apelándose a principios teológicos. Porque, decía, lo que sucede en el entorno socio-político alemán que nos rodea no es más que el frío retrato de la filosofía alemana, aventurera y extravagante. Sus ideas y sus errores no podían sino tener estas consecuencias. Necesitamos espiritualismo y oración.
Por eso entabló tan buena amistad con Edith Stein, la judía hecha carmelita, llegando a esta conclusión: a mi entender un hombre crece en riqueza humana —que no es lo mismo que humanismo— en la proporción que sepa darse a una oración auténtica. "Sólo los espíritus que oran pueden intuir los grandes principios y las grandes realidades de la vida" (L'Osservatore Romano, 14-2-76). Y, a más religión, mayor humanización.
Don Juan Vallet de Goytisolo, iusnaturalista y jurista de excepción, no sólo ha sabido comprender y razonar bien sobre el hombre y la sociedad a la luz de la filosofía del Derecho que postula la razón, sino que también ha sabido llamar en su auxilio la teología. Pues ésta, utilizando los datos de la Revelación, concurre con la filosofía a la elaboración de la sabiduría racional cristiana; lo mismo que la Iglesia concurre a la edificación de la ciudad temporal cristiana. Pensamiento sobre el que con tanta profundidad y elegancia nos hablara Leopoldo Palacios en su libro sobre El mito de la nueva cristiandad.
Y para aprender esta teología que de tanto le ha servido, Vallet no se anduvo por las ramas, no se fue a los riachuelos, sino que sumergió sus fauces en el río profundo y dilatado del más sistemático y seguro de los teólogos, el que la Iglesia ha consagrado como Doctor communis, Doctor por antonomasia; porque en él la sabiduría racional cristiana ha alcanzado su máxima expresión. De esto, mejor que yo, será el P. Victorino Rodríguez, teólogo de altura, el que nos haga saber algo más en su trabajo: Santo Tomás en el pensamiento jurídico de Juan Vallet.
Lo que a mí me toca es poner de manifiesto la profundidad religiosa de la obra de Vallet, así como la presencia de la doctrina pontificia en la misma, que es tanto como poner de relieve la significación del Magisterio en la dilucidación de los grandes problemas filosóficos, jurídicos, sociales y políticos, que han ocupado toda la vida de un maestro que no se recluyó en el campo de las puras ideas, sino que ha estado siempre atento al acontecer diario, siguiendo la marcha del pensamiento moderno, y braceando para que, en una hora de confusión, de oscuridad, brillase clara la doctrina de la iglesia, y nuestros ojos estuvieran fijos en ese faro de luz, que es el Magisterio Pontificio.
Desde el primer número de Verbo en 1962, como entrada a cada uno de los números y en señal clara de la docilidad y atención que la revista iba a prestar a las cuestiones religiosas, comenzamos a ver seleccionados textos de los Sumos Pontífices, iluminadores de los caminos de investigación que se querían recorrer, y de cuya importancia y utilidad no cabe la menor duda. Con ellos reunidos se podría tener a mano una antología de qué servirse para, sobre cualquier tema, saber cuál es el sentir de la Iglesia, cuáles las directrices pontificias. Y haríamos interminable este trabajo si quisiéramos luego hacernos cargo de las páginas dedicadas por la revista a temas teológicos o eclesiales.
Para el Magisterio Pontificio, sobre todo el ejercido a través de documentos de máxima categoría, como son las Encíclicas, Juan Vallet se ha mostrado siempre solícito y reverente, consagrándolo estudios personales, siempre densos y eruditísimos, como todos los suyos, bastando como prueba el último que acaba de publicar sobre la Encíclica Sollicitudo rei socialis, digno de máxima atención.
Pensando y siguiendo a este tan ilustre maestro es como elaboramos este trabajo, que va como homenaje al glorioso final de su carrera notarial.
2. El dato religioso en la obra de Vallet
El hombre y la religión
Lo más notable en la obra de Vallet, aparte la acumulación de saberes propiamente jurídicos que hacen de él primerísima figura en el campo del Derecho, es la conjugación en ellos de ese otro saber típico de la sabiduría racional cristiana que le permite la elaboración, dentro del iusnaturalismo cristiano, de una filosofía del Derecho que es a un tiempo fidelidad a la tradición y aceptación del presente sin dimisiones cobardes ni neutralidades peligrosas o reprobables.
"Dios no es nunca neutral respecto de los acontecimientos humanos ni ante el curso de la historia", decía Pío XII en su mensaje de Navidad de 1951. Glosando el cual, Juan Vallet reproducía con mucho tino en las páginas de su revista Verbo un interesante prólogo, puesto por Monseñor Tortolo, arzobispo de Paraná, a la edición argentina, en 1963, del libro Introducción a la política, que comenzaba precisamente ratificando y explicitando el contenido y valor de esa afirmación.
"Dios no es neutral ―decía—. Aprueba o desaprueba; en él no cabe tercera posición. Él es absolutamente fiel a Sí mismo, porque Él es la justicia". Y aunque el hombre, cuya libertad Dios respeta tanto, como protagonista de la historia, goza de libertad de acción y puede no andar acorde en sus decisiones con lo que Dios quiere, la verdad es que, pese a ello. tampoco el hombre puede ser neutral, debe ser fiel a sí mismo; y, si quiere que la cosa humana marche ordenadamente secundando los planes de Dios, haciendo honor a su condición humana, al orden moral, a la justicia, a Dios mismo, que fundamenta y tiene la clave del orden moral como la tiene del físico, sin perjuicio del libre juego de las causas segundas; el hombre no puede ser neutral, sino que debe optar por el bien, contra el mal, por el orden contra el desorden, por lo justo contra lo injusto. Y cuanta más libertad tenga de acción, más le urge este compromiso consigo mismo, compromiso de fidelidad a lo que está en la ley de su propia naturaleza y, por ende, de obediencia a lo que es voluntad de Dios.
Si, sobre ello, al hombre se le ve como cristiano, entonces su obligación y su responsabilidad de no neutralidad, para vivir como exige su condición humana y lo que la ley eterna de Dios, cuya participación es la ley natural humana, le dicta también, se duplica y acentúa; porque lo cristiano no anula, sino que asume y perfecciona lo humano y le añade algo superior o sobrenatural —lo que nunca es contrario a lo natural—; y, entonces, una ley positiva divina, que no es sólo luz, sino también auxilio y gracia, le compromete más con su deber de no acogerse a una cómoda y prácticamente imposible neutralidad, sino de optar por lo bueno, lo moral y cristiano; y no para vivir menos humanamente, sino tanto más humanamente cuanto mejor sepa vivir lo cristiano, porque esto no se hace por negaciones, sino por superaciones y sublimaciones.
Desde esta perspectiva teológica, al hombre no se le resta libertad de acción, sino que se le acrece, como se acrece su responsabilidad. A quien más se le da más se le exige. Y Dios le da al cristiano muchísimo más. Sobre la razón —como dice Tortolo— le da la luz de la fe y le da además el auxilio de la gracia. "Y por esto nadie como el cristiano comprometido con la suerte del mundo".
En sus largas excursiones por el campo de la filosofía del Derecho. Vallet de Goytisolo ha comprendido perfectamente que la religión es la mejor y la más firme apoyatura del ordenamiento moral humano; porque el hombre, al igual que todos los demás seres, en su taleidad no tienen la razón de su ser; ningún ser creado, por ser lo que es, ya existe; y, so pena de no dar la razón última de nada, hay que llegar, en última instancia, a Dios; quien, por ser lo que es, necesariamente existe; y por ser el único que existe por necesidad de esencia aparece, a través de un razonamiento metafísico, que se impone, allí donde el conocimiento científico, sensible o experimental no alcanza, como el Único que, por ser lo que es, es decir, tener tal esencia, ya necesariamente existe. Y es esta misma necesidad de infinitud lo que puede explicarnos por qué lo que no es necesariamente existente, de hecho existe.
Con sólo lo finito y no necesario no hay posibilidad de dar razón de por qué las cosas existen, y, consiguientemente, hay ser y pensamiento en el hombre. Dios está, pues, como el fundamento último del ser y del conocer, de la verdad y de la libertad humana. Buscando el porqué de todo lo finito se hace necesario llegar al infinito. Pero llegar al infinito es lo mismo que llegar a Dios. La creación en su misma indigencia y contingencia es una instancia ontológica permanente de la Divinidad, perfección infinita. Dios no puede no ser infinito, y lo infinito es necesariamente Dios, acto puro, que dice Santo Tomás. En Él la esencia es pura existencia. Dios, por tanto, no puede no existir. Si un hecho se da hay que buscar su causa en otros hechos. Hasta llegar a uno que no sea propiamente un hecho, sino una realidad tan plena y consistente que en sí misma tenga la razón de su existir, por ser justamente lo que es. Y así nos explicamos por qué, de hecho, existe lo que en sí mismo no tiene la razón de su existir.
Y, llegados aquí, parece lógico concluir que si hay un conocer que puede alcanzar la necesidad de ese Ser infinitamente perfecto para que lo que es limitado e imperfecto exista, es porque ese ser que así conoce guarda una cierta relación trascendental con el ser increado e infinito. Relación trascendental que es la misma ontológica dependencia que la criatura guarda con su Creador; relación de la que el ser inteligente tiene conciencia y, teniéndola, de ontológica pasa a ser un imperativo moral de culto y servicio que obliga a vivir religiosamente.
Por el hecho de ser criaturas de Dios, nuestra dependencia de Él para conservar el ser recibido, incapaz de autonomía propia, se sigue que no podemos vernos libres del influjo de causa primera, sin la cual ni empezamos a ser ni podemos continuar en el ser. La Providencia divina es algo consecuente a la donación del ser. Nuestra responsabilidad como seres libres no se reduce por eso; se limita a opciones de ser, no al ser o no ser; ni aun la propia vida recibida se sustrae moralmente a las obligaciones para con Dios, que nos hace, más bien que dueños, simples admistradores de la misma vida.
Pasando del discurso metafísico y teológico al sencillamente humano, es decir, referido a cuestiones de orden moral y práctico, digamos que reconocer la alteridad de la religión y la política, de la Iglesia y del Estado, para dar a cada cual lo suyo, no es sinónimo de suprimir o negar la interacción entre ambas, y de su consiguiente cooperación y armonía. Primero, porque ambas a dos tiene como término o sujeto, uno y único, de su acción al mismo hombre, ciudadano de las dos ciudades; y, segundo, porque, en ese a cada cual lo suyo, la respectiva autonomía de las dos ciudades no supone desconocimiento de sus mutuas relaciones e implicaciones. Relaciones e implicaciones que se establecen tanto a partir de sus orígenes como de sus fines, o teniendo en cuenta, sin más, la jerarquía de los orígenes y de los fines.
Aunque de distinta manera, lo social y lo religioso tienen su origen en Dios, porque lo tiene el hombre, al que ambas cosas son connaturales; pero la naturaleza viene de Dios; y lo religioso-cristiano, pese a ser fruto de una revelación que viene directamente de Dios, no entra en la historia humana desnaturalizando al hombre, sino sublimándolo, mejor todavía, sobrenaturizándolo.
Lo que quiere decir que si la religión equivale a la tendencia y búsqueda de lo divino por parte del hombre; la religión cristiana, en cuanto cristiana, es más bien un descenso o manifestación de Dios al hombre, al que se manifiesta y al que le manifiesta cosas que naturalmente no sabría. Por donde la fe implícita en la aceptación de la revelación no es sólo ni ante todo creer algo, sino también creer a Alguien y en Alguien.
En segundo lugar, hay diversidad y hay jerarquía en los fines; y no se puede negar que el fin último es tal porque a Él se subordinan todos los demás, mientras Él no se subordina a ningún otro. En fin de cuentas, el fin último es tal porque a Él se ordenan y subordinan todos los demás; mientras que los fines, que no son el último absolutamente hablando, si pueden decirse fin es porque lo son dentro de un género de operaciones que se ponen por ese fin; pero que, sin embargo, puede subordinarse a un fin superior, siendo querido incluso como medio para un fin superior, sin perder sin embargo su condición de fin, pues también es apetecible por sí mismo. Así, la ciencia que perfecciona al hombre y por eso es querida por él, puede también serlo para conocer y a amar mejor a Dios. Y toda virtud tiene de suyo un fin inmediato: perfeccionar al hombre, y otro mediato o último, llevar a Dios y darle gloria. E incluso puede conseguirse el fin propio inmediato de una cosa, el fin a que se ordena de suyo la obra, y no conseguirse el último. Una obra de arte puede serlo, y, sin embargo, no hacer mejor al agente y hasta hacerle perder a Dios. Una es la intención o finalidad de la obra, otra la del agente u operante.
Porque el fin último de todo es Dios, nada hay que no se subordine a Dios. Y aunque sean muchas las cosas buenas que pueda conseguir el hombre poniendo en juego sus facultades naturales para progresar en cualquier campo de la actividad humana, no es lo mismo conseguir bienes o hacer cosas buenas que ser uno bueno.
Por ser el hombre un ser creatural trae en su finitud una religación natural a Dios y una ordenación natural a Dios que le impide ser bueno si actúa en contradicción consciente y deliberada contra quien es principio fundamental y fundante de su naturaleza, y fin último de todo lo que ha sido creado. El que haga, pues, cosas buenas, que sea un gran sabio, un gran artista, un gran soldado, es conciliable con que sea ética o moralmente no bueno sino malo.
En las Actas de la XIV Reunión de Amigos de la Ciudad Católica, celebrada en Santa Pola en 1975, precede a todos los trabajos (...), uno de Vallet de Goytisolo que puede ayudar mucho a esclarecer estos temas, proyectados sobre el campo de la religión y de la política. En la introducción propone un texto del gran metafísico Sciacca, referido a la "crisis" en que se debate el mundo moderno, precisamente porque ha perdido la conciencia o el sentido de Dios. La podríamos llamar —dice— "la crisis de la religión (y, para Europa, del cristianismo); filosóficamente: crisis de la trascendencia o de Dios". Porque "negada una Verdad absoluta y trascendente y convertida la verdad misma en un producto (un resultado histórico, por tanto, contingente), y no en un descubrimiento de la búsqueda, no es ya posible evitar el subjetivismo. De ahí la pretensión de cada doctrina o teoría de identificarse con la verdad absoluta; a considerarse desde todos los puntos de vista no como una perspectiva parcial y verdadera en su parcialidad, sino como adecuación a la verdad total".
En la captación humana —prosigue Vallet— del orden universal, la mente rechaza como insostenible y antirracional el que todo eso pueda ser efecto de la casualidad, ya que el orden universal cósmico supone una causalidad de principio y de fin, a salvo la acción de las causas segundas. Acción que se ajusta al modo de ser de cada criatura, según sea libre o no lo sea; modo de ser connatural a cada cosa, sea libre o no lo sea. Con la diferencia de que, como escribe Santo Tomás (I,q.103,a. 1 .ad 3) "lo que las criaturas reciben de Dios les es natural; mas lo que hace el hombre con las cosas naturales no según la condición de éstas, tiene carácter de violencia".
Ignorar a Dios es tan antirracional como pretender que todo lo hace Dios en el mundo sin necesidad de las causas segundas. La primera irracionalidad lleva al subjetivismo de la razón autónoma; la segunda, al rechazo de todo conocimiento que no sea científico o experimental.
El dato cristiano
El cristianismo surge en la historia como una superación de los estrechos límites de la razón y de la conciencia humana o del humanismo, tanto de griegos como de judíos. La razón lo era todo para los griegos que a la medida del hombre configuraban o se hacían idea de sus dioses. La conciencia del pecado, del bien y del mal, despertada o avivada por la ley, es lo típico del humanismo judío. Con la encarnación de Cristo, Dios asume lo humano, pero no para quedarse en ello, para encerrarse en sus estrechos límites, sino para ensancharlo, dilatarlo y sublimarlo. Se humaniza Dios para divinizar al hombre.
El cristianismo trasciende, pues, todo humanismo, porque lo que aporta es una revelación, que no es propiamente una religión o un movimiento del hombre hacia Dios, sino al revés, de Dios hacia el hombre. Dios que sale al encuentro del hombre, manifestándosele como ser que le trasciende y que le dice cosas que le sobrepujan, que le manifiestan una nueva dimensión de su espíritu.
Puede hablarse de humanismo cristiano, pero bien entendido que ya no es lo humano, ni la razón ni la conciencia, lo que tiene la primera y la última palabra, y menos aun la clave de la inteligencia de la realidad y del hombre mismo, sino Dios, que, humanado, sintetiza lo divino y lo humano haciendo de lo trascendente explicación última de lo inmanente. Por la Revelación, la religión deja de ser puro esfuerzo e invención humana, para ser regalo y manifestación divina. Cristo, palabra o Verbo del Padre, nos dice lo que es Dios y lo que Dios hace por el hombre y quiere del hombre. Y como Dios es la Verdad y no hay más que un solo Dios, así no hay más que una religión verdadera. Y en la medida que las religiones participen de esa verdad serán cosa de Dios.
Pero el ideal humano y religioso del hombre no será ya quedarse encerrado en sí mismo y autodivinizarse, sino abrirse a Dios, dejándose absorber y dominar por Él. No su verdad, sino la verdad de Dios. No su voluntad, sino la de Dios será lo que se constituya en norma condicionante de su conocer y de su querer, a la vez inmanente y trascendente.
No se trata, pues, en rigor de verdad, de una síntesis de humanismos ni de culturas, sino de una superación de los mismos por algo que trasciende cultura y humanismo en el hecho singular de una simbiosis que lleva a la plenificación de lo humano por lo divino; de forma que, abriéndose a la trascendencia, es como la autonomía humana se afirma en plenitud y se perfecciona verdaderamente.
El cristianismo no viene a debilitar, sino a potenciar lo humano, ensanchando el campo de sus conocimientos por la verdad revelada, y vigorizando su acción ética con la gracia. De lo finito le proyecta al infinito y le hace vivir en el tiempo en función de eternidad. El cristianismo no anula nada, sino que lo trasciende todo. Si dialoga con todas las culturas es para que, instauradas en Cristo, se abran a la verdad salvadora de Cristo. Surge el hombre nuevo creado por Cristo en justicia y santidad de vida.
Vallet de Goytisolo, en fidelidad no sólo a sus convicciones cristianas, sino también a la línea de pensamiento iusnaturalista que caracteriza toda su obra filosófico-jurídica, como anclada en esa filosofía del ser que pone suelo firme de consistencia metafísica, a los estudios de la realidad histórica, contingente, evolutiva, en la que el ser humano es el principal protagonista, tanto por Io que significa, como ser el más perfecto de la naturaleza, capaz, por su libertad, de tener conciencia de sus actos y de ordenarlos o no, ya que es libre, en consonancia con el orden eterno establecido por Dios desde toda la eternidad; Vallet, digo, en fidelidad tanto a su fe como a su arraigo filosófico, que no es otro que el del iusnaturalismo sostenido o alimentado por los principios que sostienen y presiden el cuerpo multisecular de la llamada filosofía perenne, la de Aristóteles y Tomás de Aquino y la de los grandes maestros de la escuela salmantina, ha acertado con una concepción jurídica en que la civitas humana no se contrapone (como han venido haciéndolo las nuevas concepciones religiosas y políticas, inspiradas en las ideas de la Ilustración y de la Revolución francesa) a la civitas Dei, sino que ambas a dos se funden en una síntesis armónica en que lo político y lo religioso se conjugan al servicio del único sujeto de ambas ciudades, el hombre, promoviendo su auténtico y pleno desarrollo, que no consiste sólo en bienestar material, sino también, y más aún, en un ordenamiento moral y espiritual que satisfaga las más altas y nobles aspiraciones del corazón humano, que de ambas ciudades necesita para que su ciudadanía se satisfaga plenamente atendiendo a lo que hay de temporal y eterno, de inmanente y trascendente en el ser humano.
Lo que no se puede hacer —y es lo que se ha hecho a partir de la pérdida del sentido de lo divino o de lo religioso, que caracteriza la fórmula de progreso inventada por los padres o profetas del moderno liberalismo y laicismo— es desplazar, en nombre de la razón, a la revelación del ámbito del pensamiento y de la vida social humana, como si el hombre no necesitara de Dios ni de la religión, cuando ambas cosas se necesitan para dar con la verdadera y última razón de por qué el hombre es o existe y cuál es el sentido que tiene su vida.
Bien se ha dicho que la ontológica dependencia que tiene lo temporal y contingente de lo necesario y eterno, hace que tenga el hombre una relación sustantiva con Dios; que equivale a lo que podríamos decir religión ontológica u objetiva, como religación o dependencia de Dios; la que se convierte en religión formal sujetiva, por la conciencia que de esa dependencia llega a tener el hombre. Y de ahí, al decir de B. Gaudeau, que "la religión natural forme parte del derecho natural, el cual es fundamento inconmovible de toda política. Y el Estado no tiene derecho a ser irreligioso, porque el hombre tampoco lo tiene". Sin religión, el desarrollo integral del hombre es imposible. De ahí el fracaso de los dos grandes modernos sistemas del desarrollo social de que ha hablado Juan Pablo II.
Religión, justicia y caridad
Hasta la justicia es reductible a la religión y se puede decir que quien la practica, guardando el orden establecido por Dios en sus relaciones con los demás, practica la caridad o amor de Dios. Y así lo comentaba profunda y sutilmente el Cardenal Felici, gran jurista, Secretario General que fue del Vaticano II y codificador insigne, en una lección tenida en la Universidad Gregoriana, con motivo de la inauguración de un Congreso de Derecho Canónico, el año 1977, razonando de la siguiente manera:
Después de advertir que las instituciones sociales pueden ser objeto de muy distintas disciplinas, no sólo las eclesiales, sino también las profanas, disciplinas ora bíblicas, ora teológicas, ora jurídicas, ora sociológicas e históricas (las que pese a tener algo de común tienen sin embargo su especificidad, por el objeto formal propio de cada una), refiriéndose, digo, concretamente al Derecho Canónico, pero que puede valer también con respecto a todo Derecho, decía:
Objeto propio del Derecho y de la ciencia del mismo es ocuparse de lo social desde el ángulo preciso de la justicia. Lo que el jurista ha de tener como objetivo peculiar y lo que debe preocuparle es que todo se haga según justicia, se dé a cada cual lo suyo reddere unicuique suum, que es lo propio de la justicia, ya sea por lo que toca a las relaciones interpersonales, ya por lo que se refiere al orden social.
"Hay en esta voluntad de dar a cada cual lo suyo, algo de íntimamente bueno —decía—, participado de la bondad misma de Dios. Dios, en efecto, quiere que se conserve el orden que él mismo ha establecido ya por creación ya por redención; y es él quien concede a las criaturas racionales un poder inviolable sobre cuanto sea necesario para la consecución del propio fin. Dios, en efecto, quiere que se cumpla lo por él establecido. Quien respeta, pues, el Derecho, quien observa la justicia, ama por eso mismo a Dios, cumpliendo su voluntad. 'La justicia —dice San Agustín— es amor al servicio de sólo Dios'. Y San León Magno: 'No es otra cosa amar a Dios, que amar la justicia'".
"Es verdad que la justicia en su acepción específica postula una alteridad, ora física, ora moral, respecto de aquellos que son objeto de derecho; y la caridad a su vez se funda más bien sobre o en la unidad que nos une a todos con Cristo y por la que en él y por él nos amamos los unos a los otros; pero, reflexionando bien, la misma 'alteridad', mientras estamos en la Tierra, contribuye, según los planes divinos de la presente economía, a favorecer esa unidad y, a menudo, es para su realización la línea maestra. De ahí el dicho: Triumphet ergo iustitia et effulgebit caritas. Ésta, a su vez, hará perfecta la justicia hasta asumir su nombre. La justicia, efectivamente, es la santidad, expresión la más alta de la caridad, tanto que en el lenguaje bíblico la una se toma por la otra".
"Hoy, para muchos, la libertad consiste en la posibilidad de pensar, decir y hacer lo que uno mismo quiere". Mientras para otros, "no es sino la superación del estado de necesidad, al que se contrapone el estado de libertad, valorado por la suficiencia de bienes, exigida para llevar una vida confortable". Ha escrito Vallet.
Para el liberalismo, sigue diciendo Vallet, la libertad, en su base, tiene mucho de parecido con la libertad de animales fuera de jaula; y para el socialismo y las social-democracias, semeja más bien a la situación de un ganado bien alimentado y bien cuidado. Los límites de la misma los pone el liberalismo en los confines de la libertad de los demás, en un sistema de concurrencia de libertades. Y el socialismo los pone en las limitaciones o restricciones a que hay que someterse hasta no alcanzar el estado de abundancia a que aspiramos. "Olvidamos fácilmente nuestra condición de animales racionales, que nos permite guiarnos por nuestra razón y no ciegamente por nuestros instintos". Nuestra libertad "dependerá, por consiguiente, en primerísimo lugar, de nuestra lucidez de autodominio racional de nuestros instintos", sobreponiéndonos o liberándonos del error y abriéndonos a la verdad, que es la que, como dice el Evangelio, nos hará libres. Hay, pues, que tratar de liberarse del error, no ser esclavos de nuestras pasiones, flojeras o atolondramientos, si queremos ser verdaderamente libres, viviendo como hombres.
Porque "la libertad y el buen orden natural de las cosas son interdependientes. Como lo son el desorden y el mal uso de nuestro arbitrio. Caben, por consiguiente, gobiernos autoritarios que garanticen las justas libertades del pueblo; y gobiernos tolerantes, transigentes y débiles que permitan toda clase de atropellos de unos contra las libertades de otros. El poder puede atentar contra las libertades tanto por exceso como por defecto, y puede hacerlo no sólo coartando voluntades, sino dejando o permitiendo la opresión y la expansión de las concupiscencias". El totalitarismo suele hacer lo primero, el liberalismo lo segundo, facilitando la siembra del error, el libertinaje por el desahogo de apetencias y pasiones y explotando instintos y debilidades. "La solución democrática convierte los partidos políticos en órganos de esa propaganda que recurre a toda clase de halagos y demagogias, en busca de votos, y, que una vez en el poder, tratan de imponer sus perspectivas parciales, partidistas, y la voluntad del poder que encarnan". Por donde hoy se da el caso de que el hombre, para buscar su libertad, tome unos caminos tan equivocados que le llevan a la esclavitud.
Vintila Horia hacía notar en una muy reciente conferencia sobre ¿Estado de derecho o derechos del hombre? (22-3-1988) que, con hablarse y proclamarse tanto los derechos humanos, a partir sobre todo de la Revolución francesa, nunca esos derechos han sido en la práctica menos respetados, sino más abierta y brutalmente conculcados. Las civilizaciones antiguas no hablaron nunca de derechos humanos y, sin embargo, los practicaron mejor; que no es lo mismo que afirmar que, de hecho, los practicaran siempre. Pero de lo que no cabe duda es de que comprendieron perfectamente que no era por el camino de predicarle al hombre sus derechos como se iba a conseguir mejorarlo y hacerle vivir más digna y honradamente en sociedad, sino al revés, comenzando por hablarle de deberes. Y así tenemos que en el Decálogo de Moisés lo que se hace es inculcar deberes, porque sobre ellos se fundamentan los derechos.
Es desde Dios y nuestros deberes para con él como mejor se fundamenta el deber que uno tiene para consigo mismo, su propia dignidad personal y la obligación que los demás tienen de respetarla. El Decálogo no es un Decálogo de derechos, sino de deberes. Y la moral de griegos y romanos, así como la de las grandes religiones no es a base de proclamación de derechos, sino de proclamación de obligaciones como está pensada o formulada. Hasta el imperativo categórico de Kant se formula desde una perspectiva de deber, no de derecho.
Pero dejando a un lado a este filósofo, que está adscrito al mundo de las ideas que nos trajo esta que dicen Europa de la libertad (la del Nuevo Derecho y la de los Derechos del hombre), lo que quiero recalcar con Vintila Horia es que, efectivamente, las antiguas civilizaciones, las que llegan hasta el siglo casi del Renacimiento, no fueron civilizaciones laicas, sino religiosas, porque comenzaron proclamando, no derechos humanos ante todo, sino obligaciones humanas ante todo para con Dios; porque las relaciones con él no las concebían sino sobre deberes u obligaciones para con él, y sobre ellas edificaban la moral.
La Edad Media, que es una edad de casi mil años, de todos es sabido que fue una Edad esencialmente teocéntrica, Dios está en la base y en la cúspide de todo. De las grandes Sumas Teológicas a las grandes catedrales todo en ella está penetrado de un gran espíritu religioso. Pero de derechos humanos propiamente no se habla, y sí mucho de obligaciones. Y aunque es cierto que no por eso dejaban los hombres de ser malos, lo cierto es que fue una Edad de un equilibrio moral verdaderamente excepcional. Y así lo vivía toda la sociedad. Lo que explicaría —decía Horia— que mientras se conocen en ese largo período muchos hospitales, lo único que no hubo fueron manicomios.
3. Connotaciones cristiano-religiosas del orden social y jurídico
Exigencia natural
La condición creatural del hombre, inexplicable si todo lo creado no presupone un Ser increado que da ser a lo creado, porque lo contingente supone lo necesario, es también la que exige, estando a la lógica y metafísica de las esencias físicas, que el orden jurídico humano se fundamente en Dios. Y es en la semejanza con Dios donde la dignidad de la persona humana queda justificada, "encuentra fundamento el particular de la vida humana, así como todos los derechos humanos hoy puestos de relieve" (Juan Pablo II).
El laicismo, que tiene muchas caras, pero sobre todo ese que, como decía el inolvidable maestro Sciacca, sigue anclado en las posiciones iluminísticas y neoiluminísticas, menosprecia la especulación metafísica (que tiene en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino sus más altos exponentes). Y pese a que la investigación crítica ha puesto en evidencia la gran fuerza transformadora, con sentido cristiano, que tuvo el Medioevo, sigue pensando que aquello no fue más que la noche oscura imaginada por el Renacimiento y el Iluminismo
Pero la verdad es que sin la filosofía del ser la del conocer es pura logomaquia conceptual, y que por los caminos de esa filosofía, que en el fondo es la única verdadera, se llegó, con el esfuerzo racional entrando en comunicación con el plano de las realidades divinas reveladas (singularmente con el dato de la contingencia o mejor la creación, concepto que no alcanzaron los filósofos paganos, ni siquiera Aristóteles), a la elaboración de esa que se ha dado en llamar sabiduría racional cristiana; en la que, como decía Leopoldo Palacios, fe y razón trabaron amigables relaciones para explicar, lo mismo en el plano de las realidades naturales o físicas que en el otro de las realidades éticas y sociales, la última razón del porqué de lo que es, y de cómo es posible únicamente a base del razonamiento metafísico, asistido o iluminado por el dato revelado, establecer un orden humano de fundamentación ética consistente y generador de la auténtica ciudad temporal cristiana, cifrada en la armonía que no el contraste o mutua ignorancia de los dos poderes.
En este punto es válido el dicho que dio título a un libro de Maritain: distinguir para unir —recuerda el citado Palacios—; ni la razón es la fe, ni el Estado es la Iglesia. Hay que distinguirlos bien, pero no para separarlos, sino para unirlos en apretado vínculo; no siguiendo la línea de la nueva cristiandad soñada por Maritain, sino la que marcó la sabiduría racional cristiana y que se conoce bajo la sola palabra cristiandad.
Y es que como decía A. Solzhenitsyn en aquel su famoso discurso pronunciado en la Universidad de Harvard en 1978, bajo el tema "Un mundo fragmentado", la experiencia de lo que tenemos delante los ojos, nos pone delante un mundo que sólo busca desenfrenadamente la libertad, como si fuera el único y el máximo valor, un mundo que es herencia materialista del Renacimiento y del Siglo de las Luces y que no ha hecho más que destruir valores espirituales. La fragmentación de nuestro mundo está clara, pues tenemos a la vista dos potencias que son capaces de autodestruirse, que descuidan el verdadero bien de la humanidad, padeciendo miseria y la más injusta de las desigualdades, casi en sus dos terceras partes; y que, para consolarse, se entretienen hablando en términos puramente políticos, como si todo pudiera resolverse con conversaciones diplomáticas o de equilibrio de las fuerzas armadas. De la fragmentación de nuestro mundo ya se dan cuenta ellos mismos, esos dos grandes poderes que tratan de dominarlo, cuando nos hablan de un Tercer Mundo, aunque existen muchos más, que no conocemos porque los tenemos lejos.
Se cree que todos los países del mundo deben seguir un mismo esquema de desarrollo; y se les juzga según el grado de desarrollo de la idea occidental de la democracia y de la adopción del modelo de vida occidental. La democracia parece convertida en una nueva religión. Y no pocos hacen lo mismo con el laicismo que se contrapone abiertamente al cristianismo, aunque procuran camuflarlo distinguiendo entre laicidad y laicismo. Todo menos admitir alguna simbiosis social y política entre Religión y Estado. Algo absurdo o imposible, porque en toda cuestión política, como se ha dicho infinidad de veces, hay siempre implicada una cuestión teológica.
Se cree también, nos decía muy recientemente el Cardenal Arzobispo Primado de Toledo, recordando palabras de Juan Pablo II, que la fe no sirve para la vida pública o que fe y cultura no pueden entenderse ni servirse mutuamente, siendo así que la fe por su propia naturaleza se hace cultura o la crea necesariamente, y "una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida".
Asistimos hoy, seguía comentando el Primado —según resumen de prensa—, a algo verdaderamente lastimoso. Vemos cómo "se extiende, en amplios sectores de nuestra sociedad más intelectualizada, una especie de rechazo de toda definición religiosa. No hay hostilidad ni persecución; hay más bien indiferencia desdeñosa, menosprecio, absoluta falta de atención a los valores de una cultura católica. Estamos pasando de una situación de secularidad, que sería una legítima actitud del pensamiento y del hecho social cuando se entiende bien, a otra de secularismo alocado", en que lo religioso queda silenciado, porque, según dicen, ni tiene presente ni tiene futuro, y de lo que fue en el pasado poco importa.
No sólo a la eficacia se le da hoy preferencia sobre la verdad, convirtiendo a aquélla en norma y criterio de acción, sino que esta acción o praxis se convierte en regla de verdad u ortodoxia. No se aceptan las cosas tal cual son objetivamente, sino que se las condiciona y subordina a las particulares conveniencias de cada uno, sin otra normativa de acción que la de la propia conciencia, cuya autonomía se malentiende, desde el momento en que queda erigida en criterio supremo de verdad. Y así no es la verdad que se manifiesta a todos y debe ser ley y luz para todos la que triunfa, sino mi particular verdad, la que me conviene, la que más halaga a mis sentidos o intereses es la que se sigue.
Este tipo de señorío sobre la verdad, nacido del endiosamiento humano, que rechaza imposiciones de nadie, como si en el yo estuviera la fuente y la medida de todo, es lo que explica ese apriorismo ideológico, que queremos hacer triunfar en la praxis. Por esta praxis —dice muy bien Vallet— de lo que se trata es de revestir las cosas de un traje o modelo que nosotros hemos confeccionado para ellas a priori en nuestra mente —las famosas formas a priori de Kant—, quien estima "que no son nuestras ideas las que deben adecuarse a las cosas, sino éstas a aquéllas... El mundo, la organización social, son mera materia para una praxis que trata de realizar los modelos a priori que la razón teórica dicta. El hombre ya no trata de comprender el orden de la naturaleza, sino de dominarla; y para ello es realista en el conocimiento y aplicación de las técnicas adecuadas a este fin, que pone al servicio de sus ideas, aunque éstas no sean más que sueños y utopías. De ahí los enormes éxitos parciales en la esfera operativa y los dolorosos desengaños que en el orden total sufre el hombre.
"Cuando cree haber alcanzado el desarrollo acelerado, se halla ante la inflación, el agotamiento de las materias primas y energéticas, la polución atmosférica, la contaminación de las aguas, la destrucción de la naturaleza.
"Cuando cree hallarse a punto de conquistar la libertad, se halla preso en las más complicadas reglamentaciones y sometido a las imposiciones dictadas por sus propios adelantos técnicos.
"Cuando empieza a sentir próxima su liberación del frío y del calor, del hambre y del esfuerzo doloroso, de las enfermedades y, especialmente, de todos los viejos 'mitos', se halla en la sociedad de consumo, dominado por sus apetencias, que le debilitan moralmente, mientras sus hijos abominan de cuanto él consideró progreso, y comienzan a adorar nuevos 'mitos' y a perseguir nuevas 'utopías', en cuyo trayecto se vislumbra la catástrofe. Y avanzando hacia la prometida desaparición del Estado y del derecho coercitivo, se encuentran en el archipiélago Gulag".
Religión, orden jurídico y orden de valores
Al Evangelio y su proyección hostórico-sociológica, cultural y política, hay que verlos como una de las más grandes realizaciones de cultura. La filosofía y la teología, la literatura y el arte, la historia y la ciencia, las leyes y la moderación de las costumbres, han tenido, gracias al cristianismo y la Iglesia, según decía, con fecha 15 de enero de 1988, Juan Pablo II —en la Asamblea Internacional del Pontificio Consejo para la Cultura—, una manifestación única e impar a lo largo de la historia. Si a la occidental, por ejemplo, le quitamos todo lo que la Iglesia y el cristianismo ha puesto en ella de inspiración, contribución y riqueza, asistiríamos sencillamente a una bancarrota espiritual tan espantosa que no encontraría paralelismo en ninguna quiebra económica o política de cualquier otro orden. Menudo trabajo tendría el historiador que quisiera escribir la historia del mundo occidental, con sus más o sus menos en las diferentes naciones de aquende y allende los mares, prescindiendo de la aportación cristiana. Sería una historia a base de negaciones.
El cristianismo es sobre todo un valor religioso y moral, que si algo afirma es la necesidad de trascender lo puramente racional y humano; sobre todo en los comportamientos éticos de convivencia social que impone la misma condición humana; convivencia imposible sin un ordenamiento positivo, legal o jurídico que regule esa misma convivencia, no a base de pura constricción sino de autoridad que, ora se mire en la persona que gobierna con autoridad o poder, ora en la misma ley que dicta lo justo o prohíbe lo injusto, no encuentra su explicación última sino es en quien es principio y regla de toda justicia, porque el mismo que es el Único necesariamente existente por su misma esencia, Dios, es también el único en quien toda perfección creada encuentra plenitud sin defecto; porque es el Ser que absolutamente es, mientras los demás tienen ser, participan del ser; y como el ser no dice de suyo imperfección, quien por necesidad de esencia es, es todo perfección, que dijo Aristóteles; lo es todo en plenitud, verdad suma, sabiduría suma, bondad suma y justicia suma y regla y norma y fuente de toda verdad y justicia.
Sin Dios la contingencia de todo lo creado es inexplicable y no hay posibilidad de ningún fundamento sólido, que diga la última palabra sobre lo que existe y sobre las leyes que rigen tanto lo moral como lo jurídico, lo existencial o contingente. Y es que es metafísicamente imposible que la radical finitud o contingencia de cuanto en su esencia no tiene la necesidad de su existencia o, dicho de otro modo, de cuanto por ser tal ya necesariamente es, cosa que sólo vale de Dios, pueda dejar de tener también una rigurosa dependencia del mismo Dios, una religación que equivale a la religión ontológicamente considerada, mientras que esa relación o religación hecha conocimiento y amor origina la religión como virtud, que es algo connatural al hombre, razón por la cual se le define como animal religioso.
El orden jurídico o, si se prefiere, el derecho positivo, se fundamenta en directo sobre la vida social humana; es exigencia de la convivencia social, como regulación de las relaciones interpersonales que surgen y de las personas respecto del bien común o bien del todo social. Pero mediatamente no tiene otro fundamento que la misma naturaleza humana, naturaleza inteligente y libre, pero también contingente y creada. Y como tal con religación o dependencia absoluta de Dios o el Ser que es por esencia y hace posible el ser por participación.
Por consiguiente si, como hemos dicho, el orden moral tiene subyacente una instancia metafísica trascendente, postulada por la misma naturaleza física peculiar de la criatura humana; también la tiene el orden jurídico, que debe salvaguardar el orden ético natural, pues no es lógico que el orden social, cosa de hombres y para hombres, y al que los hombres vienen por su naturaleza impelidos y en el que de hecho nacen, resulte antinatural contradiciendo la condición moral del ser humano. El orden social está para ayudar al perfeccionamiento del ser individual, no a su degradación. Tiene por tanto el hombre un derecho (ius) o facultad a que le sea facilitada la consecución de su bien más propio, el bien honesto que le señala la recta razón, y tiene la sociedad o Estado el derecho y el deber de proponer la norma jurídica apropiada (ius obiectivum) para que los sujetos que la integran acierten a cumplir mejor con las exigencias de su naturaleza. Y a esto deben ordenarse las leyes o normas jurídicas.
El orden jurídico es norma y tutela de la convivencia social humana. Pero aunque provenga inmediatamente de la voluntad positiva de quienes gobiernan la sociedad o tienen en ella la autoridad, su fuente y razón no están en la libre voluntad, en ese: sit pro ratione voluntas, sino en la misma naturaleza humana en cuanto moral por esencialmente libre; y, en última instancia, en Dios, porque así lo exige la condición creatural de esa naturaleza, que ni tiene de suyo el ser ni ella se es a sí misma fin, ni puede darse la estructura u ordenación interna de los medios al propio fin, sino que eso lo trae del mismo que le da el ser, pues quien da el ser da la ordenación a su fin. A la participación del ser que tiene la naturaleza creada corresponde la conveniente ordenación a su fin según el modo de ser de cada criatura. Ciega, en los seres físicos; consciente y libremente en los inteligentes y libres. Si acatan el orden, se perfeccionan; si lo quebrantan o rechazan se degradan. Ius igitur positivum naturali nititur totum, cuius est veluti manifestatio et applicatio integrativa.
La dignidad de la persona humana constituye uno de los valores irrenunciables que se sobreponen a toda disposición jurídica o soberanía popular, y que impiden que quienes tienen a su cargo la cosa pública, puedan, por razones que dicen políticas, cuando no de prudencia política, legislar sin tenerla en cuenta o conculcando algunos derechos que le son tan fundamentales que no hay ordenamiento jurídico que los pueda anular, puesto que son anteriores, al menos prioritate naturae, a la sociedad y al Estado que son su expresión última. Son bienes y derechos que el hombre trae de Dios, a quien, en última instancia, hay que referir cuanto en la naturaleza se da de contingente y no puede afirmarse por sí solo.
De esa dignidad de la persona y de la condición esencialmente social del hombre —definido con justa razón por Aristóteles como animal político— derivan o son secuela y corolario ciertas instituciones fundamentales, sin las que esa dignidad quedaría en entredicho o no podría realizarse convenientemente en el ámbito social. Entre ellas está, por ejemplo, la institución matrimonial y familiar, que ningún ordenamiento jurídico puede anular ni poner en peligro, ni siquiera en nombre de la soberanía popular.
Ni la indisolubilidad del matrimonio, ni la natalidad, ni el derecho a vivir propio de todo ser humano, una vez concebido, ni el derecho a vivir religiosamente, ni el derecho a educar religiosamente pueden ser objeto de legislaciones políticas que no los respeten, ni estar a merced de los vaivenes de la política, del sufragio universal o los que llaman soberanía popular.
Más todavía: no sólo no pueden contradecirlos los poderes públicos, sino que deben tutelarlos y promoverlos, debiendo ser reprendidos estos poderes, como dijeron los obispos alemanes en su "declaración sobre problemas de orientación en nuestra sociedad" (20 mayo 1976), por la responsabilidad que les quepa en el deterioro de los mismos por su inoperancia, peor aún, operancia en contra, por su permisividad o su tolerancia.
La sociedad permisiva —añadían— es una sociedad que contradice lo que los individuos o la personal dignidad del hombre están reclamando. Hay que culpar por tanto a las instituciones y administraciones políticas que no se cuidan de promover en absoluto los valores morales, atentos sólo a un ordenamiento jurídico que tutele las libertades formales —a menudo en contraste con la libertad real—, aunque contradiga positivamente al orden moral.
Como es sobre este orden sobre el que se edifica el auténtico respeto a la dignidad humana, ésta es conculcada positivamente siempre que lo jurídico favorece de alguna manera el desorden moral.
Entre derecho y valor hay un nexo insoslayable, fundado en la conexión entre justicia y ley moral. El derecho social regula las relaciones de los hombres entre sí sin perder de vista el bien común. Pero todo derecho hay que concebirlo como un poder o facultad moral consonante con la naturaleza propia del hombre. El derecho social, por consiguiente, afecta a los actos humanos dirigidos hacia su propio bien mediante la justa ordenación de unos hombres con otros, y de todos al bien común de la sociedad. No es por tanto más que una parte de la Ética que trata de los actos humanos moralmente considerados, la que llamamos Ética especial. Si objetivamente el derecho debe responder a lo justo, subjetivamente debe concebirse como facultad moral ad aliquid iuste habendum vel agendum.
Facultad moral que se funda en una ley moral, la que nace de la misma naturaleza humana, y que es a su vez traducción al modo humano de la ley eterna de Dios, que como da el ser, así da también el debido ordenamiento al ser. Dependencia o subordinación creatural que es la que hace que todo derecho humano presuponga un deber, el de atenerse a lo que es ley de su naturaleza. Es Dios quien tiene absoluto derecho sobre todo sin deber alguno para con nadie, a no ser para consigo mismo. Todo otro derecho se fundamenta en última instancia sobre el derecho y el deber que asiste a cada cosa a ser fiel a la ordenación recibida de Dios. La ley eterna lo preside todo. La ley civil y el derecho civil carecen de valor si contradicen la ley de Dios, como el derecho civil no es justo si contradice la ley natural y deja de tener virtud obligante si prescribe algo contrario a la ley moral, que es tanto como decir contrario al bien y la dignidad humanos.
Por otra parte, digamos con el Cardenal Höffner, los valores no son algo "dado" que el Estado simplemente registra, sino algo que se entraña en el Estado mismo y que el Estado tiene el deber de traducir en una práctica legislativa que favorezca al bien común, al bienestar social, sin el que el mismo Estado peligra. Aunque hoy haya no pocos que quieran sostenerlo, no se puede considerar al Estado como una creación meramente jurídica, sin realidad sustantiva, algo así como simple organismo burocrático, totalmente contingente y a merced de la historia. Es cierto que sociedad y Estado no se identifican, pero no es menos cierto que sociedad y Estado andan indisolublemente unidos. La sociedad desemboca naturalmente en un Estado. La concreción de éste puede ser varia. Pero, como ha hecho notar Nell-Breuning, una cosa es que varíe la expresión, otra que en la variación no haya nada permanente.
Admirable también, a este propósito, la manera vibrante y constante con que Juan Vallet ha subrayado y defendido la forma propia de la juridicidad como res iusta debita, según lo cual el derecho trasciende la ley, pues para que ésta sea tal "ha de ser justa y racional", y, si no lo es, no es ley, sino corruptio legis, que dice el Doctor Angélico, citado por el mismo Vallet.
Las leyes —añade— no se confunden con el derecho, no hacen de suyo el derecho, que es lo justo en concreto, y que es lo que la ley debe describir y fijar siguiendo los dictámenes de la razón práctica, que ordena las cosas al bien común. "El derecho es lo justo en concreto, el cual, cuando el hecho del caso no se ajusta al hecho tipo de la norma, debe hallarse con arreglo a la naturaleza de las cosas, enjuiciada conforme a la razón natural recurriendo a la equidad". Así, el derecho trasciende la voluntad de los hombres y eso que dicen voluntad general, o voluntarismo jurídico, formalismo y legalismo.
Como para aquel gran jurista que fue el P. Severino Álvarez, O.P., también para Vallet, el legislador no es el creador del mundo jurídico, sino más bien un "mendigo" del mismo, de lo que es "justo". Es, al decir de Gangoiti, la ley como el estuche del derecho, no es el derecho. De ahí la necesidad de que los órganos legislativos busquen lo justo y legislen teniendo presente las condiciones, derechos y deberes del ser humano. El mundo jurídico y el mundo moral no deben separarse sino armonizarse.
Por eso el primado del iusnaturalismo en el realismo jurídico en una concepción justa y armónica del orden social, porque el derecho está, como en fuente primaria, en la misma realidad de la naturaleza humana o del ser del hombre. Y la finalidad del derecho norma debe ser la de actuar la justicia, mirando por el bien, no de un modo abstracto, sino según la exigencia viva de la realidad.
Tampoco para Vallet debe haber contradicción entre los valores de la filosofía del derecho y del derecho canónico. Porque siguiendo esta doctrina iusnaturalista los valores jurídicos y los derechos fundamentales del hombre deben armonizarse y salvarse en el cristiano. Porque Jesucristo no ha fundado su Iglesia ni nos ha traído su revelación negando la naturaleza, sino asumiéndola y sublimándola.
4. En torno a la cuestión social
Atención al Magisterio
Vallet de Goytisolo ha estado siempre atento a cuanto sobre el tema social ha ido diciendo el supremo Magisterio de la Iglesia, que ha tenido en las páginas de la revista Verbo pronta y relevante acogida, así como expositores muy meritorios. Él mismo por su parte ha prestado al conocimiento, difusión y correcta inteligencia de ese Magisterio la más alta contribución. Basta tomar en las manos cualquiera de los volúmenes anuales de Verbo para percatarse de ello. Y no podía ser de otra manera, habida cuenta del signo e intenciones con que vino a la luz esa revista.
Al frente de su primer número quedan patentes las intenciones de la misma y los propósitos que animarán a los Amigos de la Ciudad Católica, capitaneados por Vallet. En las páginas programáticas de la publicación se comienza haciendo propias las palabras de Pio XII, que hablan de la importancia y necesidad que hay de "dar testimonio de la Verdad"; lo que "exige necesariamente —son palabras del Pontífice— la exposición y la refutación de los errores y de los pecados de los hombres, para que, vistos y conocidos a fondo, sea posible el tratamiento médico y la cura: Conoceréis la Verdad; y la Verdad os hará libres" (Pio XII, Summi Pontificatus, 20 oct. 1939).
Acto seguido, declarando el contenido del primer fascículo de Verbo, se fija la idea matriz de la revista y de la Ciudad Católica, que no es otra que la de poner y exponer "lo VERDADERO, único fundamento de todo orden humano", dando a conocer las verdades fundamentales que el llamado pensamiento "moderno" ha oscurecido y oscurece a menudo en nuestros espíritus. Así, lo que aquí decimos equivale a una "especie de ABC" de lo verdadero, que no se puede desdeñar en el combate civil que pretendemos llevar a cabo, ya que está bien probado que la "Verdad" es el primer bien de los hombres, el más seguro fundamento de los Estados.
En la misma medida en que hay que "actuar rápidamente", importa buscar antes que nada una doctrina permanente que no esté sometida a las fluctuaciones de programas transitorios. La falsa filosofía moderna, de la que han nacido el subjetivismo, el liberalismo, el sensualismo y otros ismos semejantes, emparentados con ella, suponen errores que son la ruina de la inteligencia, "ruina", por lo mismo, de la Fe, que "presupone la razón"; ruina del amor verdadero, que no es más que el impulso del sujeto hacia un objeto conocido; ruina de la certidumbre, abandono en el escepticismo, adhesión limitada a las evidencias, o fuerza abandonada a los impulsos de los sentidos; es decir: sensualismo.
Notemos la paradoja del liberalismo, que condena toda opinión, excepto la liberal, pues es bien cierto que en la naturaleza misma del pensamiento está que sea absoluto. Pero sólo puede permitirse y debe ser intolerante el pensamiento verdadero por amor al prójimo, a quien es preciso arrebatar "misericordiosamente del error".
Esto es sólo una muestra o indicio de lo que late y preside toda la obra de Vallet y de los hombres que le siguen. Muestra que ha quedado actualizada con lo que acaba de decirnos en su primero y urgente comentario a la Encíclica Sollicitudo rei socialis de Juan Pablo II. De un modo sintético está allí recogido todo el pensamiento valletiano sobre el tema social.
Llamo concretamente la atención sobre el apartado II de su comentario a la mencionada Encíclica, a la luz, en primer lugar, de lo que dice el mismo texto de la Encíclica; de lo que antes de ella el Magisterio había dicho sobre el tema, en segundo lugar y en tercero, reconsiderando cuanto él mismo tiene escrito sobre la cuestión, que, aparte algún ligero retoque, apenas si necesita modificación o cambio alguno. Cosa lógica, habida cuenta de que la doctrina social de la Iglesia no es algo fosilizado, sino algo vivo, que se mantiene en continuidad y renovación. "En efecto ―dice Juan Pablo II—, continuidad y renovación son una prueba de la perenne validez de la enseñanza de la Iglesia".
Y nada mejor para comprobar la verdad de esta afirmación, así como la fidelidad al Magisterio de que Vallet y los que con él colaboran en la revista Verbo, dan muestras, que recordar la asiduidad y oportunidad con que en cada momento y bajo los más diferentes aspectos ha sido por ellos estudiada la doctrina social católica, siguiendo los documentos pontificios.
Vallet mismo recuerda concretamente cómo la XXV Reunión de Amigos de la Ciudad Católica (1986) estuvo dedicada precisamente a la doctrina social católica, cuya caducidad algunos se habrían atrevido a sostener, pronosticando su muerte o sustituyéndola por esa que dicen "teología de la liberación". Pero ya mucho antes y muchas veces Vallet personalmente se había ocupado del tema, sintonizando perfectamente con lo que en su última Encíclica dice Juan Pablo II.
Y son también muchos los temas relacionados de alguna manera con los principios doctrinales que están presentes o subyacen a la cuestión social los que han tenido tratamiento en los trabajos del Notario de Madrid. Y en todos es muy de destacar tanto el conocimiento profundo y al día que Vallet tiene de los documentos o enseñanzas del Magisterio, como el acatamiento y fidelidad con que sabe seguirlo, repensándolo por su cuenta con competencia y erudición, de la mano sobre todo del Doctor Angélico y otros grandes maestros cristianos. Pero, nótese bien, haciéndose cargo al mismo tiempo de otras corrientes de pensamiento, tanto filosófico como social y jurídico, que no concuerdan con la católica. Y su capacidad de lectura en este punto nos la pone de manifiesto la erudición que acompaña a todos sus trabajos, que es verdaderamente abrumadora.
Aparte la citación susodicha de esa Reunión de Amigos de la Ciudad Católica y los números de Verbo 247, 248 y 249-250, quiero recordar aquí el trabajo sobre "Socialismo, riqueza y doctrina social de la Iglesia", que puede leerse en el libro: Más sobre temas de hoy, Madrid, 1979, y que él solo suma casi el centenar de páginas.
En este trabajo va inserto el estudio o ponencia que en relación con el documento de los Prelados mejicanos sobre Opciones Políticas y Sociales preparara Juan Vallet, y que apareció publicado en Ecumenismo, de México, número 30, de 1974. Y en él se adelanta mucho de lo que en el comentario puesto por Vallet a la Sollicitudo rei socialis ahora se matiza más.
Allí como aquí se reafirma que la doctrina social católica tiene un contenido propio, perennemente válido aunque constantemente renovado; renovación comprensible habida cuenta de la materia sobre que versa, sujeta a cambios históricos, sociales y políticos, que la Iglesia no puede menos de tener en cuenta, pese a que sus principios doctrinales, como Vallet nota, no estén sujetos a mutación; pero sí lo está la aplicación de los mismos, que es varia y contingencial, según regla de prudencia.
Al terreno concreto de las aplicaciones o soluciones técnicas la Iglesia no baja, porque no es lo suyo. Para que se hagan como conviene, lo que la Iglesia ofrece es un "conjunto de principios de reflexión, de criterios de juicio y de directrices de acción", afrontando las cuestiones sobre todo desde un punto de vista moral; iluminándolas con la luz de la revelación, cumpliendo su misión religiosa con gran consideración y respeto a la naturaleza y dignidad de la persona humana.
Por tanto, esta doctrina social de la Iglesia tiene, como "objetivo principal", las "complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad... a la luz de la fe y de la tradición eclesial", que es parte fundamentalísima de la misión evangelizadora de la Iglesia. "No es superfluo recordar —decía Pablo VI, y es Vallet quien evoca ese texto en aquella su comunicación de Méjico— que la misión propia de la Iglesia no es, ciertamente, según lo que Cristo la confió, de orden político, económico y social, habiéndose prefijado un fin de orden religioso" (Sínodo del 6-11-71). Y bajo este prisma de religiosidad es como la Iglesia afronta "el compromiso por la justicia" en el ámbito social, que aunque parece centrado sólo en el hombre o en lo sociológico, es para la Iglesia un problema fundamentalmente teológico y hasta un problema de caridad, alma y reina de todas las virtudes. Porque la religión dice relación a Dios, como virtud que ordena debidamente al hombre para con él. Prescindiendo de Dios, se habla equívocamente de religión. Y es por eso por lo que, como enseña Santo Tomás, la religión rige las demás virtudes morales y las supera.
Doctrina sí, pero no ideología
Si hay algo claramente expreso y subyacente en la última Encíclica de Juan Pablo II sobre la cuestión social, es que esta cuestión no puede resolverse a base de ideologías, utopías ni de simples combinaciones o recursos técnicos, sino a la luz de unos principios derivados de la atenta consideración de la naturaleza del hombre, cuyos fundamentos teológicos, que afectan a su ser físico y moral (porque no están ni siquiera ausentes de la naturaleza física en general, inexplicable, en última instancia, sin la metafísica), se hace preciso tener en cuenta.
El orden moral viene impuesto por la misma naturaleza del hombre, afirma Vallet siguiendo a Juan Pablo II, cuyo parámetro viene dado por su misma naturaleza específica, "creada por Dios a su imagen y semejanza", a un tiempo corporal y espiritual, capaz de conocerse a sí y de conocer a Dios y naturalmente también a los demás, con ansias de infinitud en su misma limitación; y, necesitado de la convivencia con los demás, dada su condición de indigente, es libre y capaz de vivir en función de valores que están por encima de codicias y de instintos, capaz de derechos porque previamente sujeto a deberes para con Dios y para consigo mismo.
Por esta su condición humana y por lo que trae de dependencia de Dios es por lo que, aunque sus prerrogativas son muchas, y tan excelentes que con razón se le dice rey de la creación, está sin embargo sujeto a leyes no sólo físicas sino también morales, que rigen su comportamiento para con Dios y para con el prójimo; lo que debe hacer u omitir si quiere vivir como hombre siguiendo los dictámenes de su razón y auscultando la voz de la revelación si quiere que su vida sea auténticamente humana y auténticamente cristiana.
La tarea de dominar el mundo, dice Juan Pablo II, hay que cumplirla en el marco de obediencia a la ley divina y en el respeto a la imagen recibida, si se quiere el propio y adecuado perfeccionamiento humano. "El carácter moral del desarrollo no puede prescindir tampoco del respeto por los seres que constituyen la naturaleza visible. Al contrario, conviene tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado, que es precisamente el cosmos". Pues "es evidente que el desarrollo, así como la voluntad de planificación que lo dirige, el uso de los recursos y el modo de utilizarlos, no están exentos de respetar las exigencias morales". Porque el dominio confiado por Dios al hombre no es absoluto —sigue diciendo el Pontífice—, no hay libertad de usar y de abusar, porque desde el principio estamos sometidos a leyes no únicamente biológicas sino morales, cuya transgresión no queda impune (Cf. Sollicitudo rei socialis, n. 34).
Lo sustancial de la doctrina social de la Iglesia
Dando por inconcuso la existencia de una doctrina social de la Iglesia, cosa absolutamente clara a la luz del Magisterio, según comprueba Vallet, tanto en el trabajo ese de México, a que nos hemos ido refiriendo, como en el recientísimo dedicado a la presentación y análisis de la Encíclica Sollicitudo rei socialis, Vallet se dedica con preferencia al análisis de los principios de esa doctrina y de los métodos y agentes de aplicación de los mismos. Es decir, le interesa más responder al quid est que no al an est, pues de esto no cabe duda. Y a ello dedica densas y eruditas páginas en sus obras, deteniéndose con fruición en lo de la aplicación de los principios doctrinales de orden social que, aunque ordenados a la práctica, no son de aplicación uniforme ni a rigor de lógica, sino varia y de aplicación prudencial según ya dicho.
Sin embargo, no entra en este terreno de las aplicaciones sin advertir antes bien que en la doctrina social católica es a sus principios a los que no hay que perder de vista, so pena de exponerse a naturalizar con exceso una doctrina cuyas fuentes están en la Revelación y suponen una concepción cristiana del hombre, elevado y destinado por Dios a un fin sobrenatural, que los sistemas sociales modernos ignoran o contradicen, pero que es necesario poner de relieve si queremos salir del impase o fracaso social a que llevan esos sistemas —cosa que Juan Pablo II comprueba en la primera parte de su última Encíclica social estudiando las dos grandes ideologías que hoy dominan el mundo—.
Uno de esos grandes principios es el que afirma la trascendencia del hombre dentro de su inmanencia y finitud; el de su creación y elevación por Dios a un orden sobrenatural; el de su caída y el de su redención. Junto a la razón, la revelación; junto a la naturaleza, la gracia. Más que principios parecen hechos, pero en realidad son contenidos o artículos de fe, a partir de los cuales procede la teología para elaborar una concepción cristiana del orden social humano. Porque se entrañan en la sustancia y condición del mismo ser humano, cual efectivamente es en la presente economía divina; por eso, si no se tienen en cuenta en el ordenamiento social humano, será imposible un ordenamiento acorde con lo que demanda la misma naturaleza del hombre, tal como la presenta la fe. El orden inscrito por Dios en la obra que él ha creado da origen al derecho natural, del que la Iglesia es guardiana. Y lo que la Revelación aporta no es para sustituir ese orden, sino para conocerlo mejor y, con el auxilio de la gracia, construir un orden social eminentemente humano. Algo que hoy se rechaza de plano, pues "se sustituye el orden natural, que trata de distinguir éste del desorden que los hombres introducen, por el sentido de la historia, los signos de los tiempos interpretados con motivaciones ideológicas e ideas utópicas". Es lo de las convulsiones y revoluciones de que nos hablara Pablo VI.
Todo esto no constituye, ciertamente, el fin pleno y absoluto de la misma Iglesia, pero debe servir para consolidar el Reino de Dios sobre la Tierra, según aquella frase de Cristo: "Buscad primero el Reino de Dios" (Mt. 6,33).
De cuyas palabras se sirve Vallet para establecer un orden de prioridades en el cumplimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia, tanto si se atiende a la misión o encargo recibido de su Señor, como si se mira al término o sujeto a que se ordena esa misión: la conversión del hombre y su eterna salvación. Bajo ambos aspectos el buen funcionamiento del orden social es materia de evangelización, pues contribuye a que el hombre pueda alcanzar mejor los fines últimos y peculiarísimos de la misión de orden religioso que compete a la Iglesia.
Lo que no parece aceptable es temporalizar con exceso la misión de la Iglesia, ignorando el sentido escatológico de la misma, que hace utópica la pretensión de un orden social que, a base de simple esfuerzo humano, nos traiga el paraíso sobre la Tierra, que es lo que parecen soñar los liberacionistas estilo Marx o los progresistas estilo Teilhard de Chardin. No se compadece bien esto con los postulados de una escatología cristiana y evangélica, que pone la plena liberación del hombre en el advenimiento final del Reino de Dios, cuando culminará el triunfo definitivo de Cristo y se consumará el tiempo.
"La opción por la solución de la liberación del hombre por el hombre a través de la historia nos recuerda un esfuerzo intelectual que viene realizándose desde el siglo XVII, a partir de Hobbes", según el cual lo que la teología católica enseña acerca de un estado de naturaleza pura y elevada (antes del pecado original); un estado de naturaleza calda (después de ese pecado); y otro estado de gracia (el alcanzado por la Redención); se ve sustituido por lo que Hobbes reduce a estado de naturaleza sin más; y que, perfeccionado por el estado de sociedad civil haría inútil el estado de gracia, posibilitando al hombre la redención y la liberación por sí solo. El adecuado cambio de estructuras bastaría para traer al hombre la salvación.
Con esto queda fuera de todo juego, en la liberación y salvación del hombre, todo cuanto la revelación nos dice sobre ella. Él solo se bastaría para salvarse, viviendo debidamente en sociedad y teniendo la sociedad debida, para lo que bastaría escrutar los signos de los tiempos y aportar cada cual su trabajo siguiendo el curso de la historia.
Pero, como ha escrito muy bien Sciacca —al que cita Vallet—, la misión de la Iglesia obedece a otro signo y tiene otros parámetros. No hace del progreso indefinido la suprema esperanza del hombre, concediéndole una especie de autarquía para conseguirlo ya en este mundo, como si aquí estuviera el centro de las almas, sino que ayuda a la sociedad con una acción propiamente cristiana, en la que no es la sociedad la que tiene la última palabra, sino el hombre encuadrado en ella y en la Iglesia, que es luz de doctrina y canal de gracia para que cada persona viva como debe vivir en la Tierra.
No cabe duda, según todos comprobamos y Vallet expone en sus trabajos, que asistimos hoy a una fuerte tensión entre los que creen que la Iglesia debe dedicarse a su misión específicamente religiosa: predicar el Evangelio y administrar los sacramentos, dejando a un lado problemas sociales, económicos y políticos; Y los que opinan que esto último es lo que de un modo eminente debe prevalecer.
Esta división así, es simplista, pues no se trata de contraponer o establecer una disyuntiva, sino de sintetizar, dando la primacía a quien o a lo que lo tiene, tanto en el orden objetivo de las cosas y de los fines como en el de la misión u oficio que la Iglesia ha recibido de su Señor. Como lo del cuerpo está subordinado a lo del alma, así la atención a lo temporal, social, económico y político, que es parte integrante del hombre y del ordenamiento social humano, debe quedar también subordinado a lo propiamente y más específicamente humano, que es lo espiritual. Y aunque ocuparse de lo social y político forma también parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, porque "el impulso evangélico tiende a salvar al hombre en su dignidad integral", evidentemente la primacía de atención en ese servicio que la Iglesia ha de prestar a lo del hombre en su integridad no la tiene lo material, social, económico o político, sino lo espiritual; primero, por jerarquía de ser, ya que el primado de lo espiritual es indiscutible (Maritain escribió un tratado magistral para probar eso), como lo es la del espíritu sobre la materia, del alma sobre el cuerpo, aunque subsistan, por caso, juntos, o, en un caso dado, apremie más perentoriamente atender a lo que es menos que a lo que es más. Es difícil y puede ser intento vano hablar de catecismo al que no tiene ni que comer, o se nos está muriendo de hambre.
Lo que se quiere decir sencillamente es que en la misión de la Iglesia hay no sólo jerarquía de orden y de valores, sino también prioridades y primacía de servicios u ocupaciones. Y aunque atender al bienestar temporal del hombre se integre en la misión completa de la Iglesia, es muy distinta la obligación que recae sobre ella, de atender a lo material, social, económico y político, que la que recae sobre el Estado; éste tiene esa misión como específicamente suya, en directo y primordialmente; mientras es lo espiritual, moral y religioso lo típica y específicamente eclesial.
Vallet cita muy a propósito este texto de Pablo VI: "No es superfluo recordar que la misión propia, confiada por Cristo a su Iglesia, no es, ciertamente, de orden político, económico y social, habiéndosele prefijado un fin de orden religioso. Sin embargo, ella puede y debe contribuir a la instalación de la justicia, incluso temporal".
"La revelación y el orden de la creación como clave de la doctrina social de la Iglesia" es el acápite III del comentario de Vallet a la Sollicitudo rei socialis. Y el enunciado es altamente expresivo.
La Iglesia, cuya misión primaria es espiritual y religiosa, ha de cumplirla sin extrañarse del mundo, sino empeñándose en él según las exigencias de cada momento histórico, considera que es de competencia indiscutible suya, y así lo afirmaba Pío XII al conmemorar el cincuentenario de la Rerum novarum, hacer juicio sobre "si las bases de un determinado ordenamiento social están de acuerdo con el orden inmutable que Dios Creador y Redentor ha manifestado por medio del derecho natural; y verdades naturales, verdades de revelación, se derivan por diversos caminos, como dos arroyos de aguas no contrarias, sino acordes, de la misma fuente".
Pero este compromiso con el mundo, que la Iglesia tiene en virtud de su misión evangelizadora, no ha de ser para congraciarse sin más con el mundo, aceptándolo tal y como es; pues hay un sentir mundano en contradicción con el espíritu de Cristo, y con Él la Iglesia no puede estar en absoluto de acuerdo, porque se lo prohíbe el mismo Cristo, en su Evangelio, cuando pone en guardia, en la última cena, a sus apóstoles contra el príncipe de este mundo (Jn. 16,8-11) y les recomienda no amarlo so pena de perder el amor del Padre. Este mundo está en contradicción con el Espíritu de verdad (Jn. 14,17), y cualquiera que desee ser amigo de él se constituye en enemigo de Dios (St. 4,4).
Dicho en breve: hacia ese mundo la Iglesia no se vuelve sino es para convertirlo, no para dejarse ganar por él, sino para ganarlo para Cristo. Y su primer paso en este sentido consiste en anunciarle la verdad de Cristo, para que su luz disipe las tinieblas en que está envuelto, pues Él es, como ha recordado el Vaticano II al comenzar la Constitución Lumen gentium, la luz de las gentes, cum sit Christus.
Acercando la cosa más a nuestro tema, diremos con Michele Federico Sciacca, citado por Vallet en su estudio sobre la doctrina social de la Iglesia (al que ya nos referimos antes), que la misión de la Iglesia, su preocupación por lo social, por el desarrollo o progreso humano, no va en el sentido de bendecir todo lo que hace el mundo, ayudando al hombre a labrarse un porvenir de felicidad, entendida como finalidad o esperanza suprema asequible ya aquí en la Tierra, según lo entienden muchos que hablan de progreso; sino, al contrario, esa misión consiste en sacar al mundo de su error, "en curarlo de la ilusión de creer que su destino de plenitud y de acabamiento sea en este mundo, y de que cualquier porvenir sea para el fin último" y al mismo tiempo en ayudarlo con su luz y con su gracia a progresar con sentido cristiano, que es lo más profundamente humano.
5. Conclusión
En la obra de Vallet lo que más me complace resaltar no es tanto la floración constante de pensamientos y citas que atestiguan el sentimiento religioso de un alma naturaliter cristiana, que diría Tertuliano, sino el hecho de que toda su obra filosófico-jurídica se construye a ciencia y conciencia sobre la convicción de que el hombre, animal racional y animal político, tanto por lo político como por lo racional es también naturalmente religioso. Quiero decir, y lo digo casi con palabras de Leopoldo Palacios, aunque a otro propósito, que ora se trate de la sabiduría racional que el hombre descubre y construye, ora de la sociedad política que, como ser naturalmente social, también construye, en ambos casos hay que convenir que lo religioso está siempre subyacente; porque lo metafísico es instancia permanente tanto del orden cósmico como del orden moral y jurídico. Y "a pesar de ser productos humanos", la sabiduría racional y la ciudad temporal son capaces de entrar en comunicación con el plano de las realidades divinas. "Esto se vio desde que el cristianismo comenzó a amanecer sobre el mundo, llamando a la sabiduría de los hombres y a la ciudad terrena para que abrieran sus puertas a los albores de una nueva luz".
Hubo un momento en que se temió lo peor: que lo de la fe y la Iglesia, lo de la Revelación y la Ciudad de Dios chocaran con la razón y la Ciudad terrena. Y, sin embargo, no fue así: "A la postre ni fue así. Tanto la fe divina como la Iglesia de Cristo trabaron amigables relaciones con la razón y la república terrena. La fe, infundida en la razón, trabajó con ella en la elaboración de la sabiduría racional cristiana; y la Iglesia, unida estrechamente a la sociedad civil, colaboró con ésta para la edificación de la ciudad temporal cristiana", la civitas christiana. Surgió la Summa Theologica de Santo Tomás, surgieron las catedrales y surgió, en una palabra, el maravilloso invento en que pusieron de consuno su mano Dios y los hombres, la razón y la fe, la civitas christiana que por otro nombre decimos cristiandad.
Esa cristiandad que no es sólo añoranza, ante la trágica experiencia de esta otra moderna ciudad terrena, que se enfrentó con la ciudad de Dios y le dio la muerte, pero echando sobre sí negros crespones de luto, y sumiéndola en la más atroz de las barbaries que es, como dijera Max Scheler, la barbarie científica o técnicamente establecida, la barbarie de la ciudad sin Dios; sino que debe ser también y lo es para cuantos nos movemos en la esfera de la Ciudad Católica, cuya figura puntera es en España don Juan Vallet de Goytisolo, ideal, esperanza, tierra de conquista y meta que alcanzar.
