Índice de contenidos
Número 169-170
Serie XVII
- Textos Pontificios
- Actas
-
Estudios
-
Teoría-praxis: un tema humano y cristiano
-
Qué es el jacobinismo
-
De la filosofía política al «cientismo» operativo
-
Frantz Fanon y la fobia revolucionaria
-
Las teologías latinoamericanas de la liberación
-
El Estado moderno contra la familia
-
El «affaire» Galileo
-
Meditación filosófico-cultural sobre el concepto de «oposición política»
-
La educación permanente
-
Sociología del protestantismo (V)
-
Una novela sobre la guerra civil española, ¿crítica o difamación?
-
- Información bibliográfica
- Ilustraciones con recortes de periódicos
- Notas
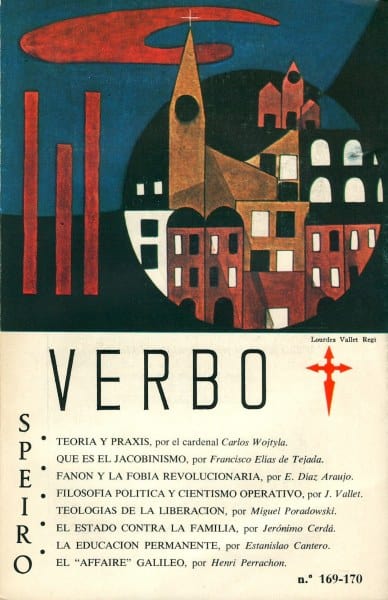
Autores
1978
Meditación filosófico-cultural sobre el concepto de «oposición política»
MEDITACION FILOSOFICO.CULTURAL SOBRE EL
CONCEPTO DE
"OPOSlCION POI.JTICA"
POR
JosÉ MARÍA NIN DE CAltooNA
SUMARIO: l. El quehacer utópico que implica el ejercicio de la poli~
tica.-11. La «certidumbre» política.-IIJ. La «oposición» o el OUil.Íno
indirecto
que
conduce
al poder.-N. La necesidad radical de contar
con una adecuada renovación ideológica.-V. Conclusiones.
l. El qw,haoor utópico que implica el ejercicio de la polillica
Es profundamonre difícil el pretender
comprender el venturo
sisimo mundo de
misterio que
se encierra en la
expresión «oposi
ción política» si,
previamente, no
partimoo del
supuesto de que,
efectivamente, la vida del hombre
en sociedad política comporta su
mucho de renuncia a
la
-.ida del
hombre en si mismo. Y siquiera
sea verdad
queJa sociobilidad es una prerrogati-.a humaua
de
cacic
ter natural asegurada en la política, no lo es menes que el hombre
la cumple como una amputación de si mismo, y por ello con dolor.
Es la dolencia que aqueja a cualquier donación, aunque de ella no
noo quejemos, por sabemos por ella entre los hombres.
Pues bien,
como ha
señalado .el profesor Adolfo Muñoz Alon
so
( 1),
el polltico lleva a sus últimas conclusiones las posibilidades
sociaftes del
hombre concreto. Es
más: las, actividades humanas que
no
alcanzan categoría
política son
renidas en menos por el polí
tico. Son para él premisas de un inmenso polisilogismo viviente y
voraz. Sabe bien que sólo una actividad incesante, creadora de las
(1) Muñoz Alonso, Adolfo: Andamios ·para }as ideas. Colección Aula
de Ideas, Murcia, 1952,
pág. 28.
1327
Fundaci\363n Speiro
/OSE MARIA NIN DE CARDONA
posibilidades de todos y de cada uno de loo miembros de la co
munidad,
es la rensión que mantiene en vuelo de triunfo al Estado
y en seguridad de bien común a la nación.
Al intelectual, evidentemente,
le inquieta
esta dinamicidad im
placable,. y se resiste a dejatse arrolla,: por ella.. La peligrosidad del
intelectual para la vida política comienza por su inadaptación al
ritmo que ésta exige, y habrá que valorarla como virtud o execrarla
-esa peligrosidad-como degr•dación, a tenor de la actitud y del
gesto que adopte
en la huida.
La fuga que emprende el intelectual pu<0 encuentra explicaciones
satisfactorias,
a mi entender. El abandono de funciones de
ID"'1do
en
el rectorado político
---1' ellas me refiero-no implica depre
ciación de tareas ni subalternancias de oficios. Reconoce simple
mente
delimitaciones de menesteres. Y es sagrado el respeto que
se
debe al
intelectual que decide un porvenir de aplausos en un
pre
sente si!enciooo.
Como
sería abominable
una política que force
jeara
con el intelectual puro, enturbiándole la serenidad de sus
meditaciones.
La política, pues,
es una
utopía con la
que, quiérase o no, el
hombre
-de todas y en todas las épocas-tiene necesariamente
que contar. Como recientemente ha señalado Leandro Benavides
en un bellísimo trabajo (2),
fa política en todo momento ha es
tado presente en
la mente del hombre europeo. Fue siempre una
constante
preocupación del
hombre
· de
Occidente
la organización
de la convivencia socia:1. Por eso mismo, comprobada la innata
sociabilidad humana, es necesario procurarle el man:o más adecuado
para
su mejor
realización. As[ surgen, unidas
a la contextura ra
cionalista
del
hombre
wropeo, las primeras especuladones intelec
tuales acerca del
comportamiento del hombre en
sociedad y la idea
ción de una óptima estructura política.
En
el campo de la literatura política se distingue toda una co
rriente
de
pensamiento con
un denominador
común en
la manera
de considerar este tema.
Es la actitud de los que abordan el tema
( 2) Benavid-es, Leandro: Poli tic a y ~amhio social. Eunsa, Pamplona,
1975, pág. 18.
1328
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOISICION POIJTICA»
pensando más en una posible e ideal forma de convivencia que en
la
comprensión y mejora de la que les ha tocado en suierte. Como
exponentes
máximos del
idealismo político, baste citar 14 Repú
blica, de Plaitón; Utopía, de Tomás Moro, Cifld,,J del Sol, de
Campanella, o
el
Manifiesto Com11nhta, de Marx-Engels. Estas y
otras muchas obras representan la permanencia de la utopía en la
historia de las ideas políticas de Occidente.
Lo ca:rarterístico de esta fol!llla de pensamiento político es, la
evasión de la realidad, aunque las razones que mueven a ello a los
distiintos pensaidores son lógkarnenre muy diversas y de un va:lor
muy
dispar. En todo caso, las utopías traducen el anhelo humano
por
lograr una sociedad donde el hombre sea de veras feliz, sin
darse
cuenta, o tratando
de olvidar lo inalcanzable de una situación
semejante. Muchas
V
de implantación
real. Su misma irrealidad hace
que no
se adopte nunca como un
programa. para llevar a fa práctica. Se
puede decir, por lo tanto, que una concepción imaginativa de este
género
es totalmente inoperante e inofonsiva.
Por el contmrio, en ocasiones, una concepción utópica de la or
ganización política
puede
presentarse bajo la forma de algo alcan
zable
y, como consecuencia, su reali:z:ación aparece simplemente con
dicionada a determinadas medidas
de
gobierno o
a la acción di
r
los
grupos. En semej'antes casos, la utopía adquiere una
particular peligrosidad.
Sólo hace falta que un grupo la adopte como
programa
para que toda la comunidad se vea afectada directamente
por ella. Y a no servirá considerarla como utopía
y denunciar su fal
sedad; los
que pretenden su
realización juzga,án de
manera muy
diferente
y verán, en las objeciones, intereses solapados en peligro
y en la oposición del resto del grupo social, los previstos obstácu
los que
habrán que vencer.
Para el utopista -no el imaginativo que se decía antes, sino el
que pretende realizar su proyecto-, el cambio súbito reviste siem
pre el carácter
sagrado de
un deber. En tales circunstancias la vida
política se toma violenta y difícil. Todo lo relativo a la organi
zación
social
adquiere, entonces,
una forma dogmática
sofocante,
1329
Fundaci\363n Speiro
/OSE MARIA NIN DE CARDONA
lo más trivial! se vuelve indiscutible y no · llega a tolerarse la más
mlnima
luciona.ria que les hace tanto más activos cuanto mayor ofuscación
padecen.
Puede ocurrir, incluso, que quienes aspiran a realizar u.na uto
pía lo hagan convencidoo y generosamente. Y que su programa
tenga
toda la
apariencia de justicia y de abstracta bondad. Ello no
supone, antes
a:! contrario, menor peligrosidad. Lo nefasto de las
utopías
radica en
su
intrínseca falsedad tomo proyecto de
actuación
y no en las intenciones que presente. Procisaroente una aparente
bondad
pnede ofrecer uu
llllliyor poder de sugestión
y ser, así, más
perniciosa.
Es obvio, y no descubrimos absolutamente nada nuevo al efo:tuar
esta afirmación, que en cualquier coyuntura histórica, elíjase la
época que se desee, el inteloctua:1 siempre ha encontrado, para dar
cima a su labor, graves
dificultades.
Dificultades que
en
ocasiones
han
sido
poco menos que insalvables al rozar el matiz socio-polí
tico: fa eterna cuestión.
El escritor del XVI y del xvn, según ha sub"11yado el profesor
José Antonio Maravall (3), conoce muy bien que su obra está su
bordinada a condiciorn,mientos materiales y que, sin poner éstos
en debido orden, no es
pooible la ta.rea intelectual fecunda, ni
los
deleites que de
ella
derivan en
lo Intimo
de la persona.
Consecuentemente, el humanista, para arreglar esos aspectos, está
presto
a
tomar su parte en
las grandes monaJtqulas, o
ciertos
grupos oligárquicos en las ·repúblicas mercantiles, están poniendo
en juego. Cualquier
observador que durante el. siglo XVI contem
plara este proceso se diría que . todo iba bien y que el acuerdo entre
ambas partes se habla de mantener. Efectivamente, con sus aspectos
semánticos ya conocidos,
con. su
trabajo
nocturno y retirado, con
sus goces
íntimos y sutiles, con su afán de comodidad y reposo, el
(3) Maravall, José Antonio: LA oposici6n po/ltica baio · los Au.rtrias.
Ed. Ariel, Barcelona, 1974, pág. 38.
1330
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POLITICA»
escritor del Renacimiento se nos presenta de ordinario entre el
séquito aristocrático, distinguido, de los príncipes que gobiernan
las dinámicas sociedades de la época.
P
Adivina en ello
su
propia razón de ser y lo acepta y lo cultiva,
a
pesar de la incomodidad que tantas veces ie trae. Pensamos si no
es
esa vibración de disconformidad la que se pulsa en las pa
labras qu:e,
a
mediados dd siglo xv, escribiera ya
Alfonso de la
Torre:
«el dudar
ha sido en gran parte
causa de saber la verdad».
Unas palabras, pues, que
traducen
-----<,uizá por ello
se repiten mu
chas
veces en térmiruis parecidos---el inquieto fondo de qUlienes
se
dedican a
meditar robre el
estado
de su. época, pouiéndonos de
manifiesto su oculta latencia,
a
través de
un
par de siglos, al en
contrar su
eco en una frase de Saavedra Fajardo: «quien rio
duda
no
puede conocer
la
verdad». La duda es
un camino que, sin pér
dida de
dirección, lleva al fecundo terreno de la disprepancia ...
No deja de
sorprendernos el hecho ---acaso por lo arduo que
resulta el proceder a una explicación medianamente con.,incente
de
que
el
escritor -o, sin más, el mero intelootual-, por no sa
bemos qué extrañas razones, siempre se ha considerado especial
mente vocado para inteNenir en la «oosa pública» : La colaboración
de los escritores en
la
comunidad política a titulo de servicio a la
«patria», 'la necesidad de atender en el pilano de la opinión a esta
dos de
conciencia cada
vez más despiertos o desarrollados, debidos
a la fuerza creciente del individualismo, y la y.,. señalada vincula
ción
de
los humanistas a los grupos de intereses políticos domi
nantes
bajo la figura
del propio príncipe, foeron circunstancias
-manifiesta
el
autor que acabamos de
citar (
4)- que dieron
lugar a
que las guerras
y otros graves enfrentamientos politicos,
llevaran
siempre una parte
a cargo
de
escritores, de inrelectuales
capac,s
de
desatar
una batalla de ideas. La disputa ,s un elemento
de
la guerra: sobre las culpas y los males de las que les enfren
taron sin
descanso,
Carlos V y Francisco I «travajaron estos dos
( 4) Maravall, José Antonio: op, cit., pág. 43.
133Í
Fundaci\363n Speiro
]OSE MARIA NIN DE CARDONA
príncipes y después dellos tod05 sus afir;ionadoo de Europa y del
Wl.iberso, de cargallas el w,o al otro». De ahí, una novedad inte
resante, el
empleo del
libro como arma, según nueva doctrina que
Ronsard nos anuncia en uno de sus patriót:iros discwsos.
Pero no menos cierto es, y lo podemos afirmar con ademán
dogmático, que los hombres dedicados al estudio o a la pluma
jamás han
sido fáciles
de domeñar. Así, .por ejemplo, no estaban
en
lo cierto
quienes suponían
que las letras facilitaban un espí
ritu de
docilidad. El cultivo de la capacidad de pensar, ejercida
cada
vez más libremente por las personas dadas al a;tudio y a la re
flexión,
acabarla minando la. rutinaria aceptación · del estado de co
sas en. que se vivía en la época renacentista. Pensemos, justamente,
que la apelación a la duda metódica en Dfficartes, como anteriM
mente
algo hemos insinuado, traduce un amplio y particularí&imo
estado
del
espíritu ...
11. La "oertidumhre" política
Necesariamente tenemos · que reguir rembrando a:lgunas interro
gantes que, en buena lógica,
demandan urgentes respuestas. He aquí,
por caso, una de ellas: ¿Hasta qué punto cabe hablar, en políti
ca, de
«certidumbres» . absolutas? ¿Qué son las llamadas «certidum
bres»
estructurales?
· En
relación
a:l orden
de la
naturaleza -ha
es
crito
Bertrand de
Jouvenel
(5)-, disponemos
de
muchas certidum
bres
estructurales: así, cuando veo ponerre el sol, espero también
volver a verlo rea~; cuando veo venir el invierno, espero que
le reguirá la primavera: he ahí unos ejemplos rencillos. Un ins
tinto profundo ha impulsado a los hombres, en todo tiempo y
lugar, a constituir un orden social que proporcione reguridades aná
logas.
La semejanza que existe entre
las
reguridades que
propor
ciona el orden
natural y las reguridades del orden social consiste en
que
unas y otras son asp
Rialp, S. A., Pamplona, 1966, pág. 76.
1332
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POLITICA»
en que el sol salga, no es porque haya ocurrido esto en un tiempo
tan lejano
como puede re:ordar la memoria colectiva,
sino porque
es un aspecto de
la
relojería celeste.
De igua:l modo, si los
ameri
canos esperan con confianza que las elecciones ptesidoociales ten
drán lugar, no es a causa de un razona.miento constatado, sino por·
que constituye un
aspecto del
orden constitucional.
Sin
embargo, existe esta diferencia capital, y es que el orden
natural constituye para
nosotros un
dato,
mientras que el orden
cons
titncional es
una con1trucdón que se puede modificar y que incluso
puede
derrumbarse.
Los americanos no dudan, en modo alguno, que al presidente
en ejercicio le
sucederá inmediatamente otro
presidente designado a
través
de un procedimiento bien conocido. Ahora bien, los franceses
no dudaban en modo alguno, en 1785, que a Luis XVI sucedería in
mediatamente otro re-y de Francia, designado por la regla bien cono
cida
de
la sncesión
por línea
masculina. Pero
la
realidad desmin
tió
esta certidumbre de los
franceses. &te ejemplo, tomado de la
Historia de
Francia,
atestigua que si una larga serie ininterrumpida
de aplicaciones de una misma regla sustenta nuestra convicción de
que será también aplicada en el porvenir, . esta larga serie no da,
sin embargo, ninguna garantía objetiva, Y esto conviene subrayarlo,
porque existen dominios en los que lo que se considera a priori
como probable, por encontrarse verificado en una larga serie de
pruebas, puede, desde este mismo
momento,
ser tenido como pro
bado. Sin embargo, en el campo histórico las cosas no suceden así :
es solamente nuestra co:tlvlCción la que se enruentra reafirmada y
no su fundamento objetivo el que se encuentra verificado. En un
caso como el que nos ocupa necesitamos, en realidad, plantearnos
dos
cuestiones. Una
de ellas se resuelve inmediatamente, y es la de
si esta regla
pertenece al orden establecido; pero la otra, la que
consiste en saber si este orden se mantendrá, resulta infinitamente
más dificil.
El ejemplo francés
que hemos expuesto supone, por otra parte,
una interesante
lección histórica.
Han
transcurrido casi
cien años
después de la
carda de
la antigua Monarquía, bajo la
cual se había
aplicado
para el jefe de &ta
Fundaci\363n Speiro
/OSE MARIA NIN DE CARDONA
exceptuamos los setenta y cuatro años de la III República, todo este
largo período no ha visto más que dos casos en los que un jefe de Es
tado
ha,ya aido reemplazado según la regla que había asegurado su su
cesión: Carlos
X ha suceclido a Luis XVIII según la antigua regla
monárquia, René Coty ha sucedido a Vicent Auriol según la Cons
titución de
la IV República:
i"" todos [05 demás CllS06, el nuevo
jefe
de
Esta.do ha sido instaurado
o
se han instaurado,
en
virtud de
una
regla
nueva! Es interesante hacer nob!!r este hecho para destacar
que una certidumbre estr11ct11ral que se derr11mba no es fácilmente
reemplaztNI" po, ()/ra.
Es obvio, pues, que sin un mínimo de seguridad el hombre po
lítico zozobra, aunque, justo es reconocerlo, no naufraga inevitable
mente. El
naufragio, inevitablemente,
se produce cuando a la falta
de absoluta
seguridad le acompaña la
carencia de una elementa:l
medida. de libert•d. Sin libertad,
sí; el
naufrag¡io, la
ruptura de
la n:ave, es ya un sure;o clamoroso. Como es la libertad la gracia
expresiva, lo que habrá que buscar en el inmenso océano de la po
lítica es la seguridad o la zooa de aeguridad para la .libertad, sin que
el
repertorio de seguridades debilite, por supuesto, el ejercicio de
la
libertad esencial e intrínseca.
La libertad ---<:orno capocidad de in;ciati'la~ posee, entre otras
virtudes,
la
seguridad. De
la
seguridad cabe decir, aunque en tono menor,
lo que Hillderlin dijera del lenguaje: es un bien peligroso. Es un
bien, porque en su reino y bajo su mandato la libertad puede ejer
cerse,
y es peligroso, porque la seguridad tiende a reducir el reper
torio de
la
libertad. La seguridad, c0010 árcu:lo de las Hbertades rea
les, no puede C'Ollvert:irse en el compás ,de la intrahistoria del hom
bre,
sino más bien en la defensa de su intangibilid•d.
El hombre constreñido por la seglll'idad siente que le falta el
aliento, aunque no le fallte el alimento. La cuestión es, por tanto,
la de encontrar
una seguridad no
constrictiva,
la de hallar una segu
ridad liberadora de '1a libertad. ,Que sea 1a libertad la que com
prenda
la imprescindible seguricbd que· necesita la posibilidad de su
ejercicio.
Ló'
que distingue al ser humano entré los semO'lientes no es la
1334
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOiSIClON POUTICA»
seguridad, sino la libertad. La libertad no ,es el contrapunto de la
seguridad, sino
la
determirumte de la seguridad amptable. La se
gurid.Jd de
no estar
absolutamente seguros
es
una condición
típica
mente humana. Porque la seguridad sólo se obtiene por una
legaHdad
física, que no .,. ,Ja que ri.ge el desarrollo humoo.o de la conciencia.
Entre
la necesidad
y el aza:r, azar reducible por fa ciencia -y sólo
por
la ciencia, en cierta filosofía-, se encuentra, rompiendo la
antítesis, iJa libertad, irreducible a pr,,.;s;ones científicas.
La seguridad admite cuatro campos de ensaros: la seguridad de
si mismo,, la segurirdad en los otros y de los demás y, ciertamente, la
sustancial
variante de la primera que
hemos catalogado, a
saber: la
seguridad en ,si mismo. En este tetragrama de la seguridad, la libertad
puntúa con
notas de distinta tonalidad.
La seguridad de sí mismo implica la desvalorización kle todo
lo que
es ajeno, próximo o lejano. · Estar seguro de si, sólo lo está
el que ignora su tpropia condición. No sabe quién es el que está se
guro de
si. Es una seguridad
que en
algunos puede no ser falsa, pero
siempre será falaz. Es una seguridad engañosa, aunque sea sin do
lo. El
seguro de sí desconoce los resortes de la libertad y los
apremios de
las 1libertades ajenas.
La seguridad en sí mismo es una exi.genria de la libertad ra
cional.
Es una conquista humana
personal.
Es intransferible. Admi
te
o
consiente las
una volunt•d decidida. Es compatible con la libertad de los demás.
Incluso
puede decine que cuenta con ella. Es fruto de un ascetismo
mor.J. y de una sabiduría sosegada. No es desp6tica, como· la segu
cidaid de sí mismo; es un señorío.
La seguridad en los otros sólo es correcta en la medida en que
se
otorga a
la
libertad de
ellos un amplio margen de inica.tiva
insos
pechada y, a veces, hasta insospechable. Aquí· viene como nacida la
proca,udón bíblica: desgraciado el hombre que confía en otro· hombre.
Que confía en otro, es decir, que se confía a él asegurándose en
quien, por
,definición, no
es un ser seguro. Cabe
asegurar en los
otros lo asegurable, que no es nunca uno mismo como
persona. Ase-
1335
Fundaci\363n Speiro
]OSE MARIA NIN DE CARDONA
gurar la libertad en la seguridad que loo otros pueden ofrecerme
es una. abdicación de la pe,sooalidad (6).
La seguridad: de lo otro, o de loo demás, es admifilble, si previa
mente se han
analizado loo ejes de seguridad: que presenta. Pues
bien, en pocas épocas de la historia de la h=id:ad la sociedad
ofrece
una
descompensación tan radical como en la presente. La
única seguridad ,¡11e nos brind,; la sociedad ai:111al es la escanda/asa
inseguridad
,¡11e la corroe. Lo que sucede en que la inseguridad de la
sociedad y del mundo actual es patológica, mientras que la iusegu
ridad del ser humano es de suyo saludable. Cuaodo se confunden
las índoles de estas dos seguridades o inseguridades -la de la so
ciedad y la de la persona humana-, rudviene la catástrofe. La razón
es clara:
la sociedad es el ensayo que la naturaleza humana organiza
para
hacer viable y fiable la iusegurid:ad radical de las personas.
Cuando
la sociedad: es ella insegura, la libertad personal o se retrae
o se exaspera,
pero ciertamente no se ejerce del modo que le
es congénita. La sociedad iusegura tiende coo todas sus fuerzas y re
cursos. a defender su fragili.dad
de la manera más cómoda, ofrecien
do a los hombres una seguridad
comprometida no
con la libertad,
sino con la impotencia de
la libertad. La sociedad impone al ihombre
la urgencia y la necesidad -a veces con impudicia, como un deber
moral-
de
funoiooalizar nuestras vi.das
y, por
supúesto, nuestra
li
bertad, en servicio de una sociedad que no reconoce en la persona
humana la
titularidad ejemplar de
twtlquier entidad,
institnción u
organización.
La sociedad, de suyo, no es el producto organizado de la li
bertad persooal;
es el ámbito de seguridad en el que la libertad se
ejerce. Cuando la
sociedad, es decir, lo
distinto
-aunque no
di
verso--de
lo personal,
se resiente de falta de seguridad, habrá que
rocapacitaí-si no estará la causa en la inversión de la escala de valores
y de fiues que imperan en esa sociedad, por ,perfecto y preciso que
sea el
aparato de
relojería que
la rija.
La seguridad .de lo otro no es nunca la del hombre, sino el
( 6)_ MuñO.z Alonso, Adolfo: Persona, sináicalí.rmo y sociedad. Cabal
Editor, Madrid, 1973, pág. 114.
1336
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POUTICA»
favor para el despliegue de las virtualidades personales humanas.
El hombre sólo
es libre en
sociedad si se siente seguro; pero
la
plenitud de
su libertad reside
no sólo en sentirse seguro en sociedad,
sino en saberse
seguro en soledad, pero
seguro de que puede ejer
cer su
libertad socialmente.
Para
que no quepan equívocos, añadiré una glosa: El funda
mento que sostiene y legitima
mi libertad es el que se asienta, como
en primera piedra,
en el reconocimiento de
la paritaria libertad del
otro.
La libertad del otro es ontológicamente la justificación de mi li
bertad recíproca.
La libertad del otro no es una concesión gratuita u
obligada;
es
la savia de mi libertad. Así se explica que la sociedad
sea el
ámbito
en que
las liberta.des
se ejercen, no en el
que se con
tr=. Y que sea la sociedad la que establezca el régimen de seguridad
para toda
la libertad posible,
y el
régimen de restricciones
eficaces
para cualquier libertad imposible. Bien entendido que una socie
dad
que se asegure contra la libert:a.d no es taJl; pero tampoco lo
es una sociedad
en que lo único que no
es posible en ella
sea el
ejercicio de
la
libertad, por la incapacidad política o el desarraigo
social
de su
ordenamiento jurídico.
m. La "opooición" o el camino indirecto que oondlllOe al
poder
Es harto significativo el hecho de que algunos de 'los autores
más prestigiosos de la primera mitad del siglo que no& ha tocado
en suerte vivir hayan consi
es,
en rigor,
el camino más directo para apode1rarse del Poder. De
todas formas, cosa de la que no puede
dudarse, la
«oposición»
implica una
de las
estrategias más
sugestivas y eficaces para lograr
esa conquista. Y, como agudamente subrayó el malogrado escritor
italiano Curzio Malaparte (7)
-hombre
cargado de experiencia,
(7) Malaparte, Cun:io: Tér:nica del golpe de Estado. Plaza & Janés, Bar·
celona,
1960,
pág. 10,
1;37
Fundaci\363n Speiro
/OSE MARIA NIN DE CARDONA
sensato y prudente conocedor de las ambiciones de los seres hwna
nos-, en todo acto insurreccúmrll lo que al fin importa es la táctica,
es
decir, la técnica de gope de Estado. Así, por ejemplo, en la revo
lución
comunista, la
estrategia de Lenin no constituye una prepara
ción indispensable para la aplicación de la táctica insurrecciona!. No
puede
conducir, por
sí misma, a la conquista
del Estado. En
Italia,
durante los años 1919
y 1920, la estrategia de Lenin habrá sido
plenamente aplicada, e
Itilia era cealmente, en esa
épcx:a, el
país
de
Europa menos "° sazón para la revolución comunista. Todo es
taba preparado para el golpe de Estado. Pero los comunistas italia
nos creían que
la situación revolucionaria del país, la fiebre sedi
ciosa de
fas masas proletarias, la epidemia de las huelgas generailes,
la paráilisis .de la
vida económica y política, la ocupación de
las
fabricas por los obreros y de las tierras por los campesinos, la de
sorganización del ejército, de 1a policia, de la burocracia, la falta
de energía de la magistratura, la resignación de la burguesía y la im
potencia del Gobl
El Parlamento pertenecía a los
partidos de izquieroa; su acción
corroboraba
la
acción revolucionaria de las
organizaciones sindicales.
Lo que faltaba no era la voluntad de rupoderarse del Poder ; era el cono
cimiento de la táctica insurrecciona!. La revolución .re desgastaba en
la estrategi,., Est,,¡, estrategia era la .preparación del d/dqlle deciswo;
pero nadie sabía
cómo conducir el ataque. Habían acabado por ver
en
la monarquía ( a la que se llamaba entonces una Monarquía so
cialista) un grave
obstáculo para el ataque insurrecional. A la ma
yoría parlamentaria de
izquietda · le preocupaba la acción sindical,
que hacia temer
una conquista
del Poder
con
independencia del
Parlamento y hasta contra el Parlamento. Las organizaciones sindi
ca.les desconfiaban de la acción parlamentaria, porque tendía a trans
fomia:r
la
revolución proletaria en un
cambio de
ministerio en
be
neficio de la pequeña burguesía. ¿Cómo organizm-el golpe de Es
tado? Este era el problema.durante los años 1919 y 1920; y no sólo
en
Italia, sino en casi todos
los
países de Europa occidental.
Tras
lo aparentemente doctrinal
siempre se
esconde,
según la
concepción ideológica de
Curzio
Mafaparte, algo más : La historia
de la lucha entre Stalin
y Trotsky es la historia de la tentativa hecha
1338
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POUTICA»
por Trotsky para apoderarse del poder, y de la defensa del Estado
que asume contra él
Stalin y
la vieja guardia bolchevique; es la
historia de un golpe de Estado fallido. A
Ia teoría de la «revolución
permanente» de Trotsky opone Stalin la tesis de Lenin sobre la dic
tadura del proletariado.
Se ve pelear a las dos facciones, en nombre
de Lenin, con
todas
Lis annas de Bizancio. Pero las intrigas, dis
cusiones y sofismas ocultan acontecimientos mucho más graves que
una .diatriba sobre la ·interpretación del leninismo.
Lo que está en juego es el poder. FI problema de la sucesión de
Lenin, plantead.o mucho antes de su muerte, desde los primeros
síntomas de
su
enferme.dad, no
es otra cdsa que
un
problema de
ideas. Las ambiciones personales se esconden tras los problemas
doctrinales: no
hay que deja,se engañar por los pretextos oficiales
de
las discusiones. La
preocupación polémica de
Trotsky es la de
a,pa.recer como
el
defensor desintersado
de
la herencia moral e inte,
la:twd
de
Lenin, el
guaroián de
los
principios de
la
revolución,
de
octubre, el comunista
intransigente que lucha contra
la degene
ración burocrática
del partido,
el
aburguesamiento del
Estado so
viético.
La preocupación polémica de Stalin es la de ocultar a los
comunistas
,de
-los otros
países, a la Europa
ca,pitalista, democrática
y liberal, Lis verdaderas razones de la lucha entablada en el seno dd
partido,
entre
los_ discipulos de Leniri, los hombres más representati
vos.
de lá Rusia
soviética.
En realidad, 'trotsky pelea por apoderarse
del Estado y Stalin por defendede.
A veces, como la p~opia Historia lo demuestra, cuesta menos
trabajo 'vencer a un ejército que a una asamblea: Las empresas de
Sila
y de Julio César, subraya humorísticamente Curzio Malaparte,
eran las que más
mareria de reflexron ofrocían a
Napoleón Bona
parte sobre su propio destino; eran las más afines a· su genio y
también al espíritu de su tiempo. El pensamiento que le guiara en
la prepatación del 18 de Brumario no hahía ma
litar: I" estrategia y la táctica de la guerra aplicada a 1,, l,,chá poti
tica,-e! ·tJrYle de mane;ar -los e¡ércitos en el terreno de UM competicio-
nes civiles.
En su plan estratégico para la conquista de Roma, no es el genio
1339
Fundaci\363n Speiro
/OSE MARIA NIN DE CARDONA
político de Sila y de Julio César al que se revela, sino su ·genio mi
litar.
Las dificultades que tienen que vencer para apoderarse de
Roma
son
dificultades de orden exclusivamente
militar. Tienen que
combatir ejércitos y no asambleas.
Es un . error considerar el desem
barco de Brindes y el paso del Rubicón como actos iniciales de un
golpe de
Estado: son
actos de
carácter estratégico
y no de carácter
político Llámense
Sifa o César, An!bal o Belisario, el objetivo de
sus ejércitos es la conquista de una ciudad: es un objetivo estra
tégico
...
Lo realmente grave de algunas situaciones «oposicionistas» con
siste, ciertamente, en desconocer
la realidad
circunstancial y,
conse
cuentemente, proceden a
seni>rar, con
inconfesables
fines demagó
gicos,
toda
clase ele utopías de índole
social, política y económica.
La falta de
realismo de las ideologías revolucionarias que compor
tan siempre un desconocimiento e incluso un desprecio
por el ser
personal del hombre, propugnan
un sentimiento o emotividad que
no sólo rehúye
la reflexión conceptua:l, sino que pretende dinamizar
al hombre
exclUl)'endo su misma voluntad. Al carácter utópico de
la 1d-eología revolucionaria se une necesariamente una técnica dema
gógica.
14 ideo/Qgía revolurion,,,.;a es siempre mistica, aunque sus mitos
¡e d4Qfnen
con supuestas dentifiddmJes, y es t11mbién, por Jo mis
mo, enájenación de la propid capacid,uJ de dedsión del
hombre.
En la medida en que el mito sustituye a la realidad no sólo carece
de
razón de verdad, sino también de razón de bien. No podría ser de
otra
manera, si recordamos la
doctrina
tomista de que el ser origi
na la verdad en el entendimiento, a la
vez que origina
la
apetencia
de bien en
la
voluntad.
Si la utopía es el nombre que merece el producto irreal e irreali
zable de la imaginación
por encima del entendimiento, la acción
que
ejen::e sobre la
voluntad no puede ser otra que
la manipulación
de los sentimientos, es decir, una demagogia. Una emotividad o sen
timiento no fundado en razón no puede ser tampoco motor de la
voluntad 'más que
enajenando a ésta
y actuando en realidad como
estímulo de tipo inconsciente, queriendo. provocar reflejos automá-
1340
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POUTICA»
ticos que actúan sobre el psiqW&I10 anlmaA del hombr,: y no sobre
su voluntad libre.
Los mitos revolucionarios no pweden proponerse a la vólutttlld
humana
bajo
la
razón de bien y, por consiguiente, no puede engen
dr1LtSe en
ella amor, único motor -'-corno ha escrito Petit Sullá (8)
de las elecciones libres del hombre. El peculiar «sentimiento» pro
movido por las utopías es el sucedáneo de la libre y voluntaria elec
ción y adhesión del hombre a la verdad conocida y al bien ape
tecido.
No debe creerse que las revolucione, posean una instancia «sen
timenta:l» o «afectiva» que debería ser combatida por una especie
de
rigor
intelectual, cual si sucediera que en los mitos revoluciona
rios
se
pretende ir a la voluntad sin pasar por el entendimiento.
Cuad si en las revoluciones se diera una primacía de la praxis sobre
la contemplación, simplemente, como
se
dice tantas veces con
ex
cesiva condescendencia pata con el verdadero smtido de la Revolu
ción. En
efecto, en
rigor no puede
haber primacía de la praxis donde
ésta
no viene regida por
la contemplación, porque catec:iendo de
ésta no puede existir la praxis. No puede haber verdadero movi
miento de la voluntad libre alll donde se. ha negado el carácter
de
la
'""'dad, que
es
el bien del entenrumiento. Con mo:ón se ha
dicho que fa praxis que se pretende poner en la cúspide de. los movi
mientos
revolucionarios no es más que una técnica de manipulación
de masas
y no verdadera praxis. · Ninguna dimensión humana es
potenciada por un falso sistema de ideas, sino que son· todas · más
o menos descentradas y, por lo mismo, mitigadas, cuan:do no anu
ladas.
IV. La necesidad radical de contar con una adecuada reno
vación ideológica
Es preciso reco,rdar que, efectivamente, anhelar cierto grado de
progreso sociaJ no significa, en modo ra:lguno, simpa.tizar con de-
(8) Petit Sullá, José Maria: «Utopías y demagogia». Revista Verbo,
núm. 150, diciembre, Madrid, 1976, pág. 1357.
1341
Fundaci\363n Speiro
/OSE MdRIA NIN DE CARDON4
tero:únodas tendencias revolucionarias. El político, en rigor, no es
el
revolucionario por esencia. El revolncionario por esencia puede ser
el ;deólogo, el teórico, el ap&tol. Exaltación, misticismo, parcia
lidad, pueden alimentar el alma del revolucionario. Pero el revo
lucionario
-ha. dicho un autor (9)-, aun siendo positivo y justo
en sus
anhelos, no
es un
realizador deseable.
Cuando un
pueblo cae
en
manos de
sus
revolucionarios netos,
por
el azar o Ia algidez de
un
momenro histórico, puede prepararse a
sufrir la injusticia, con
rigor sólo comparable a cuando cae en manos de
los conservadores
a
ulrranza. Es el peso de la parcialidad. Pero estas trágicas coyun
turas . se producen pra:isamrote cuando el mquilosam.iento de los
dirigentes les incapacita para incoi,porar 'Y realizar las innovaciones
que el tiempo o el
ánimo nacional exigen
o,
pot el contrario, para
contener la desintegración de la suma de eletnenros sociales y cons
tantes históricas que
constitnyen un destino nacional. Falta de au
toried.:d, en este segundo caso; falta de imagin,oción y autoridad, en
el primero. Digo
auroridad, también,
porque muy pocas veces el
hombre político deja
de
peocibir y comprender las necesidades de
innovación. Pero veneet la inercia, el egolsmo, el peso de los ele
menros
a
quienes toda innovación desagrada o
perjudica, es
una
dificilísima prueba de autoridad. El signo social de nuestro tiempo,
la
manlha. progresiva de la Historia, hacen que Ias innovaciones
tiendan casi siempre a
tratar de eootender la
justicia y los bienes
materiales y espiritnales.
Y toda extensión se realiza, además de
sobre el progreso
técnico, sobre la reducción de los privilegios.
En nuestros días, el ritmo vertiginoso de transformación del
mundo, de complicación
técnica, de auronwizaci6n laboral, de fa
cilidad de comunicaciones, de creación cientifica, impone una ráfa
ga de necesarias innovaciones en '1a convivencia social. Ya no son
sólo las ta20nes de orden moral; son hechos reales e insoslayables
los que exigen del político la
capacidad de
innovación. Hay que
contar con
la
naveclJLd, con la «mudmza o nueva forma en el estado
o gobierno de
Ias cosas». Respetando la licitnd de la tendencia, se-
(9) Elorriaga, Gabriel: Ld vocación poJ/li,a, Editorial Doncel, Madrid,
1974, pfg. 86.
1342
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POLITIC,1.»
gún apreoac1ones personales, hacia io tradicional o lo revolucio
nario, es imprescindible, en todo caso, contar con la innovación
política y poseer la capacidad y fuerza neoesarias para imponeda,
aun
a
rontrapelo de quienes se encuentran en
posición de
juzgar
todo
lo
nuevo peor para ellos.
Con no poca ruón, no hace mucho tiempo, el doctor Enrique La
rroque ha dicho que
,«cada generación tiene una preocupación pri
morcllil, ya
sea la
de acabar una guerra, la de borrar una injusticia
racia:l o la de mejorar la situación del obrero. Pareoe que la preo
cupación que ha elegido nuestra juventud
actrud sea
la dignidad del
set humano. Esta ju-.entud exige la limitación del poder excesi-.o.
Exige·
un
sistema
polítiro que
proteja
la comunidad entre los hom
bres. Exige un
gobieroo que hable abierta y honradamente a
sus ciu
dadanos» (10).
Diversos sondeos de la opinión pública realizados en los países
industtiaies,
Jo
mismo que en
Espafut, revelM que, estadísticamente,
un
porcenraje minoritario de
la juventud universiraria muestra in
teresarse en los asuntos poUtioos y, de ellos, no todos coinciden,
por supuesto, en la actitud revis.ioni~ta; la proporción disminuye
aún más en los jó-.enes obreros y es ínfima en el campesinado. Aho
ra
bien,
¿cómo lgnora,c la trascendencia y gravedaxl que para el
futuro encierran las masas de «hippies» que huyen ·de sus hogares,
el
recurso a
un
escapisrno que incluso llega al hudimiento
en las
drogas, el desencanto y pesimismo de los más sanos? ¿Cómo re
huir la acusación de tllles actitudes
o, también,
el empuje
de los
millones de
jó .. enes preparados que reclaman mayor sinceridad y
vitalidad?
De
otro lado,
la mayoría
absolura de
empresarios,
téc
nioos y obreros no desein cambio susrancial alguno. Para muchos,
Jo que cuenta es el apego a la comodidad, la forma más favorable
de resolver los problemas individuales; pata
casi todos, las rei
vindicaciones
estudiantiles, los gustos de
los jóvenes, las advertencias
de un
puñado de pollticos, moralistas o cientffiros son
expresiones
típicas de
los pocos
años, especulaciones pedantescas o
sospecho-
(10) Larroque, Enrique: El n11e1Jo rumbo Je la libertad. Ediciones de la
Revista Occídente, S. A., Madrid, 1970, pág. 60.
Fundaci\363n Speiro
JOSB MARIA NIN DB CARDONA
sas ambiciones, Mantiene todavía su integral vigencia lo que don
Miguel de Unamuno subrayó ,en el prólogo a la V ida de Don Qui
¡(Jte
y S,m,:ho: «Una cosa e, la mt1rmuradón crítit:<1 en ,m salón y el
agudo sarcaJmo cr,n qge se zahiere a los dmgentes, y ,ma mgy dis
t,/nta es la falt~ de ámmo qge; se lllivierte para emprender en, equipo
tareas inn01kldor"1, la amable sonrisa con que se ¡reciben l,,s it:kar, los
~extl> innumerables con qge se mega la parlicipa&ión en cual
quier cometido que ·"10 lleve a¡,arejado, el lucro· económtco o social_».
No cabe engañarse: escasísimoo son los ya situados en el engtaoaje
profesional normal que
se
comprometan de hecho en la. innovación.
La
palabra «riesgo» está borrada del diocionario burgués y únicamen
te renace en W. situaciones de catástrofe o cuando se amenaza -o
se cree ver amenazada-la seguridad de los intereses establecidos.
En los círculos de profesionales,
cada uno bu"'ª en los deberes de
su puesto de trabajo la excusa conveniente para inhibirse de los
problemas comunitarios de írudole sociopolitica.
Y · es que, en rigor, todavía quedan· muchísimas cosas por defi
nir, · por trazar o delimitar su auténtico concepto. En política, por
ejemplo,
se vive la realidad con bastahte comodidad; muy pocos
son, ciertamente, los que se molestan en profundizar en la.s estruc
turas, en los dogmas, en las pooiciones doctrinales. Consecuente
mente,
como
nns indica en un ínteresantísimo libro el doctor Martl
nez Albaizeta (11), aún sigue en rpie la consideración de que, efec
tivameute,
todas las ideologías· o son de derecha o de izquierda; nin
guna de ellas
es neutra en este séntido Pirede argüírsenos que tam
bién existen las posiciones de· centro; pero es que inclusive el
ceutro
es asimifable a la i,quietlda y fa dereclta: una ideología
centrista aparecerá· como
izquierda
si
la comparamos con la dere
cha, y como derecha con relación a la izquierda.
En
definitiva, la necesidad de la «reuovación», del establecimien
to de
la libettad · y de· una· política más profundamente humana ha
brotado con · inusitada fuerza por doquier, '.En la misma URSS han
sido numerosos
los intentos que se han sucedido al respecto y, en
{11) Martínez Albaizeta, Jorge: lzq11ierda.r y der«ha.r: .ru .renlido y
misterio. Editorial Speiro, S. A., Madrid, 1974, pág. 17.
1344
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POUTICA»
cierto modo, puede afirmarse que el poeta Evtuchenko ha sido el
promotor de este aire nuevo que ·ha logrado el célebre deshielo de
la
época ¡x,,tstaJinista, Aire
de
renovación que,
justamente, se
hace
palpable
en
no pocos de los principales aspectos de la vida cultural
soviética: teatro, música, cine, artes plásticas, etc. Al realismo socia
lista se oponían por todas partes, ha escrito V. Gedilaglúne (12),
las tendencias modernistas, inspiradas directamente en las escuelas
occidentales. La contestación al dogma de la estética oficial se ma
nifestó de manera especial en un entusiasmo apasionado por el arte
absttacto. Varios artistas. se destacaron en este período, sobre todo
el pinto< Yuri Vassiliev y el escultor Emste Néizvestoy. Por otra
parte,
Evtuchenko fue el primero en decorar con sus obras las pa
redes del salón de su
casa ...
V. Conclusiones
Nos parece
oportuno, al iniciar esta pequeña recapitulación
o síntesis de
puntos de vista,
afirmar que /,, auténtica política es
siemjwe una política de instituciones. Por eso mismo, crear institu
ciones, o adaptar las ya existentes, _ es la única manera de conformar
desde dentro y verdaderamente a una sociedad. Si no se procede
así, muchos esfuerzos de bienintencionada y positiv_a orientación
teórica se reducen a simples remedios. de urgencia, y si se conV!ier
ten en sistemas, terminan acarreindo -como muy seriamente nos
ha advertido un autor (13)-la esterilización del organismo social
Nadie
puede dudar que
unas
hdllanres y
momentáneas realizacio
nes políticas, a
cambio de la libre y estable vinculación de los ciu
dadanos
a empresas
permanentes,
es· precio
demasiado
elevado para
considerarlo como procedimiento político satisfactodo.
El
nudo del problema, en todo caso, radica en la manera de en
tender la labor política. Si no se admite la preeminencia de
la per-
(12) Gedilaghine, Vla.dimir: La opo1ición en la URSS. Editorial Cam
bio 16, Madrid, 1977, pág. 26.
(
13) Benavide<, Leandro: op, cit., pág. 94.
1345
Fundaci\363n Speiro
fOSE MARTA NIN DE CARDONA
sona humana y las instituciones como su proyección natural, es inú
til proponer una actividad pública encaroioada a poblar ele institu
ciones
-y así hacerla habitable--- a una socialad. Pero sucede con
frecuencia que,
partiendo de
correctos principios reóricos, no
se
llega,
sin embargo, a las consecuencias prácticas que eran de esperar.
En
tales
casos, hay
que admitir la
disyuntiva de
que
o bien la for
mulación de
principios no
pasaba de ser simplemente táctica, o bien
no
se ha dado con el método de
traducir en realidad
las pretensio
nes
programáticas. En este último supuesto, el error
puede ser
más
fácilmente subsanable si
se acierta a comprender la íntima razón
de
ser de toda institución y las exigencias para su nacimiento y de
sarrollo.
Lo primero que se comprueba siempre, al contemplar el ori
gen de cualquier
institución, es
un hecho al que no suele conce
dérsele luego
la debida
importancia, a
saber: No existe
ninguna ins
titución
que haya tenido por causa la
exclusiva voluntad
del poder
público. Cuando se cree que el nacimiento de una determinada ins
tiuéión se debió
a un
acto discrecional de una autoridad concreta,
en
definitiva a una voluntad individual, se padece un grave error y
se evidencia una consideración muy supemcial de las cosas.
Una institución nace y arraiga si responde a auténticas necesi
dades del medio socia:!. Pero aún •hay más: una institución no surge
roer.mente por da,reto, aun supuestas como reales las necesidades
del medio social. Se precisa ante todo una congruencia entre una
institución y el
clima en que brota. Por otra parte, es imprescindible
una suerte
le complicidad tkita de los individuos con el poder pú
blico
para que el intento institucional llegue a cuajar. En este sen
tido,
el
papel de la autoridad ha de ser extraotdinariameote discreto.
Para ser verdaderamente fecunda la función de
la autoridad, ha de
ser más catalizadora que impositiva.
No r,sulta sencillo el poder especificar, dentro del ámbito so
cial de una determinada nación, problema más grave, dramático
y
trascendente
qne el referente al hallazgo e instauración de su
adecuada estructura gubernamental:
Toda sociedad tiene siempre
ante
si nn repertorio de problemas que ha de atacar. Si uno de estos
problemas
es
el de
su forma de gobierno,
· no ha,y exageración en
1346
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POLITICA»
considerarlo como el más importante, y el primero que se ha de
acometer, pese a que su solución sea forzosameute knta y delicada.
No se puede edificar con un mínimo de seguridad si se desconfía
de la estabilidad de los cimientos l!l ímpetu creador de un pueblo
puede quedar seriamente mediatizado en un régimen de interinidad
que se prolongue.
La aceptación común de una forma de gobierno
es la condición
previa pa,a ulterioces realizaciones de carácter esta
ble. Si hay desacuerdo en este punto básico, todo se toma proble
mático y se hoce imposible el mínimo de confianza que exige una
normal convivencia.
Pero en el orden de la vida pública las formas politicas, como
nos
ha dicho certeramente
el profesor Leandro
Benavides (14),
son
sólo
un presupuesto. Con. frecuencia se olvida que su importancia,
con
ser básica, es
sólo relativa. Quienes flan la solución de todos
los
problemas a la adopción de
una
forma política determinada,
no han acertado
a comprender
la intrínseca practicidad de la polí
tica,
ni la flexibilidad,
dentro de unos amplios márgenes, de toda
forma de gobierno servida por hombres con criterio realista.
Una mirada
al panorama político del mundo acrual pone inme
diatamente de manifiesto la reducida variedad en el repertorio de
las formas de gobierno.
Seguramente que
en el futuro se reducirán
aún
más los tipos de organimción política. También ro este terre
no parece existir una evolución ine,corable hacia la nivelación de
las diferencias entre los pueblos. Sin embargo, es fácil comprobar
cómo en
unas formas
políticas de nombre
y de esrructUras análo
gas,
o
casi idénticas, está
incardinada
una vida social de signos muy
diversos
y aún opuestos. La URSS, Suiza, la Alemania Federal, los
Estados Unidos
de
América, etc., e,tán hoy configurados políticamente
como
repúblicas federales; por
otra parte, G,an Bretaña,
Dinamarca,
Japón, Grecia,
Marruecos, etc., se
organizan constitucionalmente ba
jo el denominador común de la Monarquía parlamentaria; Finlandia,
Turquía,
Italia, Túnez, etc.,
entran conjuntamente
en el molde de
las
repúblicas unitarias. No es necesario recalcat hasta qué punto
un
mismo esquema de
organización política
puede contener
rea1i-
(14) Benavides, Leandro: op. cit., pág, 112.
1347
Fundaci\363n Speiro
JOSE MARIA NIN DE CARDONA
dada; sociales distintas y posibiliw juegos también distintos de las
fuerzas subyacentes en la sociedad.
En fin, a la vista de cuanto antecede, queda bien patente la pre
dominante carga subjetiva que · existe en toda preferencia exclusiva
e irreductible
por una forma política detemunada. Una actitud dog
mática, en el sentido de canonizar o condenat con catáctet absoluto
formas de gobierno concretas, tiene poco que ver con el tratamien
to efectivo de los problemas políticos que cada día responden me
nos a
!.s1eyes subjetivas de
la psicología.
1348
Fundaci\363n Speiro
CONCEPTO DE
"OPOSlCION POI.JTICA"
POR
JosÉ MARÍA NIN DE CAltooNA
SUMARIO: l. El quehacer utópico que implica el ejercicio de la poli~
tica.-11. La «certidumbre» política.-IIJ. La «oposición» o el OUil.Íno
indirecto
que
conduce
al poder.-N. La necesidad radical de contar
con una adecuada renovación ideológica.-V. Conclusiones.
l. El qw,haoor utópico que implica el ejercicio de la polillica
Es profundamonre difícil el pretender
comprender el venturo
sisimo mundo de
misterio que
se encierra en la
expresión «oposi
ción política» si,
previamente, no
partimoo del
supuesto de que,
efectivamente, la vida del hombre
en sociedad política comporta su
mucho de renuncia a
la
-.ida del
hombre en si mismo. Y siquiera
sea verdad
queJa sociobilidad es una prerrogati-.a humaua
de
cacic
ter natural asegurada en la política, no lo es menes que el hombre
la cumple como una amputación de si mismo, y por ello con dolor.
Es la dolencia que aqueja a cualquier donación, aunque de ella no
noo quejemos, por sabemos por ella entre los hombres.
Pues bien,
como ha
señalado .el profesor Adolfo Muñoz Alon
so
( 1),
el polltico lleva a sus últimas conclusiones las posibilidades
sociaftes del
hombre concreto. Es
más: las, actividades humanas que
no
alcanzan categoría
política son
renidas en menos por el polí
tico. Son para él premisas de un inmenso polisilogismo viviente y
voraz. Sabe bien que sólo una actividad incesante, creadora de las
(1) Muñoz Alonso, Adolfo: Andamios ·para }as ideas. Colección Aula
de Ideas, Murcia, 1952,
pág. 28.
1327
Fundaci\363n Speiro
/OSE MARIA NIN DE CARDONA
posibilidades de todos y de cada uno de loo miembros de la co
munidad,
es la rensión que mantiene en vuelo de triunfo al Estado
y en seguridad de bien común a la nación.
Al intelectual, evidentemente,
le inquieta
esta dinamicidad im
placable,. y se resiste a dejatse arrolla,: por ella.. La peligrosidad del
intelectual para la vida política comienza por su inadaptación al
ritmo que ésta exige, y habrá que valorarla como virtud o execrarla
-esa peligrosidad-como degr•dación, a tenor de la actitud y del
gesto que adopte
en la huida.
La fuga que emprende el intelectual pu<0 encuentra explicaciones
satisfactorias,
a mi entender. El abandono de funciones de
ID"'1do
en
el rectorado político
---1' ellas me refiero-no implica depre
ciación de tareas ni subalternancias de oficios. Reconoce simple
mente
delimitaciones de menesteres. Y es sagrado el respeto que
se
debe al
intelectual que decide un porvenir de aplausos en un
pre
sente si!enciooo.
Como
sería abominable
una política que force
jeara
con el intelectual puro, enturbiándole la serenidad de sus
meditaciones.
La política, pues,
es una
utopía con la
que, quiérase o no, el
hombre
-de todas y en todas las épocas-tiene necesariamente
que contar. Como recientemente ha señalado Leandro Benavides
en un bellísimo trabajo (2),
fa política en todo momento ha es
tado presente en
la mente del hombre europeo. Fue siempre una
constante
preocupación del
hombre
· de
Occidente
la organización
de la convivencia socia:1. Por eso mismo, comprobada la innata
sociabilidad humana, es necesario procurarle el man:o más adecuado
para
su mejor
realización. As[ surgen, unidas
a la contextura ra
cionalista
del
hombre
wropeo, las primeras especuladones intelec
tuales acerca del
comportamiento del hombre en
sociedad y la idea
ción de una óptima estructura política.
En
el campo de la literatura política se distingue toda una co
rriente
de
pensamiento con
un denominador
común en
la manera
de considerar este tema.
Es la actitud de los que abordan el tema
( 2) Benavid-es, Leandro: Poli tic a y ~amhio social. Eunsa, Pamplona,
1975, pág. 18.
1328
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOISICION POIJTICA»
pensando más en una posible e ideal forma de convivencia que en
la
comprensión y mejora de la que les ha tocado en suierte. Como
exponentes
máximos del
idealismo político, baste citar 14 Repú
blica, de Plaitón; Utopía, de Tomás Moro, Cifld,,J del Sol, de
Campanella, o
el
Manifiesto Com11nhta, de Marx-Engels. Estas y
otras muchas obras representan la permanencia de la utopía en la
historia de las ideas políticas de Occidente.
Lo ca:rarterístico de esta fol!llla de pensamiento político es, la
evasión de la realidad, aunque las razones que mueven a ello a los
distiintos pensaidores son lógkarnenre muy diversas y de un va:lor
muy
dispar. En todo caso, las utopías traducen el anhelo humano
por
lograr una sociedad donde el hombre sea de veras feliz, sin
darse
cuenta, o tratando
de olvidar lo inalcanzable de una situación
semejante. Muchas
V
de implantación
real. Su misma irrealidad hace
que no
se adopte nunca como un
programa. para llevar a fa práctica. Se
puede decir, por lo tanto, que una concepción imaginativa de este
género
es totalmente inoperante e inofonsiva.
Por el contmrio, en ocasiones, una concepción utópica de la or
ganización política
puede
presentarse bajo la forma de algo alcan
zable
y, como consecuencia, su reali:z:ación aparece simplemente con
dicionada a determinadas medidas
de
gobierno o
a la acción di
r
los
grupos. En semej'antes casos, la utopía adquiere una
particular peligrosidad.
Sólo hace falta que un grupo la adopte como
programa
para que toda la comunidad se vea afectada directamente
por ella. Y a no servirá considerarla como utopía
y denunciar su fal
sedad; los
que pretenden su
realización juzga,án de
manera muy
diferente
y verán, en las objeciones, intereses solapados en peligro
y en la oposición del resto del grupo social, los previstos obstácu
los que
habrán que vencer.
Para el utopista -no el imaginativo que se decía antes, sino el
que pretende realizar su proyecto-, el cambio súbito reviste siem
pre el carácter
sagrado de
un deber. En tales circunstancias la vida
política se toma violenta y difícil. Todo lo relativo a la organi
zación
social
adquiere, entonces,
una forma dogmática
sofocante,
1329
Fundaci\363n Speiro
/OSE MARIA NIN DE CARDONA
lo más trivial! se vuelve indiscutible y no · llega a tolerarse la más
mlnima
luciona.ria que les hace tanto más activos cuanto mayor ofuscación
padecen.
Puede ocurrir, incluso, que quienes aspiran a realizar u.na uto
pía lo hagan convencidoo y generosamente. Y que su programa
tenga
toda la
apariencia de justicia y de abstracta bondad. Ello no
supone, antes
a:! contrario, menor peligrosidad. Lo nefasto de las
utopías
radica en
su
intrínseca falsedad tomo proyecto de
actuación
y no en las intenciones que presente. Procisaroente una aparente
bondad
pnede ofrecer uu
llllliyor poder de sugestión
y ser, así, más
perniciosa.
Es obvio, y no descubrimos absolutamente nada nuevo al efo:tuar
esta afirmación, que en cualquier coyuntura histórica, elíjase la
época que se desee, el inteloctua:1 siempre ha encontrado, para dar
cima a su labor, graves
dificultades.
Dificultades que
en
ocasiones
han
sido
poco menos que insalvables al rozar el matiz socio-polí
tico: fa eterna cuestión.
El escritor del XVI y del xvn, según ha sub"11yado el profesor
José Antonio Maravall (3), conoce muy bien que su obra está su
bordinada a condiciorn,mientos materiales y que, sin poner éstos
en debido orden, no es
pooible la ta.rea intelectual fecunda, ni
los
deleites que de
ella
derivan en
lo Intimo
de la persona.
Consecuentemente, el humanista, para arreglar esos aspectos, está
presto
a
tomar su parte en
las grandes monaJtqulas, o
ciertos
grupos oligárquicos en las ·repúblicas mercantiles, están poniendo
en juego. Cualquier
observador que durante el. siglo XVI contem
plara este proceso se diría que . todo iba bien y que el acuerdo entre
ambas partes se habla de mantener. Efectivamente, con sus aspectos
semánticos ya conocidos,
con. su
trabajo
nocturno y retirado, con
sus goces
íntimos y sutiles, con su afán de comodidad y reposo, el
(3) Maravall, José Antonio: LA oposici6n po/ltica baio · los Au.rtrias.
Ed. Ariel, Barcelona, 1974, pág. 38.
1330
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POLITICA»
escritor del Renacimiento se nos presenta de ordinario entre el
séquito aristocrático, distinguido, de los príncipes que gobiernan
las dinámicas sociedades de la época.
P
Adivina en ello
su
propia razón de ser y lo acepta y lo cultiva,
a
pesar de la incomodidad que tantas veces ie trae. Pensamos si no
es
esa vibración de disconformidad la que se pulsa en las pa
labras qu:e,
a
mediados dd siglo xv, escribiera ya
Alfonso de la
Torre:
«el dudar
ha sido en gran parte
causa de saber la verdad».
Unas palabras, pues, que
traducen
-----<,uizá por ello
se repiten mu
chas
veces en térmiruis parecidos---el inquieto fondo de qUlienes
se
dedican a
meditar robre el
estado
de su. época, pouiéndonos de
manifiesto su oculta latencia,
a
través de
un
par de siglos, al en
contrar su
eco en una frase de Saavedra Fajardo: «quien rio
duda
no
puede conocer
la
verdad». La duda es
un camino que, sin pér
dida de
dirección, lleva al fecundo terreno de la disprepancia ...
No deja de
sorprendernos el hecho ---acaso por lo arduo que
resulta el proceder a una explicación medianamente con.,incente
de
que
el
escritor -o, sin más, el mero intelootual-, por no sa
bemos qué extrañas razones, siempre se ha considerado especial
mente vocado para inteNenir en la «oosa pública» : La colaboración
de los escritores en
la
comunidad política a titulo de servicio a la
«patria», 'la necesidad de atender en el pilano de la opinión a esta
dos de
conciencia cada
vez más despiertos o desarrollados, debidos
a la fuerza creciente del individualismo, y la y.,. señalada vincula
ción
de
los humanistas a los grupos de intereses políticos domi
nantes
bajo la figura
del propio príncipe, foeron circunstancias
-manifiesta
el
autor que acabamos de
citar (
4)- que dieron
lugar a
que las guerras
y otros graves enfrentamientos politicos,
llevaran
siempre una parte
a cargo
de
escritores, de inrelectuales
capac,s
de
desatar
una batalla de ideas. La disputa ,s un elemento
de
la guerra: sobre las culpas y los males de las que les enfren
taron sin
descanso,
Carlos V y Francisco I «travajaron estos dos
( 4) Maravall, José Antonio: op, cit., pág. 43.
133Í
Fundaci\363n Speiro
]OSE MARIA NIN DE CARDONA
príncipes y después dellos tod05 sus afir;ionadoo de Europa y del
Wl.iberso, de cargallas el w,o al otro». De ahí, una novedad inte
resante, el
empleo del
libro como arma, según nueva doctrina que
Ronsard nos anuncia en uno de sus patriót:iros discwsos.
Pero no menos cierto es, y lo podemos afirmar con ademán
dogmático, que los hombres dedicados al estudio o a la pluma
jamás han
sido fáciles
de domeñar. Así, .por ejemplo, no estaban
en
lo cierto
quienes suponían
que las letras facilitaban un espí
ritu de
docilidad. El cultivo de la capacidad de pensar, ejercida
cada
vez más libremente por las personas dadas al a;tudio y a la re
flexión,
acabarla minando la. rutinaria aceptación · del estado de co
sas en. que se vivía en la época renacentista. Pensemos, justamente,
que la apelación a la duda metódica en Dfficartes, como anteriM
mente
algo hemos insinuado, traduce un amplio y particularí&imo
estado
del
espíritu ...
11. La "oertidumhre" política
Necesariamente tenemos · que reguir rembrando a:lgunas interro
gantes que, en buena lógica,
demandan urgentes respuestas. He aquí,
por caso, una de ellas: ¿Hasta qué punto cabe hablar, en políti
ca, de
«certidumbres» . absolutas? ¿Qué son las llamadas «certidum
bres»
estructurales?
· En
relación
a:l orden
de la
naturaleza -ha
es
crito
Bertrand de
Jouvenel
(5)-, disponemos
de
muchas certidum
bres
estructurales: así, cuando veo ponerre el sol, espero también
volver a verlo rea~; cuando veo venir el invierno, espero que
le reguirá la primavera: he ahí unos ejemplos rencillos. Un ins
tinto profundo ha impulsado a los hombres, en todo tiempo y
lugar, a constituir un orden social que proporcione reguridades aná
logas.
La semejanza que existe entre
las
reguridades que
propor
ciona el orden
natural y las reguridades del orden social consiste en
que
unas y otras son asp
Rialp, S. A., Pamplona, 1966, pág. 76.
1332
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POLITICA»
en que el sol salga, no es porque haya ocurrido esto en un tiempo
tan lejano
como puede re:ordar la memoria colectiva,
sino porque
es un aspecto de
la
relojería celeste.
De igua:l modo, si los
ameri
canos esperan con confianza que las elecciones ptesidoociales ten
drán lugar, no es a causa de un razona.miento constatado, sino por·
que constituye un
aspecto del
orden constitucional.
Sin
embargo, existe esta diferencia capital, y es que el orden
natural constituye para
nosotros un
dato,
mientras que el orden
cons
titncional es
una con1trucdón que se puede modificar y que incluso
puede
derrumbarse.
Los americanos no dudan, en modo alguno, que al presidente
en ejercicio le
sucederá inmediatamente otro
presidente designado a
través
de un procedimiento bien conocido. Ahora bien, los franceses
no dudaban en modo alguno, en 1785, que a Luis XVI sucedería in
mediatamente otro re-y de Francia, designado por la regla bien cono
cida
de
la sncesión
por línea
masculina. Pero
la
realidad desmin
tió
esta certidumbre de los
franceses. &te ejemplo, tomado de la
Historia de
Francia,
atestigua que si una larga serie ininterrumpida
de aplicaciones de una misma regla sustenta nuestra convicción de
que será también aplicada en el porvenir, . esta larga serie no da,
sin embargo, ninguna garantía objetiva, Y esto conviene subrayarlo,
porque existen dominios en los que lo que se considera a priori
como probable, por encontrarse verificado en una larga serie de
pruebas, puede, desde este mismo
momento,
ser tenido como pro
bado. Sin embargo, en el campo histórico las cosas no suceden así :
es solamente nuestra co:tlvlCción la que se enruentra reafirmada y
no su fundamento objetivo el que se encuentra verificado. En un
caso como el que nos ocupa necesitamos, en realidad, plantearnos
dos
cuestiones. Una
de ellas se resuelve inmediatamente, y es la de
si esta regla
pertenece al orden establecido; pero la otra, la que
consiste en saber si este orden se mantendrá, resulta infinitamente
más dificil.
El ejemplo francés
que hemos expuesto supone, por otra parte,
una interesante
lección histórica.
Han
transcurrido casi
cien años
después de la
carda de
la antigua Monarquía, bajo la
cual se había
aplicado
para el jefe de &ta
Fundaci\363n Speiro
/OSE MARIA NIN DE CARDONA
exceptuamos los setenta y cuatro años de la III República, todo este
largo período no ha visto más que dos casos en los que un jefe de Es
tado
ha,ya aido reemplazado según la regla que había asegurado su su
cesión: Carlos
X ha suceclido a Luis XVIII según la antigua regla
monárquia, René Coty ha sucedido a Vicent Auriol según la Cons
titución de
la IV República:
i"" todos [05 demás CllS06, el nuevo
jefe
de
Esta.do ha sido instaurado
o
se han instaurado,
en
virtud de
una
regla
nueva! Es interesante hacer nob!!r este hecho para destacar
que una certidumbre estr11ct11ral que se derr11mba no es fácilmente
reemplaztNI" po, ()/ra.
Es obvio, pues, que sin un mínimo de seguridad el hombre po
lítico zozobra, aunque, justo es reconocerlo, no naufraga inevitable
mente. El
naufragio, inevitablemente,
se produce cuando a la falta
de absoluta
seguridad le acompaña la
carencia de una elementa:l
medida. de libert•d. Sin libertad,
sí; el
naufrag¡io, la
ruptura de
la n:ave, es ya un sure;o clamoroso. Como es la libertad la gracia
expresiva, lo que habrá que buscar en el inmenso océano de la po
lítica es la seguridad o la zooa de aeguridad para la .libertad, sin que
el
repertorio de seguridades debilite, por supuesto, el ejercicio de
la
libertad esencial e intrínseca.
La libertad ---<:orno capocidad de in;ciati'la~ posee, entre otras
virtudes,
la
seguridad. De
la
seguridad cabe decir, aunque en tono menor,
lo que Hillderlin dijera del lenguaje: es un bien peligroso. Es un
bien, porque en su reino y bajo su mandato la libertad puede ejer
cerse,
y es peligroso, porque la seguridad tiende a reducir el reper
torio de
la
libertad. La seguridad, c0010 árcu:lo de las Hbertades rea
les, no puede C'Ollvert:irse en el compás ,de la intrahistoria del hom
bre,
sino más bien en la defensa de su intangibilid•d.
El hombre constreñido por la seglll'idad siente que le falta el
aliento, aunque no le fallte el alimento. La cuestión es, por tanto,
la de encontrar
una seguridad no
constrictiva,
la de hallar una segu
ridad liberadora de '1a libertad. ,Que sea 1a libertad la que com
prenda
la imprescindible seguricbd que· necesita la posibilidad de su
ejercicio.
Ló'
que distingue al ser humano entré los semO'lientes no es la
1334
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOiSIClON POUTICA»
seguridad, sino la libertad. La libertad no ,es el contrapunto de la
seguridad, sino
la
determirumte de la seguridad amptable. La se
gurid.Jd de
no estar
absolutamente seguros
es
una condición
típica
mente humana. Porque la seguridad sólo se obtiene por una
legaHdad
física, que no .,. ,Ja que ri.ge el desarrollo humoo.o de la conciencia.
Entre
la necesidad
y el aza:r, azar reducible por fa ciencia -y sólo
por
la ciencia, en cierta filosofía-, se encuentra, rompiendo la
antítesis, iJa libertad, irreducible a pr,,.;s;ones científicas.
La seguridad admite cuatro campos de ensaros: la seguridad de
si mismo,, la segurirdad en los otros y de los demás y, ciertamente, la
sustancial
variante de la primera que
hemos catalogado, a
saber: la
seguridad en ,si mismo. En este tetragrama de la seguridad, la libertad
puntúa con
notas de distinta tonalidad.
La seguridad de sí mismo implica la desvalorización kle todo
lo que
es ajeno, próximo o lejano. · Estar seguro de si, sólo lo está
el que ignora su tpropia condición. No sabe quién es el que está se
guro de
si. Es una seguridad
que en
algunos puede no ser falsa, pero
siempre será falaz. Es una seguridad engañosa, aunque sea sin do
lo. El
seguro de sí desconoce los resortes de la libertad y los
apremios de
las 1libertades ajenas.
La seguridad en sí mismo es una exi.genria de la libertad ra
cional.
Es una conquista humana
personal.
Es intransferible. Admi
te
o
consiente las
una volunt•d decidida. Es compatible con la libertad de los demás.
Incluso
puede decine que cuenta con ella. Es fruto de un ascetismo
mor.J. y de una sabiduría sosegada. No es desp6tica, como· la segu
cidaid de sí mismo; es un señorío.
La seguridad en los otros sólo es correcta en la medida en que
se
otorga a
la
libertad de
ellos un amplio margen de inica.tiva
insos
pechada y, a veces, hasta insospechable. Aquí· viene como nacida la
proca,udón bíblica: desgraciado el hombre que confía en otro· hombre.
Que confía en otro, es decir, que se confía a él asegurándose en
quien, por
,definición, no
es un ser seguro. Cabe
asegurar en los
otros lo asegurable, que no es nunca uno mismo como
persona. Ase-
1335
Fundaci\363n Speiro
]OSE MARIA NIN DE CARDONA
gurar la libertad en la seguridad que loo otros pueden ofrecerme
es una. abdicación de la pe,sooalidad (6).
La seguridad: de lo otro, o de loo demás, es admifilble, si previa
mente se han
analizado loo ejes de seguridad: que presenta. Pues
bien, en pocas épocas de la historia de la h=id:ad la sociedad
ofrece
una
descompensación tan radical como en la presente. La
única seguridad ,¡11e nos brind,; la sociedad ai:111al es la escanda/asa
inseguridad
,¡11e la corroe. Lo que sucede en que la inseguridad de la
sociedad y del mundo actual es patológica, mientras que la iusegu
ridad del ser humano es de suyo saludable. Cuaodo se confunden
las índoles de estas dos seguridades o inseguridades -la de la so
ciedad y la de la persona humana-, rudviene la catástrofe. La razón
es clara:
la sociedad es el ensayo que la naturaleza humana organiza
para
hacer viable y fiable la iusegurid:ad radical de las personas.
Cuando
la sociedad: es ella insegura, la libertad personal o se retrae
o se exaspera,
pero ciertamente no se ejerce del modo que le
es congénita. La sociedad iusegura tiende coo todas sus fuerzas y re
cursos. a defender su fragili.dad
de la manera más cómoda, ofrecien
do a los hombres una seguridad
comprometida no
con la libertad,
sino con la impotencia de
la libertad. La sociedad impone al ihombre
la urgencia y la necesidad -a veces con impudicia, como un deber
moral-
de
funoiooalizar nuestras vi.das
y, por
supúesto, nuestra
li
bertad, en servicio de una sociedad que no reconoce en la persona
humana la
titularidad ejemplar de
twtlquier entidad,
institnción u
organización.
La sociedad, de suyo, no es el producto organizado de la li
bertad persooal;
es el ámbito de seguridad en el que la libertad se
ejerce. Cuando la
sociedad, es decir, lo
distinto
-aunque no
di
verso--de
lo personal,
se resiente de falta de seguridad, habrá que
rocapacitaí-si no estará la causa en la inversión de la escala de valores
y de fiues que imperan en esa sociedad, por ,perfecto y preciso que
sea el
aparato de
relojería que
la rija.
La seguridad .de lo otro no es nunca la del hombre, sino el
( 6)_ MuñO.z Alonso, Adolfo: Persona, sináicalí.rmo y sociedad. Cabal
Editor, Madrid, 1973, pág. 114.
1336
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POUTICA»
favor para el despliegue de las virtualidades personales humanas.
El hombre sólo
es libre en
sociedad si se siente seguro; pero
la
plenitud de
su libertad reside
no sólo en sentirse seguro en sociedad,
sino en saberse
seguro en soledad, pero
seguro de que puede ejer
cer su
libertad socialmente.
Para
que no quepan equívocos, añadiré una glosa: El funda
mento que sostiene y legitima
mi libertad es el que se asienta, como
en primera piedra,
en el reconocimiento de
la paritaria libertad del
otro.
La libertad del otro es ontológicamente la justificación de mi li
bertad recíproca.
La libertad del otro no es una concesión gratuita u
obligada;
es
la savia de mi libertad. Así se explica que la sociedad
sea el
ámbito
en que
las liberta.des
se ejercen, no en el
que se con
tr=. Y que sea la sociedad la que establezca el régimen de seguridad
para toda
la libertad posible,
y el
régimen de restricciones
eficaces
para cualquier libertad imposible. Bien entendido que una socie
dad
que se asegure contra la libert:a.d no es taJl; pero tampoco lo
es una sociedad
en que lo único que no
es posible en ella
sea el
ejercicio de
la
libertad, por la incapacidad política o el desarraigo
social
de su
ordenamiento jurídico.
m. La "opooición" o el camino indirecto que oondlllOe al
poder
Es harto significativo el hecho de que algunos de 'los autores
más prestigiosos de la primera mitad del siglo que no& ha tocado
en suerte vivir hayan consi
es,
en rigor,
el camino más directo para apode1rarse del Poder. De
todas formas, cosa de la que no puede
dudarse, la
«oposición»
implica una
de las
estrategias más
sugestivas y eficaces para lograr
esa conquista. Y, como agudamente subrayó el malogrado escritor
italiano Curzio Malaparte (7)
-hombre
cargado de experiencia,
(7) Malaparte, Cun:io: Tér:nica del golpe de Estado. Plaza & Janés, Bar·
celona,
1960,
pág. 10,
1;37
Fundaci\363n Speiro
/OSE MARIA NIN DE CARDONA
sensato y prudente conocedor de las ambiciones de los seres hwna
nos-, en todo acto insurreccúmrll lo que al fin importa es la táctica,
es
decir, la técnica de gope de Estado. Así, por ejemplo, en la revo
lución
comunista, la
estrategia de Lenin no constituye una prepara
ción indispensable para la aplicación de la táctica insurrecciona!. No
puede
conducir, por
sí misma, a la conquista
del Estado. En
Italia,
durante los años 1919
y 1920, la estrategia de Lenin habrá sido
plenamente aplicada, e
Itilia era cealmente, en esa
épcx:a, el
país
de
Europa menos "° sazón para la revolución comunista. Todo es
taba preparado para el golpe de Estado. Pero los comunistas italia
nos creían que
la situación revolucionaria del país, la fiebre sedi
ciosa de
fas masas proletarias, la epidemia de las huelgas generailes,
la paráilisis .de la
vida económica y política, la ocupación de
las
fabricas por los obreros y de las tierras por los campesinos, la de
sorganización del ejército, de 1a policia, de la burocracia, la falta
de energía de la magistratura, la resignación de la burguesía y la im
potencia del Gobl
El Parlamento pertenecía a los
partidos de izquieroa; su acción
corroboraba
la
acción revolucionaria de las
organizaciones sindicales.
Lo que faltaba no era la voluntad de rupoderarse del Poder ; era el cono
cimiento de la táctica insurrecciona!. La revolución .re desgastaba en
la estrategi,., Est,,¡, estrategia era la .preparación del d/dqlle deciswo;
pero nadie sabía
cómo conducir el ataque. Habían acabado por ver
en
la monarquía ( a la que se llamaba entonces una Monarquía so
cialista) un grave
obstáculo para el ataque insurrecional. A la ma
yoría parlamentaria de
izquietda · le preocupaba la acción sindical,
que hacia temer
una conquista
del Poder
con
independencia del
Parlamento y hasta contra el Parlamento. Las organizaciones sindi
ca.les desconfiaban de la acción parlamentaria, porque tendía a trans
fomia:r
la
revolución proletaria en un
cambio de
ministerio en
be
neficio de la pequeña burguesía. ¿Cómo organizm-el golpe de Es
tado? Este era el problema.durante los años 1919 y 1920; y no sólo
en
Italia, sino en casi todos
los
países de Europa occidental.
Tras
lo aparentemente doctrinal
siempre se
esconde,
según la
concepción ideológica de
Curzio
Mafaparte, algo más : La historia
de la lucha entre Stalin
y Trotsky es la historia de la tentativa hecha
1338
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POUTICA»
por Trotsky para apoderarse del poder, y de la defensa del Estado
que asume contra él
Stalin y
la vieja guardia bolchevique; es la
historia de un golpe de Estado fallido. A
Ia teoría de la «revolución
permanente» de Trotsky opone Stalin la tesis de Lenin sobre la dic
tadura del proletariado.
Se ve pelear a las dos facciones, en nombre
de Lenin, con
todas
Lis annas de Bizancio. Pero las intrigas, dis
cusiones y sofismas ocultan acontecimientos mucho más graves que
una .diatriba sobre la ·interpretación del leninismo.
Lo que está en juego es el poder. FI problema de la sucesión de
Lenin, plantead.o mucho antes de su muerte, desde los primeros
síntomas de
su
enferme.dad, no
es otra cdsa que
un
problema de
ideas. Las ambiciones personales se esconden tras los problemas
doctrinales: no
hay que deja,se engañar por los pretextos oficiales
de
las discusiones. La
preocupación polémica de
Trotsky es la de
a,pa.recer como
el
defensor desintersado
de
la herencia moral e inte,
la:twd
de
Lenin, el
guaroián de
los
principios de
la
revolución,
de
octubre, el comunista
intransigente que lucha contra
la degene
ración burocrática
del partido,
el
aburguesamiento del
Estado so
viético.
La preocupación polémica de Stalin es la de ocultar a los
comunistas
,de
-los otros
países, a la Europa
ca,pitalista, democrática
y liberal, Lis verdaderas razones de la lucha entablada en el seno dd
partido,
entre
los_ discipulos de Leniri, los hombres más representati
vos.
de lá Rusia
soviética.
En realidad, 'trotsky pelea por apoderarse
del Estado y Stalin por defendede.
A veces, como la p~opia Historia lo demuestra, cuesta menos
trabajo 'vencer a un ejército que a una asamblea: Las empresas de
Sila
y de Julio César, subraya humorísticamente Curzio Malaparte,
eran las que más
mareria de reflexron ofrocían a
Napoleón Bona
parte sobre su propio destino; eran las más afines a· su genio y
también al espíritu de su tiempo. El pensamiento que le guiara en
la prepatación del 18 de Brumario no hahía ma
litar: I" estrategia y la táctica de la guerra aplicada a 1,, l,,chá poti
tica,-e! ·tJrYle de mane;ar -los e¡ércitos en el terreno de UM competicio-
nes civiles.
En su plan estratégico para la conquista de Roma, no es el genio
1339
Fundaci\363n Speiro
/OSE MARIA NIN DE CARDONA
político de Sila y de Julio César al que se revela, sino su ·genio mi
litar.
Las dificultades que tienen que vencer para apoderarse de
Roma
son
dificultades de orden exclusivamente
militar. Tienen que
combatir ejércitos y no asambleas.
Es un . error considerar el desem
barco de Brindes y el paso del Rubicón como actos iniciales de un
golpe de
Estado: son
actos de
carácter estratégico
y no de carácter
político Llámense
Sifa o César, An!bal o Belisario, el objetivo de
sus ejércitos es la conquista de una ciudad: es un objetivo estra
tégico
...
Lo realmente grave de algunas situaciones «oposicionistas» con
siste, ciertamente, en desconocer
la realidad
circunstancial y,
conse
cuentemente, proceden a
seni>rar, con
inconfesables
fines demagó
gicos,
toda
clase ele utopías de índole
social, política y económica.
La falta de
realismo de las ideologías revolucionarias que compor
tan siempre un desconocimiento e incluso un desprecio
por el ser
personal del hombre, propugnan
un sentimiento o emotividad que
no sólo rehúye
la reflexión conceptua:l, sino que pretende dinamizar
al hombre
exclUl)'endo su misma voluntad. Al carácter utópico de
la 1d-eología revolucionaria se une necesariamente una técnica dema
gógica.
14 ideo/Qgía revolurion,,,.;a es siempre mistica, aunque sus mitos
¡e d4Qfnen
con supuestas dentifiddmJes, y es t11mbién, por Jo mis
mo, enájenación de la propid capacid,uJ de dedsión del
hombre.
En la medida en que el mito sustituye a la realidad no sólo carece
de
razón de verdad, sino también de razón de bien. No podría ser de
otra
manera, si recordamos la
doctrina
tomista de que el ser origi
na la verdad en el entendimiento, a la
vez que origina
la
apetencia
de bien en
la
voluntad.
Si la utopía es el nombre que merece el producto irreal e irreali
zable de la imaginación
por encima del entendimiento, la acción
que
ejen::e sobre la
voluntad no puede ser otra que
la manipulación
de los sentimientos, es decir, una demagogia. Una emotividad o sen
timiento no fundado en razón no puede ser tampoco motor de la
voluntad 'más que
enajenando a ésta
y actuando en realidad como
estímulo de tipo inconsciente, queriendo. provocar reflejos automá-
1340
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POUTICA»
ticos que actúan sobre el psiqW&I10 anlmaA del hombr,: y no sobre
su voluntad libre.
Los mitos revolucionarios no pweden proponerse a la vólutttlld
humana
bajo
la
razón de bien y, por consiguiente, no puede engen
dr1LtSe en
ella amor, único motor -'-corno ha escrito Petit Sullá (8)
de las elecciones libres del hombre. El peculiar «sentimiento» pro
movido por las utopías es el sucedáneo de la libre y voluntaria elec
ción y adhesión del hombre a la verdad conocida y al bien ape
tecido.
No debe creerse que las revolucione, posean una instancia «sen
timenta:l» o «afectiva» que debería ser combatida por una especie
de
rigor
intelectual, cual si sucediera que en los mitos revoluciona
rios
se
pretende ir a la voluntad sin pasar por el entendimiento.
Cuad si en las revoluciones se diera una primacía de la praxis sobre
la contemplación, simplemente, como
se
dice tantas veces con
ex
cesiva condescendencia pata con el verdadero smtido de la Revolu
ción. En
efecto, en
rigor no puede
haber primacía de la praxis donde
ésta
no viene regida por
la contemplación, porque catec:iendo de
ésta no puede existir la praxis. No puede haber verdadero movi
miento de la voluntad libre alll donde se. ha negado el carácter
de
la
'""'dad, que
es
el bien del entenrumiento. Con mo:ón se ha
dicho que fa praxis que se pretende poner en la cúspide de. los movi
mientos
revolucionarios no es más que una técnica de manipulación
de masas
y no verdadera praxis. · Ninguna dimensión humana es
potenciada por un falso sistema de ideas, sino que son· todas · más
o menos descentradas y, por lo mismo, mitigadas, cuan:do no anu
ladas.
IV. La necesidad radical de contar con una adecuada reno
vación ideológica
Es preciso reco,rdar que, efectivamente, anhelar cierto grado de
progreso sociaJ no significa, en modo ra:lguno, simpa.tizar con de-
(8) Petit Sullá, José Maria: «Utopías y demagogia». Revista Verbo,
núm. 150, diciembre, Madrid, 1976, pág. 1357.
1341
Fundaci\363n Speiro
/OSE MdRIA NIN DE CARDON4
tero:únodas tendencias revolucionarias. El político, en rigor, no es
el
revolucionario por esencia. El revolncionario por esencia puede ser
el ;deólogo, el teórico, el ap&tol. Exaltación, misticismo, parcia
lidad, pueden alimentar el alma del revolucionario. Pero el revo
lucionario
-ha. dicho un autor (9)-, aun siendo positivo y justo
en sus
anhelos, no
es un
realizador deseable.
Cuando un
pueblo cae
en
manos de
sus
revolucionarios netos,
por
el azar o Ia algidez de
un
momenro histórico, puede prepararse a
sufrir la injusticia, con
rigor sólo comparable a cuando cae en manos de
los conservadores
a
ulrranza. Es el peso de la parcialidad. Pero estas trágicas coyun
turas . se producen pra:isamrote cuando el mquilosam.iento de los
dirigentes les incapacita para incoi,porar 'Y realizar las innovaciones
que el tiempo o el
ánimo nacional exigen
o,
pot el contrario, para
contener la desintegración de la suma de eletnenros sociales y cons
tantes históricas que
constitnyen un destino nacional. Falta de au
toried.:d, en este segundo caso; falta de imagin,oción y autoridad, en
el primero. Digo
auroridad, también,
porque muy pocas veces el
hombre político deja
de
peocibir y comprender las necesidades de
innovación. Pero veneet la inercia, el egolsmo, el peso de los ele
menros
a
quienes toda innovación desagrada o
perjudica, es
una
dificilísima prueba de autoridad. El signo social de nuestro tiempo,
la
manlha. progresiva de la Historia, hacen que Ias innovaciones
tiendan casi siempre a
tratar de eootender la
justicia y los bienes
materiales y espiritnales.
Y toda extensión se realiza, además de
sobre el progreso
técnico, sobre la reducción de los privilegios.
En nuestros días, el ritmo vertiginoso de transformación del
mundo, de complicación
técnica, de auronwizaci6n laboral, de fa
cilidad de comunicaciones, de creación cientifica, impone una ráfa
ga de necesarias innovaciones en '1a convivencia social. Ya no son
sólo las ta20nes de orden moral; son hechos reales e insoslayables
los que exigen del político la
capacidad de
innovación. Hay que
contar con
la
naveclJLd, con la «mudmza o nueva forma en el estado
o gobierno de
Ias cosas». Respetando la licitnd de la tendencia, se-
(9) Elorriaga, Gabriel: Ld vocación poJ/li,a, Editorial Doncel, Madrid,
1974, pfg. 86.
1342
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POLITIC,1.»
gún apreoac1ones personales, hacia io tradicional o lo revolucio
nario, es imprescindible, en todo caso, contar con la innovación
política y poseer la capacidad y fuerza neoesarias para imponeda,
aun
a
rontrapelo de quienes se encuentran en
posición de
juzgar
todo
lo
nuevo peor para ellos.
Con no poca ruón, no hace mucho tiempo, el doctor Enrique La
rroque ha dicho que
,«cada generación tiene una preocupación pri
morcllil, ya
sea la
de acabar una guerra, la de borrar una injusticia
racia:l o la de mejorar la situación del obrero. Pareoe que la preo
cupación que ha elegido nuestra juventud
actrud sea
la dignidad del
set humano. Esta ju-.entud exige la limitación del poder excesi-.o.
Exige·
un
sistema
polítiro que
proteja
la comunidad entre los hom
bres. Exige un
gobieroo que hable abierta y honradamente a
sus ciu
dadanos» (10).
Diversos sondeos de la opinión pública realizados en los países
industtiaies,
Jo
mismo que en
Espafut, revelM que, estadísticamente,
un
porcenraje minoritario de
la juventud universiraria muestra in
teresarse en los asuntos poUtioos y, de ellos, no todos coinciden,
por supuesto, en la actitud revis.ioni~ta; la proporción disminuye
aún más en los jó-.enes obreros y es ínfima en el campesinado. Aho
ra
bien,
¿cómo lgnora,c la trascendencia y gravedaxl que para el
futuro encierran las masas de «hippies» que huyen ·de sus hogares,
el
recurso a
un
escapisrno que incluso llega al hudimiento
en las
drogas, el desencanto y pesimismo de los más sanos? ¿Cómo re
huir la acusación de tllles actitudes
o, también,
el empuje
de los
millones de
jó .. enes preparados que reclaman mayor sinceridad y
vitalidad?
De
otro lado,
la mayoría
absolura de
empresarios,
téc
nioos y obreros no desein cambio susrancial alguno. Para muchos,
Jo que cuenta es el apego a la comodidad, la forma más favorable
de resolver los problemas individuales; pata
casi todos, las rei
vindicaciones
estudiantiles, los gustos de
los jóvenes, las advertencias
de un
puñado de pollticos, moralistas o cientffiros son
expresiones
típicas de
los pocos
años, especulaciones pedantescas o
sospecho-
(10) Larroque, Enrique: El n11e1Jo rumbo Je la libertad. Ediciones de la
Revista Occídente, S. A., Madrid, 1970, pág. 60.
Fundaci\363n Speiro
JOSB MARIA NIN DB CARDONA
sas ambiciones, Mantiene todavía su integral vigencia lo que don
Miguel de Unamuno subrayó ,en el prólogo a la V ida de Don Qui
¡(Jte
y S,m,:ho: «Una cosa e, la mt1rmuradón crítit:<1 en ,m salón y el
agudo sarcaJmo cr,n qge se zahiere a los dmgentes, y ,ma mgy dis
t,/nta es la falt~ de ámmo qge; se lllivierte para emprender en, equipo
tareas inn01kldor"1, la amable sonrisa con que se ¡reciben l,,s it:kar, los
~extl> innumerables con qge se mega la parlicipa&ión en cual
quier cometido que ·"10 lleve a¡,arejado, el lucro· económtco o social_».
No cabe engañarse: escasísimoo son los ya situados en el engtaoaje
profesional normal que
se
comprometan de hecho en la. innovación.
La
palabra «riesgo» está borrada del diocionario burgués y únicamen
te renace en W. situaciones de catástrofe o cuando se amenaza -o
se cree ver amenazada-la seguridad de los intereses establecidos.
En los círculos de profesionales,
cada uno bu"'ª en los deberes de
su puesto de trabajo la excusa conveniente para inhibirse de los
problemas comunitarios de írudole sociopolitica.
Y · es que, en rigor, todavía quedan· muchísimas cosas por defi
nir, · por trazar o delimitar su auténtico concepto. En política, por
ejemplo,
se vive la realidad con bastahte comodidad; muy pocos
son, ciertamente, los que se molestan en profundizar en la.s estruc
turas, en los dogmas, en las pooiciones doctrinales. Consecuente
mente,
como
nns indica en un ínteresantísimo libro el doctor Martl
nez Albaizeta (11), aún sigue en rpie la consideración de que, efec
tivameute,
todas las ideologías· o son de derecha o de izquierda; nin
guna de ellas
es neutra en este séntido Pirede argüírsenos que tam
bién existen las posiciones de· centro; pero es que inclusive el
ceutro
es asimifable a la i,quietlda y fa dereclta: una ideología
centrista aparecerá· como
izquierda
si
la comparamos con la dere
cha, y como derecha con relación a la izquierda.
En
definitiva, la necesidad de la «reuovación», del establecimien
to de
la libettad · y de· una· política más profundamente humana ha
brotado con · inusitada fuerza por doquier, '.En la misma URSS han
sido numerosos
los intentos que se han sucedido al respecto y, en
{11) Martínez Albaizeta, Jorge: lzq11ierda.r y der«ha.r: .ru .renlido y
misterio. Editorial Speiro, S. A., Madrid, 1974, pág. 17.
1344
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POUTICA»
cierto modo, puede afirmarse que el poeta Evtuchenko ha sido el
promotor de este aire nuevo que ·ha logrado el célebre deshielo de
la
época ¡x,,tstaJinista, Aire
de
renovación que,
justamente, se
hace
palpable
en
no pocos de los principales aspectos de la vida cultural
soviética: teatro, música, cine, artes plásticas, etc. Al realismo socia
lista se oponían por todas partes, ha escrito V. Gedilaglúne (12),
las tendencias modernistas, inspiradas directamente en las escuelas
occidentales. La contestación al dogma de la estética oficial se ma
nifestó de manera especial en un entusiasmo apasionado por el arte
absttacto. Varios artistas. se destacaron en este período, sobre todo
el pinto< Yuri Vassiliev y el escultor Emste Néizvestoy. Por otra
parte,
Evtuchenko fue el primero en decorar con sus obras las pa
redes del salón de su
casa ...
V. Conclusiones
Nos parece
oportuno, al iniciar esta pequeña recapitulación
o síntesis de
puntos de vista,
afirmar que /,, auténtica política es
siemjwe una política de instituciones. Por eso mismo, crear institu
ciones, o adaptar las ya existentes, _ es la única manera de conformar
desde dentro y verdaderamente a una sociedad. Si no se procede
así, muchos esfuerzos de bienintencionada y positiv_a orientación
teórica se reducen a simples remedios. de urgencia, y si se conV!ier
ten en sistemas, terminan acarreindo -como muy seriamente nos
ha advertido un autor (13)-la esterilización del organismo social
Nadie
puede dudar que
unas
hdllanres y
momentáneas realizacio
nes políticas, a
cambio de la libre y estable vinculación de los ciu
dadanos
a empresas
permanentes,
es· precio
demasiado
elevado para
considerarlo como procedimiento político satisfactodo.
El
nudo del problema, en todo caso, radica en la manera de en
tender la labor política. Si no se admite la preeminencia de
la per-
(12) Gedilaghine, Vla.dimir: La opo1ición en la URSS. Editorial Cam
bio 16, Madrid, 1977, pág. 26.
(
13) Benavide<, Leandro: op, cit., pág. 94.
1345
Fundaci\363n Speiro
fOSE MARTA NIN DE CARDONA
sona humana y las instituciones como su proyección natural, es inú
til proponer una actividad pública encaroioada a poblar ele institu
ciones
-y así hacerla habitable--- a una socialad. Pero sucede con
frecuencia que,
partiendo de
correctos principios reóricos, no
se
llega,
sin embargo, a las consecuencias prácticas que eran de esperar.
En
tales
casos, hay
que admitir la
disyuntiva de
que
o bien la for
mulación de
principios no
pasaba de ser simplemente táctica, o bien
no
se ha dado con el método de
traducir en realidad
las pretensio
nes
programáticas. En este último supuesto, el error
puede ser
más
fácilmente subsanable si
se acierta a comprender la íntima razón
de
ser de toda institución y las exigencias para su nacimiento y de
sarrollo.
Lo primero que se comprueba siempre, al contemplar el ori
gen de cualquier
institución, es
un hecho al que no suele conce
dérsele luego
la debida
importancia, a
saber: No existe
ninguna ins
titución
que haya tenido por causa la
exclusiva voluntad
del poder
público. Cuando se cree que el nacimiento de una determinada ins
tiuéión se debió
a un
acto discrecional de una autoridad concreta,
en
definitiva a una voluntad individual, se padece un grave error y
se evidencia una consideración muy supemcial de las cosas.
Una institución nace y arraiga si responde a auténticas necesi
dades del medio socia:!. Pero aún •hay más: una institución no surge
roer.mente por da,reto, aun supuestas como reales las necesidades
del medio social. Se precisa ante todo una congruencia entre una
institución y el
clima en que brota. Por otra parte, es imprescindible
una suerte
le complicidad tkita de los individuos con el poder pú
blico
para que el intento institucional llegue a cuajar. En este sen
tido,
el
papel de la autoridad ha de ser extraotdinariameote discreto.
Para ser verdaderamente fecunda la función de
la autoridad, ha de
ser más catalizadora que impositiva.
No r,sulta sencillo el poder especificar, dentro del ámbito so
cial de una determinada nación, problema más grave, dramático
y
trascendente
qne el referente al hallazgo e instauración de su
adecuada estructura gubernamental:
Toda sociedad tiene siempre
ante
si nn repertorio de problemas que ha de atacar. Si uno de estos
problemas
es
el de
su forma de gobierno,
· no ha,y exageración en
1346
Fundaci\363n Speiro
EL CONCEPTO DE «OPOSICION POLITICA»
considerarlo como el más importante, y el primero que se ha de
acometer, pese a que su solución sea forzosameute knta y delicada.
No se puede edificar con un mínimo de seguridad si se desconfía
de la estabilidad de los cimientos l!l ímpetu creador de un pueblo
puede quedar seriamente mediatizado en un régimen de interinidad
que se prolongue.
La aceptación común de una forma de gobierno
es la condición
previa pa,a ulterioces realizaciones de carácter esta
ble. Si hay desacuerdo en este punto básico, todo se toma proble
mático y se hoce imposible el mínimo de confianza que exige una
normal convivencia.
Pero en el orden de la vida pública las formas politicas, como
nos
ha dicho certeramente
el profesor Leandro
Benavides (14),
son
sólo
un presupuesto. Con. frecuencia se olvida que su importancia,
con
ser básica, es
sólo relativa. Quienes flan la solución de todos
los
problemas a la adopción de
una
forma política determinada,
no han acertado
a comprender
la intrínseca practicidad de la polí
tica,
ni la flexibilidad,
dentro de unos amplios márgenes, de toda
forma de gobierno servida por hombres con criterio realista.
Una mirada
al panorama político del mundo acrual pone inme
diatamente de manifiesto la reducida variedad en el repertorio de
las formas de gobierno.
Seguramente que
en el futuro se reducirán
aún
más los tipos de organimción política. También ro este terre
no parece existir una evolución ine,corable hacia la nivelación de
las diferencias entre los pueblos. Sin embargo, es fácil comprobar
cómo en
unas formas
políticas de nombre
y de esrructUras análo
gas,
o
casi idénticas, está
incardinada
una vida social de signos muy
diversos
y aún opuestos. La URSS, Suiza, la Alemania Federal, los
Estados Unidos
de
América, etc., e,tán hoy configurados políticamente
como
repúblicas federales; por
otra parte, G,an Bretaña,
Dinamarca,
Japón, Grecia,
Marruecos, etc., se
organizan constitucionalmente ba
jo el denominador común de la Monarquía parlamentaria; Finlandia,
Turquía,
Italia, Túnez, etc.,
entran conjuntamente
en el molde de
las
repúblicas unitarias. No es necesario recalcat hasta qué punto
un
mismo esquema de
organización política
puede contener
rea1i-
(14) Benavides, Leandro: op. cit., pág, 112.
1347
Fundaci\363n Speiro
JOSE MARIA NIN DE CARDONA
dada; sociales distintas y posibiliw juegos también distintos de las
fuerzas subyacentes en la sociedad.
En fin, a la vista de cuanto antecede, queda bien patente la pre
dominante carga subjetiva que · existe en toda preferencia exclusiva
e irreductible
por una forma política detemunada. Una actitud dog
mática, en el sentido de canonizar o condenat con catáctet absoluto
formas de gobierno concretas, tiene poco que ver con el tratamien
to efectivo de los problemas políticos que cada día responden me
nos a
!.s1eyes subjetivas de
la psicología.
1348
Fundaci\363n Speiro
