Índice de contenidos
Número 241-242
Serie XXV
- Textos Pontificios
- Aniversarios
-
Estudios
-
La metafísica del ser y la noción de Creación en el pensamiento de Sciacca
-
El catolicismo americano
-
Las nuevas formas de reproducción humana ante el Derecho Natural
-
«La teología de la revolución» de Karl Marx (II)
-
Contenido ideológico del liberalismo
-
El «correcto canonista». (A propósito de los «Escritos reunidos» de Hans Barion)
-
- Actas
-
Información bibliográfica
-
Jean Dumont: La revolution française ou les prodiges du sacrilège
-
Guillaume Maury: L'Eglise et la subversion. Le C.C.F.D.
-
Santo Tomás de Aquino: Comentario al «Libro del alma»
-
Carlos Alvear Acevedo: Medio milenio de evangelización
-
Giovanni Gozzer: Estado, Educación y Sociedad: el mundo de la «escuela libre»
-
Fernando Mota Martínez: El fracaso del Estado mexicano
-
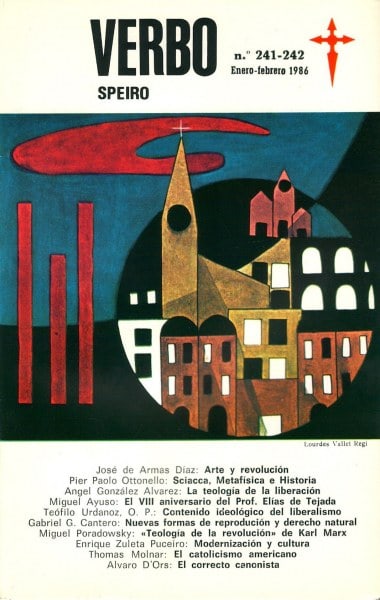
Autores
1986
«La teología de la revolución» de Karl Marx (II)
"LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION" DE KARL MARX
(II)
POR
MIGUEL PORADOWSKI
Después de haber· presentado la «teología de la revolu
ción», expuesta en el primer marxismo (
1), conviene recordar la
«teología de la revolución» del segundo marxismo para, de esta
manera, llegar a un concepto cabal de esta parte del marxismo
de
Marx.
II. LA «TEOJ,OGfA DE LA REVOLUCIÓN»· DEL SEGUNDO MARXISMQ
Este segundo marxismo, como ya lo hemos visto (2), difiere
del primero, ante todo, por el hecho de que es la obra no sola
mente de Marx, sino también de Engels. Además, utiliza el ma
terialismo histórico y el determinismo económico, teorías y doc
trinas de moda entonces, como también aprovecha las doc
trinas revolucionarias de los movimientos socialistas y comunis tas de la primera mitad del
siglo xrx,
teniendo
siempre presente
el
modelo de la Revolución francesa de los años 1789-1799
y las
experiencias de las sacudidas revolucionarias que la siguen. Sin
embargo, tal vez lo
más importante
que aprovecha el segundo
marxismo es el pensamiento revolucionario elaborado al final
de la Revolución francesa por el grupo de los «comunistas revo
lucionarios» de Babeuf, descrito
y divulgado por Buonarroti,
(1) Véase, del autor, «La teoría de la revoluci6n de Karl Mar= (I),
en Verbo núm. 237-238.
(2) Véase, del autor, «La teología de la liberaci6n», de Karl Marx (II),
en Verbo, núm. 235-236.
103
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
siendo sintetizado y esquematizado por Luis Augusto Blanqui,
con el cual Marx entra en colaboración. Es precisamente este
esquema blanquista de la revolución de cuatro etapas (burguesa,
democrática, socialista y proletaria)
el que Marx asimila e in
cluye en la teología de la revolución del
segundo marxismo.
Mas, antes de pasar a analizarlo, conviene todavía contestar
a la pregunta: ¿por qué Marx elabora este «segundo marxismo»
y, con
él, su segunda teología de la revolución? Ya algo hemos
hablado de esto con ocasión de presentar la segunda teología de
liberación, de
Marx; sin embargo, las motivaciones anteriormen
te mencionadas se referían sólo a su aspecto
«'liberador», mien
tras
que ahora se trata, ante todo, del aspecto «revolucionario».
Pues bien, la primera teología de la revolución, siendo
--<:omo
lo
ya hemos visto ( 2
}-abstracta,
teórica y desvinculada del
momento histórico, no fue capaz de entusiasmar a las grandes
masas obreras y sólo pudo interesar al pequeño grupo de los
intelectuales revolucionarios, como el mismo Marx o Engels. Para poder conquistar a las masas obreras fue necesario no sola
mente tomar contacto con ellas y con sus líderes, sino también
presentar la misma doctrina revolucionaria de una manera más
atrayente. Las motivaciones incluidas en la primera teología de
la revolución, a saber: la liberación -por
la revolución- de la
creencia en la existencia de Dios, de la institución de la propie
dad privada y de la institución del Estado, entusiasmaban a los
grupos de los librepensadores y de los ateos, los cuales, a pesar
de gozar de aceptación en algunos sectores de la burguesía libe
ral, no tenían mayor influencia entre los obreros
y menos toda
vía entre los campesinos, es decir, entre el sector que repre
sentaba casi el 90 % de la población en la primera mitad del
siglo xrx. Para
que la
revolución comunista pudiera pasar de la
teoría a la práctica
y pudiera remover las grandes masas, fue ne
cesario presentarla de una manera distinta: no solamente como
liberación de las alienaciones, sino también como defensa de los
concretos intereses de la clase obrera, pues sólo en este caso la
revolución marxista
podía conquistar,
tanto a los auténticos
lí
deres de los trabajadores como también a las masas obreras. De
104
Fundaci\363n Speiro
LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION
shí que Marx considerara conveniente presentar a su teología de
la revolución liberadora en una nueva forma más atractiva y
más convincente, y hacerlo con la participación y colaboración
de los auténticos y conocidos líderes de las existentes y actuan
tes organizaciones obreras. Sin embargo, esto presentaba para Marx un serio riesgo,
pues, por un lado, brindaba la oportunidad de conquistar el apo yo de grandes masas obreras
y, por otro, exigía la aceptación de
la defensa de sus intereses inmediatos, los cuales no coincidían
con los de la revolución marxista. Marx, conservando sin alterarla su primera teología de la liberación y su finalidad única de
des
truir radicalmente la sociedad histórica (pues todo en ella fue
impregnado por
la religión), deseó formulat su segunda teología
de la revolución, de tal manera que este fin quedara completa
mente logrado, mientras las organizaciones socialistas y comunis
tas, con las cuales tomaba contacto, buscaban ante todo el me
joramiento inmediato de la situación social y económica de los
trabajadores; siendo así que estos fines se contradicen. ¿Por qué?
Porque el mejoramiento de la situación económica del trabajador
lo
tranquiliza y
lo reconcilia con
la sociedad y con la situación
existente, quitándole toda la dinámica revolucionaria, mientras
que Marx desea vincular su revolución destructora con la «cues
tión social»
y, ante todo, con la «cuestión obrera», solamente
para
aprovecl:tar el
descontento de los trabajadores para su re
volución destructora
(3 ). Los obreros le interesan sólo como
una dinámica revolucionaria real. Sin embargo, esta
dinámica se
apaga
a medida que mejora la situación de
la dase obrera ( 4 ).
(3) Por esta razón, el hombre más peligroso para Marx, en Inglate
rra,
resultó set Benjamín Disraeli (1804-1881), conocido más bien como
Lord Beaconsfidd, pues, por su iniciativa --como principal dirigente del
Partido Conservador-, aparece en Inglaterra la legislaci6n social y laboral
que defiende los intereses de los obreros, gracias a lo cual este partido,
durante casi todo el siglo XIX, contaba con los votos de las grandes ma
sas. Además, en consecuencia, los obreros ingleses, hasta hoy día, son par
tidarios
de las
ref~ y
no de
la revoluci6n.
(4) Estas diferencias de los puntos de vista y
de los conflictos gene
rados por ellos, entre
Marx y los dirigentes de los movimientos obreros,
105
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
En realidad, Marx sólo fingía su simpatía para con la clase obre
ra, escondiendo sus planes reales.
También sería
un error grave suponer que
la teología de la
revolución del segundo marxismo no tiene nada que ver con la
teología de la revolución del primer marxismo. Por el contrario,
ambas se complementan y, además, la primera siempre está pre
sente en
la segunda y, gracias a su permanente presencia, tam
bién esta segunda teología de la revolución tiene dimensiones
metafísicas y teológicas (demonológicas), pues por debajo de la
cobertura política ( el cambio del régimen político) y económica
( el cambio del régimen económico), siempre está presente la
primera teología de la revolución con sus cuatro características:
mundial, universal, radical
y permanente (5).
¿Qué es lo que Marx toma del
«modelo» de
la Revolución
francesa ( 6 ), y qué lo que asimila de las doctrinas revoluciona
rias de la época? La contestación no es fácil,
pues estas
doctri
nas revolucionarias están basadas en el análisis del proceso de
la Revolución francesa. Además, hasta hoy
día se discute sobre
el tema: ¿ qué fue en la Revolución francesa espontáneo y qué
previamente planificado? Y si fue planificado, ¿quién
y a base
de cuál doctrina planificaba? La doctrina blanquista sobre
las
cuatro etapas de la revolución comunista (burguesa, democrática,
socialista y proletaria), ¿fue una conclusión sacada del análisis de la Revolución francesa?
¿O más
bien
la Revolución francesa
pasó por estas etapas (7) porque fueron ellas previamente pre-
constituyen el objeto de los minuciosos estudios de varios biógrafos de
Marx, especialmente de Franz Mehring, Leopoldo Schwarzschild y de Fritz
Raddatz.
(5) Véase, del autor, «La teología de la revolución de 1'arl Marx»_ (I),
en Verbo, núm. 237-238.
( 6) Para Marx, este moddo lo constituye la Revolución francesa de
1789-1799, mientras que para Engels el modelo preferido, especialmente
para
la «etapa bmguesa», es la revolución inglesa de los años 1624-1688.
(7)
La Revolución franoesa de los afias 1789-1799 es uo modelo
para la revolución marxista y para la revolución marxista-leninista {para
la W eltrevolution y para el W eltoktober ), principalmente si se trata de
las etapas burguesa y democrática, pero muy poco si se trata de la etapa
106
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
vistas? Este es un tema que no cabe dentro del presente tra
bajo;
sin embargo, tiene que ser recordado el hecho de que la
Revolución francesa del final del siglo xvm, y 1a secuencia de
las que de
ella derivan, y también las doctrinas revolucionarias
vinculadas con ella, se presentan como la principal fuente de
la
teología de la revolución del segundo marxismo. Marx estudiaba uno y
otro: la
misma Revolución francesa
(con sus
«réplicas», especialmente
el período
de Napoleón Bo
naparte,
la vuelta a la monarquía
y la revolución de 1848) y las
doctrinas revolucionarias
parcialmente elaboradas sobre el análi
sis de ella. A estos estudios se dedicaba
durante su
permanencia
en París en 1844 y después cuando vivía en la cercana Bélgica,
en los
afios 1845-1848.
El resultado de estos estudios está in
cluido, al menos parcialmente, en el Manifiesto comunista de 1848,
el cual tiene por finalidad, precisamente, conquistar el apoyo de
las masas obreras en favor de la revolución comunista planeada
por Marx. El Manifiesto comunista también indica
el camino
de esta revolución, es decir, indica
el proceso de los cambios
revolucionarios sociológicos, para llegar al comunismo.
Lo esencial en cada comunismo es la supresión de la pro
piedad privada;
de ahí que el Manifiesto comunista insiste so
bre
este punto. El texto dice: «La revolución comunista es la
ruptura más radical con
las relaciones
de propiedad
tradiciona
les;
nada de
extrafio tiene
que en
el curso de su desarrollo rompa
de la manera más radical con las ideas tradicionales hereda
das» ( 8 ). Marx lanza la idea no solamente de
la ruptura con el
régimen tradicional económico-social, basado en la propiedad pri
vada, sino también la ruptura con la
«superestructura», es
decir,
con
la cultura tradicional. Así, en el Manifiesto comunista está
socialista, siempre teniendo presente que la palabra «socialismo» aparece
mucho más tarde y está usada en muy variados sentidos.
( 8) El texto original es el siguiente: «Die k.ommunis~e Revolution
ist das radikalste Brechem mit dem überlieferten Eigentumsverhaltnissen;
kein Wunder, dass im ilirem Entwicldungsgange am radikalsten mit dem
überlieferten Ideen gebrochen wird». Manifest der kommunistischen Par
tei 1848}, en Marx-Engels Studienausgabe, 111, s. 76.
107
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
plenamente presente el materialismo histórico: la estructura y
la superestructura (Bau und überbau).
¿En qué consiste esta ruptura con el pasado? En la destruc
ción radical de todo el pasado histórico por la revolución. Para
Marx, la revolución no es solamente un prooeso de cambio radi
cal, es decir, de transformación de la sociedad histórica, sino ante todo es un proceso
de destrucción radical, para que de ella no
quede
nada, No
se trata de romper con el pasado, sino de des
truirlo; no se trata del rompimiento, sino de
la destrucción.
Para que este proceso revolucionario de
la destrucción sea
radical
y completo, Marx asimila la doctrina blanquista sobre la
revolución de cuatro etapas: burguesa, democrátiCa, socialista y
proletaria, lo que no significa necesariamente que estas etapas
sigan una después de la otra, pues, a veces, estas etapas se com
pletan mutuamente, ante todo en esta tarea de la destrucción del pasado. As!, la etapa democrática debería completar el pro
ceso destructivo empezado por la etapa burguesa, mientras que la etapa socialista
deberla finiquitar
el proceso destructivo de
las etapas anteriores,
y la etapa proletaria rematar todo el pasa
do, pues sólo sobre las ruinas completas del pasado puede em
pezar el comunismo marxista.
Veamos, pues,
más de cerca estas etapas del proceso destruc
tivo de la revolución marxista, la
cual, según Marx, es la con
tinuación
y complementación de la Revolución francesa; es la
Revolución f-ram:esa extendida a todo el mundo
y de esta ma
nera llevada a su plenitud.
l. La etapa burguesa,
¿Qué entiende Marx por la «etapa burguesa» de su revolu
ción? La contestación no es fácil, pues aquí entran varios aspec
tos, de los cuales dos son de especial importancia, a saber:
la
toma del poder por la burguesía y, sirviéndose del poder tomado,
la imposición desde arriba por violencia del prooeso destructivo revolucionario, es decir, del proceso de
la radical destrucción del
pasado.
108
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
El mismo hecho de la toma del podet por la burguesía ya
es un acto revolucionado, pues es un cambio esencial, radical y
violento, por dos razones: primero, porque hasta
este-momento
durante
toda la historia de Europa ( con la excepci6n de algunos
casos de civilizaciones antiguas en las cuales el Estado se identi
ficaba con la Ciudad) el podet se encontraba en las manos de
los nobles (de los «caballetos» primeto y de los terratenientes después), que viven en el campo y se identifican con el campo
agricultura; además, en muchos países, se identifican tambiéII
con el feudalismo (la aristocracia, la nobleza alta y ,baja, los
hidalgos, los campesinos libres y siervos) y también con el ré
gimen
corporativo; segundo, porque se trata de un cambio violen
to, radical y acompañado del terror. El tetror -simbolizado en Francia por la guillotina-, en
el sentido de la masacre de la relativamente gran cantidad de
poblaci6n, es la característica principal de este cambio revolu
cionario. Mataban a todos los pettenecientes al estrato gober
nante, no solamente porque él se defendía, prestando resisten
-cia,
sino ante todo para deshacerse de él para siempre. Es sabido
cuán crueles fueron ambos modelos de la revoluci6n
matxista,
el
francés y el inglés, pues, en Inglaterra, Cromwel asesin6 casi
a todos los cat6licos y Francia petdi6 casi la tetcera parte de su
población. ¿Qué es
esta «burguesía»
que quiere tomar el poder y que
tanto odia al «campo» y al pasado hist6rico?
La palabra «burguesía» viene de la palabra «burgo» o «bour
go», la cual siguifica primeramente sólo el «fuette», o las for tificaciones, o el castillo, como el centro de defensa del país, pero
después, a medida que alrededor de este fuette se asienta la
po
blaci6n, el término «burgués» empieza a referirse a ella. Paulatinamente los fuertes y los castillos dan origen a las pequeñas
agrupaciones, las cuales se transforman en las ciudades, cada vez más pobladas. Estas ciudades, en muchos casos, tienen una po
blaci6n algo distinta que la del campo, pues s6lo una parte de
la población de la ciudad proviene de la poblaci6n «campesina»,
y otra parte se forma de los comerciantes .y artesanos llegados
109
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
de otros países, a veces muy lejanos; de ahí que, en muchos
casos, la población de la ciudad, del burgo, es decir, burguesa,
es étnicamente distinta de la del campo. Además, también son
distintas
las ocupaciones, las costumbres, las creencias y cultu
ras. Los extranjeros, especialmente si se trata de comerciantes
y de artesanos, se radican con preferencia en la ciudad. Así,
poco a poco, el elemento burgués se diferencia cada vez más del elemento «campesino»,
agrario. Se dan también los casos de las
ciudades con población no solamente étnica y culturalmente clis
tinta, sino enemiga. Así, por ejemplo, en España,
alguna parte
de
la población burguesa es principalmente
árabe y
judía, mien
tras que en Polonia oriental es frecuentemente de origen armenio
y
judío y,
en la parte occidental, alemana. En ambos casos, el
de España y el de Polonia, con el correr del tiempo, estos ele
mentos se asimilaron; sin embargo, si se trata de los judíos, esta
asimilación siempre es sólo parcial, al menos cuando siguen
profesando su religión ancestral. En Francia y en Inglaterra
-y
estos dos países nos interesan aquí especialmente, pues sus re•
voluciones
burguesas sirven como modelos para la revolución
marxista-comunista- también la población de las ciudades, al
menos hasta la mitad del siglo
XVIII ( 9) es algo clistinta de la del
campo, tanto étnica como culturalmente. Algunos historiadores subrayan que, durante la revolución en Inglaterra en el siglo
XVII,
especialmente en el tiempo de la matanza de los católicos por
Cromwell, los habitantes de las ciudades del Reino Unido colo
caban en sus ventanas candelabros de siete brazos para, de esta
manera, escapar con vida. Pues bien, en estas dos sangrientas
revoluciones, en la inglesa del siglo XVII y en la francesa del si
glo
XVIII, se lucha por el poder: la burguesía quiere arrebatar el
poder de las manos de los terratenientes. Es la luoha deÍ burgo
contra el «campo».
(9) Al final del siglo xvm empieza en Europa occidental una gran
@rigración de los campesinos a la ciudad, atraídos por los cambios que
trajo la revolución industrial; sin embargo, si se trata de Inglaterra, el
éxodo rural empezó ya en el siglo xv, cuando los latifundios dan prefe.
rencia al pastoreo y a la crianza de ovejas, lo que denuncia y lamenta To
más· Moro en su Utopla.
110
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
Sin embargo, la principal diferencia entre la poblaci6n del
campo y de la ciudad en el siglo
xvm, tanto en Francia como
en Inglaterra, es cultural.
La población del campo sigue profun
damente piadosa y respetuosa de la tradición, mientras que la
población de la ciudad, especialmente desde
el Renacimiento
y
de la Reforma, abraza el liberalismo, el racionalismo, el indivi
dualismo, la secularización, el indiferentismo en materia de
reli
gión y, ante todo, rechaza el tradicional régimen «feudal» y cor
porativo. Cuando Marx, en su proceso revolucionario, incluye la «eta
pa burguesa», piensa ante todo en
la torna del poder por la bur
guesía, a la cual considera un elemento culturalmente muy
dis
tinto de la población del campo y especialmente de los terrate
nientes. Evidentemente, el interés de la «clase» burguesa dife
ría mucho
del interés de
la población del agro, pues la ciudad
rápidamente se transformaba, siendo influenciada por todo tipo
de cambios traídos por la «revolución industrial»: la nueva ma
nera de producir los bienes económicos, el desarrollo del comer
cio y un nuevo papel del dinero-capital.
Claro está que para Marx no se trata sólo de la
ti;,ma del
poder
por la burguesía, sino de su uso por ella para destruir,
desde
arriba, todo el pasado cultural cristiano. En los planes de
la revolución marxista-comunista,
la «etapa burguesa» consiste
en la destrucción radical del tradicional régimen político y social
económico, ambos basados en la institución de la propiedad pri
vada; durante esta etapa tiene que ser destruido completamente el régimen «feudal» y corporativo.
El tradicional régimen «feudal» y corporativo fue muy dis
tinto en cada
país europeo.
Hay historiadores que no demues
tran comprensión
ni simpatía para con él, tal vez por dos razo•
nes.
La primera es que, cuando hablan del feudalismo se re
fieren no a la época de su florecimiento, sino al período de su
decadencia. La segunda razón es que muchos historiadores com
parten la admiración por
la «revolución burguesa», tanto ingle
sa del siglo
·xvu, como
franoesa
del-siglo XVIII, pues son parti
darios del liberalismo, del racionalismo, del individualismo, del
111
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
se®larismo y, ante todo, de la indifetencia en materia de re
ligión. Sin embargo, conviene opinar sobre
el feudalismo no sola
mente en base a su período de decadencia, sino
también de la
época de su pleno florecimiento. Conviene recordar que el ré
gimen feudal político y defensivo fue acompañado de un ré
gimen social-económico corporativo, y que ambos son obras de la «historia», es decir, de la vida
misma social,
económica y po
lítica, de los acontecimientos y no de
la voluntad humana domi
nada por alguna doctrina. Nadie los «inventó», pues se impu sieron solos, como una necesidad de la vida social
organizada y
ordenada
al bien común. Mas, por debajo de
él se encontraba
una profunda y acertada filosofía social, a saber, el concepto de
la sociedad como algo semejante a un organismo biológico vivo. Sirviéndose de la analogía, se miraba a la sociedad como a un or
ganismo, en el cual cada hombre tiene importancia y dignidad
en razón a la
· totalidad
de la sociedad. Como modelo de este
concepto de la sociedad servía, siempre en base a
la analogí,¡,
el mismo organismo humano, compuesto no solamente de partes
integrales (la cabeza, el tronco, los brazos, las piernas, etc.), sino también de órganos (los «cuetpos intermedios»: el cetebro, los
oídos, los dientes, el hígado, los riñones, etc.), compuestos de
las respectivas células ( 1 O). Ninguna parte y ningún órgano del
organismo es más importante que otro, y ninguna célula es más
que las otras. Además, la importancia y el buen funcionamiento
de cada parte, de cada órgano y de cada célula depende de su
originalidad, gracias a la cual puede cumplir bien
con su
papel
exclusivo dentro de la totalidad del organismo. Gracias a la ley
de correlación
y del mutuo condicionamiento, la plenitud del
desarrollo de cada cédula condiciona
el buen funcionamiento de
la totalidad del organismo, el cual, a su vez, condiciona la ple
nitud
del desarrollo
de la célula.
Pues bien, la sociedad feudal,
y más todavía su parte «cor
porativa», analógicamente. se presenta como un organismo en el
(10) Lo estudia admirablemente Aristóteles, como nOs lo recuerda
E. Gilson en su libro De Arist6teks a Darwin (y vuelta).
112
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION
cüal cada hombre-célula vivía para el bien común, en este caso.
concebido
como el bien de la totalidad de la sociedad; buscan
do su propio desarrollo, su propio
bien,' mediante
el servicio al
bien de todos, según la máxima de Santo Tomás: «Qui quaerir bonum commune multitudinis ex consequenti quaerit bonum
suum»
(Il'-II"', 47).
En otras palabras: el régimen feudal fue
un régimen del mutuo servicio ( 11 ). Su decadencia tuvo varias
causas, pero
la principal fue, sin duda, el abandono de esta filo
sotía social, la cual fue reemplazada por el nefasto individualis
mo. Una vez perdida
la conciencia de este mutuo servicio, el
concepto de la sociedad-organismo fue reemplazado por el con
cepto de la sociedad-asociación. Al organismo se pertenece nece
sariamente, pues fuera de él una célula muere. No es así con
el
organismo-sociedad humana, pues el hombre-célula, fuera del or
ganismo-sociedad
no encuentra un ambiente propicio para su
ple
no
desarrollo intelectual
y moral (la práctica de las virtudes); sín
embargo
no
muere, sino
que .su vida espiritual se atrofia, salvo
algunas excepciones, como_, por ejemplo, el caso de los cenobitas,
pues para ellos
la convivencia con. los . otros hombres está reem
plazada por la convivencia con Dios.
Una vez reemmplazado el concepto de la sociedad-organismo
por el concepto de la sociedad-asociación libre, viene también
el concepto del contrato: el hombre-individuo se junta con otros
hombres-individuos sobre la base del contrato, es decir, de una
libre asociación. En consecuencia,
la ·sociedad-organismo es reem
plazada por la ·sociedad-montón de arena, en
la cual cada . com
ponente es como un grano de -arena y no una: célula viva como
antes. · En la sociedad-organismo· todos · los hombres-células es
tán vinculados entre sí «~rgáhic0:ffieni:e», pue~ pertenecén a los
«cuerpos intermedios»; en la sociedad~montón de arena los vfn:
culos entre los asociados son casi nulos,:pues _el hombre-granito
de arena no tiene nada de común
con el, citro hombre-granito de
arena.
En la sociedad feudal
y cor~,rativa nadie se sentí~;.sólo;
(11) Véase, al respecto, d estridi~ ¡j.,'f\,rtifesor José Gerald~ Vidigal
da Carvalho, «Panorama EconómiCO,.· SQciai e_ Religioso da_ Idade M:édia»;
en la reviSta b~ileña Rua Direita, núm: it 1981. .,. · ·
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
en la sociedad-contrato el hqmbre es solitario, como lo subraya
Rousseau: «L'individu est un tout parfait et solitaire». Además,
según Rousseau, el hombre es una totalidad perfecta, es decir,
autosuficiente y, por ende, no precisa convivir con los demás;
lo que es absurdo, pues
el hombre, por su naturaleza, es un ser
sociable, es decir, necesita convivir con los demás y, ante todo,
con Dios, sin lo cual no puede alcanzar la plenitud de su desa
rrollo.
Pues bien,
la burguesía se
diferencia de
lo
«feudal» y
de lo
corporativo, propio del «agro», precisamente en eso, que el «cam
po» sigue viviendo según la tradición «feudal» y corporativa, es
decir, dentro de un régimen de mutuo servicio, núentras que en
la ciudad se impone el individualismo, el cual, prácticamente, se
identifica con el egoísmo. Al antiguo principio medieval
«horno
homini
frater» se opone su versión individualista: «homo homi
ni lupus». Dentro del proceso de
la revolución marxista, la «etapa bur
guesa» tiene por finalidad
la destrucción completa del «feudalis
mo» y
del corporativismo. Así, los antiguos gremios, los que en
la Europa medieval usaban el nombre tradicional ( desde los tiem
pos del imperio romano) de
«universitas» (12),
son reemplazados
.(12) Nuestras ·universida,des:_de hoy día, como escuelas superiores, son
los únicos gremio_s
medievales que
siguen conservando
el nombre «uni
versitas»,
La Unive~idad de París :usa hasta hoy día el sello con 1a ins.
cripción «Universitas magiSt:t'Orum et schOlia.rium» (según el latín de la
Edad Media), es decir~ «el gremio de los maestros y de los alumnos». La
palabra «universitas»,
como todas las palabras del
latín, sali6 paulatina
mente del uso a medida que el latín -el cual fue el idioma común de to
dos los
países europeos durante casi
dos
mil años-,
fue reemplazado por
los idiom.as
~es; sin embargo, también este desuso se produce a me
dida
de
qúe los
gremios se transforman en «sindicatos». El
gremio, por
ser
gremio {.-.üniversitas» ),
es decir, variedad en
la unidad, no podía tomar
parte
eli la lucha de clases, pues sería esO COntrario a su naturaleza y
contradictorio con su vocación y su funci6n social, como factor de uni
dad y de solidaridad. El término «universitas» es muy elocuente, pues
sul;,nya el-papel unificador: «uni-versitas», -unión en la diversidad, unidad
l! variedad. Al respecto, Juan V allet de Goytisolo escribe: Donoso
Fundaci\363n Speiro
LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION
por los «s.indicatos», siendo éstos asociaciones encargadas de la
defensa de los intereses egoístas de sus asociados, sin tomar en cuenra el bien común, es decir, a la totalidad de la sociedad.
En el plano político, la revoluci6n burguesa destruye ante
todo el
régimen jerárquico
y su forma jurídica expresada en la
instituci6n de la monarquía. Si, algunas veces, la revoluci6n
burguesa conserva a la monarquía, como ha ocurrido, por ejem
plo, en Inglaterra, en 1688, lo hace solamente después de adap tarla a sus exigencias ideol6gicas,
quitándole todo
lo tradicional;
desde ahora, dentro del régimen político nuevo, impuesto por la
revoluci6n burguesa, el monarca no gobierna en el nombre de
Dios,
y su autoridad no viene de Dios, pues, aceptando el com
promiso con la ideología de la democracia moderna, el monar
ca
recibe su autoridad del pueblo y responde ya no ante Dios,
sino ante el pueblo (prácticamente ante
el Parlamento). No hay
ninguna difetencia esencial entre un «presidente» y un monarca
«burgués», pues ambos, de hecho,
están engranados
dentro del
sistema republicano-democrático «burgués» inmanentista:
el «pue
blo» se gobierna a
sí mismo,
sin ninguna referencia a Dios y a
Cortés (en Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo-y el socialismo, ca
pitulo II; dr. en Obras escogitl,,s, .ed. de 1903, vol. I, págs. 28 y sigs.)
había hecho notar que el Dios cat6lico es uno en la substancia y múlti
ple en sus personas: "la unidad, dilatándose, engendra eternamente la va
riedad; y la variedad, condensándose, se resuelve en unidad eternamente".
"Porque es uno, es Dios; porque_ es Dios, es perfecto; porque es perfec
to, es fecundísimo; porque es fecundísimo, es vaniedad; porque es varíe-:
dad en familia. En su esencia están de una m~nera menarrable e incom
prensible, las leyes de la creaci6n y los ejemplares de todas las cosa.a.,
Todo ha sido hecho a su imagen; por eso la creación es una y varia".
La palabra universo, tanto quiere decir como unidad y variedad juntas
en uno. Por eso, como nos explica Wilhemsen (''Donoso Cortés y el poder
politico", en Verbo, núm. 69, pág. 74), según Donoso, la monarquía ab
soluta pecó al "despreciar y suprimir todas las resistencias" contra el po
der. al destruir aquellas jerarquías corporativas en las que estas resistencias
habían nacido y que eran su encarnación. El absolutismo, pues, "violó la
ley de Dios". Al hacerlo, violó la ley de la variedad y de la unidad».
Datos y notas sobre el cambio de estructuras, Speiro, 1972, págs. 212 y siM
guientes.
115
Fundaci\363n Speiro
-MIGUEL PORÁDOWSKI
sus leyes (la ley natural y la ley positiva divina), sirviéndose sea
del régimen republicano, sea del régimen monárquico. Se trata
de una «revolución», es decir, de un cambio
esencial y complet;
en
la filosofía política: del trascendentismo se pasa al
i-anen
tismo
(13).
( 13) Se trata de un problema de principios de una extraordinaria im
portancia, a saber: de la trascendencia y la inmanencia del poder. La fi
losofía política católica está fundada sobre el Principio de la· traséendenéi~
del poder, es decir, que todo poder viene de bios y el gobernante go..
bierna en el nombre _de Dios y por el mandato divino (por ejemplo, los
padres en la familia, el rey en el Estado, etc.), como lo dice San Pablo:
«Non est potestas nísi a
Deo» (Rom., XIII;l), recordando la enseñanza d~l_
Antiguo
Testamento: «per me reges
regtlarit et fegum coóditores iusta de
cémunt» (Prov., VIIl-,15). Por eso, el obedecer a la autol'ldad y al poder
de otro
·.hombre no Viola la libertad
humana, ni
·a la dighidad · de la per
sona humana, pues, al fin y al cabo, se obedece sólo a Dios, a quien este
hombre representa.
Sin embargo, este principio, _ que fue respetado en las sociedades cris-.
lianas hasta la Revolución francesa (1789-1799), es ya ataoado.y debilitado
por las ideologías del Renacimiento ( el cual fui:, · principalmente, el rena
cimiento
del paganis'mo ), ante todo por Marsilio de Padua, en su Defensor
Pacis, y por _Maquiavelo y, después, en Francia, por Jean Bodin, quien
vuelve
al piincipio «bizantino» (pues 1.1.egó a Roma desde .Bizancio) de
Ulpiano: «quod principi placuit legis habet vigorem». Mas, es sólo gra~
cias a la Revolución · francesa, durante la cual se .impone la moda de la_
democracia rousseauniana,
basada en el culto del hombre
y en el culto·
del «pueblo», que estos principios J?aganos · irilllanelltistas entran en vigen-.
cía: y se empieza a aplicar al «puéblo»· ttllltO ~l principio de Ulpiano, CO-.
locando
el «pueblo• en lugar del príncipe ( «quod populi. placuit legis
habet vigorem»), es decir, lo que. ~~tó __ -eJ_ ~arl~~to_ üen"e_ valí!! .de_ la,
ley,
como
también las
palabras de San
Pablo" J:?Onielldo biasfemamente al
«pueblo»~ el lugar de Dios («non:esj: pótestas riisi_á po~ulo»), llegando de
esta_ manera
al concepto inmanentista
__ del .Poder'_,,_ I~ _
en las encíclicas
Hu11'1atlurn genus.e Inmoi-tale Dei.
Estas dos diferencias :filosóficas se encuentran en la·. has.e de la ántigua
monarquía.
La
monarquía cristiana ·está fundada en
la convicción. de que
el
poder viene
de Dios, de que
. el Monarca gobierna en el nombre de
Dios
y que e's responsable por _sÍJ gestión. ante todo delante de Dios. La
monarquía abSOlutista (también de
los reyes
. "que· se dicen ser cristianos,
pero que lo son solamente en su Vida privada), estando basada en el prin~
cipío
inmanentista, considera que el gobernante tiene un poder ilimitado,
116
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
En el régimen tradicional, el rey fue «servus servorum Dei»
y, cuando los Papas empiezan a usar este título sólo se aplica
al
poder
papal una
expresión que,
,' de
hecho, fue
una tradición
feudal,
respetada por los monarcas
h¡¡sta el Renacimiento,lhasta
el
absolutismo, predicado por
Marsilfo de
Padua, por Jean Bo
din y otros. Dentro del sistema feudal, el rey fue el pivote, la
pieza principal de toda la estructura política, mientras que, den
tro del sistema nuevo,
impuesto por la «etapa burguesa» de la
revolución total, dónde se salvó la monarquía, el rey se aseme
ja al «presidente», como representante del Estado y del pueblo,
gozando sólo de los poderes previstos por
la cambiante constitu
ción política
y limitándose por la cambiante voluntad del «pue-
blo» (del Parlamento).
. ·
La
burguesía, que
.en el siglo xvÚr lucha en Francia contra
salvo algunas disposicfob.es constitucio:ri.ales, impuestas por -el «pueblo» Y
pactadas con él. Además, durante la . Edad Media, el poder del monarca
fue muy limitado por el mismo régimen f~dal y -por el régimen corpora-.
tivo, es decir, poi: la existencia de 108 «cuerpos intermedios» que absor-
bfan· una gran parte del poder. Cuando, gracia$ a la Revolución francesá~
entra en vigencia 1a m:óderna democracia fuma:n~ntista, el poder · absolutista
del rey es reempLizado ·¡x,r 'el poder absolutista del «pueblo», es dedr, del
Parlamento o de la :Asamblea Nacional y, en la práctica, la tiran~ de
la iJemo_cracia resulta ser mucho peor que 11!. supuesta tiranía del rey.
Desde , el PUoto de vista teológico, la filosofía trascendental ordena la
vida política hacia Dios, mientras que la filosofía política inmanent½ta la
subordina al -«pueblo», petó prácticamente a Sitahás, púes = qtíieri:-no . estií
con Dios, está con el Diablo, cómo lo expone con toda claridad Sao Agus
tín-en su obra De Civitate Dei: «qua\um -est 1.W.a· Dei altera diaboli»
(libro XXI, cap. 1, pi. 709) y agrega: .. «civitates duas, unam diaboli, . alte-.
ram.
Cristi, et eatum regern diabolum et Cristum» (libro XVII, cap . .20,
pl. 556 ). Y lluestra generaci6n-sabé i:nuy bien que no hay nih~a ·exage
raci6n en esta amtnación, pu~s Ya hemrn.-experhnentado e1 ínfi~mo hit1e
r• y seguimos experimentando el infierno del bólchevismo~ · las dos 'tor:
mas políticas totalitarias del inmanentismo, el cual también está presente,_
en forma disfrazada, en casi todas las democracias modernas.
Sobre
este
tema, Véase, José' Pédto ·Gatváo de Sousa, «Tr~scendenc;ia e
inmanencia del poder», en la revista Verbo, núm. 233-234, págs. 179.19ó,'
Madrid. ram:bién, véase, Juan Antonio Widow, El hom!Jre, animal pq[{...
tico, 1984; Osvaldo Lira, El orden politico, Santiago de Chile, 1985.
117
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
los remanentes del feudalismo y corporativismo, está entusias
mada con
el liberalismo, el
irtdividualismo y
el racionalismo,
formando de ellos una
ideología democráticia illmanentista, dei
ficadora
del
puebllo y,
por ende, conscientemente opuesta al
cristianismo.
De ahí que, para Marx, esta «etapa burguesa» de
su revolución comunista tenga una importancia muy especial,
pues
significa, ante
todo,
la lucha contra
el orden
cristiano y
contra
los valores culturales del cristianismo.
Huelga decir que esta revolución burguesa es, principal
mente, espontánea, que sólo parcialmente es manipulada de modo consciente y aprovechada por los enemigos del cristianis
mo, y que estos manipuladores ni siquiera sospechan que ella es
considerada por los marxistas como
una etapa
mdispensable den
tro de
la revolución marxista-comurusta, una etapa necesaria para
rematar los restos del feudalismo y del corporativismo.
Sill em
bargo,
este proceso espontáneo de los cambios históricos, en
la
medida en que se está cumpliendo, leontribuye a que sus desta
cados
protagonistas lleguen
a tomar
conciencia de lo
. que
pasa
y cada vez más conscientemente
illfluyan sobre
ellos, lo que, a
su vez, produce una situaci6n tan confusa que se hace casi. im
posible discernir entre lo espontáneo y
,lo conscientemente pr-0-
ducido
por algunos grupos organizados, la existencia de los cua
les es segura. En
la mayoría de los casos se trata de agrupacio
nes secretas, lo que impide a los historiadores su valoración exac
ta. Cuánto hubo y hay en estas asociaciones clandestinas de ele
mentos puramente aventureros y cuánto de elementos serios y
responsables, tal vez nunca lo vamos a saber exactamente.
Lo
único cierto es que la «revolución burguesa» no hubiera sido ill
cluida
por Marx dentro del esquema de su revolución comunista
como primera etapa,
si no estuviera bajo la influencia de la ideo
logía anticristiana (14).
(14) Hay que reconocer que, en algunos casos, como lo son el de Ale
mania y el de Italia, las organizaciones secretas políticas, que manipulan
y aprovechan el espontáneo proceso histórico de la descomposición del feu
dalismo y del corporativismo, tienen también otras motivaciones que las
arriba mencionadas, a saber: la 1ucha por la unidad nacional. Ambos paf-
118
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION
El esquema de la revolución marxista-comunista de cuatro
etapas es mundial, pues se ttata
de la W eltrevolution ( la revolu
ción mundial), es decir, la que se extiende a
tOOú el mundo, a
todos los países, sin excepción ninguna. Desgraciadamente, en
la
actualidad, muchos países pasan por la «revolución burguesa»
( especialmente los países de la América Central y del Sur, los
países asiáticos y africanos,
la India, Australia, etc.), sin darse
cuenta de que ella es --como lo fue en el caso del siglo
XIX con
los países europeos y con Rusia- solamente
la primera etapa de
ila revolución marxista-comunista. Es doloroso constatar que los políticos de estos países no aprendieron nada de la dolorosa
ex
periencia
europea y que repiten los mismos errores que cometie
ron los
políticos europeos, permitiendo a los marxistas manejar
la «revolución burguesa» según los intereses de la revolución
marxista-comunista.
La revolución burguesa -si no estuviese vinculada con la
ideología anticristiana y si su desarrollo estuviese basado fiel mente en
la ley natural, la cual, siendo "l!llla. ley «grabada· por
Dios en el corazón humano» (San Pablo en la
Carta a las rama-
ses, al principio del siglo XIX, están compuestos de mucl;iísimos pequeños
Estados
que, en
el caso de Italia, a veces se identifican incluso-cóii ciuda
des;
el despertar del na'cionalismo busca la unidad polítict y ve el cami-
no hacia ella en la aceleraci6n de la revolución burguesa, como una fuér.
za histórica capaz de destruir con_ su dinámica al antiguo régip:i.en político
y abrir el canüno al proceso unificador. Por este motivo, algurias de -estas
conspiraciones políticas se aprovechan de todos los movimientos sµbver~
sivos y revolucionarios de la época. En Italia, la lucha contti. los Estados
Pontificios llevada a cabo fue motivada no solamente por las mencionar
das ideologías anticristianas, smo también por razones patrióticas. El dog
matismo
de
Marx y su rígida clasificación de la sociedad en dos ~es. la
burguesa y la proletaria ( clasificación completamente arbitraria y contra
ria a
la realidad, pero sí de acuerdo con su dialéctica) @ Je pennitían ver
esta lucha por la unidad política, lo que desesperab, ª loa líderes nacio
nalistas italianos y alemanes, que estaban en contacto (;QZl. , Man. desde
1848. Los pueblos sojuzgados por los grandes imperios, co¡,¡¡, Ruoia, Pm
sia y Austria, apoyaban la revolución burguesa, pues veían en dJa,. una
dinámica capaz de debilitar el establishment político del siglo xrx y ace
lerar la hora de la liberación política.
119
Fundaci\363n Speiro
['f.IGUEL PORADOWSKI
nos), está presente siempre y en todas _partes, constituyendo una
sólida base para una ,convivencia solidaria de todos los pueblos
y de todas las personas-, podría tener en la historia de la hu
manidad un
papel muy positivo, pues, en este
caso, el
paso del
féudalismo a
un nuevo
régimeñ político
no tendría un carácter
destructivo de
todo el pasado histórico,
sino constructivo: la edj.~
B.cación de una nueva etapa, como continuación de la anterior.
En éste caso tampoco podrfa ser aprovechada por los gansters
internacionales y encuadrada en
la dirección de la destructora re
volución marxista (die Weltrevolution), ni de la imperialista re
volución bolchevique mundial
( der W eltoktober ). Desgraciada
mente, no consta que los políticos de
algún país tengan una cla
ra visión de este problema. Es una tragedia
. el
hecho de que la
inevitable «revolución burguesa» (y lo
mismo se
puede decir
~
pecto
a
la «revolución
democrática») sea,
hoy, día, en los países
del Tercer Mundo
~tal como
lo fue ayer en Europa y en Ru
sia-, sólo una etapa de la revolución marxista-Comunista, -es
decir, una etapa en el camino que conduce al totalitarismo y a la
esclavitud.
¿ Por qué este espontáneo proceso histórico no . es hoy día
conscientemente dirigido por los políticos cristianos en favor de una nueva sociedad libre y respetuosa de
la dignidad humana, de
manera parecida como fue manipulada en el siglo XIX por los
enemigos del
cristianísrrio en· favor de
la
fÚtura' sociedad comu
nista
y totalitaria? ¿Acaso los cristianos
de hoy día no pueden
asumir uná responsabilidacj histói;ica
parecida
a la que asumieron
los cristianos
de
la épi,ca dé la:clecadencia ·del imperio romano?
Ellos, los del siglo quinto
y de los siguientes, sin vacilación ca
nalizaron el proceso
-histórico. éspontáneo en la dirección
de
la
«Ciudad de Dios» é impidiéron Ja imposición del bandidismo,
de
la barbarie, de. la c\estru<;ción de la· tradición y de la cultura,
incluso de
la pagana grego-romana y 'de los valores de otras. in
numerables culturas. del ·descompuesto imperio· romano y que,
ton su
valiente
hicha ·e' irtfa¡igable trabajo, cónstruyen la Cris,
tiehdad. · ·
¿Por qué, pues, nosot~~~~-;~-_el -s.igl~ -~1 encontrán_donos en
120
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
condiciones J11ucho más favorables, no aceptamos este mismo.
desafío?
¿Acaso no es más
fácil imprimir el carácter cristiano
al cambio histórico del paso del feudalismo a
la civilización ut
bana (para no usar el ya tan gastado término «burguesa»), el,
paso
que
dau hoy día los país~ del Tercer Mundo, donde la in
fluencia cristiana está presente
tal vez no en menor grado que. en.
el
siglo quinto entre los pueblos bárbaros de la Europa
de en
tonces?
Al menos, aprovechando la dolorosa experiencia europea, de
beríamos defender este proceso
de cambio contra la
incorpo,
ración
en el proceso de
la. revolución
marxista para que no
sil:va
para
la construcción, por
la, Unión Soviética, de un Gulag. mun
dial.
Sin embargo, la historia nos enseña que lo que no es de Dios
es del mundo,
es decir, del «Príncipe de este mundo», como Cris
to llama a Satanás. San Agustín
tenía razón afirmando que
la
sociedad o es de Dios o del Diablo: «quarum est
una Dei al
tera diaboli» (Cívitas Dei, lib. XXI, I, 709). Si no vamos a lu
char por la Cristiandad adaptada a nuestros tiempos,
van.ios a;
vivir
en el Gulag,
al cual nos lleva fatalmente la revolución mar
xista, de la cual la «revolución burguesa» es sólo la primera
etapa.
Además, esta «etapa
·burguesa», eo
su primera realización
histórica eo Francia,
al. menos desde
la revolución de
lo.s .años
1789-1799,
tuvo un evidente carácter satánico,, no solamente
por
el terror y su símbolo, la. guillotina, sino ante todo. por su.
afán
de destrucción,
porJa consciente
voluntad de destruir
todo,
Basta
al respecto recordar,
una vez más, las palabras del presi
dente de
la Asamblea Nacional Constituyente, Jean-Paul Rabaud
de
St. Etienne, pastor protestante e integrante del grupo giron
dista: «tout detruir», o. al ·merios cambiar, como, por ejemplo;
cambiar el sentido de las palabras ( «changer les mots» ). Frie
drioh Hayek, en su libro E/ _ca,µjno a· la. servidumbre, nos re
cuerda cómo la revolución cambió
el sentido de las-palabras «li
bertad» y «liberación». Este libro de Hayek
fue escrito
durante
la-segunda
guerra mundial; es decir, antes de que
aparecieran las
121
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
a~es «teologías marxistas de la libetación,.. Sin embargo, es
evidente que estas «teologías» se sirven de los términos
«liber
tad»
y «liberación» no en el sentido tradicional cristiano, sino en
el sentido impuesto por
el socialismo engendrado por la Revolu
ción francesa. El hombre fue «libre», en el sentido tradicional
cristiano, muentras fue independiente de Satanás, la
cual inde
pendencia
la perdió por el pecado original, haciéndose esclavo
de Satanás; pero por la Redención recupera esta libertad per
dida. Las «teologías marxistas de
la Hbetación» pretenden re
vertir esta situación, por el camino de
la «liberación» del hom•
bre
de la creencia en la existencia de Dios y, por ende, entre
gando de nuevo al hombre a Satanás
y reduciendo la Redención
de Cristo a la «libetación» del régimen capitalista.
Este es el sentido esencial del papel de
la «etapa burguesa»
en
la revolución marxista, la etapa que más exactamente debería
llamarse
liberal.
2. La etapa democrática.
La democracia es, al menos, tan antigua como la civilización
europea. En la antigua Grecia la encontramos frecuentemente en
los pequeños Estados-ciudades; sin embargo, la de Atenas llegó
a ser
un modelo para todos los tiempos, un modelo que, en cada
lugar
y en cada época, toma distintas formas. Mas a nosotros,
aquí, nos interesa destacar que desde la decisión de Marx
y de
los blanquistas
de incluir a la democracia como una «etapa» den
tro del proceso de la revolución comunista, nos encontramos fren
te a dos democracias, a saber: una como un régimen político
definitivo
y, otra,. como una corta etapa que fatalmente debe
llevar al comunismo. Desgraciadamente, todos los que
abogan por
el
régimen democrático nunca mencionan esta esencial diferencia
y, ·entonces, no-se sabe si desean la democracia como un régimen
definitivo o la reclaman solamente como una etapa hacia el co
munismo. Más todavía,
según Marx y los blanquistas, cada de
mocracia
puede ser incluida dentro del esquema de la revolución
122
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
comunista, como una etapa pasajeta, pues cada democracia puede ser adecuadamente
manipulada y aprovechada por los mar
xistas, de la misma manera como manipulan cada revolución
bl.UlgUesa, transformando
ambas revoluciones, burguesa y demo
crática, en las etapas indispensables para llegar
al. comunismo.
Sin embargo, la historia de los últimos 150 años demuestra que,
a pesar de que cada democracia puede set manipulada por los
marxistas y canalizada por ellos en favor de la revolución co
munista, hay algunos tipos de democracia que sirven para este propósito mejor que otros, y a ellas se las suele llamar
la «ke
renszyzna», pues
fue Alexander Kerensky quien encabezó este
tipo
de democracia en Rusia, pavimentando conscientemente el
camino hacia el comunismo ( 15 ), un
camino muy
corto, pues
duró apenas ocho meses. Siendo la democracia prevista como una etapa dentro del pro
ceso sociológico de
la revolución marxista, es de suma importan
cia, para el
análisis de
este proceso, recordar sus principales an
tecedentes. Además, en los últimos tiempos, especialmente des
pués de la segunda guerra mundial y de
la calda de los sistemas
políticos
«diques» contra
la avalancha de
la destructora revo
lución marxista-comunista, como
lo fueron el fascismo de Benito
Mussolini en Italia,
el nacional-socialismo de Adolfo Hitler en
Alemania
y, ante todo, el régimen del general Francisco Franco
en
España y el de Oliveira Salazar en Portugal, sin hablar de
los muchos otros sistemas políticos que los imitaban en otras
partes del mundo, como
el peronismo (justicialismo) del general
Juán D.
Perón en Argentina,
etc., todos
los que pretenden com
batir al totalitarismo se declaran «democráticos» o
«demócra
tas»,
olvidando
que las democracias también pueden resultar ser
totalitarias
y tiránicas.
Recordemos, pues, que el término «democracia» no siempre
(15) Alberto Falcionelli, el conocido historiador de Rusia en general y,
especialmente, de su periodo del siglo XIX, destaca el nefa..,, papel al res-
pecto del representante principal de los liberales Pablo Miliukow, el diri
gente del Partido Constitucional Democrático. Véase su Manual, histórico
de sovietologia, Buenos Aires, 198.3, passim. -
123
Fundaci\363n Speiro
MfGUEL PORADOWSJ,:l
significa fo mismo. En fa antigua Grecia se _entendía por «demo
cracia»
un
régimen político en
d mal el gol,ierno pertenecía al
«pueblo» (por lo cual se· entendía q~e todos los ciudadanos eran
libres, con exclusión
de los esclavos); de ahí el término «demo,
cracia»,
es
decir, el goloierno del puelolo, para di.sti.oguirlo de
otros
sistemas de
·¡a époc~, .eorno la «monarquía»,. es decir,. el
gobierno
. de
uno (del rey), «oligarquía», el gobierno
. de algu"
nos,
es decir, de un
grupo; «arist-0eracia», el
gobierno
de.los. mee
jo;res,
de los
rnás cultos.
Se trata de
Jaterminologí~. de .. la épo
ca,
recogida
por_ Aristóteles
en su
Pol!tica. Aristóteles afirma .que
la democracia de su tiempo fue el peor sistema polí1;ico de todos
y que se identificaba, a veces, con la demagogia y con la tiranía.
Demóstenes confirma estas
afirmaciones.
y da. algunos ejemplos
concretos, según los
cua!les la democracia se prestaba a las mani
pulaciones por los enemigos del país,
pues éstos
Hcilmente com
praban
a los lideres democráticos, lo que nos
:recuerda última
mente
el escritor político francés Jean Fran¡:ois Revel en. su libro
C,$mo terminan las democracias (16).
Sin embargo, conviene recordar que, en la antigua Grecia,
el sistema democrático
encontraba condiciones
especialrneiúe fa
votables, pues 'se. trataba· de los pequeñísimos Estados-ciudades,
donde la
totalidad de los
ciudaditnos (sin contar
a los esclavos)
no
sobrepasaba a
los dos
mil, y donde las cotidianas reúniones
(16) «Nuestra ciudad-es fa única en que se garantiza la impu,nidad a los que hablan en
interés de nuestros enemigos,
la única donde_· utl.O pue:, de hacersé pagar sin ningún riesgo pc>r ellos por lo que se dice»; «Cuan~ do se hábla de Filipo · ( de Macedonia), inmediatamente uno de.· suá · corresponsales se . levanta entre vosotros -par~ exponeros la dulzura de vivir en paz y cuán oneroso es subvenir al mantenimiento : de un ejército. Quie
ren arrtµ!laros, ex.claman. Os persuaden así a pospo-!].ér" todo para que::más tarde, y dan'. a vuestro e!lemigo tiempo y m:edios dC--llegar ·con toda Íran
quilidad a sus fines. Vosotros ganáis todavía un momento de--reposo, a -la· espera de tener que reconocer un-día· lo que os·habrá costado ese respiro. EJ19s,. por su lado, cons~en seduciros ... y ]a remunera.c:i.6n convenida"'_-.
Dem6sten,_es~ -Sobr,e ·los asuntos del Quersonesa,-pátt. 52-53. Ciµ.c{o por Íean-fom¡;ois Revel, C6mo terminan las democracias, París,· e& CllS"t., _ Planeta, 1983, pág. 70.
124
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION
de todos los ciudadanos -se trata de la «democracia directa»-
tenían
lugar en
el anfiteatro, al aire libre, que no debería pa
sar de las dimensiones necesarias para una participación no ma
yor de dos
mil personas (17), porque, en el caso contrario, la
voz humana no podría ser bien oída por todos los presentes.
Esta pequeña cantidad de ciudadanos permitía
el mutuo conoci
miento
entre todos y de
ahí la plena responsabilidad en las vota
ciones ( en las democracias modernas·
se vota por personas desco
nocidas ). Las diarias reuniones, por todo
el día, fueron posibles,
pues estos ciudadanos normalmente no trabajaban, dejando la actividad productiva exclusivamente a los esclavos. Sin embargo, a pesar de estas excepcionales
condiciones, la
democracia· directa
en
la antigüedad tenía la opinión de ser la peor forma de gobier
no. Además,
el mismo sistema democrático no se presentaba
como
alternativa contra
el totalitarismo y la tiranía; al contrario,
muy a menudo demostraba tener tendencias tiránicas y totalita
rias, sin hablar de la intolerancia, de
la cual Sócrates fue una de
sus -víctimas.
En la Edad Media, dentro del sistema feudal y corporativo,
quedaba
poto espacio
para
la democr!ICÍa; sirt embargo, el siste
ma
democrático de la elección del gobernante por votación fue
tomado en cuenta, sobre lo cual escribe Santo Tomás de Aqni
no (18).
(17) Sin embargo, en la práctica, este pr.inctp10 no siempre podría ser
aplicado.
Así, pór ejemplo,
«en Atenas, la proporción numérica entre
libres y siervos tiene, a lo largo del tiempo, notables variaciones, lo cuai tiene
su explicación en
el hecho de que la principal fuente para provisi6n
de esclavos fueron las guerras victoriosas: según un cehSo efectuado en: el año 310 a. C., los habitantes de la ciudad eran 21.000 ciudadanos libres,
10.000 extranjeros_ y 400.000 esclavos», como nos lo recuerda Gonzague de Reynold, La formaci6n de Europa, vol. II; El mundo griego y su pen~ samiento, citado por Juan- Antonio Widow, en El hombr.e., aniinát, pólftico,'
ob. cit., pág. 114.
(18) «Talis enim est optima politia, bene conmixta ex regn(?, in quantum unus praeest; et_ aristocratia, in é¡uantum multi principatur secundum._ virtutem; et __ ex democratia, id_ est potestate ,populi, in quantun/ ex· j;,o
pularibus
possunt eligi principes, et ad ·pophlum pertinet ·eiectio princi-
125
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
En la temprana Edad Media se distingue entre la democracia
política y
la democracia social. Por la primera se entiende la par
ticipación de
la población en la elección del «príncipe» (por el
cual se entiende al gobernante), mientras que por la segunda
se entiende el respeto de la dignidad de la persona
de cada ha
bitante, sin distinción de su profesión o «estado» (estamento), raza o religión. La democracia social fue introducida por el cris
tianismo, pues
la Iglesia, desde el primer momento de su existen
cia,
trató por igual a todos sus miembros, tanto libres como es
clavos, tanto a los «señores» como a sus siervos o criados. El
mismo hecho de que, en el templo, todos por igual se acerca ran al altar para recibir
la Sagrada Hostia y otros sacramentos
fue de
tal importancia práctica que, -rápidamente, borró la «dis
tancia social» y todos se sentían hermanos, viviendo en plena
solidaridad. La democracia política se extendió en Europa
a medida que
la «revolución burguesa», basada en el liberalismo e individua--
lismo,
destruía el régimen feudal y corporativo. El individualis
mo de
,J. J. Rousseau se impone como el fundamento ideológi
co del nuevo tipo de democracia; la cual coloca en el «pueblo»
mismo
la fuente del poder, rompiendo con la tradicional ense
ñanza de la Iglesia de que todo poder y cada autoridad
vienen
exclusivamente
de Dios. El paso siguiente constituye
la deifica
ción del «pueblo», como consecuencia de
la previa deificación
del hombre. Esta es
la ideología de la Revolución francesa ( 1789-
1799 ), en consecuencia de la cual aparece la democracia totali
taria,
la que tiene _ sus raíces en el inmanentismo de Kant y ,k,
Hegel, heredado · de la filosofía panteísta de Baruch Spizona
(1632-1677). Si Dios se identifica con el cosmos y no existe fue
ra de él, es lógico pensar que se manifieste ante todo en lo que
es lo más perfecto en
el cosmos, es decir, en el hombre. Así, la
democracia no se limita
a ser solamente un sistema político, sino
pum», Summa Tbeol.J I-11, q. 105, a. l. Citado por Juan Antonio Widow,
(La democracia en Santo Tomás», en la revista Philosophica, editada por
la Universidad Católica de Valpanúso, Qrlle, núm. 1, págs. 203-217.
126
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
que llega a ser una religión, un culto del hombre y del pueblo,
o de la humanidad. En el siglo
XIX esta ideología penetra in
cluso en el clero católico (Felicité de Lamennais ), lo que conde
na el Papa Gregorio XVI (1834).
Evidentemente, no todos los demócratas del siglo
XVIII son
éonscientes partidarios del culto religioso del hombre y del «pue
blo». Así,
por ejemplo, la conocida fórmula de los demócratas
norteamericanos de los tiempos
de la lucha por la Independen
cia: «The government of the people, by the people and for the
people ( el gobierno del pueblo, por
el pueblo y para el pue
blo)» es
mantenida también por los demócratas cristianos no afec
tados por
el panteísmo e inmanentismo, pero, para los norte
americanos, de todas maneras la democracia es algo más
qu~
sistema
político, pues es también una filosofía
de vida y una
ideología; la
conciben como algo opuesto al totalitarismo, olvi
dando que la democracia no es una alternativa frente al totalita
rismo y
la tiranía, pues, a veces, también ella se haoe totalitaria
y tiránica.
No !hay que olvidar que los dos totalitarismos más
peligrosos
de
nuestro tiempo, el bolchevique ( el
marxismO"leninismo) pri'.
mero
y el hitlerista ( el nacional-socialismo) después, comenzaron
como democracias. Los bolcheviques (los marxistas-leninista,) lle
garon en Rusia al· poder gracias al gobierno
democrátie<>"liberal
de Milii1kov y Kereflsky, y
Adolf Hitler, en Alemania, también
llega
al poder por el camino típicamente· democrático, por las
elecciones parlamentarias,
y hasta el fin de su vida y de su goc
bíerno
contó
con
el consenso de la gran mayoría de los alemanes.
También el fascismo de Mussolini
-al cual n',, se puede calificar
de «totalitario», pues ni pretendía dominar el interior del hom
bre (su alma, sus convicciones y sus
creencias), ni
suprimir la li
bertad de la actividad económica (pues fomentaba
la libre em
presa, la economía social de mercado y la propiedad privada) y
respetaba a la monarquía- llegó al poder por el camino democrá
tico de las elecciones y de la libre
decisión del rey. Así, la de
mocracia no siempre es una alternativa frente al totalitarismo e
incluso ella misma, a. veces, toma carácter-totalitario, .lo que .se-
127
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADÓWSKI;
ñalán muchos espedalisias en ciencias políticas (19): Más to
davía,
· cada
democracia es
prevista por
Marx como camino
se:
guro
hacia
el comunismo. ¿Por qué? Porque contribuye a la
destrucción del régimen tradicional, basado en la ley natural ·y
en
la experiencia de varios milenios; también contribuye a
la des,
tnicción
de toda
la tradición, lo que es el principal fin de la re
volución mar:xisúr. Además, cada régimen democrático, por ser
democrático, tiene que tolerar todas las opiniones, doctrinas,
ideologías (claro está, con
exrepción de
las tradicionales) y, en
tOnces, también a las marxistas-co:tD.únistas. Si, a veces, alguna
detriocracia se
atreve tímidamente tomar medidas contra
la vio
lencia, el terror, la subversión y las actividades antipatrióticas de
los marxistas-comunistas, es inmediatamente atacada
y censura
da ... por las democracias de todo el mundo. El conocido escritor
Jean Fran~ois Revel, en su libro C6mo terminan las democracias,
demuestra que todas las democracias, tarde o temprano, llevan
al totalitarismo y que, en muchos de los casos, quiéranlo o no,
llevan
al comunismo.
Oaro
está que
no conviene ser pesimista y sostener. que cada
democracia siempre es una antesala del comunismo, pero -tam
bién es peligroso olvidar que así puede ocurrir, pues -repetim
por Marx
como una
etapa
indispensable en su proceso revolucionario que
fatálmente va
hacia
el comunismo.
Lo grave es que casi todos los políticos de
mócratas
parecen no saber nada de estos planes de los marxistas,
o fingen que no lo saben, haciéndose
cómplices de
la revolución
marxista. Y
lo· más
grave;
y más peligroso, es que muchos de
los dignatarios de la Iglesia actúan como si la revolución mar
xista no existiera,
y los pocos que la notan no le dan la debida
importancia, tomando frente a
ella una actitud que supone . el
completo
desconocimiento
de sus cuatro etapas. Pareciera que,
para ellos, en el mejor de los caso•,
la revolución marxista se
, (19) J. L. Talmon, Tbe origins of totalitarian democracy, Secker and
Warburg, London, 1952; Jean. Madiran. Le prindpe tJe totalité, París,
1963; Claude Polin,.
L'esprit (otalitaire, París, 1971; Marcel de .Corte, La
tentation totalitaire áans l'EgTise de Dieu {Courriet de Rome, núm. 190).
128
Fundaci\363n Speiro
LA TBOLOGIA DE LA RBVOLUCION
identifica sólo con la violencia, los disturbios, las guerrillas, las
huelgas, etc., pero no ven lo
más importante: que la revolución
marxista es, ante todo, un proceso sociológico irreversible, des
tructor de la sociedad, que pasa por las cuatro etapas señaladas,
una de
las cuales es, precisamente, la democracia.
Algunos prelados, incluso, identifican la
democracia moder
na política
con el cristianismo, olvidando que nació de la san
grienta Revolución francesa y que
empezó su
carrera matando
«al por
mayor» a los ciudadanos
(al principio, ante todo, al cle
ro regular
y secular) y a las ciudadanas (principalmente a las
monjas) con la guillotina, acompañada con la música de la Mar sellesa, y
que esta
hecatombe, por su horror y por la cantidad de
las víctimas, sobrepasa al holocausto de Hitler. Así se presenta
ban, en la práctica, los «derechos humanos»
en la
primera de
mocracia moderna en Francia (20 ). No respetaba ni
el derecho a
creer en Dios, ni el derecho a la vida. El mismo hecho de que
estos asesinos tanto cacareasen sobre los «derechos humanos» ya
es· muy elocuente. Durante el régimen ttadicional feudal y corpo
rativo los derechos humanos fueron tan respetados que no hubo
necesidad de hablar de ellos. Actualmente, las democracias modernas reclaman, siempre en
nombre de los derechos humanos,
el derecho a asesinar al niño
no nacido, el derecho al divorcio, es decir, al rompimiento de la
promesa sacramental matrimonial,
el derecho a la eutanasia, es
decir, al
asesinato de
los ancianos y enfermos,
el derecho a la
convivencia homosexual,
el derecho a no ~espetar los Diez Man
damientos, el derecho a la rebelión
y a la revolución, pues «quod
populi placuit legis habet vigorem» es
el principio básico de las
democracias modernas
y, por ello, ellas mismas se ubican como
etapas de la revolución marxista. También los terroristas invocan los derechos humanos y, ante
todo, los comunistas, habitantes de los países todavía no «libe-
(20) Casi lo mismo ha ocurrido, un siglo antes, en Inglaterra con oca
sión de la inttoducci6n de la democracia. pot Crom.well, evento acompafiado
con la masacre de casi todos los católicos, y que puso fin a la «merry
England».
129
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
rru:los». De ahí que, en nuestros tiempos, lo que más facilita a
los comunistas la realización de la revolución marxista sean pre
cisamente los derechos humanos, pues, en nombre del respeto
por ellos, se ataca a cada gobierno que se opone a
la destrucción
llevada a cabo por la revolución marxista. Gracias a los derechos humanos, que casi se identifican con
la democracia moderna, se reclama la libertad de prensa, de pa
labra,
de información, etc.; gracias a los derechos que en sí mis
mos son completamente justificados e inobjetables, la
revolución
marJdsta puede desarrollarse no sólo impunemente, sino, incluso,
bajo la protección de la ley y de los tribunales.
Enormes fondos, proporcionados no solamente por la Unión
Soviética, sino tambiéo por los capitalistas liberales de los países
democráticos, simpatizantes del marxismo, facilitan a los comu
nistas dominar la prensa, la radio, la televisión, el teatro, las
empresas editoriales, las distribuidoras de libros, lo cual les per
mite
influit sobre la opinión pública y desarrollar la revolución.
En los tiempos de Mao-Tse-Tutig se
ofa hablar
mucho de su
«re
volución
cultural»; sin embargo, raras veces se oye hablar algo
de la revolución cultural marxista realizada impunemente en los
países todavía libres, en los cuales se destruyen todos los valo res, y que se extiende incluso dentro de
la Iglesia.
La democracia parlamentaria, basada en el sistema de los par
tidos políticos, después de
la primera guerra mundial, no fue
capaz de frenar a la revolución marxista en ningún pals, tal vez
por dos causas: una, por la asombrosa ignorancia respecto a la
misma revoluci6n marxista, y otra, porque casi todos los parti
dos políticos fueron profundamente infiltrados por los comunis tas, como lo exige
el documento de la Tercera Internacional,
llamado «Las 21 condiciones» (21). Esta incapacidad de las de-
(21) Se trata de un documento adoptado en el Segundo Congreso del
K.omintern (Internacional Comunista), el año 1920. Estas «21 condiciones»
tienen que ser aceptadas y firmadas por los representantes de los partidos
de izquierda que desean
ser reconocidos
como
«comunistas», es decir, como
secciones del partido comunista único mundial con sede · en Moscú. Algu
nas de estas condiciones se refieren a la obligación de infiltrar a todas las
130
Fundaci\363n Speiro
LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION
mocracias para defenderse de la revolución marxista y no dejarse
manipular y utilizar como una etapa hacia el comunismo, las llevó, en algunos países, a posiciones «fascistas».
Pero peor todavía se presenta esta incapacidad de las demo
cracias después de
la segunda guerra mundial. Tanto en Europa
como fuera de ella, los partidos democráticos, de todas las ten dencias, llegaron a ser víctimas de
la infiltración comunista, hasta
el punto de que, en muchos casos, esta infiltración ya no es ni
siquiera secreta. Gracias a esta
infilltración, muchos
partidos de
mocráticos, conscientemente, cumplen el papel «etapista» pre
visto para ellos por la revolución
marxista, pues
a los comunistas
les da lo mismo
si la «etapa democrática» es realizada directa
mente por ellos o indirectamente por los que ellos llaman «tontos
útiles» (la expresión es de
Lenin); fo importante para los co
munistas es que esta tarea sea hecha y bien hecha.
En este proceso un papel muy importante lo cumple la «de
mocracia cristiana». En muchos
países es
considerada como una
alternativa frente a
fos partidos
de extrema izquierda laica y, sin
duda, en algunos casos es así. Sin embargo, en la mayoría de los
Í
casos esto es una ilusión, pues, frecuentemente, da democracia
cristiana llega al poder precisamente gracias al apoyo del partido
comunista, el cual, en las elecciones, prefiere no presentar a sus
propios candidatos, votando por los del partido demócrata-cris-
tiano (22).
Esto es una paradoja
fácil de comprender para los que cono
cen la
«teología de
la revolución» de Karl Marx, pues, según ella
( como lo hemos visto oportunamente), en el proceso de la revo
lución marxista no se admiten los «saltos» (salvo las situaciones excepcionales, como, por ejemplo, el caso de Rusia al
final de
instituciones importantes del país respectivo, entre las cuales son· mencio
nadas las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y policía, los partidos
políticos, las organizaciones sindicales, profesionales (los «colegios» -de mé
diCQI!,_~ abogados, etc.}, culturales, deportivas, religiosas, etc.
{22) Qaro está de que se trata no solamente de elecciones parlamen
tarias
o
municipales, sino
de todo tipo, como son
las _elecciones
sindicales,
profesionales, universitarias,
deportivas, culturales, religiosas, etc.
131
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
la primera guetra mundial) (23 ), pues, pru,a evitar los fracasos,
conviene avanzar
. tranquilamente y sin apuros, para poder pasar
por
todas las etapas; el apuro puede provocar la reacción, sea en
la forma de «fascismo», sea en la de los gobiernos militares.
Para cumplir estas etapas, especialmente si se trata de las
etapas burguesa y
democrática, algunos
partidos políticos no co
munistas, pero infiltrados (24) por los
comunistas, se
prestan
perfectamente bien, incluso, en muchos casos, mejor que el mis
mo partido comunista
y, por esta razón, cuentan con el apoyo de
éste. En los países con poca
influencia de la Iglesia católica, esta
tarea está recomendada a los partidos liberales, socialistas
y, es
pecialmente, al partido social-demócrata, es decir, a los que
per
tenecen a la Segunda Internacional ( 25). Mas, en los países con
una antigua
y fuerte influencia católica, este papel está confia
do al partido demócrata-cristiano (26). En
la mayoría de los ca-
(23) La aceleración de las etapas burguesa y democrática, en Rusia,
durante
la primera guerra mundial, fue impuesta por la circunstancia de
que el gobierno alemán estaba interesado en un rápido desarrollo de la
subversión y del proceso revolucionario -para paralizar a Rusia y, de esta
manera, deshacerse del frente oriental y disponer de una
parte de sus
efectivos militares para lanzarlos contra Francia.
(24) Esta infiltración es doble: por las personas (los agentes comunis
tas) y por las ideas. La -primera-es secreta, mientras que la segunda es abier
ta, pero «disfrazada», pues se trata de las ideas disolventes, «progresistas»,
formuladas de
tal manera que parezcan inocentes y difíciles de ser refuta
das y combatidas, como, por ejemplo, algunos slogans: «todo tiene que
cambiar», o «no hay enemigo a la izquierda».
(2.5) Este papel lo cumple la Segunda Internacional a veces incons
ciente
y, a veces, conscientemente, según los casos. Desde que el ex-co
munista Willy Brandt (de anterior apellido Frahm) es el dirigente de la
Segunda Internacional, la cual siempre fue marxista, se puede suponer
que
este papel está cumplido conscientemente tanto en Alemania como en
otros países.
(26) Muy interesantes informaciones al respecto proporcionan las me
morias de Enrique
Castro Delgado, Mi fe -se perdió en Moscú, quien fue
uno de los más altos dirigentes
del partido comunista español durante la
guerra civil espafiola. Después de la victoria de Franco, Ca.stro, junto con
otros dirigentes comunistas
prosoviéticos, busc6 asilo en la Unión Sovié
tica. Al llegar a · Moscú trabajó en las oficinas de la Komintern (La Inter-
132
Fundaci\363n Speiro
LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION
sos los demócratas-cristianos no se dan cuenta de que, dentro
de
los planes
de
la revolución marxista, tienen que cumplir un
papel
tan importante e, incluso, se consideran como enemigos
del comunismo o, al menos, como una alternativa frente al par tido comunista. Sin embargo, es un hecho innegable que en mu
chos países, incluso en Italia (27)
y en Francia (28), sin hablar
nacional Comunista), en el hotel Lux, ·imponiéndose de los muchos secre
tos de la política soviética internacional. Entre otras cosas, cuenta cómo
los dirigentes -
de la Komintern consideraban conveniente divulgar las ideas
marxistas-comunistas en América latina sirviéndose de la democracia cris
tiana, la cual, en este tiempo, ni siquiera actuaba todavía bajo este nómbre
en el continente americano, por lo cual ofrecían el apoyo necesario para
facilitar su aparición. Castro, después de conocer la realidad dél «paraí
so» soviético, no solamente perdió la fe en el COD'.lunisnio, sino que se
transformó en uno de, los máS destacados anticomunistas· y huyó a Mé-.
xi.ro,<
y allá escribió y publicó sus memorias. Al final de su vida volvió a
España, donde
murió. Dejó un testimonio
h)negable de
que
18. democracia
cristiana, en muchos países, desempeña un papel importantísimo en la rea
lización de la revolución marxista, especialme:cite en sus etapas burguesa y
democrática.
(27) La democracia-cristiana, en Alemania, tiene una tradición bastan
te antigua; además, nació en
la lucha de los católicos contra el comunismo
marxista. Llevaba distintos nombres, según los países
alemanes en
los cua
les empieza a actuar,
pero su
principal_ organización fue
el partido del
Centro. Fue fundada sobre la moderna doctrina social de la Iglesia, ex
puesta y enseñada ya por el año 1848, es decir, en los tiempos del Ma
nifiesto comunista de Karl Marx. El obispo de Maguncia es su principal
representante. Esta
sólida tradición pesa sobre ella hasta hoy día, a pesar
de
las presiones
progresistas.
También en Italia
la democracia-cristiana tiene una larga tradición fiel
a la auténtica posición católica, gracias, ante todo, al P. Mateo Liberatore
(1810-1892), uno de los principales representantes de la moderna doctrina
social de la Iglesia, formulada por él en las páginas de la revista CivilitiJ
Catt6lica, en la segunda mitad del siglo XIX. Liberatore, jesuíta, es tam•
bién un destacado neotomista y colaborador del Papa León XIII, a quien
ayud6 en
la preparación de la
encíclica Rerum novarum (1891). Después
de la segnda guerra mundial se hacen presentes las influencias progresistas
y liberales en algunos grupos de la democracia-cristiana italiana, hasta que,
incluso, aparece un grupo
que se pronuncia en favor de la colaboración
con los comunistas, hablando
de un «compromiso histórico». Sin embar
go, a pesar de estas tendencias, la democracia-cristiana en Italia sigue sien-
133
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
de Espaful y de los países iberoamericanos, la democracia-cristia
na, estando profundamente infiltrada por los comunistas es, de
do una alternativa f:tente al comunismo. Otro asunto es su papel, conscien
te o inconsciente, en el proceso revolucionario de cuatro etapas de la -re
volución marxista, asunto
de
suma importancia para Italia, para la Igle
sia· y pata todo el mundo, y de tanta envergadura que es imposible tra
tarlo en esta nota.
(28) La democracia-cristiana, en Francia, puede seguir cumpliendo per
fectamente su papel dentro del proceso revolucionario marxista, previsto
para ella por los dirigentes comunistas, pues ha recibido una excelente pre
paración
para eso.
Sus raíces se encuentran en la misma Revolución fran
cesa y en las corrientes del pensamiento surgido inmediatamente después
de la revolución. Sus primeros lideres son los socialistas y los comunistas
(todavía premarxistas) que se hicieron católicos y los católicos que, según
las cambiantes situaciones políticas, se hacían socialistas, comunistas, libe
rales,
racionalistas, .individualistas, republicanos o monarquistas. Sin em
bargo,
la principal influencia negativa sobre los orígenes de la democta
cia
Francia
la han tenido las corrientes democtáticas, surgidas
de la misma Revolución ·francesa, que deificaban al hombre y al pueblo. Su
máximo representante fue Felicité de Lam.ennais. Las condenas por la
Iglesia de estas corrientes y del pensamiento de lemennais no fueron por
todos escuchadas. Inmediatamente después de la primera guerra mundial
aparecen en
Francia corrienteS del pensamiento
demócrata-cristiano simpa
th:antes con el marxismo, con el socialism.o e, inclu-so, con el comunismo
sOViético;
entre ellas es especialmente peligrosa, por sus apariencias neo
tomistas, el «personalismo» de Emmanuel Mounier. Después de la segun
da
guerra mundial, la democracia-crisiana, en Francia, gracias a su alianza
con el
General Charles de Gaulle, participa en el gobierno, siempre demos
trando sus simpatías con el comunismo. El papel de ella en las etapas de
la revolución marxista es muy eficiente, especialmente en la tarea de hacer
pasar a la iuventud católica a las filas del partido comunista. Uno de los
más altos dirigentes del partido comuniRta francés, ex-dem.ócrata-cristiano,
Florimond Bonte,
elijó: «Si se trata de vosotros, Jos demócrata-cristianos,
nosotros,
los
comunistas, no
os combatimos,
pues sois, para nosotros, muy
Utiles. Si vosotros queréis saber qué tarea estáis cumpliendo, miradme a
mí: yo salgo de vuestras filas. Antes de la guerra yo fui uno de vosotros.
Después,
llegué a la conclusión lógica de vuestros priiicipios. Gracias a
vosotros
el comunismo se infiltra doruie vosotros no permitiríais entrar
a nuestros hombres, en vuestras escuelas, en vuestros círculos de estudios
y en vuestros sindicatos. Todo los que vosotros hacéis para vosotros mis
mos, lo hacéis para el bien de la revolución comunista». Citado por Mar
ce! de la Bigne de Villeneuve, Satan dans la cite, París, Ed. du Cedre,
pág. 177.
134
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION
hecho, especialmente en los últimos 15 años, período durante el.
cmtl esta infiltración es plenamente tolerada, un instrumento,
consciente o inconsciente, de la revolución marxista; un instru
mento sólo a corto plazo, pues, una vez cumplida esta misión,
gracias a la cual, en estos
países, la
revolución marxista va a
pasar a la etapa siguiente, es
. decir,
socialista, esta función será
confiada a
los partidos socialistas, miembros
de fa Segunda In
ternacional, una institución de plena confianza
del partido co
munista mundial, dirigido desde Moscú.
3. La etapa socialista.
A pesar de que el término «socialismo» aparece sólo al prin
cipio del siglo
XIX, en la antigüedad precristiana, tanto en Europa
como en otras partes
del mundo,
algunos Estados adoptaban
con frecuencia el régimen
social-económico correspodiente
a lo
que en el siglo
XIX suele llamarse el «socialismo», pues casi toda
la vida social-económica, en estos
países, estaba
en manos del
Estado. La antigua
Esparta fue
considerada como modelo del
socialismo, pues llegó a
estatizar no
solamente la economía, sino
también la educación
y toda la vida cultural. El régimen socia
lista, hasta
algún punto, imperaba también en las antiguas civi
lizaciones precolombinas,
especialmente en el imperio de los
Incas (29).
Sin
embargo,
hay una diferencia esencial entre los socialis
mos
antiguos y el socialismo del siglo XIX, pues este último está
esencia:lmente vinculado
con todos los cambios producidos por
la «revolución industrial». La aparición de la moderna máquina, la cual, en gran medida, reemplazó a la herramienta, y
la apari
ción de un nuevo grupo social, a saber, el de los obreros indus
triales, los cuales pronto se transforman en el proletariado indus
trial, es decir, en un grupo de pobres carentes de propiedad
(29) Véase Jean Baudin, El imperio de los Inca, Santiago de Chile,
Zig-Zag, traducci6n del francés.
135
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
privada, todo esto contribuyó a la apancton de la así llamada
«cuesti6n social». El rápido crecimiento de la industria, de las
ciudades
y del proletariado influye sobre la agudización de la
«cuestión social», y provoca la convicción de que la solución de
estos problemas sólo puede venir de patte del Estado y por la
estatizaci6n de fa economía, es decir, por las medidas de eatác
ter socialista.
Los partidarios del socialismo se encuentran también entre
los
funcionarios. A medida
que el
Estado interviene, cada
vez
más, en la economía, crece la cantidad de los empleados públi
cos y son ellos los más fervientes pattídarios de] socialismo. Tam
bién
el socialismo encuentra adeptos entre la gente de poca
iniciativa y deseosos de que el Estado se ocupe de ellos. Así,
el socialismo y su ideal el
Bstado Benefactor
( tbe Welfare State),
llegan a ser el sueño de una
significante parte
de la sociedad
del
siglo XIX, especialmente de los que poco o nada entienden
de economía. Sin embargo, la realidad pronto demuestra que el socialismo sólo se limita a la distribuci6n de la riqueza produci
da en los
períodos no socialistas, es
decir, cuando predomina
la economía basada en la propiedad privada y en la iniciativa
particulat
de la empresa privada, y que la estatización de las em
presas aumenta la escasez de los bienes económicos y, por ende,
aumenta la pobreza de grandes masas.
Además, la realidad demuestra que el socialismo es incom
patible con la libertad, pues quita a
cada hombre la libertad en
la actividad económica y del trabajo, es decir, lo que constituye
la base de todas las libertades.
Bl hombre más que
de pan ne
cesita de la libertad, especialmente en el campo del trabajo y de la actividad econ6mica, y sólo unos pocos prefieren la
vida
del
canatio en la jaula (y, todavía, mal alimentado)
(.30).
El
socialismo es la más grande tentaci6n de los
gobernan,
(30) El principal representante del socialismo francés de la primera
mitad dd siglo XIX, Pierre Joseph Proudhon, dirigía a los comunistas las
palabras muy duras, como, por ejemplo: «Comunistes,
votre présence
m'est
une
puanteur». «Les
communistes sont des
hu1:treS attachées
au
rocher de la fraternité».
136
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
tes, mucho más grande que la de los gobernados, pues a los pri
meros les ofrece .el
poder casi ilimitado. Todos los gobernantes
ávidos del poder se pronuncian en favor del socialismo. Quitan
do a todos la propiedad privada y
la libertad de la actividad
económica, el socialismo esclaviza a los gobernados, asegurando a los gobernantes el poder
totrl. Por
esta raz6n, de inmediato,
apenas aparece, el
socialismo es
considerado como
la antesala
del comunismo, o como un comunismo diluido, es decir, no com
pleto, a pesar de que siempre hubo y hay los socialistas que se
consideran a sí mismos enemigos del comunismo o, mejor dicho,
que consideran al socialismo como un régimen definitivo y no
como una etapa en
el camino hacia el comunismo, Al respecto
hay una similitud entre el socialismo y la democracia, pues así como hay
demócratas que
consideran
la democracia como un
sistema definitivo e, incluso, como una alternativa frente al_ co
munismo y no como una etapa en el camino hacia éste, hay
también socialistas que ven en el socialismo una etapa hacia el
comunismo, y a éste como el régimen definitivo. Sin embargo,
cada socialismo y cada democracia, de hecho, lo quieran o no
los socialistas y los demócratas, Siempre es, para los marxistas,
una etapa hacia el comunismo, pues ambos pavimentan el ca
mino hacia éste, por la sencilla raz6n de que ambos destruyen
la sociedad tradicional cristiana. Además, la mayoría de los so
cialistas no ven en el comunismo
ningún peligro, ni les preocupa
el hecho de que el socialismo esté considerado por los marxis
tas como etapa en
el camino hacia
el comunismo. La aceptaci6n
por los socialistas del slogan marxista «no hay enemigo a la iz
quierda»,
lo comprueba.
Hay otro hecho, muy elocuente al respecto, a saber: todos
los
países gobernados
por los comunistas
(la Unión Soviética,
la China comunista y sus «satélites») siempre subrayan que ellos son los Estados socialistas, y que todavía tienen un largo camino
a recorrer para llegar al comunismo (31 ).
(31) Muchos de ellos, como por ejemplo la República Popular de Po
lonia, se definen modestamente Mio como una «democracia popular•, re-
137
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
Muchos dirigentes políticos de los Estados europeos occiden
tales, considerados democráticos y socialistas ( a pesar
de que
estos términos se contradicen) declaran francamente que de modo
consciente preparan a sus países para el futuro réghnen comu
nista, oponiéndose a
la revoluci6n comunista, pues desean llegar
al comunismo no por la
vía violenta
de
la revoluci6n, sino por
la vía pacífica de las reformas. El Presidente de Francia, Fran
~is
Miterrand, ha declarado en varias ocasiones que el fin úl
timo del partido socialista francés es el mismo que el del partido
comunista: llevar a Francia al comunismo, descartando, sin em
bargo, la violencia. Pues bien, estos ,políticos olvidan que
la revoluci6n marxista
no se
identifica s6lo con
la violencia, el terror, la guerrilla, los
asaltos, las huelgas
y la destrucci6n, sino que es, ante todo, un
proceso sociol6gico de
cambio radicai; la
revoluci6n marxista
no descarta la violencia, pero no se reduce exclusivamente a ella
y, entonces, los que se pronuncian por la vía no violenta, es
decir, por reformas, si con ellas apuntan hacia el comunismo, toman parte en lo más integral y esencial de la revolución mar
xista: en
el cambio radical de la sociedad.
El socialismo es una etapa
necesaria de
la revolución marxis
ta; de ahí que los dirigentes de esta revolución apoyen a todos
los partidos socialistas y, especialmente, a los que pertenecen a
· la
Segunda Internacional. Se puede decir que vivimos en un pe
rlado en el cuai la Internacional Socialista tiene un papel espe
cial que cumplir en todo el mundo, previsto en los planes de la
revolución marxista; es
la hora de la Segunda Internacional.
Siendo esta Internacional dirigida por ex-comunistas, cuenta con
toda
la confianza y el pleno apoyo de Moscú.
Además, para los comunistas mejor conviene actuar en los
países todavía «no
llberados» (del
yugo capitalista) sirviéndose
de la Segunda Internaéional, que usar para este fin a los partidos
conociendo que todavía están solamente en la etapa democrática y que les
queda mucho camino para llegar a la etapa socialista, en la cual solamente
se encuentra la Uni6n Soviética, 1o· que indica su nombre oficial, CCCP
(SSSR), es decir, Soiuz Sovietskij Socialisticheskij Respublik.
138
Fundaci\363n Speiro
LA TEOL0GIA DE LA REV0LUCION
comunistas, Como la democracia y el socialismo están de moda,
la Segunda Internacional, compuesta principalmente por los par tidos social-democrátlcos,
tlene mayores
posibilidades de
éxito
que
los partldos comunistas, que se confunden con los «extre
mistas». Más todavía, el término «socialdemocracia» es muy elo
cuente y muy significativo; es elocuente para los ignorantes, que
al oír hablar del socialismo y de la democracia quedan muy con
tentos, satisfechos y felices; es significatlvo para los marxistas,
pues les recuerda que el socialismo y la democracia son las eta
pas necesarias para llegar al comunismo.
El socialismo, más todavía que la democracia,
tlene dimen
siones
teológicas (demonológicas), pues, más todavía que la de
mocracia, subraya
su carácter
religioso; para muchos socialistas
el socialismo es una religión en
el más estricto sentido de la pa
labra. León Blum,
quien fue varias veces primer ministro de los
gobiernos en Francia, muchas veces lo afirmaba. Si la democra
cia rousseauiana es el culto
del hombre y de la humanidad, el
socialismo francés es el culto de la sociedad ( de la colectividad).
El mismo término «socialismo» lo indica, pues significa la abso
lutización de lo social, de la sociedad. Para los socialistas, la so
ciedad es el absoluto, es decir, el ser supremo, el más grande
valor, el bien último para el hombre-individuo; el socialismo es
la deificación de la sociedad.
Para los cristianos e, incluso para todos los hombres que
toman en serio la Biblia y, especialmente, los Diez Mandamien
tos, el socialismo, como el culto religioso de la
sociedad, es
uno
de los ídolos prohibidos por Dios: «no tendrás otros dioses». El
socialismo es el moderno paganismo, pues en lugar de Dios co
loca la sociedad; exige que
e! hombre
se entregue totalmente
a
la sociedad, que considere a la sociedad como su fin último, único
y exclusivo. El socialismo es esencialmente totalitario, pues
pos
rula la total absorción del hombre por la sociedad. Por eso, el
socialismo tiene no solamente dimensiones metafísicas (la abso
lutización
de la sociedad), sino también dimensiones teológicas
(demonológicas), como deificación de la sociedad. Es precisamen te esto lo que en el socialismo condenan las encíclicas sociales.
139
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
«Nadie puede ser, al mismo tiempo, católico y socialista verda
dero», dice
el Papa Pío XI en la encíclica Quadragesimo anno
( 1931).
Teniendo present~s estas dimensiones sociol6gicas, económi
cas, metafísicas y teológicas del socialismo, podemos entender por
qué Marx considera al socialismo como una
et"pa indispensable
en
el camino hacia el comunismo. Así, el socialismo, en sí mis
mo malo
y subversivo, se hace todavía más peligroso desde el
momento de su incorporación, por Marx, dentro del proceso
de
la revolución comunista atea.
Que
el socialismo, basado en la ideología marxista, sea una
etapa hacia el comunismo, lo afirma tarubién fa encíclica Labo
rem exercens,
la cual, después de analizar el «programa marxis
ta», dice: « ...
el objetivo de ese prograrua de acción es el de
realizar la revolución social e introducir en todo
el mundo- el so
cialismo
y, en definitiva, el sistema comunista» (al final del pá
rrafo 11 ). Es decir,
el Gulag mundial.
4. La etapa proletaria.
Según el Manifiesto comunista, el proceso destructor de la
revolución marxista alcanza su plenitud sólo en la cuarta etapa, llamada la «etapa proletaria». Sin embargo, esto no significa que
la cuarta (la última), sólo llegue una vez completamente reali
z..das fas etapas
anteriores (burguesa, democrática
y socialista)
y que la etapa proletaria consista en la «construcción del socia
lismo», como una antesala del comunismo, sino que el proleta
riado -gracias a una parcial realización de las primeras etapas
se encuentra en condiciones favorables para tomar el poder, sea
por la vía violenta (por los actos terroristas
y golpistas), sea por
la vía pacifica (por elecciones adecauadamente preparadas y ma
nipuladas).
¿En qué
consiste esta «etapa proletaria»?
Nos lo explica con
claridád y competencia el Papa Juan Pa
blo II, en su encíclica
Laborem exercens, de la manera signien-
140
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION
te: «Los grupos inspirados por la ideología marxista como par
tidos pol!ticos, tienden, en función del
principio de
la «dictadu
ra del proletariado», y ejerciendo influjos de distinto tipo, com
prendida la presión revolucionaria,
al monopolio del poder en
cada una de las sociedades,
para introducir en ellas, mediante la
supresión de la propiedad privada de los medios de producción,
el sistema colectivista» (párr. 11).
Se trata, pues, de organizar adecuadamente a los elementos
revolucionarios, impregandos por la ideología marxista ( es de
cir,
por la envidia, el odio, la lucha de clases, la lucha de razas,
por el complejo y obsesión de destrucción, etc.), en forma de un
disciplinado partido pol!tico, capaz de tomar el poder y capaz
de servirse de él en favor de la revolución destructora. La en
cíclica subraya en el texto
la frase: « ... tienden ... al monopolio
del poder en cada una de las sociedades».
Se trata, pues, del mo
nopolio del poder, es decir, que este poder no se lo comparte
con nadie, menos con los que ayudaron a los comunistas a tomar
lo. Es uno de los aspectos esenciales de la «dictadura del pro
letariado». El otro, no
menos importante,
es que este poder, sien
do «dictatorial», es esencialmente un poder ilimitado, es decir,
absoluto, pues no reconoce sobre sí ninguna autoridad ( fuera
de la propia, es decir, del partido comunista), ninguna ley o mo
ral humanas ni, menos todaVía, de Dios, pues es trata de ateos
y materialistas.
Además, se trata de
la «dictadura del proletariado». ¿Qué se
entiende
por
«el proletariado»?
Marx
lo e,cplica en el Manifies
to comunista.
El proletariado del cual éste habla no tiene nada
que ver con
el proletariado de su época, es decir, del siglo XIX,
que designaba la clase obrera industrial, pobre, miserable, con
muchos niños
y
sin propiedad privada. Según Marx, el «proleta
riado» se compone de la gente que viene de todas
las clases
so
ciales, de todos los grupos sociales, «el proletario se recluta
entre todas las clases de la población» (32). «Pequeños indus-
(32) El manifiesto comunista, Santiago de Chile, 1956, pág. 47. Todas
las citas en castellano son de esta edición. En el texto original se lee: «So-
141
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
triales, comerciantes y rentistas, artesanos y labradores, toda la
escala inferior de las clases medias de otro tiempo engrosan las
filas
del
proleiariado» (33
). Marx se incluía a sí
miomo y
a su
amigo, el millonario Federico Engels, entre los «proletarios».
Sin embargo, es sabido que este «proletariado» de hoy
día, es
decir,
los miembros del partido comunista, se compone en todos
los países del mundo, principalmente, de todo tipo de gansters,
de
asaltantes, de
bandidos, de degenerados, de ladrones, droga
dictos, ctimina:les, aventureros, psicópatas, inadaptados, desiqui
librados
y, ante todo, de «idealistas», es decir, de subdesarrolla
dos intelectualmente y profundamente convencidos de que sólo
por la revolución destructiva, por el terror y la violencia se pue
de
«salvar» a:! mundo.
Se trata, pues, del equipo de los «revolu
cionarios profesionales», que se arrogan
el derecho de hablar y
actuar en nombre del «proletariado» y que, según el Manifies
to comunista, «mediante la revolución se convierte en la clase
dominante ... · y destruye por la fuerza las viejas relaciones de
producción» (34 ), pues «sus objerivos no pueden ser
alcanzados
sino
por
el derrumbamiento violento de todo el orden socia:!
existente» (35). Tiene que constituirse «en la clase dominan
te» (36) y; como tal, tomar el poder
y, sirviéndose de él, desde
arriba, desde el gobierno, por
el terror, crueldad y violencia, ter
minar
el proceso destructivo de las cuatro etapas de la revolu
ción marxista-comunista.
Es evidente, pues, que dentro de este «proletariado» no se
encuentra nadie del proletariado, es decir, de la clase obrera
in-
rekrutiert sich das Proletariat aus allen Klassen der BevOikerung». Mani
fest der kommunístischen Partei, Marx-Engels Studienausgabe, III, pági
na 66.
(33) !bid., el texto original es el siguiente: «Die bisberigen kleinen
Mittelstiinde, die kleinen Industtiellen, Kaufleute und Rentiers, die Hand
werker und Bauern, alle diese Klassen fallen ins Proletariat hinab», ibid.,
pág. 65.
(34) !bid., pág. 71.
(35) Ibld., pág. 93.
(36) !bid., pág. 71: « ... das. der erste Schritt in der Arbeiterrevolu
tion die Erhebung des Proletariats zur berrschenden K!asse ...
», s. 76.
142
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
dustrial, real, hlst6rica, la que vive en situación difícil y no tie
ne
ninguna propiedad. Sin embargo, gracias a este gobierno dic
tatorial de los «revolucionarios
profesionales», organizado
en el
partido comunista,
el cual es un gobierno revolucionario realiza
dor de la revoluci6n marxista-comunista,
durante la
«etapa so
cialista» ( que
sigue estando
presente dentro de la etapa
prole
taria)
se toman
fas medidas
adecuadas de
carácter jurídico, im
positivo, económico, confiscatorio, etc., que tienen por finalidad
la supresión total de la propiedad privada. De este modo, toda
la población del país se proletariza, pues pierde la propiedad pri
vada, cayendo en la miseria y la opresión ( no hay libertad sin
propiedad); todos (menos los mismos gobernantes, que se enri
quecen despojando a toda la población de la propiedad priva da) llegan a ser proletarios en el más estricto y auténtico senti
do del término. Y, en consecuencia,
la expresión «dictadura del
proletariado» cobra un nuevo
sentido, más
real
y más justificado,
como
la dictadura de los gangsters políticos internacionales so
bre
el proletariado.
Huelga decir que este proceso de proletarización de toda la
sociedad no se limita solamente al despojo de todos los bienes
económicos y materiales, sino que se extiende también a los bie
nes e9Pirituales. Viene el despojo de la fe en la existencia de
Dios, de la esperanza de la posibilidad de salir de este infierno terrenal
y, ante todo, de la esperanza basada en la convicción
de la vida de ultratumba, el despojo de todas las virtudes y va
lores, de la alegría de los «hljos de Dios» que, conscientemente,
caminan hacia la «casa del Señor», hacia el Cielo
y la felicidad
eterna.
La «etapa proletaria» es el período de la destrucción del
hombre, de su dignidad de imagen de Dios, de su reducción al nivel de la vida de los animales, sin destino eterno, envenenado
por
la envidia, el odio, la desesperación. En esta etapa se mani
fiesta, más que en las anteriores, el carácter satánico de. la re
volución marxista, pues, antes de esta etapa, el gansterismo
in
ternacional, no teniendo todavía en s.us manos la totalidad del
poder en todos los países, está obligado a fingir su posición
«de-
143
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
mocrátlca», mientras que, después de llegar al poder en todo
el mundo (37), en
la etapa proletaria, se saca la méscara, mani
festando
su
· verdadera
cata de servidor del «Príncipe de este
mundo», de Satanás. Se empieza la construcción del «comunis
mo», es decir, del infierno en la Tierta, como una antesala del
Infierno definitivo.
(37) Lo cual es profetizado por el mismo Marx: «Un jonr viendra ou
la révolution mondiale détruira Rome et, a sa place, érigera en, Orient
une autte Rome dont l'influx démoniaque se propagera dans le monde
entier», Eleonor Marx, Il problema orienta/e, London, 1897, citado en
Introibo, núm. 37;
144
Fundaci\363n Speiro
(II)
POR
MIGUEL PORADOWSKI
Después de haber· presentado la «teología de la revolu
ción», expuesta en el primer marxismo (
1), conviene recordar la
«teología de la revolución» del segundo marxismo para, de esta
manera, llegar a un concepto cabal de esta parte del marxismo
de
Marx.
II. LA «TEOJ,OGfA DE LA REVOLUCIÓN»· DEL SEGUNDO MARXISMQ
Este segundo marxismo, como ya lo hemos visto (2), difiere
del primero, ante todo, por el hecho de que es la obra no sola
mente de Marx, sino también de Engels. Además, utiliza el ma
terialismo histórico y el determinismo económico, teorías y doc
trinas de moda entonces, como también aprovecha las doc
trinas revolucionarias de los movimientos socialistas y comunis tas de la primera mitad del
siglo xrx,
teniendo
siempre presente
el
modelo de la Revolución francesa de los años 1789-1799
y las
experiencias de las sacudidas revolucionarias que la siguen. Sin
embargo, tal vez lo
más importante
que aprovecha el segundo
marxismo es el pensamiento revolucionario elaborado al final
de la Revolución francesa por el grupo de los «comunistas revo
lucionarios» de Babeuf, descrito
y divulgado por Buonarroti,
(1) Véase, del autor, «La teoría de la revoluci6n de Karl Mar= (I),
en Verbo núm. 237-238.
(2) Véase, del autor, «La teología de la liberaci6n», de Karl Marx (II),
en Verbo, núm. 235-236.
103
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
siendo sintetizado y esquematizado por Luis Augusto Blanqui,
con el cual Marx entra en colaboración. Es precisamente este
esquema blanquista de la revolución de cuatro etapas (burguesa,
democrática, socialista y proletaria)
el que Marx asimila e in
cluye en la teología de la revolución del
segundo marxismo.
Mas, antes de pasar a analizarlo, conviene todavía contestar
a la pregunta: ¿por qué Marx elabora este «segundo marxismo»
y, con
él, su segunda teología de la revolución? Ya algo hemos
hablado de esto con ocasión de presentar la segunda teología de
liberación, de
Marx; sin embargo, las motivaciones anteriormen
te mencionadas se referían sólo a su aspecto
«'liberador», mien
tras
que ahora se trata, ante todo, del aspecto «revolucionario».
Pues bien, la primera teología de la revolución, siendo
--<:omo
lo
ya hemos visto ( 2
}-abstracta,
teórica y desvinculada del
momento histórico, no fue capaz de entusiasmar a las grandes
masas obreras y sólo pudo interesar al pequeño grupo de los
intelectuales revolucionarios, como el mismo Marx o Engels. Para poder conquistar a las masas obreras fue necesario no sola
mente tomar contacto con ellas y con sus líderes, sino también
presentar la misma doctrina revolucionaria de una manera más
atrayente. Las motivaciones incluidas en la primera teología de
la revolución, a saber: la liberación -por
la revolución- de la
creencia en la existencia de Dios, de la institución de la propie
dad privada y de la institución del Estado, entusiasmaban a los
grupos de los librepensadores y de los ateos, los cuales, a pesar
de gozar de aceptación en algunos sectores de la burguesía libe
ral, no tenían mayor influencia entre los obreros
y menos toda
vía entre los campesinos, es decir, entre el sector que repre
sentaba casi el 90 % de la población en la primera mitad del
siglo xrx. Para
que la
revolución comunista pudiera pasar de la
teoría a la práctica
y pudiera remover las grandes masas, fue ne
cesario presentarla de una manera distinta: no solamente como
liberación de las alienaciones, sino también como defensa de los
concretos intereses de la clase obrera, pues sólo en este caso la
revolución marxista
podía conquistar,
tanto a los auténticos
lí
deres de los trabajadores como también a las masas obreras. De
104
Fundaci\363n Speiro
LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION
shí que Marx considerara conveniente presentar a su teología de
la revolución liberadora en una nueva forma más atractiva y
más convincente, y hacerlo con la participación y colaboración
de los auténticos y conocidos líderes de las existentes y actuan
tes organizaciones obreras. Sin embargo, esto presentaba para Marx un serio riesgo,
pues, por un lado, brindaba la oportunidad de conquistar el apo yo de grandes masas obreras
y, por otro, exigía la aceptación de
la defensa de sus intereses inmediatos, los cuales no coincidían
con los de la revolución marxista. Marx, conservando sin alterarla su primera teología de la liberación y su finalidad única de
des
truir radicalmente la sociedad histórica (pues todo en ella fue
impregnado por
la religión), deseó formulat su segunda teología
de la revolución, de tal manera que este fin quedara completa
mente logrado, mientras las organizaciones socialistas y comunis
tas, con las cuales tomaba contacto, buscaban ante todo el me
joramiento inmediato de la situación social y económica de los
trabajadores; siendo así que estos fines se contradicen. ¿Por qué?
Porque el mejoramiento de la situación económica del trabajador
lo
tranquiliza y
lo reconcilia con
la sociedad y con la situación
existente, quitándole toda la dinámica revolucionaria, mientras
que Marx desea vincular su revolución destructora con la «cues
tión social»
y, ante todo, con la «cuestión obrera», solamente
para
aprovecl:tar el
descontento de los trabajadores para su re
volución destructora
(3 ). Los obreros le interesan sólo como
una dinámica revolucionaria real. Sin embargo, esta
dinámica se
apaga
a medida que mejora la situación de
la dase obrera ( 4 ).
(3) Por esta razón, el hombre más peligroso para Marx, en Inglate
rra,
resultó set Benjamín Disraeli (1804-1881), conocido más bien como
Lord Beaconsfidd, pues, por su iniciativa --como principal dirigente del
Partido Conservador-, aparece en Inglaterra la legislaci6n social y laboral
que defiende los intereses de los obreros, gracias a lo cual este partido,
durante casi todo el siglo XIX, contaba con los votos de las grandes ma
sas. Además, en consecuencia, los obreros ingleses, hasta hoy día, son par
tidarios
de las
ref~ y
no de
la revoluci6n.
(4) Estas diferencias de los puntos de vista y
de los conflictos gene
rados por ellos, entre
Marx y los dirigentes de los movimientos obreros,
105
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
En realidad, Marx sólo fingía su simpatía para con la clase obre
ra, escondiendo sus planes reales.
También sería
un error grave suponer que
la teología de la
revolución del segundo marxismo no tiene nada que ver con la
teología de la revolución del primer marxismo. Por el contrario,
ambas se complementan y, además, la primera siempre está pre
sente en
la segunda y, gracias a su permanente presencia, tam
bién esta segunda teología de la revolución tiene dimensiones
metafísicas y teológicas (demonológicas), pues por debajo de la
cobertura política ( el cambio del régimen político) y económica
( el cambio del régimen económico), siempre está presente la
primera teología de la revolución con sus cuatro características:
mundial, universal, radical
y permanente (5).
¿Qué es lo que Marx toma del
«modelo» de
la Revolución
francesa ( 6 ), y qué lo que asimila de las doctrinas revoluciona
rias de la época? La contestación no es fácil,
pues estas
doctri
nas revolucionarias están basadas en el análisis del proceso de
la Revolución francesa. Además, hasta hoy
día se discute sobre
el tema: ¿ qué fue en la Revolución francesa espontáneo y qué
previamente planificado? Y si fue planificado, ¿quién
y a base
de cuál doctrina planificaba? La doctrina blanquista sobre
las
cuatro etapas de la revolución comunista (burguesa, democrática,
socialista y proletaria), ¿fue una conclusión sacada del análisis de la Revolución francesa?
¿O más
bien
la Revolución francesa
pasó por estas etapas (7) porque fueron ellas previamente pre-
constituyen el objeto de los minuciosos estudios de varios biógrafos de
Marx, especialmente de Franz Mehring, Leopoldo Schwarzschild y de Fritz
Raddatz.
(5) Véase, del autor, «La teología de la revolución de 1'arl Marx»_ (I),
en Verbo, núm. 237-238.
( 6) Para Marx, este moddo lo constituye la Revolución francesa de
1789-1799, mientras que para Engels el modelo preferido, especialmente
para
la «etapa bmguesa», es la revolución inglesa de los años 1624-1688.
(7)
La Revolución franoesa de los afias 1789-1799 es uo modelo
para la revolución marxista y para la revolución marxista-leninista {para
la W eltrevolution y para el W eltoktober ), principalmente si se trata de
las etapas burguesa y democrática, pero muy poco si se trata de la etapa
106
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
vistas? Este es un tema que no cabe dentro del presente tra
bajo;
sin embargo, tiene que ser recordado el hecho de que la
Revolución francesa del final del siglo xvm, y 1a secuencia de
las que de
ella derivan, y también las doctrinas revolucionarias
vinculadas con ella, se presentan como la principal fuente de
la
teología de la revolución del segundo marxismo. Marx estudiaba uno y
otro: la
misma Revolución francesa
(con sus
«réplicas», especialmente
el período
de Napoleón Bo
naparte,
la vuelta a la monarquía
y la revolución de 1848) y las
doctrinas revolucionarias
parcialmente elaboradas sobre el análi
sis de ella. A estos estudios se dedicaba
durante su
permanencia
en París en 1844 y después cuando vivía en la cercana Bélgica,
en los
afios 1845-1848.
El resultado de estos estudios está in
cluido, al menos parcialmente, en el Manifiesto comunista de 1848,
el cual tiene por finalidad, precisamente, conquistar el apoyo de
las masas obreras en favor de la revolución comunista planeada
por Marx. El Manifiesto comunista también indica
el camino
de esta revolución, es decir, indica
el proceso de los cambios
revolucionarios sociológicos, para llegar al comunismo.
Lo esencial en cada comunismo es la supresión de la pro
piedad privada;
de ahí que el Manifiesto comunista insiste so
bre
este punto. El texto dice: «La revolución comunista es la
ruptura más radical con
las relaciones
de propiedad
tradiciona
les;
nada de
extrafio tiene
que en
el curso de su desarrollo rompa
de la manera más radical con las ideas tradicionales hereda
das» ( 8 ). Marx lanza la idea no solamente de
la ruptura con el
régimen tradicional económico-social, basado en la propiedad pri
vada, sino también la ruptura con la
«superestructura», es
decir,
con
la cultura tradicional. Así, en el Manifiesto comunista está
socialista, siempre teniendo presente que la palabra «socialismo» aparece
mucho más tarde y está usada en muy variados sentidos.
( 8) El texto original es el siguiente: «Die k.ommunis~e Revolution
ist das radikalste Brechem mit dem überlieferten Eigentumsverhaltnissen;
kein Wunder, dass im ilirem Entwicldungsgange am radikalsten mit dem
überlieferten Ideen gebrochen wird». Manifest der kommunistischen Par
tei 1848}, en Marx-Engels Studienausgabe, 111, s. 76.
107
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
plenamente presente el materialismo histórico: la estructura y
la superestructura (Bau und überbau).
¿En qué consiste esta ruptura con el pasado? En la destruc
ción radical de todo el pasado histórico por la revolución. Para
Marx, la revolución no es solamente un prooeso de cambio radi
cal, es decir, de transformación de la sociedad histórica, sino ante todo es un proceso
de destrucción radical, para que de ella no
quede
nada, No
se trata de romper con el pasado, sino de des
truirlo; no se trata del rompimiento, sino de
la destrucción.
Para que este proceso revolucionario de
la destrucción sea
radical
y completo, Marx asimila la doctrina blanquista sobre la
revolución de cuatro etapas: burguesa, democrátiCa, socialista y
proletaria, lo que no significa necesariamente que estas etapas
sigan una después de la otra, pues, a veces, estas etapas se com
pletan mutuamente, ante todo en esta tarea de la destrucción del pasado. As!, la etapa democrática debería completar el pro
ceso destructivo empezado por la etapa burguesa, mientras que la etapa socialista
deberla finiquitar
el proceso destructivo de
las etapas anteriores,
y la etapa proletaria rematar todo el pasa
do, pues sólo sobre las ruinas completas del pasado puede em
pezar el comunismo marxista.
Veamos, pues,
más de cerca estas etapas del proceso destruc
tivo de la revolución marxista, la
cual, según Marx, es la con
tinuación
y complementación de la Revolución francesa; es la
Revolución f-ram:esa extendida a todo el mundo
y de esta ma
nera llevada a su plenitud.
l. La etapa burguesa,
¿Qué entiende Marx por la «etapa burguesa» de su revolu
ción? La contestación no es fácil, pues aquí entran varios aspec
tos, de los cuales dos son de especial importancia, a saber:
la
toma del poder por la burguesía y, sirviéndose del poder tomado,
la imposición desde arriba por violencia del prooeso destructivo revolucionario, es decir, del proceso de
la radical destrucción del
pasado.
108
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
El mismo hecho de la toma del podet por la burguesía ya
es un acto revolucionado, pues es un cambio esencial, radical y
violento, por dos razones: primero, porque hasta
este-momento
durante
toda la historia de Europa ( con la excepci6n de algunos
casos de civilizaciones antiguas en las cuales el Estado se identi
ficaba con la Ciudad) el podet se encontraba en las manos de
los nobles (de los «caballetos» primeto y de los terratenientes después), que viven en el campo y se identifican con el campo
agricultura; además, en muchos países, se identifican tambiéII
con el feudalismo (la aristocracia, la nobleza alta y ,baja, los
hidalgos, los campesinos libres y siervos) y también con el ré
gimen
corporativo; segundo, porque se trata de un cambio violen
to, radical y acompañado del terror. El tetror -simbolizado en Francia por la guillotina-, en
el sentido de la masacre de la relativamente gran cantidad de
poblaci6n, es la característica principal de este cambio revolu
cionario. Mataban a todos los pettenecientes al estrato gober
nante, no solamente porque él se defendía, prestando resisten
-cia,
sino ante todo para deshacerse de él para siempre. Es sabido
cuán crueles fueron ambos modelos de la revoluci6n
matxista,
el
francés y el inglés, pues, en Inglaterra, Cromwel asesin6 casi
a todos los cat6licos y Francia petdi6 casi la tetcera parte de su
población. ¿Qué es
esta «burguesía»
que quiere tomar el poder y que
tanto odia al «campo» y al pasado hist6rico?
La palabra «burguesía» viene de la palabra «burgo» o «bour
go», la cual siguifica primeramente sólo el «fuette», o las for tificaciones, o el castillo, como el centro de defensa del país, pero
después, a medida que alrededor de este fuette se asienta la
po
blaci6n, el término «burgués» empieza a referirse a ella. Paulatinamente los fuertes y los castillos dan origen a las pequeñas
agrupaciones, las cuales se transforman en las ciudades, cada vez más pobladas. Estas ciudades, en muchos casos, tienen una po
blaci6n algo distinta que la del campo, pues s6lo una parte de
la población de la ciudad proviene de la poblaci6n «campesina»,
y otra parte se forma de los comerciantes .y artesanos llegados
109
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
de otros países, a veces muy lejanos; de ahí que, en muchos
casos, la población de la ciudad, del burgo, es decir, burguesa,
es étnicamente distinta de la del campo. Además, también son
distintas
las ocupaciones, las costumbres, las creencias y cultu
ras. Los extranjeros, especialmente si se trata de comerciantes
y de artesanos, se radican con preferencia en la ciudad. Así,
poco a poco, el elemento burgués se diferencia cada vez más del elemento «campesino»,
agrario. Se dan también los casos de las
ciudades con población no solamente étnica y culturalmente clis
tinta, sino enemiga. Así, por ejemplo, en España,
alguna parte
de
la población burguesa es principalmente
árabe y
judía, mien
tras que en Polonia oriental es frecuentemente de origen armenio
y
judío y,
en la parte occidental, alemana. En ambos casos, el
de España y el de Polonia, con el correr del tiempo, estos ele
mentos se asimilaron; sin embargo, si se trata de los judíos, esta
asimilación siempre es sólo parcial, al menos cuando siguen
profesando su religión ancestral. En Francia y en Inglaterra
-y
estos dos países nos interesan aquí especialmente, pues sus re•
voluciones
burguesas sirven como modelos para la revolución
marxista-comunista- también la población de las ciudades, al
menos hasta la mitad del siglo
XVIII ( 9) es algo clistinta de la del
campo, tanto étnica como culturalmente. Algunos historiadores subrayan que, durante la revolución en Inglaterra en el siglo
XVII,
especialmente en el tiempo de la matanza de los católicos por
Cromwell, los habitantes de las ciudades del Reino Unido colo
caban en sus ventanas candelabros de siete brazos para, de esta
manera, escapar con vida. Pues bien, en estas dos sangrientas
revoluciones, en la inglesa del siglo XVII y en la francesa del si
glo
XVIII, se lucha por el poder: la burguesía quiere arrebatar el
poder de las manos de los terratenientes. Es la luoha deÍ burgo
contra el «campo».
(9) Al final del siglo xvm empieza en Europa occidental una gran
@rigración de los campesinos a la ciudad, atraídos por los cambios que
trajo la revolución industrial; sin embargo, si se trata de Inglaterra, el
éxodo rural empezó ya en el siglo xv, cuando los latifundios dan prefe.
rencia al pastoreo y a la crianza de ovejas, lo que denuncia y lamenta To
más· Moro en su Utopla.
110
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
Sin embargo, la principal diferencia entre la poblaci6n del
campo y de la ciudad en el siglo
xvm, tanto en Francia como
en Inglaterra, es cultural.
La población del campo sigue profun
damente piadosa y respetuosa de la tradición, mientras que la
población de la ciudad, especialmente desde
el Renacimiento
y
de la Reforma, abraza el liberalismo, el racionalismo, el indivi
dualismo, la secularización, el indiferentismo en materia de
reli
gión y, ante todo, rechaza el tradicional régimen «feudal» y cor
porativo. Cuando Marx, en su proceso revolucionario, incluye la «eta
pa burguesa», piensa ante todo en
la torna del poder por la bur
guesía, a la cual considera un elemento culturalmente muy
dis
tinto de la población del campo y especialmente de los terrate
nientes. Evidentemente, el interés de la «clase» burguesa dife
ría mucho
del interés de
la población del agro, pues la ciudad
rápidamente se transformaba, siendo influenciada por todo tipo
de cambios traídos por la «revolución industrial»: la nueva ma
nera de producir los bienes económicos, el desarrollo del comer
cio y un nuevo papel del dinero-capital.
Claro está que para Marx no se trata sólo de la
ti;,ma del
poder
por la burguesía, sino de su uso por ella para destruir,
desde
arriba, todo el pasado cultural cristiano. En los planes de
la revolución marxista-comunista,
la «etapa burguesa» consiste
en la destrucción radical del tradicional régimen político y social
económico, ambos basados en la institución de la propiedad pri
vada; durante esta etapa tiene que ser destruido completamente el régimen «feudal» y corporativo.
El tradicional régimen «feudal» y corporativo fue muy dis
tinto en cada
país europeo.
Hay historiadores que no demues
tran comprensión
ni simpatía para con él, tal vez por dos razo•
nes.
La primera es que, cuando hablan del feudalismo se re
fieren no a la época de su florecimiento, sino al período de su
decadencia. La segunda razón es que muchos historiadores com
parten la admiración por
la «revolución burguesa», tanto ingle
sa del siglo
·xvu, como
franoesa
del-siglo XVIII, pues son parti
darios del liberalismo, del racionalismo, del individualismo, del
111
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
se®larismo y, ante todo, de la indifetencia en materia de re
ligión. Sin embargo, conviene opinar sobre
el feudalismo no sola
mente en base a su período de decadencia, sino
también de la
época de su pleno florecimiento. Conviene recordar que el ré
gimen feudal político y defensivo fue acompañado de un ré
gimen social-económico corporativo, y que ambos son obras de la «historia», es decir, de la vida
misma social,
económica y po
lítica, de los acontecimientos y no de
la voluntad humana domi
nada por alguna doctrina. Nadie los «inventó», pues se impu sieron solos, como una necesidad de la vida social
organizada y
ordenada
al bien común. Mas, por debajo de
él se encontraba
una profunda y acertada filosofía social, a saber, el concepto de
la sociedad como algo semejante a un organismo biológico vivo. Sirviéndose de la analogía, se miraba a la sociedad como a un or
ganismo, en el cual cada hombre tiene importancia y dignidad
en razón a la
· totalidad
de la sociedad. Como modelo de este
concepto de la sociedad servía, siempre en base a
la analogí,¡,
el mismo organismo humano, compuesto no solamente de partes
integrales (la cabeza, el tronco, los brazos, las piernas, etc.), sino también de órganos (los «cuetpos intermedios»: el cetebro, los
oídos, los dientes, el hígado, los riñones, etc.), compuestos de
las respectivas células ( 1 O). Ninguna parte y ningún órgano del
organismo es más importante que otro, y ninguna célula es más
que las otras. Además, la importancia y el buen funcionamiento
de cada parte, de cada órgano y de cada célula depende de su
originalidad, gracias a la cual puede cumplir bien
con su
papel
exclusivo dentro de la totalidad del organismo. Gracias a la ley
de correlación
y del mutuo condicionamiento, la plenitud del
desarrollo de cada cédula condiciona
el buen funcionamiento de
la totalidad del organismo, el cual, a su vez, condiciona la ple
nitud
del desarrollo
de la célula.
Pues bien, la sociedad feudal,
y más todavía su parte «cor
porativa», analógicamente. se presenta como un organismo en el
(10) Lo estudia admirablemente Aristóteles, como nOs lo recuerda
E. Gilson en su libro De Arist6teks a Darwin (y vuelta).
112
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION
cüal cada hombre-célula vivía para el bien común, en este caso.
concebido
como el bien de la totalidad de la sociedad; buscan
do su propio desarrollo, su propio
bien,' mediante
el servicio al
bien de todos, según la máxima de Santo Tomás: «Qui quaerir bonum commune multitudinis ex consequenti quaerit bonum
suum»
(Il'-II"', 47).
En otras palabras: el régimen feudal fue
un régimen del mutuo servicio ( 11 ). Su decadencia tuvo varias
causas, pero
la principal fue, sin duda, el abandono de esta filo
sotía social, la cual fue reemplazada por el nefasto individualis
mo. Una vez perdida
la conciencia de este mutuo servicio, el
concepto de la sociedad-organismo fue reemplazado por el con
cepto de la sociedad-asociación. Al organismo se pertenece nece
sariamente, pues fuera de él una célula muere. No es así con
el
organismo-sociedad humana, pues el hombre-célula, fuera del or
ganismo-sociedad
no encuentra un ambiente propicio para su
ple
no
desarrollo intelectual
y moral (la práctica de las virtudes); sín
embargo
no
muere, sino
que .su vida espiritual se atrofia, salvo
algunas excepciones, como_, por ejemplo, el caso de los cenobitas,
pues para ellos
la convivencia con. los . otros hombres está reem
plazada por la convivencia con Dios.
Una vez reemmplazado el concepto de la sociedad-organismo
por el concepto de la sociedad-asociación libre, viene también
el concepto del contrato: el hombre-individuo se junta con otros
hombres-individuos sobre la base del contrato, es decir, de una
libre asociación. En consecuencia,
la ·sociedad-organismo es reem
plazada por la ·sociedad-montón de arena, en
la cual cada . com
ponente es como un grano de -arena y no una: célula viva como
antes. · En la sociedad-organismo· todos · los hombres-células es
tán vinculados entre sí «~rgáhic0:ffieni:e», pue~ pertenecén a los
«cuerpos intermedios»; en la sociedad~montón de arena los vfn:
culos entre los asociados son casi nulos,:pues _el hombre-granito
de arena no tiene nada de común
con el, citro hombre-granito de
arena.
En la sociedad feudal
y cor~,rativa nadie se sentí~;.sólo;
(11) Véase, al respecto, d estridi~ ¡j.,'f\,rtifesor José Gerald~ Vidigal
da Carvalho, «Panorama EconómiCO,.· SQciai e_ Religioso da_ Idade M:édia»;
en la reviSta b~ileña Rua Direita, núm: it 1981. .,. · ·
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
en la sociedad-contrato el hqmbre es solitario, como lo subraya
Rousseau: «L'individu est un tout parfait et solitaire». Además,
según Rousseau, el hombre es una totalidad perfecta, es decir,
autosuficiente y, por ende, no precisa convivir con los demás;
lo que es absurdo, pues
el hombre, por su naturaleza, es un ser
sociable, es decir, necesita convivir con los demás y, ante todo,
con Dios, sin lo cual no puede alcanzar la plenitud de su desa
rrollo.
Pues bien,
la burguesía se
diferencia de
lo
«feudal» y
de lo
corporativo, propio del «agro», precisamente en eso, que el «cam
po» sigue viviendo según la tradición «feudal» y corporativa, es
decir, dentro de un régimen de mutuo servicio, núentras que en
la ciudad se impone el individualismo, el cual, prácticamente, se
identifica con el egoísmo. Al antiguo principio medieval
«horno
homini
frater» se opone su versión individualista: «homo homi
ni lupus». Dentro del proceso de
la revolución marxista, la «etapa bur
guesa» tiene por finalidad
la destrucción completa del «feudalis
mo» y
del corporativismo. Así, los antiguos gremios, los que en
la Europa medieval usaban el nombre tradicional ( desde los tiem
pos del imperio romano) de
«universitas» (12),
son reemplazados
.(12) Nuestras ·universida,des:_de hoy día, como escuelas superiores, son
los únicos gremio_s
medievales que
siguen conservando
el nombre «uni
versitas»,
La Unive~idad de París :usa hasta hoy día el sello con 1a ins.
cripción «Universitas magiSt:t'Orum et schOlia.rium» (según el latín de la
Edad Media), es decir~ «el gremio de los maestros y de los alumnos». La
palabra «universitas»,
como todas las palabras del
latín, sali6 paulatina
mente del uso a medida que el latín -el cual fue el idioma común de to
dos los
países europeos durante casi
dos
mil años-,
fue reemplazado por
los idiom.as
~es; sin embargo, también este desuso se produce a me
dida
de
qúe los
gremios se transforman en «sindicatos». El
gremio, por
ser
gremio {.-.üniversitas» ),
es decir, variedad en
la unidad, no podía tomar
parte
eli la lucha de clases, pues sería esO COntrario a su naturaleza y
contradictorio con su vocación y su funci6n social, como factor de uni
dad y de solidaridad. El término «universitas» es muy elocuente, pues
sul;,nya el-papel unificador: «uni-versitas», -unión en la diversidad, unidad
l! variedad. Al respecto, Juan V allet de Goytisolo escribe: Donoso
Fundaci\363n Speiro
LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION
por los «s.indicatos», siendo éstos asociaciones encargadas de la
defensa de los intereses egoístas de sus asociados, sin tomar en cuenra el bien común, es decir, a la totalidad de la sociedad.
En el plano político, la revoluci6n burguesa destruye ante
todo el
régimen jerárquico
y su forma jurídica expresada en la
instituci6n de la monarquía. Si, algunas veces, la revoluci6n
burguesa conserva a la monarquía, como ha ocurrido, por ejem
plo, en Inglaterra, en 1688, lo hace solamente después de adap tarla a sus exigencias ideol6gicas,
quitándole todo
lo tradicional;
desde ahora, dentro del régimen político nuevo, impuesto por la
revoluci6n burguesa, el monarca no gobierna en el nombre de
Dios,
y su autoridad no viene de Dios, pues, aceptando el com
promiso con la ideología de la democracia moderna, el monar
ca
recibe su autoridad del pueblo y responde ya no ante Dios,
sino ante el pueblo (prácticamente ante
el Parlamento). No hay
ninguna difetencia esencial entre un «presidente» y un monarca
«burgués», pues ambos, de hecho,
están engranados
dentro del
sistema republicano-democrático «burgués» inmanentista:
el «pue
blo» se gobierna a
sí mismo,
sin ninguna referencia a Dios y a
Cortés (en Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo-y el socialismo, ca
pitulo II; dr. en Obras escogitl,,s, .ed. de 1903, vol. I, págs. 28 y sigs.)
había hecho notar que el Dios cat6lico es uno en la substancia y múlti
ple en sus personas: "la unidad, dilatándose, engendra eternamente la va
riedad; y la variedad, condensándose, se resuelve en unidad eternamente".
"Porque es uno, es Dios; porque_ es Dios, es perfecto; porque es perfec
to, es fecundísimo; porque es fecundísimo, es vaniedad; porque es varíe-:
dad en familia. En su esencia están de una m~nera menarrable e incom
prensible, las leyes de la creaci6n y los ejemplares de todas las cosa.a.,
Todo ha sido hecho a su imagen; por eso la creación es una y varia".
La palabra universo, tanto quiere decir como unidad y variedad juntas
en uno. Por eso, como nos explica Wilhemsen (''Donoso Cortés y el poder
politico", en Verbo, núm. 69, pág. 74), según Donoso, la monarquía ab
soluta pecó al "despreciar y suprimir todas las resistencias" contra el po
der. al destruir aquellas jerarquías corporativas en las que estas resistencias
habían nacido y que eran su encarnación. El absolutismo, pues, "violó la
ley de Dios". Al hacerlo, violó la ley de la variedad y de la unidad».
Datos y notas sobre el cambio de estructuras, Speiro, 1972, págs. 212 y siM
guientes.
115
Fundaci\363n Speiro
-MIGUEL PORÁDOWSKI
sus leyes (la ley natural y la ley positiva divina), sirviéndose sea
del régimen republicano, sea del régimen monárquico. Se trata
de una «revolución», es decir, de un cambio
esencial y complet;
en
la filosofía política: del trascendentismo se pasa al
i-anen
tismo
(13).
( 13) Se trata de un problema de principios de una extraordinaria im
portancia, a saber: de la trascendencia y la inmanencia del poder. La fi
losofía política católica está fundada sobre el Principio de la· traséendenéi~
del poder, es decir, que todo poder viene de bios y el gobernante go..
bierna en el nombre _de Dios y por el mandato divino (por ejemplo, los
padres en la familia, el rey en el Estado, etc.), como lo dice San Pablo:
«Non est potestas nísi a
Deo» (Rom., XIII;l), recordando la enseñanza d~l_
Antiguo
Testamento: «per me reges
regtlarit et fegum coóditores iusta de
cémunt» (Prov., VIIl-,15). Por eso, el obedecer a la autol'ldad y al poder
de otro
·.hombre no Viola la libertad
humana, ni
·a la dighidad · de la per
sona humana, pues, al fin y al cabo, se obedece sólo a Dios, a quien este
hombre representa.
Sin embargo, este principio, _ que fue respetado en las sociedades cris-.
lianas hasta la Revolución francesa (1789-1799), es ya ataoado.y debilitado
por las ideologías del Renacimiento ( el cual fui:, · principalmente, el rena
cimiento
del paganis'mo ), ante todo por Marsilio de Padua, en su Defensor
Pacis, y por _Maquiavelo y, después, en Francia, por Jean Bodin, quien
vuelve
al piincipio «bizantino» (pues 1.1.egó a Roma desde .Bizancio) de
Ulpiano: «quod principi placuit legis habet vigorem». Mas, es sólo gra~
cias a la Revolución · francesa, durante la cual se .impone la moda de la_
democracia rousseauniana,
basada en el culto del hombre
y en el culto·
del «pueblo», que estos principios J?aganos · irilllanelltistas entran en vigen-.
cía: y se empieza a aplicar al «puéblo»· ttllltO ~l principio de Ulpiano, CO-.
locando
el «pueblo• en lugar del príncipe ( «quod populi. placuit legis
habet vigorem»), es decir, lo que. ~~tó __ -eJ_ ~arl~~to_ üen"e_ valí!! .de_ la,
ley,
como
también las
palabras de San
Pablo" J:?Onielldo biasfemamente al
«pueblo»~ el lugar de Dios («non:esj: pótestas riisi_á po~ulo»), llegando de
esta_ manera
al concepto inmanentista
__ del .Poder'_,,_ I~ _
en las encíclicas
Hu11'1atlurn genus.e Inmoi-tale Dei.
Estas dos diferencias :filosóficas se encuentran en la·. has.e de la ántigua
monarquía.
La
monarquía cristiana ·está fundada en
la convicción. de que
el
poder viene
de Dios, de que
. el Monarca gobierna en el nombre de
Dios
y que e's responsable por _sÍJ gestión. ante todo delante de Dios. La
monarquía abSOlutista (también de
los reyes
. "que· se dicen ser cristianos,
pero que lo son solamente en su Vida privada), estando basada en el prin~
cipío
inmanentista, considera que el gobernante tiene un poder ilimitado,
116
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
En el régimen tradicional, el rey fue «servus servorum Dei»
y, cuando los Papas empiezan a usar este título sólo se aplica
al
poder
papal una
expresión que,
,' de
hecho, fue
una tradición
feudal,
respetada por los monarcas
h¡¡sta el Renacimiento,lhasta
el
absolutismo, predicado por
Marsilfo de
Padua, por Jean Bo
din y otros. Dentro del sistema feudal, el rey fue el pivote, la
pieza principal de toda la estructura política, mientras que, den
tro del sistema nuevo,
impuesto por la «etapa burguesa» de la
revolución total, dónde se salvó la monarquía, el rey se aseme
ja al «presidente», como representante del Estado y del pueblo,
gozando sólo de los poderes previstos por
la cambiante constitu
ción política
y limitándose por la cambiante voluntad del «pue-
blo» (del Parlamento).
. ·
La
burguesía, que
.en el siglo xvÚr lucha en Francia contra
salvo algunas disposicfob.es constitucio:ri.ales, impuestas por -el «pueblo» Y
pactadas con él. Además, durante la . Edad Media, el poder del monarca
fue muy limitado por el mismo régimen f~dal y -por el régimen corpora-.
tivo, es decir, poi: la existencia de 108 «cuerpos intermedios» que absor-
bfan· una gran parte del poder. Cuando, gracia$ a la Revolución francesá~
entra en vigencia 1a m:óderna democracia fuma:n~ntista, el poder · absolutista
del rey es reempLizado ·¡x,r 'el poder absolutista del «pueblo», es dedr, del
Parlamento o de la :Asamblea Nacional y, en la práctica, la tiran~ de
la iJemo_cracia resulta ser mucho peor que 11!. supuesta tiranía del rey.
Desde , el PUoto de vista teológico, la filosofía trascendental ordena la
vida política hacia Dios, mientras que la filosofía política inmanent½ta la
subordina al -«pueblo», petó prácticamente a Sitahás, púes = qtíieri:-no . estií
con Dios, está con el Diablo, cómo lo expone con toda claridad Sao Agus
tín-en su obra De Civitate Dei: «qua\um -est 1.W.a· Dei altera diaboli»
(libro XXI, cap. 1, pi. 709) y agrega: .. «civitates duas, unam diaboli, . alte-.
ram.
Cristi, et eatum regern diabolum et Cristum» (libro XVII, cap . .20,
pl. 556 ). Y lluestra generaci6n-sabé i:nuy bien que no hay nih~a ·exage
raci6n en esta amtnación, pu~s Ya hemrn.-experhnentado e1 ínfi~mo hit1e
r• y seguimos experimentando el infierno del bólchevismo~ · las dos 'tor:
mas políticas totalitarias del inmanentismo, el cual también está presente,_
en forma disfrazada, en casi todas las democracias modernas.
Sobre
este
tema, Véase, José' Pédto ·Gatváo de Sousa, «Tr~scendenc;ia e
inmanencia del poder», en la revista Verbo, núm. 233-234, págs. 179.19ó,'
Madrid. ram:bién, véase, Juan Antonio Widow, El hom!Jre, animal pq[{...
tico, 1984; Osvaldo Lira, El orden politico, Santiago de Chile, 1985.
117
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
los remanentes del feudalismo y corporativismo, está entusias
mada con
el liberalismo, el
irtdividualismo y
el racionalismo,
formando de ellos una
ideología democráticia illmanentista, dei
ficadora
del
puebllo y,
por ende, conscientemente opuesta al
cristianismo.
De ahí que, para Marx, esta «etapa burguesa» de
su revolución comunista tenga una importancia muy especial,
pues
significa, ante
todo,
la lucha contra
el orden
cristiano y
contra
los valores culturales del cristianismo.
Huelga decir que esta revolución burguesa es, principal
mente, espontánea, que sólo parcialmente es manipulada de modo consciente y aprovechada por los enemigos del cristianis
mo, y que estos manipuladores ni siquiera sospechan que ella es
considerada por los marxistas como
una etapa
mdispensable den
tro de
la revolución marxista-comurusta, una etapa necesaria para
rematar los restos del feudalismo y del corporativismo.
Sill em
bargo,
este proceso espontáneo de los cambios históricos, en
la
medida en que se está cumpliendo, leontribuye a que sus desta
cados
protagonistas lleguen
a tomar
conciencia de lo
. que
pasa
y cada vez más conscientemente
illfluyan sobre
ellos, lo que, a
su vez, produce una situaci6n tan confusa que se hace casi. im
posible discernir entre lo espontáneo y
,lo conscientemente pr-0-
ducido
por algunos grupos organizados, la existencia de los cua
les es segura. En
la mayoría de los casos se trata de agrupacio
nes secretas, lo que impide a los historiadores su valoración exac
ta. Cuánto hubo y hay en estas asociaciones clandestinas de ele
mentos puramente aventureros y cuánto de elementos serios y
responsables, tal vez nunca lo vamos a saber exactamente.
Lo
único cierto es que la «revolución burguesa» no hubiera sido ill
cluida
por Marx dentro del esquema de su revolución comunista
como primera etapa,
si no estuviera bajo la influencia de la ideo
logía anticristiana (14).
(14) Hay que reconocer que, en algunos casos, como lo son el de Ale
mania y el de Italia, las organizaciones secretas políticas, que manipulan
y aprovechan el espontáneo proceso histórico de la descomposición del feu
dalismo y del corporativismo, tienen también otras motivaciones que las
arriba mencionadas, a saber: la 1ucha por la unidad nacional. Ambos paf-
118
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION
El esquema de la revolución marxista-comunista de cuatro
etapas es mundial, pues se ttata
de la W eltrevolution ( la revolu
ción mundial), es decir, la que se extiende a
tOOú el mundo, a
todos los países, sin excepción ninguna. Desgraciadamente, en
la
actualidad, muchos países pasan por la «revolución burguesa»
( especialmente los países de la América Central y del Sur, los
países asiáticos y africanos,
la India, Australia, etc.), sin darse
cuenta de que ella es --como lo fue en el caso del siglo
XIX con
los países europeos y con Rusia- solamente
la primera etapa de
ila revolución marxista-comunista. Es doloroso constatar que los políticos de estos países no aprendieron nada de la dolorosa
ex
periencia
europea y que repiten los mismos errores que cometie
ron los
políticos europeos, permitiendo a los marxistas manejar
la «revolución burguesa» según los intereses de la revolución
marxista-comunista.
La revolución burguesa -si no estuviese vinculada con la
ideología anticristiana y si su desarrollo estuviese basado fiel mente en
la ley natural, la cual, siendo "l!llla. ley «grabada· por
Dios en el corazón humano» (San Pablo en la
Carta a las rama-
ses, al principio del siglo XIX, están compuestos de mucl;iísimos pequeños
Estados
que, en
el caso de Italia, a veces se identifican incluso-cóii ciuda
des;
el despertar del na'cionalismo busca la unidad polítict y ve el cami-
no hacia ella en la aceleraci6n de la revolución burguesa, como una fuér.
za histórica capaz de destruir con_ su dinámica al antiguo régip:i.en político
y abrir el canüno al proceso unificador. Por este motivo, algurias de -estas
conspiraciones políticas se aprovechan de todos los movimientos sµbver~
sivos y revolucionarios de la época. En Italia, la lucha contti. los Estados
Pontificios llevada a cabo fue motivada no solamente por las mencionar
das ideologías anticristianas, smo también por razones patrióticas. El dog
matismo
de
Marx y su rígida clasificación de la sociedad en dos ~es. la
burguesa y la proletaria ( clasificación completamente arbitraria y contra
ria a
la realidad, pero sí de acuerdo con su dialéctica) @ Je pennitían ver
esta lucha por la unidad política, lo que desesperab, ª loa líderes nacio
nalistas italianos y alemanes, que estaban en contacto (;QZl. , Man. desde
1848. Los pueblos sojuzgados por los grandes imperios, co¡,¡¡, Ruoia, Pm
sia y Austria, apoyaban la revolución burguesa, pues veían en dJa,. una
dinámica capaz de debilitar el establishment político del siglo xrx y ace
lerar la hora de la liberación política.
119
Fundaci\363n Speiro
['f.IGUEL PORADOWSKI
nos), está presente siempre y en todas _partes, constituyendo una
sólida base para una ,convivencia solidaria de todos los pueblos
y de todas las personas-, podría tener en la historia de la hu
manidad un
papel muy positivo, pues, en este
caso, el
paso del
féudalismo a
un nuevo
régimeñ político
no tendría un carácter
destructivo de
todo el pasado histórico,
sino constructivo: la edj.~
B.cación de una nueva etapa, como continuación de la anterior.
En éste caso tampoco podrfa ser aprovechada por los gansters
internacionales y encuadrada en
la dirección de la destructora re
volución marxista (die Weltrevolution), ni de la imperialista re
volución bolchevique mundial
( der W eltoktober ). Desgraciada
mente, no consta que los políticos de
algún país tengan una cla
ra visión de este problema. Es una tragedia
. el
hecho de que la
inevitable «revolución burguesa» (y lo
mismo se
puede decir
~
pecto
a
la «revolución
democrática») sea,
hoy, día, en los países
del Tercer Mundo
~tal como
lo fue ayer en Europa y en Ru
sia-, sólo una etapa de la revolución marxista-Comunista, -es
decir, una etapa en el camino que conduce al totalitarismo y a la
esclavitud.
¿ Por qué este espontáneo proceso histórico no . es hoy día
conscientemente dirigido por los políticos cristianos en favor de una nueva sociedad libre y respetuosa de
la dignidad humana, de
manera parecida como fue manipulada en el siglo XIX por los
enemigos del
cristianísrrio en· favor de
la
fÚtura' sociedad comu
nista
y totalitaria? ¿Acaso los cristianos
de hoy día no pueden
asumir uná responsabilidacj histói;ica
parecida
a la que asumieron
los cristianos
de
la épi,ca dé la:clecadencia ·del imperio romano?
Ellos, los del siglo quinto
y de los siguientes, sin vacilación ca
nalizaron el proceso
-histórico. éspontáneo en la dirección
de
la
«Ciudad de Dios» é impidiéron Ja imposición del bandidismo,
de
la barbarie, de. la c\estru<;ción de la· tradición y de la cultura,
incluso de
la pagana grego-romana y 'de los valores de otras. in
numerables culturas. del ·descompuesto imperio· romano y que,
ton su
valiente
hicha ·e' irtfa¡igable trabajo, cónstruyen la Cris,
tiehdad. · ·
¿Por qué, pues, nosot~~~~-;~-_el -s.igl~ -~1 encontrán_donos en
120
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
condiciones J11ucho más favorables, no aceptamos este mismo.
desafío?
¿Acaso no es más
fácil imprimir el carácter cristiano
al cambio histórico del paso del feudalismo a
la civilización ut
bana (para no usar el ya tan gastado término «burguesa»), el,
paso
que
dau hoy día los país~ del Tercer Mundo, donde la in
fluencia cristiana está presente
tal vez no en menor grado que. en.
el
siglo quinto entre los pueblos bárbaros de la Europa
de en
tonces?
Al menos, aprovechando la dolorosa experiencia europea, de
beríamos defender este proceso
de cambio contra la
incorpo,
ración
en el proceso de
la. revolución
marxista para que no
sil:va
para
la construcción, por
la, Unión Soviética, de un Gulag. mun
dial.
Sin embargo, la historia nos enseña que lo que no es de Dios
es del mundo,
es decir, del «Príncipe de este mundo», como Cris
to llama a Satanás. San Agustín
tenía razón afirmando que
la
sociedad o es de Dios o del Diablo: «quarum est
una Dei al
tera diaboli» (Cívitas Dei, lib. XXI, I, 709). Si no vamos a lu
char por la Cristiandad adaptada a nuestros tiempos,
van.ios a;
vivir
en el Gulag,
al cual nos lleva fatalmente la revolución mar
xista, de la cual la «revolución burguesa» es sólo la primera
etapa.
Además, esta «etapa
·burguesa», eo
su primera realización
histórica eo Francia,
al. menos desde
la revolución de
lo.s .años
1789-1799,
tuvo un evidente carácter satánico,, no solamente
por
el terror y su símbolo, la. guillotina, sino ante todo. por su.
afán
de destrucción,
porJa consciente
voluntad de destruir
todo,
Basta
al respecto recordar,
una vez más, las palabras del presi
dente de
la Asamblea Nacional Constituyente, Jean-Paul Rabaud
de
St. Etienne, pastor protestante e integrante del grupo giron
dista: «tout detruir», o. al ·merios cambiar, como, por ejemplo;
cambiar el sentido de las palabras ( «changer les mots» ). Frie
drioh Hayek, en su libro E/ _ca,µjno a· la. servidumbre, nos re
cuerda cómo la revolución cambió
el sentido de las-palabras «li
bertad» y «liberación». Este libro de Hayek
fue escrito
durante
la-segunda
guerra mundial; es decir, antes de que
aparecieran las
121
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
a~es «teologías marxistas de la libetación,.. Sin embargo, es
evidente que estas «teologías» se sirven de los términos
«liber
tad»
y «liberación» no en el sentido tradicional cristiano, sino en
el sentido impuesto por
el socialismo engendrado por la Revolu
ción francesa. El hombre fue «libre», en el sentido tradicional
cristiano, muentras fue independiente de Satanás, la
cual inde
pendencia
la perdió por el pecado original, haciéndose esclavo
de Satanás; pero por la Redención recupera esta libertad per
dida. Las «teologías marxistas de
la Hbetación» pretenden re
vertir esta situación, por el camino de
la «liberación» del hom•
bre
de la creencia en la existencia de Dios y, por ende, entre
gando de nuevo al hombre a Satanás
y reduciendo la Redención
de Cristo a la «libetación» del régimen capitalista.
Este es el sentido esencial del papel de
la «etapa burguesa»
en
la revolución marxista, la etapa que más exactamente debería
llamarse
liberal.
2. La etapa democrática.
La democracia es, al menos, tan antigua como la civilización
europea. En la antigua Grecia la encontramos frecuentemente en
los pequeños Estados-ciudades; sin embargo, la de Atenas llegó
a ser
un modelo para todos los tiempos, un modelo que, en cada
lugar
y en cada época, toma distintas formas. Mas a nosotros,
aquí, nos interesa destacar que desde la decisión de Marx
y de
los blanquistas
de incluir a la democracia como una «etapa» den
tro del proceso de la revolución comunista, nos encontramos fren
te a dos democracias, a saber: una como un régimen político
definitivo
y, otra,. como una corta etapa que fatalmente debe
llevar al comunismo. Desgraciadamente, todos los que
abogan por
el
régimen democrático nunca mencionan esta esencial diferencia
y, ·entonces, no-se sabe si desean la democracia como un régimen
definitivo o la reclaman solamente como una etapa hacia el co
munismo. Más todavía,
según Marx y los blanquistas, cada de
mocracia
puede ser incluida dentro del esquema de la revolución
122
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
comunista, como una etapa pasajeta, pues cada democracia puede ser adecuadamente
manipulada y aprovechada por los mar
xistas, de la misma manera como manipulan cada revolución
bl.UlgUesa, transformando
ambas revoluciones, burguesa y demo
crática, en las etapas indispensables para llegar
al. comunismo.
Sin embargo, la historia de los últimos 150 años demuestra que,
a pesar de que cada democracia puede set manipulada por los
marxistas y canalizada por ellos en favor de la revolución co
munista, hay algunos tipos de democracia que sirven para este propósito mejor que otros, y a ellas se las suele llamar
la «ke
renszyzna», pues
fue Alexander Kerensky quien encabezó este
tipo
de democracia en Rusia, pavimentando conscientemente el
camino hacia el comunismo ( 15 ), un
camino muy
corto, pues
duró apenas ocho meses. Siendo la democracia prevista como una etapa dentro del pro
ceso sociológico de
la revolución marxista, es de suma importan
cia, para el
análisis de
este proceso, recordar sus principales an
tecedentes. Además, en los últimos tiempos, especialmente des
pués de la segunda guerra mundial y de
la calda de los sistemas
políticos
«diques» contra
la avalancha de
la destructora revo
lución marxista-comunista, como
lo fueron el fascismo de Benito
Mussolini en Italia,
el nacional-socialismo de Adolfo Hitler en
Alemania
y, ante todo, el régimen del general Francisco Franco
en
España y el de Oliveira Salazar en Portugal, sin hablar de
los muchos otros sistemas políticos que los imitaban en otras
partes del mundo, como
el peronismo (justicialismo) del general
Juán D.
Perón en Argentina,
etc., todos
los que pretenden com
batir al totalitarismo se declaran «democráticos» o
«demócra
tas»,
olvidando
que las democracias también pueden resultar ser
totalitarias
y tiránicas.
Recordemos, pues, que el término «democracia» no siempre
(15) Alberto Falcionelli, el conocido historiador de Rusia en general y,
especialmente, de su periodo del siglo XIX, destaca el nefa..,, papel al res-
pecto del representante principal de los liberales Pablo Miliukow, el diri
gente del Partido Constitucional Democrático. Véase su Manual, histórico
de sovietologia, Buenos Aires, 198.3, passim. -
123
Fundaci\363n Speiro
MfGUEL PORADOWSJ,:l
significa fo mismo. En fa antigua Grecia se _entendía por «demo
cracia»
un
régimen político en
d mal el gol,ierno pertenecía al
«pueblo» (por lo cual se· entendía q~e todos los ciudadanos eran
libres, con exclusión
de los esclavos); de ahí el término «demo,
cracia»,
es
decir, el goloierno del puelolo, para di.sti.oguirlo de
otros
sistemas de
·¡a époc~, .eorno la «monarquía»,. es decir,. el
gobierno
. de
uno (del rey), «oligarquía», el gobierno
. de algu"
nos,
es decir, de un
grupo; «arist-0eracia», el
gobierno
de.los. mee
jo;res,
de los
rnás cultos.
Se trata de
Jaterminologí~. de .. la épo
ca,
recogida
por_ Aristóteles
en su
Pol!tica. Aristóteles afirma .que
la democracia de su tiempo fue el peor sistema polí1;ico de todos
y que se identificaba, a veces, con la demagogia y con la tiranía.
Demóstenes confirma estas
afirmaciones.
y da. algunos ejemplos
concretos, según los
cua!les la democracia se prestaba a las mani
pulaciones por los enemigos del país,
pues éstos
Hcilmente com
praban
a los lideres democráticos, lo que nos
:recuerda última
mente
el escritor político francés Jean Fran¡:ois Revel en. su libro
C,$mo terminan las democracias (16).
Sin embargo, conviene recordar que, en la antigua Grecia,
el sistema democrático
encontraba condiciones
especialrneiúe fa
votables, pues 'se. trataba· de los pequeñísimos Estados-ciudades,
donde la
totalidad de los
ciudaditnos (sin contar
a los esclavos)
no
sobrepasaba a
los dos
mil, y donde las cotidianas reúniones
(16) «Nuestra ciudad-es fa única en que se garantiza la impu,nidad a los que hablan en
interés de nuestros enemigos,
la única donde_· utl.O pue:, de hacersé pagar sin ningún riesgo pc>r ellos por lo que se dice»; «Cuan~ do se hábla de Filipo · ( de Macedonia), inmediatamente uno de.· suá · corresponsales se . levanta entre vosotros -par~ exponeros la dulzura de vivir en paz y cuán oneroso es subvenir al mantenimiento : de un ejército. Quie
ren arrtµ!laros, ex.claman. Os persuaden así a pospo-!].ér" todo para que::más tarde, y dan'. a vuestro e!lemigo tiempo y m:edios dC--llegar ·con toda Íran
quilidad a sus fines. Vosotros ganáis todavía un momento de--reposo, a -la· espera de tener que reconocer un-día· lo que os·habrá costado ese respiro. EJ19s,. por su lado, cons~en seduciros ... y ]a remunera.c:i.6n convenida"'_-.
Dem6sten,_es~ -Sobr,e ·los asuntos del Quersonesa,-pátt. 52-53. Ciµ.c{o por Íean-fom¡;ois Revel, C6mo terminan las democracias, París,· e& CllS"t., _ Planeta, 1983, pág. 70.
124
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION
de todos los ciudadanos -se trata de la «democracia directa»-
tenían
lugar en
el anfiteatro, al aire libre, que no debería pa
sar de las dimensiones necesarias para una participación no ma
yor de dos
mil personas (17), porque, en el caso contrario, la
voz humana no podría ser bien oída por todos los presentes.
Esta pequeña cantidad de ciudadanos permitía
el mutuo conoci
miento
entre todos y de
ahí la plena responsabilidad en las vota
ciones ( en las democracias modernas·
se vota por personas desco
nocidas ). Las diarias reuniones, por todo
el día, fueron posibles,
pues estos ciudadanos normalmente no trabajaban, dejando la actividad productiva exclusivamente a los esclavos. Sin embargo, a pesar de estas excepcionales
condiciones, la
democracia· directa
en
la antigüedad tenía la opinión de ser la peor forma de gobier
no. Además,
el mismo sistema democrático no se presentaba
como
alternativa contra
el totalitarismo y la tiranía; al contrario,
muy a menudo demostraba tener tendencias tiránicas y totalita
rias, sin hablar de la intolerancia, de
la cual Sócrates fue una de
sus -víctimas.
En la Edad Media, dentro del sistema feudal y corporativo,
quedaba
poto espacio
para
la democr!ICÍa; sirt embargo, el siste
ma
democrático de la elección del gobernante por votación fue
tomado en cuenta, sobre lo cual escribe Santo Tomás de Aqni
no (18).
(17) Sin embargo, en la práctica, este pr.inctp10 no siempre podría ser
aplicado.
Así, pór ejemplo,
«en Atenas, la proporción numérica entre
libres y siervos tiene, a lo largo del tiempo, notables variaciones, lo cuai tiene
su explicación en
el hecho de que la principal fuente para provisi6n
de esclavos fueron las guerras victoriosas: según un cehSo efectuado en: el año 310 a. C., los habitantes de la ciudad eran 21.000 ciudadanos libres,
10.000 extranjeros_ y 400.000 esclavos», como nos lo recuerda Gonzague de Reynold, La formaci6n de Europa, vol. II; El mundo griego y su pen~ samiento, citado por Juan- Antonio Widow, en El hombr.e., aniinát, pólftico,'
ob. cit., pág. 114.
(18) «Talis enim est optima politia, bene conmixta ex regn(?, in quantum unus praeest; et_ aristocratia, in é¡uantum multi principatur secundum._ virtutem; et __ ex democratia, id_ est potestate ,populi, in quantun/ ex· j;,o
pularibus
possunt eligi principes, et ad ·pophlum pertinet ·eiectio princi-
125
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
En la temprana Edad Media se distingue entre la democracia
política y
la democracia social. Por la primera se entiende la par
ticipación de
la población en la elección del «príncipe» (por el
cual se entiende al gobernante), mientras que por la segunda
se entiende el respeto de la dignidad de la persona
de cada ha
bitante, sin distinción de su profesión o «estado» (estamento), raza o religión. La democracia social fue introducida por el cris
tianismo, pues
la Iglesia, desde el primer momento de su existen
cia,
trató por igual a todos sus miembros, tanto libres como es
clavos, tanto a los «señores» como a sus siervos o criados. El
mismo hecho de que, en el templo, todos por igual se acerca ran al altar para recibir
la Sagrada Hostia y otros sacramentos
fue de
tal importancia práctica que, -rápidamente, borró la «dis
tancia social» y todos se sentían hermanos, viviendo en plena
solidaridad. La democracia política se extendió en Europa
a medida que
la «revolución burguesa», basada en el liberalismo e individua--
lismo,
destruía el régimen feudal y corporativo. El individualis
mo de
,J. J. Rousseau se impone como el fundamento ideológi
co del nuevo tipo de democracia; la cual coloca en el «pueblo»
mismo
la fuente del poder, rompiendo con la tradicional ense
ñanza de la Iglesia de que todo poder y cada autoridad
vienen
exclusivamente
de Dios. El paso siguiente constituye
la deifica
ción del «pueblo», como consecuencia de
la previa deificación
del hombre. Esta es
la ideología de la Revolución francesa ( 1789-
1799 ), en consecuencia de la cual aparece la democracia totali
taria,
la que tiene _ sus raíces en el inmanentismo de Kant y ,k,
Hegel, heredado · de la filosofía panteísta de Baruch Spizona
(1632-1677). Si Dios se identifica con el cosmos y no existe fue
ra de él, es lógico pensar que se manifieste ante todo en lo que
es lo más perfecto en
el cosmos, es decir, en el hombre. Así, la
democracia no se limita
a ser solamente un sistema político, sino
pum», Summa Tbeol.J I-11, q. 105, a. l. Citado por Juan Antonio Widow,
(La democracia en Santo Tomás», en la revista Philosophica, editada por
la Universidad Católica de Valpanúso, Qrlle, núm. 1, págs. 203-217.
126
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
que llega a ser una religión, un culto del hombre y del pueblo,
o de la humanidad. En el siglo
XIX esta ideología penetra in
cluso en el clero católico (Felicité de Lamennais ), lo que conde
na el Papa Gregorio XVI (1834).
Evidentemente, no todos los demócratas del siglo
XVIII son
éonscientes partidarios del culto religioso del hombre y del «pue
blo». Así,
por ejemplo, la conocida fórmula de los demócratas
norteamericanos de los tiempos
de la lucha por la Independen
cia: «The government of the people, by the people and for the
people ( el gobierno del pueblo, por
el pueblo y para el pue
blo)» es
mantenida también por los demócratas cristianos no afec
tados por
el panteísmo e inmanentismo, pero, para los norte
americanos, de todas maneras la democracia es algo más
qu~
sistema
político, pues es también una filosofía
de vida y una
ideología; la
conciben como algo opuesto al totalitarismo, olvi
dando que la democracia no es una alternativa frente al totalita
rismo y
la tiranía, pues, a veces, también ella se haoe totalitaria
y tiránica.
No !hay que olvidar que los dos totalitarismos más
peligrosos
de
nuestro tiempo, el bolchevique ( el
marxismO"leninismo) pri'.
mero
y el hitlerista ( el nacional-socialismo) después, comenzaron
como democracias. Los bolcheviques (los marxistas-leninista,) lle
garon en Rusia al· poder gracias al gobierno
democrátie<>"liberal
de Milii1kov y Kereflsky, y
Adolf Hitler, en Alemania, también
llega
al poder por el camino típicamente· democrático, por las
elecciones parlamentarias,
y hasta el fin de su vida y de su goc
bíerno
contó
con
el consenso de la gran mayoría de los alemanes.
También el fascismo de Mussolini
-al cual n',, se puede calificar
de «totalitario», pues ni pretendía dominar el interior del hom
bre (su alma, sus convicciones y sus
creencias), ni
suprimir la li
bertad de la actividad económica (pues fomentaba
la libre em
presa, la economía social de mercado y la propiedad privada) y
respetaba a la monarquía- llegó al poder por el camino democrá
tico de las elecciones y de la libre
decisión del rey. Así, la de
mocracia no siempre es una alternativa frente al totalitarismo e
incluso ella misma, a. veces, toma carácter-totalitario, .lo que .se-
127
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADÓWSKI;
ñalán muchos espedalisias en ciencias políticas (19): Más to
davía,
· cada
democracia es
prevista por
Marx como camino
se:
guro
hacia
el comunismo. ¿Por qué? Porque contribuye a la
destrucción del régimen tradicional, basado en la ley natural ·y
en
la experiencia de varios milenios; también contribuye a
la des,
tnicción
de toda
la tradición, lo que es el principal fin de la re
volución mar:xisúr. Además, cada régimen democrático, por ser
democrático, tiene que tolerar todas las opiniones, doctrinas,
ideologías (claro está, con
exrepción de
las tradicionales) y, en
tOnces, también a las marxistas-co:tD.únistas. Si, a veces, alguna
detriocracia se
atreve tímidamente tomar medidas contra
la vio
lencia, el terror, la subversión y las actividades antipatrióticas de
los marxistas-comunistas, es inmediatamente atacada
y censura
da ... por las democracias de todo el mundo. El conocido escritor
Jean Fran~ois Revel, en su libro C6mo terminan las democracias,
demuestra que todas las democracias, tarde o temprano, llevan
al totalitarismo y que, en muchos de los casos, quiéranlo o no,
llevan
al comunismo.
Oaro
está que
no conviene ser pesimista y sostener. que cada
democracia siempre es una antesala del comunismo, pero -tam
bién es peligroso olvidar que así puede ocurrir, pues -repetim
por Marx
como una
etapa
indispensable en su proceso revolucionario que
fatálmente va
hacia
el comunismo.
Lo grave es que casi todos los políticos de
mócratas
parecen no saber nada de estos planes de los marxistas,
o fingen que no lo saben, haciéndose
cómplices de
la revolución
marxista. Y
lo· más
grave;
y más peligroso, es que muchos de
los dignatarios de la Iglesia actúan como si la revolución mar
xista no existiera,
y los pocos que la notan no le dan la debida
importancia, tomando frente a
ella una actitud que supone . el
completo
desconocimiento
de sus cuatro etapas. Pareciera que,
para ellos, en el mejor de los caso•,
la revolución marxista se
, (19) J. L. Talmon, Tbe origins of totalitarian democracy, Secker and
Warburg, London, 1952; Jean. Madiran. Le prindpe tJe totalité, París,
1963; Claude Polin,.
L'esprit (otalitaire, París, 1971; Marcel de .Corte, La
tentation totalitaire áans l'EgTise de Dieu {Courriet de Rome, núm. 190).
128
Fundaci\363n Speiro
LA TBOLOGIA DE LA RBVOLUCION
identifica sólo con la violencia, los disturbios, las guerrillas, las
huelgas, etc., pero no ven lo
más importante: que la revolución
marxista es, ante todo, un proceso sociológico irreversible, des
tructor de la sociedad, que pasa por las cuatro etapas señaladas,
una de
las cuales es, precisamente, la democracia.
Algunos prelados, incluso, identifican la
democracia moder
na política
con el cristianismo, olvidando que nació de la san
grienta Revolución francesa y que
empezó su
carrera matando
«al por
mayor» a los ciudadanos
(al principio, ante todo, al cle
ro regular
y secular) y a las ciudadanas (principalmente a las
monjas) con la guillotina, acompañada con la música de la Mar sellesa, y
que esta
hecatombe, por su horror y por la cantidad de
las víctimas, sobrepasa al holocausto de Hitler. Así se presenta
ban, en la práctica, los «derechos humanos»
en la
primera de
mocracia moderna en Francia (20 ). No respetaba ni
el derecho a
creer en Dios, ni el derecho a la vida. El mismo hecho de que
estos asesinos tanto cacareasen sobre los «derechos humanos» ya
es· muy elocuente. Durante el régimen ttadicional feudal y corpo
rativo los derechos humanos fueron tan respetados que no hubo
necesidad de hablar de ellos. Actualmente, las democracias modernas reclaman, siempre en
nombre de los derechos humanos,
el derecho a asesinar al niño
no nacido, el derecho al divorcio, es decir, al rompimiento de la
promesa sacramental matrimonial,
el derecho a la eutanasia, es
decir, al
asesinato de
los ancianos y enfermos,
el derecho a la
convivencia homosexual,
el derecho a no ~espetar los Diez Man
damientos, el derecho a la rebelión
y a la revolución, pues «quod
populi placuit legis habet vigorem» es
el principio básico de las
democracias modernas
y, por ello, ellas mismas se ubican como
etapas de la revolución marxista. También los terroristas invocan los derechos humanos y, ante
todo, los comunistas, habitantes de los países todavía no «libe-
(20) Casi lo mismo ha ocurrido, un siglo antes, en Inglaterra con oca
sión de la inttoducci6n de la democracia. pot Crom.well, evento acompafiado
con la masacre de casi todos los católicos, y que puso fin a la «merry
England».
129
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
rru:los». De ahí que, en nuestros tiempos, lo que más facilita a
los comunistas la realización de la revolución marxista sean pre
cisamente los derechos humanos, pues, en nombre del respeto
por ellos, se ataca a cada gobierno que se opone a
la destrucción
llevada a cabo por la revolución marxista. Gracias a los derechos humanos, que casi se identifican con
la democracia moderna, se reclama la libertad de prensa, de pa
labra,
de información, etc.; gracias a los derechos que en sí mis
mos son completamente justificados e inobjetables, la
revolución
marJdsta puede desarrollarse no sólo impunemente, sino, incluso,
bajo la protección de la ley y de los tribunales.
Enormes fondos, proporcionados no solamente por la Unión
Soviética, sino tambiéo por los capitalistas liberales de los países
democráticos, simpatizantes del marxismo, facilitan a los comu
nistas dominar la prensa, la radio, la televisión, el teatro, las
empresas editoriales, las distribuidoras de libros, lo cual les per
mite
influit sobre la opinión pública y desarrollar la revolución.
En los tiempos de Mao-Tse-Tutig se
ofa hablar
mucho de su
«re
volución
cultural»; sin embargo, raras veces se oye hablar algo
de la revolución cultural marxista realizada impunemente en los
países todavía libres, en los cuales se destruyen todos los valo res, y que se extiende incluso dentro de
la Iglesia.
La democracia parlamentaria, basada en el sistema de los par
tidos políticos, después de
la primera guerra mundial, no fue
capaz de frenar a la revolución marxista en ningún pals, tal vez
por dos causas: una, por la asombrosa ignorancia respecto a la
misma revoluci6n marxista, y otra, porque casi todos los parti
dos políticos fueron profundamente infiltrados por los comunis tas, como lo exige
el documento de la Tercera Internacional,
llamado «Las 21 condiciones» (21). Esta incapacidad de las de-
(21) Se trata de un documento adoptado en el Segundo Congreso del
K.omintern (Internacional Comunista), el año 1920. Estas «21 condiciones»
tienen que ser aceptadas y firmadas por los representantes de los partidos
de izquierda que desean
ser reconocidos
como
«comunistas», es decir, como
secciones del partido comunista único mundial con sede · en Moscú. Algu
nas de estas condiciones se refieren a la obligación de infiltrar a todas las
130
Fundaci\363n Speiro
LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION
mocracias para defenderse de la revolución marxista y no dejarse
manipular y utilizar como una etapa hacia el comunismo, las llevó, en algunos países, a posiciones «fascistas».
Pero peor todavía se presenta esta incapacidad de las demo
cracias después de
la segunda guerra mundial. Tanto en Europa
como fuera de ella, los partidos democráticos, de todas las ten dencias, llegaron a ser víctimas de
la infiltración comunista, hasta
el punto de que, en muchos casos, esta infiltración ya no es ni
siquiera secreta. Gracias a esta
infilltración, muchos
partidos de
mocráticos, conscientemente, cumplen el papel «etapista» pre
visto para ellos por la revolución
marxista, pues
a los comunistas
les da lo mismo
si la «etapa democrática» es realizada directa
mente por ellos o indirectamente por los que ellos llaman «tontos
útiles» (la expresión es de
Lenin); fo importante para los co
munistas es que esta tarea sea hecha y bien hecha.
En este proceso un papel muy importante lo cumple la «de
mocracia cristiana». En muchos
países es
considerada como una
alternativa frente a
fos partidos
de extrema izquierda laica y, sin
duda, en algunos casos es así. Sin embargo, en la mayoría de los
Í
casos esto es una ilusión, pues, frecuentemente, da democracia
cristiana llega al poder precisamente gracias al apoyo del partido
comunista, el cual, en las elecciones, prefiere no presentar a sus
propios candidatos, votando por los del partido demócrata-cris-
tiano (22).
Esto es una paradoja
fácil de comprender para los que cono
cen la
«teología de
la revolución» de Karl Marx, pues, según ella
( como lo hemos visto oportunamente), en el proceso de la revo
lución marxista no se admiten los «saltos» (salvo las situaciones excepcionales, como, por ejemplo, el caso de Rusia al
final de
instituciones importantes del país respectivo, entre las cuales son· mencio
nadas las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y policía, los partidos
políticos, las organizaciones sindicales, profesionales (los «colegios» -de mé
diCQI!,_~ abogados, etc.}, culturales, deportivas, religiosas, etc.
{22) Qaro está de que se trata no solamente de elecciones parlamen
tarias
o
municipales, sino
de todo tipo, como son
las _elecciones
sindicales,
profesionales, universitarias,
deportivas, culturales, religiosas, etc.
131
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
la primera guetra mundial) (23 ), pues, pru,a evitar los fracasos,
conviene avanzar
. tranquilamente y sin apuros, para poder pasar
por
todas las etapas; el apuro puede provocar la reacción, sea en
la forma de «fascismo», sea en la de los gobiernos militares.
Para cumplir estas etapas, especialmente si se trata de las
etapas burguesa y
democrática, algunos
partidos políticos no co
munistas, pero infiltrados (24) por los
comunistas, se
prestan
perfectamente bien, incluso, en muchos casos, mejor que el mis
mo partido comunista
y, por esta razón, cuentan con el apoyo de
éste. En los países con poca
influencia de la Iglesia católica, esta
tarea está recomendada a los partidos liberales, socialistas
y, es
pecialmente, al partido social-demócrata, es decir, a los que
per
tenecen a la Segunda Internacional ( 25). Mas, en los países con
una antigua
y fuerte influencia católica, este papel está confia
do al partido demócrata-cristiano (26). En
la mayoría de los ca-
(23) La aceleración de las etapas burguesa y democrática, en Rusia,
durante
la primera guerra mundial, fue impuesta por la circunstancia de
que el gobierno alemán estaba interesado en un rápido desarrollo de la
subversión y del proceso revolucionario -para paralizar a Rusia y, de esta
manera, deshacerse del frente oriental y disponer de una
parte de sus
efectivos militares para lanzarlos contra Francia.
(24) Esta infiltración es doble: por las personas (los agentes comunis
tas) y por las ideas. La -primera-es secreta, mientras que la segunda es abier
ta, pero «disfrazada», pues se trata de las ideas disolventes, «progresistas»,
formuladas de
tal manera que parezcan inocentes y difíciles de ser refuta
das y combatidas, como, por ejemplo, algunos slogans: «todo tiene que
cambiar», o «no hay enemigo a la izquierda».
(2.5) Este papel lo cumple la Segunda Internacional a veces incons
ciente
y, a veces, conscientemente, según los casos. Desde que el ex-co
munista Willy Brandt (de anterior apellido Frahm) es el dirigente de la
Segunda Internacional, la cual siempre fue marxista, se puede suponer
que
este papel está cumplido conscientemente tanto en Alemania como en
otros países.
(26) Muy interesantes informaciones al respecto proporcionan las me
morias de Enrique
Castro Delgado, Mi fe -se perdió en Moscú, quien fue
uno de los más altos dirigentes
del partido comunista español durante la
guerra civil espafiola. Después de la victoria de Franco, Ca.stro, junto con
otros dirigentes comunistas
prosoviéticos, busc6 asilo en la Unión Sovié
tica. Al llegar a · Moscú trabajó en las oficinas de la Komintern (La Inter-
132
Fundaci\363n Speiro
LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION
sos los demócratas-cristianos no se dan cuenta de que, dentro
de
los planes
de
la revolución marxista, tienen que cumplir un
papel
tan importante e, incluso, se consideran como enemigos
del comunismo o, al menos, como una alternativa frente al par tido comunista. Sin embargo, es un hecho innegable que en mu
chos países, incluso en Italia (27)
y en Francia (28), sin hablar
nacional Comunista), en el hotel Lux, ·imponiéndose de los muchos secre
tos de la política soviética internacional. Entre otras cosas, cuenta cómo
los dirigentes -
de la Komintern consideraban conveniente divulgar las ideas
marxistas-comunistas en América latina sirviéndose de la democracia cris
tiana, la cual, en este tiempo, ni siquiera actuaba todavía bajo este nómbre
en el continente americano, por lo cual ofrecían el apoyo necesario para
facilitar su aparición. Castro, después de conocer la realidad dél «paraí
so» soviético, no solamente perdió la fe en el COD'.lunisnio, sino que se
transformó en uno de, los máS destacados anticomunistas· y huyó a Mé-.
xi.ro,<
y allá escribió y publicó sus memorias. Al final de su vida volvió a
España, donde
murió. Dejó un testimonio
h)negable de
que
18. democracia
cristiana, en muchos países, desempeña un papel importantísimo en la rea
lización de la revolución marxista, especialme:cite en sus etapas burguesa y
democrática.
(27) La democracia-cristiana, en Alemania, tiene una tradición bastan
te antigua; además, nació en
la lucha de los católicos contra el comunismo
marxista. Llevaba distintos nombres, según los países
alemanes en
los cua
les empieza a actuar,
pero su
principal_ organización fue
el partido del
Centro. Fue fundada sobre la moderna doctrina social de la Iglesia, ex
puesta y enseñada ya por el año 1848, es decir, en los tiempos del Ma
nifiesto comunista de Karl Marx. El obispo de Maguncia es su principal
representante. Esta
sólida tradición pesa sobre ella hasta hoy día, a pesar
de
las presiones
progresistas.
También en Italia
la democracia-cristiana tiene una larga tradición fiel
a la auténtica posición católica, gracias, ante todo, al P. Mateo Liberatore
(1810-1892), uno de los principales representantes de la moderna doctrina
social de la Iglesia, formulada por él en las páginas de la revista CivilitiJ
Catt6lica, en la segunda mitad del siglo XIX. Liberatore, jesuíta, es tam•
bién un destacado neotomista y colaborador del Papa León XIII, a quien
ayud6 en
la preparación de la
encíclica Rerum novarum (1891). Después
de la segnda guerra mundial se hacen presentes las influencias progresistas
y liberales en algunos grupos de la democracia-cristiana italiana, hasta que,
incluso, aparece un grupo
que se pronuncia en favor de la colaboración
con los comunistas, hablando
de un «compromiso histórico». Sin embar
go, a pesar de estas tendencias, la democracia-cristiana en Italia sigue sien-
133
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
de Espaful y de los países iberoamericanos, la democracia-cristia
na, estando profundamente infiltrada por los comunistas es, de
do una alternativa f:tente al comunismo. Otro asunto es su papel, conscien
te o inconsciente, en el proceso revolucionario de cuatro etapas de la -re
volución marxista, asunto
de
suma importancia para Italia, para la Igle
sia· y pata todo el mundo, y de tanta envergadura que es imposible tra
tarlo en esta nota.
(28) La democracia-cristiana, en Francia, puede seguir cumpliendo per
fectamente su papel dentro del proceso revolucionario marxista, previsto
para ella por los dirigentes comunistas, pues ha recibido una excelente pre
paración
para eso.
Sus raíces se encuentran en la misma Revolución fran
cesa y en las corrientes del pensamiento surgido inmediatamente después
de la revolución. Sus primeros lideres son los socialistas y los comunistas
(todavía premarxistas) que se hicieron católicos y los católicos que, según
las cambiantes situaciones políticas, se hacían socialistas, comunistas, libe
rales,
racionalistas, .individualistas, republicanos o monarquistas. Sin em
bargo,
la principal influencia negativa sobre los orígenes de la democta
cia
Francia
la han tenido las corrientes democtáticas, surgidas
de la misma Revolución ·francesa, que deificaban al hombre y al pueblo. Su
máximo representante fue Felicité de Lam.ennais. Las condenas por la
Iglesia de estas corrientes y del pensamiento de lemennais no fueron por
todos escuchadas. Inmediatamente después de la primera guerra mundial
aparecen en
Francia corrienteS del pensamiento
demócrata-cristiano simpa
th:antes con el marxismo, con el socialism.o e, inclu-so, con el comunismo
sOViético;
entre ellas es especialmente peligrosa, por sus apariencias neo
tomistas, el «personalismo» de Emmanuel Mounier. Después de la segun
da
guerra mundial, la democracia-crisiana, en Francia, gracias a su alianza
con el
General Charles de Gaulle, participa en el gobierno, siempre demos
trando sus simpatías con el comunismo. El papel de ella en las etapas de
la revolución marxista es muy eficiente, especialmente en la tarea de hacer
pasar a la iuventud católica a las filas del partido comunista. Uno de los
más altos dirigentes del partido comuniRta francés, ex-dem.ócrata-cristiano,
Florimond Bonte,
elijó: «Si se trata de vosotros, Jos demócrata-cristianos,
nosotros,
los
comunistas, no
os combatimos,
pues sois, para nosotros, muy
Utiles. Si vosotros queréis saber qué tarea estáis cumpliendo, miradme a
mí: yo salgo de vuestras filas. Antes de la guerra yo fui uno de vosotros.
Después,
llegué a la conclusión lógica de vuestros priiicipios. Gracias a
vosotros
el comunismo se infiltra doruie vosotros no permitiríais entrar
a nuestros hombres, en vuestras escuelas, en vuestros círculos de estudios
y en vuestros sindicatos. Todo los que vosotros hacéis para vosotros mis
mos, lo hacéis para el bien de la revolución comunista». Citado por Mar
ce! de la Bigne de Villeneuve, Satan dans la cite, París, Ed. du Cedre,
pág. 177.
134
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION
hecho, especialmente en los últimos 15 años, período durante el.
cmtl esta infiltración es plenamente tolerada, un instrumento,
consciente o inconsciente, de la revolución marxista; un instru
mento sólo a corto plazo, pues, una vez cumplida esta misión,
gracias a la cual, en estos
países, la
revolución marxista va a
pasar a la etapa siguiente, es
. decir,
socialista, esta función será
confiada a
los partidos socialistas, miembros
de fa Segunda In
ternacional, una institución de plena confianza
del partido co
munista mundial, dirigido desde Moscú.
3. La etapa socialista.
A pesar de que el término «socialismo» aparece sólo al prin
cipio del siglo
XIX, en la antigüedad precristiana, tanto en Europa
como en otras partes
del mundo,
algunos Estados adoptaban
con frecuencia el régimen
social-económico correspodiente
a lo
que en el siglo
XIX suele llamarse el «socialismo», pues casi toda
la vida social-económica, en estos
países, estaba
en manos del
Estado. La antigua
Esparta fue
considerada como modelo del
socialismo, pues llegó a
estatizar no
solamente la economía, sino
también la educación
y toda la vida cultural. El régimen socia
lista, hasta
algún punto, imperaba también en las antiguas civi
lizaciones precolombinas,
especialmente en el imperio de los
Incas (29).
Sin
embargo,
hay una diferencia esencial entre los socialis
mos
antiguos y el socialismo del siglo XIX, pues este último está
esencia:lmente vinculado
con todos los cambios producidos por
la «revolución industrial». La aparición de la moderna máquina, la cual, en gran medida, reemplazó a la herramienta, y
la apari
ción de un nuevo grupo social, a saber, el de los obreros indus
triales, los cuales pronto se transforman en el proletariado indus
trial, es decir, en un grupo de pobres carentes de propiedad
(29) Véase Jean Baudin, El imperio de los Inca, Santiago de Chile,
Zig-Zag, traducci6n del francés.
135
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
privada, todo esto contribuyó a la apancton de la así llamada
«cuesti6n social». El rápido crecimiento de la industria, de las
ciudades
y del proletariado influye sobre la agudización de la
«cuestión social», y provoca la convicción de que la solución de
estos problemas sólo puede venir de patte del Estado y por la
estatizaci6n de fa economía, es decir, por las medidas de eatác
ter socialista.
Los partidarios del socialismo se encuentran también entre
los
funcionarios. A medida
que el
Estado interviene, cada
vez
más, en la economía, crece la cantidad de los empleados públi
cos y son ellos los más fervientes pattídarios de] socialismo. Tam
bién
el socialismo encuentra adeptos entre la gente de poca
iniciativa y deseosos de que el Estado se ocupe de ellos. Así,
el socialismo y su ideal el
Bstado Benefactor
( tbe Welfare State),
llegan a ser el sueño de una
significante parte
de la sociedad
del
siglo XIX, especialmente de los que poco o nada entienden
de economía. Sin embargo, la realidad pronto demuestra que el socialismo sólo se limita a la distribuci6n de la riqueza produci
da en los
períodos no socialistas, es
decir, cuando predomina
la economía basada en la propiedad privada y en la iniciativa
particulat
de la empresa privada, y que la estatización de las em
presas aumenta la escasez de los bienes económicos y, por ende,
aumenta la pobreza de grandes masas.
Además, la realidad demuestra que el socialismo es incom
patible con la libertad, pues quita a
cada hombre la libertad en
la actividad económica y del trabajo, es decir, lo que constituye
la base de todas las libertades.
Bl hombre más que
de pan ne
cesita de la libertad, especialmente en el campo del trabajo y de la actividad econ6mica, y sólo unos pocos prefieren la
vida
del
canatio en la jaula (y, todavía, mal alimentado)
(.30).
El
socialismo es la más grande tentaci6n de los
gobernan,
(30) El principal representante del socialismo francés de la primera
mitad dd siglo XIX, Pierre Joseph Proudhon, dirigía a los comunistas las
palabras muy duras, como, por ejemplo: «Comunistes,
votre présence
m'est
une
puanteur». «Les
communistes sont des
hu1:treS attachées
au
rocher de la fraternité».
136
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
tes, mucho más grande que la de los gobernados, pues a los pri
meros les ofrece .el
poder casi ilimitado. Todos los gobernantes
ávidos del poder se pronuncian en favor del socialismo. Quitan
do a todos la propiedad privada y
la libertad de la actividad
económica, el socialismo esclaviza a los gobernados, asegurando a los gobernantes el poder
totrl. Por
esta raz6n, de inmediato,
apenas aparece, el
socialismo es
considerado como
la antesala
del comunismo, o como un comunismo diluido, es decir, no com
pleto, a pesar de que siempre hubo y hay los socialistas que se
consideran a sí mismos enemigos del comunismo o, mejor dicho,
que consideran al socialismo como un régimen definitivo y no
como una etapa en
el camino hacia el comunismo, Al respecto
hay una similitud entre el socialismo y la democracia, pues así como hay
demócratas que
consideran
la democracia como un
sistema definitivo e, incluso, como una alternativa frente al_ co
munismo y no como una etapa en el camino hacia éste, hay
también socialistas que ven en el socialismo una etapa hacia el
comunismo, y a éste como el régimen definitivo. Sin embargo,
cada socialismo y cada democracia, de hecho, lo quieran o no
los socialistas y los demócratas, Siempre es, para los marxistas,
una etapa hacia el comunismo, pues ambos pavimentan el ca
mino hacia éste, por la sencilla raz6n de que ambos destruyen
la sociedad tradicional cristiana. Además, la mayoría de los so
cialistas no ven en el comunismo
ningún peligro, ni les preocupa
el hecho de que el socialismo esté considerado por los marxis
tas como etapa en
el camino hacia
el comunismo. La aceptaci6n
por los socialistas del slogan marxista «no hay enemigo a la iz
quierda»,
lo comprueba.
Hay otro hecho, muy elocuente al respecto, a saber: todos
los
países gobernados
por los comunistas
(la Unión Soviética,
la China comunista y sus «satélites») siempre subrayan que ellos son los Estados socialistas, y que todavía tienen un largo camino
a recorrer para llegar al comunismo (31 ).
(31) Muchos de ellos, como por ejemplo la República Popular de Po
lonia, se definen modestamente Mio como una «democracia popular•, re-
137
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
Muchos dirigentes políticos de los Estados europeos occiden
tales, considerados democráticos y socialistas ( a pesar
de que
estos términos se contradicen) declaran francamente que de modo
consciente preparan a sus países para el futuro réghnen comu
nista, oponiéndose a
la revoluci6n comunista, pues desean llegar
al comunismo no por la
vía violenta
de
la revoluci6n, sino por
la vía pacífica de las reformas. El Presidente de Francia, Fran
~is
Miterrand, ha declarado en varias ocasiones que el fin úl
timo del partido socialista francés es el mismo que el del partido
comunista: llevar a Francia al comunismo, descartando, sin em
bargo, la violencia. Pues bien, estos ,políticos olvidan que
la revoluci6n marxista
no se
identifica s6lo con
la violencia, el terror, la guerrilla, los
asaltos, las huelgas
y la destrucci6n, sino que es, ante todo, un
proceso sociol6gico de
cambio radicai; la
revoluci6n marxista
no descarta la violencia, pero no se reduce exclusivamente a ella
y, entonces, los que se pronuncian por la vía no violenta, es
decir, por reformas, si con ellas apuntan hacia el comunismo, toman parte en lo más integral y esencial de la revolución mar
xista: en
el cambio radical de la sociedad.
El socialismo es una etapa
necesaria de
la revolución marxis
ta; de ahí que los dirigentes de esta revolución apoyen a todos
los partidos socialistas y, especialmente, a los que pertenecen a
· la
Segunda Internacional. Se puede decir que vivimos en un pe
rlado en el cuai la Internacional Socialista tiene un papel espe
cial que cumplir en todo el mundo, previsto en los planes de la
revolución marxista; es
la hora de la Segunda Internacional.
Siendo esta Internacional dirigida por ex-comunistas, cuenta con
toda
la confianza y el pleno apoyo de Moscú.
Además, para los comunistas mejor conviene actuar en los
países todavía «no
llberados» (del
yugo capitalista) sirviéndose
de la Segunda Internaéional, que usar para este fin a los partidos
conociendo que todavía están solamente en la etapa democrática y que les
queda mucho camino para llegar a la etapa socialista, en la cual solamente
se encuentra la Uni6n Soviética, 1o· que indica su nombre oficial, CCCP
(SSSR), es decir, Soiuz Sovietskij Socialisticheskij Respublik.
138
Fundaci\363n Speiro
LA TEOL0GIA DE LA REV0LUCION
comunistas, Como la democracia y el socialismo están de moda,
la Segunda Internacional, compuesta principalmente por los par tidos social-democrátlcos,
tlene mayores
posibilidades de
éxito
que
los partldos comunistas, que se confunden con los «extre
mistas». Más todavía, el término «socialdemocracia» es muy elo
cuente y muy significativo; es elocuente para los ignorantes, que
al oír hablar del socialismo y de la democracia quedan muy con
tentos, satisfechos y felices; es significatlvo para los marxistas,
pues les recuerda que el socialismo y la democracia son las eta
pas necesarias para llegar al comunismo.
El socialismo, más todavía que la democracia,
tlene dimen
siones
teológicas (demonológicas), pues, más todavía que la de
mocracia, subraya
su carácter
religioso; para muchos socialistas
el socialismo es una religión en
el más estricto sentido de la pa
labra. León Blum,
quien fue varias veces primer ministro de los
gobiernos en Francia, muchas veces lo afirmaba. Si la democra
cia rousseauiana es el culto
del hombre y de la humanidad, el
socialismo francés es el culto de la sociedad ( de la colectividad).
El mismo término «socialismo» lo indica, pues significa la abso
lutización de lo social, de la sociedad. Para los socialistas, la so
ciedad es el absoluto, es decir, el ser supremo, el más grande
valor, el bien último para el hombre-individuo; el socialismo es
la deificación de la sociedad.
Para los cristianos e, incluso para todos los hombres que
toman en serio la Biblia y, especialmente, los Diez Mandamien
tos, el socialismo, como el culto religioso de la
sociedad, es
uno
de los ídolos prohibidos por Dios: «no tendrás otros dioses». El
socialismo es el moderno paganismo, pues en lugar de Dios co
loca la sociedad; exige que
e! hombre
se entregue totalmente
a
la sociedad, que considere a la sociedad como su fin último, único
y exclusivo. El socialismo es esencialmente totalitario, pues
pos
rula la total absorción del hombre por la sociedad. Por eso, el
socialismo tiene no solamente dimensiones metafísicas (la abso
lutización
de la sociedad), sino también dimensiones teológicas
(demonológicas), como deificación de la sociedad. Es precisamen te esto lo que en el socialismo condenan las encíclicas sociales.
139
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
«Nadie puede ser, al mismo tiempo, católico y socialista verda
dero», dice
el Papa Pío XI en la encíclica Quadragesimo anno
( 1931).
Teniendo present~s estas dimensiones sociol6gicas, económi
cas, metafísicas y teológicas del socialismo, podemos entender por
qué Marx considera al socialismo como una
et"pa indispensable
en
el camino hacia el comunismo. Así, el socialismo, en sí mis
mo malo
y subversivo, se hace todavía más peligroso desde el
momento de su incorporación, por Marx, dentro del proceso
de
la revolución comunista atea.
Que
el socialismo, basado en la ideología marxista, sea una
etapa hacia el comunismo, lo afirma tarubién fa encíclica Labo
rem exercens,
la cual, después de analizar el «programa marxis
ta», dice: « ...
el objetivo de ese prograrua de acción es el de
realizar la revolución social e introducir en todo
el mundo- el so
cialismo
y, en definitiva, el sistema comunista» (al final del pá
rrafo 11 ). Es decir,
el Gulag mundial.
4. La etapa proletaria.
Según el Manifiesto comunista, el proceso destructor de la
revolución marxista alcanza su plenitud sólo en la cuarta etapa, llamada la «etapa proletaria». Sin embargo, esto no significa que
la cuarta (la última), sólo llegue una vez completamente reali
z..das fas etapas
anteriores (burguesa, democrática
y socialista)
y que la etapa proletaria consista en la «construcción del socia
lismo», como una antesala del comunismo, sino que el proleta
riado -gracias a una parcial realización de las primeras etapas
se encuentra en condiciones favorables para tomar el poder, sea
por la vía violenta (por los actos terroristas
y golpistas), sea por
la vía pacifica (por elecciones adecauadamente preparadas y ma
nipuladas).
¿En qué
consiste esta «etapa proletaria»?
Nos lo explica con
claridád y competencia el Papa Juan Pa
blo II, en su encíclica
Laborem exercens, de la manera signien-
140
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION
te: «Los grupos inspirados por la ideología marxista como par
tidos pol!ticos, tienden, en función del
principio de
la «dictadu
ra del proletariado», y ejerciendo influjos de distinto tipo, com
prendida la presión revolucionaria,
al monopolio del poder en
cada una de las sociedades,
para introducir en ellas, mediante la
supresión de la propiedad privada de los medios de producción,
el sistema colectivista» (párr. 11).
Se trata, pues, de organizar adecuadamente a los elementos
revolucionarios, impregandos por la ideología marxista ( es de
cir,
por la envidia, el odio, la lucha de clases, la lucha de razas,
por el complejo y obsesión de destrucción, etc.), en forma de un
disciplinado partido pol!tico, capaz de tomar el poder y capaz
de servirse de él en favor de la revolución destructora. La en
cíclica subraya en el texto
la frase: « ... tienden ... al monopolio
del poder en cada una de las sociedades».
Se trata, pues, del mo
nopolio del poder, es decir, que este poder no se lo comparte
con nadie, menos con los que ayudaron a los comunistas a tomar
lo. Es uno de los aspectos esenciales de la «dictadura del pro
letariado». El otro, no
menos importante,
es que este poder, sien
do «dictatorial», es esencialmente un poder ilimitado, es decir,
absoluto, pues no reconoce sobre sí ninguna autoridad ( fuera
de la propia, es decir, del partido comunista), ninguna ley o mo
ral humanas ni, menos todaVía, de Dios, pues es trata de ateos
y materialistas.
Además, se trata de
la «dictadura del proletariado». ¿Qué se
entiende
por
«el proletariado»?
Marx
lo e,cplica en el Manifies
to comunista.
El proletariado del cual éste habla no tiene nada
que ver con
el proletariado de su época, es decir, del siglo XIX,
que designaba la clase obrera industrial, pobre, miserable, con
muchos niños
y
sin propiedad privada. Según Marx, el «proleta
riado» se compone de la gente que viene de todas
las clases
so
ciales, de todos los grupos sociales, «el proletario se recluta
entre todas las clases de la población» (32). «Pequeños indus-
(32) El manifiesto comunista, Santiago de Chile, 1956, pág. 47. Todas
las citas en castellano son de esta edición. En el texto original se lee: «So-
141
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
triales, comerciantes y rentistas, artesanos y labradores, toda la
escala inferior de las clases medias de otro tiempo engrosan las
filas
del
proleiariado» (33
). Marx se incluía a sí
miomo y
a su
amigo, el millonario Federico Engels, entre los «proletarios».
Sin embargo, es sabido que este «proletariado» de hoy
día, es
decir,
los miembros del partido comunista, se compone en todos
los países del mundo, principalmente, de todo tipo de gansters,
de
asaltantes, de
bandidos, de degenerados, de ladrones, droga
dictos, ctimina:les, aventureros, psicópatas, inadaptados, desiqui
librados
y, ante todo, de «idealistas», es decir, de subdesarrolla
dos intelectualmente y profundamente convencidos de que sólo
por la revolución destructiva, por el terror y la violencia se pue
de
«salvar» a:! mundo.
Se trata, pues, del equipo de los «revolu
cionarios profesionales», que se arrogan
el derecho de hablar y
actuar en nombre del «proletariado» y que, según el Manifies
to comunista, «mediante la revolución se convierte en la clase
dominante ... · y destruye por la fuerza las viejas relaciones de
producción» (34 ), pues «sus objerivos no pueden ser
alcanzados
sino
por
el derrumbamiento violento de todo el orden socia:!
existente» (35). Tiene que constituirse «en la clase dominan
te» (36) y; como tal, tomar el poder
y, sirviéndose de él, desde
arriba, desde el gobierno, por
el terror, crueldad y violencia, ter
minar
el proceso destructivo de las cuatro etapas de la revolu
ción marxista-comunista.
Es evidente, pues, que dentro de este «proletariado» no se
encuentra nadie del proletariado, es decir, de la clase obrera
in-
rekrutiert sich das Proletariat aus allen Klassen der BevOikerung». Mani
fest der kommunístischen Partei, Marx-Engels Studienausgabe, III, pági
na 66.
(33) !bid., el texto original es el siguiente: «Die bisberigen kleinen
Mittelstiinde, die kleinen Industtiellen, Kaufleute und Rentiers, die Hand
werker und Bauern, alle diese Klassen fallen ins Proletariat hinab», ibid.,
pág. 65.
(34) !bid., pág. 71.
(35) Ibld., pág. 93.
(36) !bid., pág. 71: « ... das. der erste Schritt in der Arbeiterrevolu
tion die Erhebung des Proletariats zur berrschenden K!asse ...
», s. 76.
142
Fundaci\363n Speiro
LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION
dustrial, real, hlst6rica, la que vive en situación difícil y no tie
ne
ninguna propiedad. Sin embargo, gracias a este gobierno dic
tatorial de los «revolucionarios
profesionales», organizado
en el
partido comunista,
el cual es un gobierno revolucionario realiza
dor de la revoluci6n marxista-comunista,
durante la
«etapa so
cialista» ( que
sigue estando
presente dentro de la etapa
prole
taria)
se toman
fas medidas
adecuadas de
carácter jurídico, im
positivo, económico, confiscatorio, etc., que tienen por finalidad
la supresión total de la propiedad privada. De este modo, toda
la población del país se proletariza, pues pierde la propiedad pri
vada, cayendo en la miseria y la opresión ( no hay libertad sin
propiedad); todos (menos los mismos gobernantes, que se enri
quecen despojando a toda la población de la propiedad priva da) llegan a ser proletarios en el más estricto y auténtico senti
do del término. Y, en consecuencia,
la expresión «dictadura del
proletariado» cobra un nuevo
sentido, más
real
y más justificado,
como
la dictadura de los gangsters políticos internacionales so
bre
el proletariado.
Huelga decir que este proceso de proletarización de toda la
sociedad no se limita solamente al despojo de todos los bienes
económicos y materiales, sino que se extiende también a los bie
nes e9Pirituales. Viene el despojo de la fe en la existencia de
Dios, de la esperanza de la posibilidad de salir de este infierno terrenal
y, ante todo, de la esperanza basada en la convicción
de la vida de ultratumba, el despojo de todas las virtudes y va
lores, de la alegría de los «hljos de Dios» que, conscientemente,
caminan hacia la «casa del Señor», hacia el Cielo
y la felicidad
eterna.
La «etapa proletaria» es el período de la destrucción del
hombre, de su dignidad de imagen de Dios, de su reducción al nivel de la vida de los animales, sin destino eterno, envenenado
por
la envidia, el odio, la desesperación. En esta etapa se mani
fiesta, más que en las anteriores, el carácter satánico de. la re
volución marxista, pues, antes de esta etapa, el gansterismo
in
ternacional, no teniendo todavía en s.us manos la totalidad del
poder en todos los países, está obligado a fingir su posición
«de-
143
Fundaci\363n Speiro
MIGUEL PORADOWSKI
mocrátlca», mientras que, después de llegar al poder en todo
el mundo (37), en
la etapa proletaria, se saca la méscara, mani
festando
su
· verdadera
cata de servidor del «Príncipe de este
mundo», de Satanás. Se empieza la construcción del «comunis
mo», es decir, del infierno en la Tierta, como una antesala del
Infierno definitivo.
(37) Lo cual es profetizado por el mismo Marx: «Un jonr viendra ou
la révolution mondiale détruira Rome et, a sa place, érigera en, Orient
une autte Rome dont l'influx démoniaque se propagera dans le monde
entier», Eleonor Marx, Il problema orienta/e, London, 1897, citado en
Introibo, núm. 37;
144
Fundaci\363n Speiro
