Índice de contenidos
Número 315-316
Serie XXXII
- Textos Pontificios
- Notas
- Noticias
-
Estudios
-
Voluntad popular, voluntad parlamentaria y confusión de poderes
-
El hombre, ¿un ser compuesto de cuerpo y alma?
-
Bioética y tecnocracia
-
La naturaleza de las cosas y la tradición en la concreción del Derecho
-
La titularidad del poder
-
Actitudes ante las sectas en la segunda mitad del siglo XX en España
-
Mis amigos muertos
-
El marqués de Pombal
-
La política de León XII en el ámbito socio-sanitario y de las obras de beneficencia
-
Arte contemporáneo
-
Desde Taiwán
-
-
Información bibliográfica
-
Alberto Caturelli: La patria y el orden temporal. El simbolismo de las Malvinas
-
Joseph Ratzinger: Una mirada a Europa: Iglesia y modernidad en la Europa de las revoluciones
-
Philip W. Powell: Árbol de odio. La leyenda negra y sus consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y el mundo hispánico
-
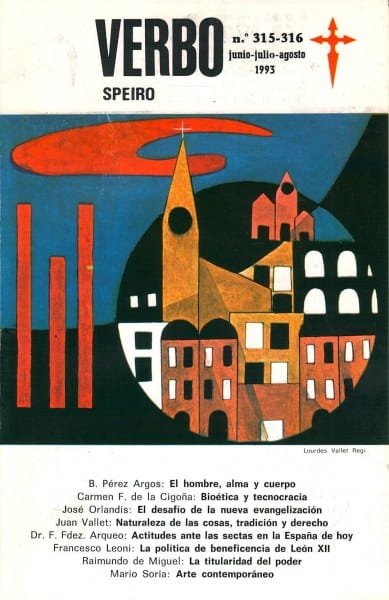
Autores
1993
El hombre, ¿un ser compuesto de cuerpo y alma?
EL HOMBRE, ¿ UN SER COMPUESTO DE CUERPO
Y ALMA?
POR
BALTASAR PJiREZ ARGOS, s. J.
Alguien se ha extrañado, y con razón, que hoy se acoge en la
liturgia
oficial textos traducidos de la Biblia de J erusalem que
cambian la palabra alma por
otra palabra y chocan, por lo mismo,
con el tradicional sentido con que la piedad de los fieles había
leído siempre
esos textos. Por ejemplo, Mt. 16,26: «¿De qué le
servirá al hombre
ganar el mundo entero, si arruina su vida?»,
texto que antes se leía: «¿De qué le aprovecha al hombre ganar
el mundo entero, si pierde su alma?». ¿Por qué ahora
vida y no
alma? ¿Por qué «arruinar su vida» en lugar de «perder su alma»,
expresión de especial resonancia espiritual en el corazón de los
fieles? Con razón
se ha podido escribir: «Si en tiempo de Ignacio
de Loyola se hubiera escrito
de este modo, a buen seguro Javier
no
se hubiese convertido». Ni tantas almas piadosas sacar el fruto
espiritual de
dejar el mundo y convertirse a Dios.
La Biblia de Jerusalem en nota a esta palabra explica: «que
el gtiego "psyjes", equivalente aquí al hebreo "nefes", combina
los tres sentidos de vida, alma y persona». Pues si los combina,
¿por qué escoger
vida y no alma, término habitual y en posesión
y desde luego más en consonancia con el sentir tradicional y piado
so del pueblo cristiano? Aquí, de los pastoralistas.
Este
es un texto bíblico y con un original gtiego, en que caben
esos matices. Pero vayamos a otro texto litúrgico no bíblico, la
plegaria antes de comulgar. El texto oficial latino dice hoy como
siempre: «Domine, non sum dignus
... sed tantum die verbo er
sanabitur anima mea». Pues bien, la traducción oficial suprime
Verbo, núm. 315-316 (1993), 489-504 489
Fundaci\363n Speiro
BALT ASAR PEREZ ARGOS, S. 1.
la palabra alma y lo personaliza; en lugar de decir: « ... pero dí
una sola palabra y mi alma será sana», dice: «
... pero una pala
bra tuya bastará para sanarme». ¿Por qué esta tendencia a
esca
motear la palabra alma y poner en su lugar vida o persona?
1
Desde hace algún tiempo, sobre todo a partir del Vaticano II,
se advierte en algunos teólogos una cierta alergia a todo lo que
es aristotelismo. La característica del modernismo según nos ex
plicó San Pío en· la «Pascendi». Po:r ejemplo, a propósito de la
Eucaristía,
nada menos que un profesor de teología propone su
primir la palabra «transubstanciación», de claro sabor aristotélico,
por la de
«transfinalizaci6n» y/o «transignificaci6n». La raz6n,
porque «el término "transubstanciación" parece hoy superadd, al
apoyarse en filosofías y teologías superadas.
Si hoy la filosofía· de
Arist6teles
se hace impracticable, sería tan inútil hablar de tran
substanciaci6n, como hablar de
la fracción del pan». Concluía:
«Tenemos
hoy la misma obligaci6n que tuvieron los Evangelistas,
Los Padres y los Escolásticos; de llevar a nuestros contemporáneos
el
mensaje cristiano en el lenguaje de los contemporáneos» (Lope
Cilleruelo. «¿Transignificáción? Una teología racional de la pre
sencia eucarística»,
Sal Terrae, mayo; 1974, pág. 326).
Si esto se permitió decir del tétmind «transubstanciación»,
término consagrado por el Concilio de Trento,
al afirmar bajo
anatema que era aptísimo para -significar el misterio eucarístico
(Dz 877, 884), por consiguiente, que otro más aptd no se podría
encontrar, ¿qué tiene de extraño que lo mismo ocurra con
el tér
mino
alma, que representa nada menos que la categoría aristotélica
de
la forma substancial, aun reconociendo «la vigencia y enraiza0
miento de este término en el pensamiento cat6lico» y en grandes
sectores de la teología católica? No cabe otra cosa
-nos dicen
que sustituirlo por otro, más actual y al gusto de los contempo
ráneos. Veamos un ejemplo de un conocido profesor,
M. Vidal,
en su obra
Moral de actitudes:
490
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA?
Ha existido -y todavía perdura en algunos ambientes---'
la idea de un hombre, formado o compuesto de dos realida
des
más o menos interactuanres, pero al fin y al cabo distin
tas y separadas: alma y cuerpo. Esta dicotomía o dualismo
se
ha enraizado largamente en la comprensi6n cristiana del
hombre y
la encontramos como justificánte de muchas apre
ciaciones morales, sacramentales,
ascéticas y escatol6gicas.
Frente a esta concepci6n dicot6mica del hombre hay que
proclamar una unidad
tOta!izante, tanto constitutiva como
funcional. Afirmaci6n que es básica para
la moral. El sujeto
de la moral
es todo el hombre y se expresa el hombre total
(edic. 1975, pág. 141).
El hombre en cuanto todo unitario, aparece como una
«inteligencia sentiente».
Con esta afirmaci6n rechazamos de
nuevd toda dicotomía entre lo corporal y lo espiritual, pero
al mismo tiempo afirmamos la integraci6n de diversos
ele
mentos en la unidad de esre ser vivo que es el hombre como
«inteligencia sentienre» (ib., pág. 142).
La «inreligencia sentiente» en cuanto especificaci6n bio-
16gica humana de esta unidad totalizante, que es el hombre,
recibe una
expresi6n más perfecta al llamarla persona. El
hombre
es una realidad personal (ib., pág. 144).
Se
da por asentado que la ciencia actual piensa y se expresa
con categorías muy distintas a las de substancia y accidente, ac·
ci6n y pasi6n, facultades y actds. Hablar, pues, hoy del hombre,
diciendo que un «compuesto de
alma y cuerpo» no es de recibo ;
dígase con un lenguaje
más en consonancia con el lenguaje de los
contemporáneos que es, por ejemplo, «una unidad
totalizanre»,
«una inteligencia sen tiente» d una «estructura personal», como
propone el profesor
M. Vida!.
¿Qué decir a esta propuesta? Desde luego, de acuerdo con que
hay que llevar a nuestros contemporáneos el mensaje cristiano en
el lenguaje de los contemporáneos. Precisamente
por eso el Ma
gisterio de la Iglesia es un magisterio vivo, por consiguiente, siem
pre actualizado en su expresión. Pero junto a esto no hay que
olvidar algo muy esencial, que el mensaje cristiano, por su
índole
universal y salvadora, es un mensaje destinado a todos los hom
bres, a todas
las culturas,. a todos los tiempos ; ne, puede vincularse
a ninguna forma particular de cultura, de sistema o de escuela, sino
491
Fundaci\363n Speiro
BALTASAR PEREZ A.f{GOS, S. J.
que ha de pensarse y expresarse en las categorías más universales
y perennes, en las categorías que llamaríamos del sentido común,
del hombre de la calle. Esto supuesto, no
se puede olvidar tam
poco que cualquier reflexi6n teol6gica, por sencilla que sea, que
quiera
profundizar en el mensaje revelado para hacer de él ciencia,
Teología, no puede prescindir, de una manera o de otra, de la
apoyatura de un pensamiento filos6fico. Estd
es insoslayable. Lo
que plantea inmediatamente el problema de cuál sea ese pensa
miento filosófico, esa filosofía, que le sirva
de apoyatura sin trai
cionar la índole universal
y salvadora del mensaje católico. Sin
duda
ha de ser una filosofía del sentido común, que piense y se
exprese con las categorías del hombre de la calle, no con categorías
alambicadas esotéricas y propias
de iniciados en el pensamiento de
alguna determinada escuela o sistema.
Pues bien, entre las diversas filosofías donde se puede escoger
y que han desfiladd por el horizonte de la historia del pensamiento
humano, dejando huella, nos encontramos, a partir sobre todo de
la modernidad, con
las que afirman y viven un subjetivismo, más
o menos radical, nacido del famoso «cogito» cartesiano y que se
sitúan por lo mismo frente al realismo objetivista aristotélico-to
mista; realismo objetivista, cultivado desde
lds comienzos de la
teología católica especialmente por el tomismo imperante en todo
el medioevo. Dos extremos. Entre esos dos ext=os, subjetivis
mo
radical, en sus diversas manifestaciones y el objetivismo rea
lista o realismo critico, representado
s61o era fácil, sino obligada para una reflexión teoló
gica católica. La filosofía aristotélico-tomista -montada fundamen
talmente sobre la genial intuici6n de Aristóteles, del acto
y la
potencia y el sistema de las cuatro causas ( eficiente, final, material
y
formal)-,-es una filosofía totalmente abierta a la transcendencia,
como ninguna otra,
cuyas categorías -basta hacer la prueba
son las del sentido común, las del hombre de la calle, las que pue
de alcanzar
d comprender la persona más iletrada, como lo ex
plicamos en otra ocasión (dr. B. P. Argos, «Categorías aristotéli
licas y dogma católico»,
Roca Viva, julio, agosto, septiembre 1974).
Por eso la Iglesia se ha inclinado siempre por esta filosofía, por
492
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA?
su realismo objetivo, y la ha ponderada y recomendado al má
ximo; no con objeto de hacer escuela, sino de dar la apoyatura
más conveniente a
la reflexión teológica sobre el mensaje cris
tiano. Recientemente el
Vaticana II volvía a recomendarla. Al
referirse a la
formación de los sacerdotes dice que deben adquirir
«un conocimiento
sólido y coherente del hombre, del mundo y de
Dios, apoyados en
el patrimonio filosófico de perenne validez»
(OT 15). Ese «patrimonio filosófico de perenne validez» no es
otro que la
filosofía aristotélico-tomista, como consta por la res
puesta expresa de la
S. C. de Seminarios y Universidades del 20
de diciembre de 1965, a una consulta sobre el significado de esa
frase y por nota aneja a ese número 15 del
decreta conciliar.
Solo
la filosofía del acto y la potencia garantiza una reflexión
teológica
abierta a la transcedencia. Cualquier otra -lo sabe
cualquier conocedor de la Historia
de· 1a Filosofía-se queda en
cerrada en un monismo, ya sea de tipo evolucionista heraclitiano,
ya sea de tipo nominalista parmenidiano ; lo que hoy abunda fuera
del campo
aristCltélico-tomista. Desviarse del tomismo es por con
siguiente correr el riesgo de errar gravemente en la comprensión
teol6gica del mensaje cristiano. No hay otra apoyatura metafísica
posible, que la del acto
y la potencia, para una reflexión teológica
católica,
que exprese debidamente y con exactitud el mensaje cris
tiano.
No sólo en el terreno metafísico como acabamos de decir,
sino también en
el epistemológico o cognoscitivo es necesario
apoyarse en el tomismo. En este terreno no
se puede jugar con
voluntarismos o subjetivismos del tipo que sean, frente
al realismo
crítico del tomismo. A parte de la evidente e íntima incoherencia,
que en ellos se encierra para quien sin prejuicios los contempla
y
analiza, más que suficiente para rechazarlos; se corre el peligro
de quedar también por este lado de
la epistemología o critica del
conocimiento atrapados en una inmanencia, no ya de tipo meta
físico, como la que antes denunciábamos, sino de tipo transcen
dental kantiano.
El mensaje cristiano no se podría presentar como
un mensaje de valor transcendente,
sina transcendental.
Tal
es entre otras la profunda raz6n, por la que la Iglesia se
493
Fundaci\363n Speiro
BALT ASAR PEREZ ARGOS, S. J.
ha inclinado siempre por la filosofía aristotélico tomista, como
explica amplia y agudamente Pablo VI en su extraordinaria carta
Lumen Ecclesiae del 20 de noviembre de 1974, con motivo del
VII Centenario de la muerte de Santo Tomás de Aquino.
La figura del Aquinate -nos dice el Papa-des¡,;,rda
el contexto histórico y cultural en que se movió, situándose
en un plano de orden
· doctrinal, que transciende las épocas
históricas transcurridas desde el siglo
XIII hasta nuestros
días (núm. 14).
El Aquinate mientras exalta al máximo la dignidad de
la
razón humana, ofrece un instrumento valiosísimo para la
reflexión teológica (núm. 16
).
Para resumir brevemente las razones a que hemos alu.
dido, recordaremos ante todo el realismo gnoseol6gico y on
tológico, que es la característica primera y principal de la
filosofía de Santo Tomás
...
Nuestro predecesor Pío XI alabó este realismo ontoló
gico y gnoseológico en un discurso pronunciado a los jóve
nes universitarios con estas significativas palabras: «En el
tomismo se encuentra, por
as! decir, una especie de evangelio
natural, un cimiento incomparablemente firme para todas
las construcciones científicas, porque el tomismo se carac
teriza ante todo por su objetividad ; las suyas no· son cons
trucciones o elevaciones del
espíritu puramente abstractas,
sino construcciones· que siguen el impulso real de
las cosas ...
Nunca decaerá el valor de la doctrina tomista, pues ello ten
dría que decaer el valor de las cosas» (ib., núm. 15).
Un autor, que merece nuestros respetos y
nada sospechoso de
parcialidad, reconoce expresamente «la comodidad», es decir, la
aptitud que representa el tomismo, como instrumento filosófico,
para el magisterio doctrinal de la Iglesia, por encima de cualquier.
otra filosofía de tipo subjetivista. Aunque «no le resulta convin
cente la evidencia
de su epistemolog!a, dados los presupuestos
lógicos
y ontológicos que implica»; «pero es claro -añade-que
este realismo y la seguridad que da el conocimiento de
las esencias
inmutables de
las cosas, es una filosofía más cómoda para un ma•
gisterio de índole doctrinal. En cambio, a partir de las filosofías
subjetivas, de la hermenéutica, de la relatividad de la historia, de
494
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA?
lcis condicionamientos sociO-OJlturales e incluso biológicos del co,
nocimiento, hay pocas posibilidades de definiciones inmutables y
eternas». Hasta aqu! dicho autor.
Es de agradecer y mucho, este
reconocimiento de
la «comodidad» de la filosofía aristotélico-t-0-
mista para
el magisterio doctrinal de la Iglesia; sin que nos extrañe
que
no le resulte convincente «la evidencia de esta epistemología,
dados los presupuestos lógicos
y ontológicos que implica». El mis
mo modo de proponer y fundamentar su falta de convencimiento,
«dados los presupuestos lógicos y ontológicos que implica», nos
descubre que
es este un terreno, que no le es familiar. Si de esto
no nos
extrañamos, s! y mucho, por lo chocante y por fundá
ment.o ninguno, de la razón, que da a continuación, por la que la
Iglesia
--dice--se inclina, al menos.hoy, por el tomismo. Dice
así, concluyéndolo de lo anterior: «Se hace plausible la tesis de
Pierre Thibault sobre los presu¡,uéstos políticos de la
restaura,
ción de la filosofía aristotélico-tomista por León XIII. Para asegu
rar el poder indirecto -el directo era impensable ya -tenía qué
ejercer sobre los fieles un magisterio doctrinal claro y preciso,
sobre una base filosófica incuestionable. Esta
filosofía lleva a. édn
cebir la totalidad de la realidad y de la revelación y de la tradición
católicas como reductibles a un conjunto de formulaciones claras,
precisas, definitivas. Incluso la utilización
de una lengua muerta,
el
latín, da a sus formulaciones un estilo lapidario e inmutable el
único apropiado para las definiciones dogmáticas» (R; Franco, «El
Vaticano
II, una herencia "pro indiviso"», Proyecci6n, 39, 1992;
205-222).
Afirmar que la
restauración de la filosofía aristotélico-tomista
por León
XIII .tue de intencionalidad política, «para asegurar el
poder indirecto de los Papas sobre los fieles, el directo era im
pensable ya», es primero no conocer la historia; segundo nci 00:
nocer las razones profundas que obligan a la reflexión teológica,
auténticamente católica a buscar
su apoyatura eri la única filosofía
que no «atrapa» el misterio cristiano en las redes de ninguna in·
manencia ;
y tercero
~lo que no tiene excusa-es no haber leído
la excelente Carta de Pablo VI Lumen Ecclesiae (20-XI,1974) .
.Afiade el autor, a continuación, que la diferencia fundamental
495
Fundaci\363n Speiro
BALT ASAR PEREZ ARGOS, S. J.
entre las dos corrientes teológicas -la elaborada sobre el tomismo
y la elaborada sobre otro tipo
de filosofía-está en función de
de la «idea exacta que
se tenga del hecho de la revelación» ; dos
concepciones de la revelación que
se pueden expresar por la alter
nativa: «la revelación
es fundamentalmente un sistema de propo
siciones» ; «la revelación no tiene que ser considerada en principio
como un sistema de proposiciones» (R. Franco, o. c., pág. 214).
Pues bien, nos parece que esta alternativa carece de sentido.
El hecho de la revelación, mejor dicho, de la realidad revelada, o
sea el misterio criStiano, no es una fórmula ni menos un sistema
de proposiciones ; la realidad revelada en si es una vida, la vida
sobrenatural, la vida de la gracia que como toda vida
se da, se
recibe, está
ah! para vivificar a una determinada persona. La reve
lación,
el contenido de la revelación, es una realidad, no son fórmu
las. Pero esa vida, esa realidad, el misterio cristiano
cuando se
expresa y sobre todo cuando se hace objeto de ciencia, cuando se
hace Teología; entonces sí, entonces se piensa y
se expresa en
fórmulas y proposiciones, que tienden a
formar un sistema como
cualquier otra ciencia. ¿Qué es
el agua, esa realidad tan rica y
necesaria, que bebemos, que señalamos con
el dedo y le ponemos
la etiqueta
.de «agua» para entendernos de alguna manera? ¿O
es la fórmula H,O? ¿Hay oposición o alternancia entre esa reali
dad y la fórmula H,0? No, de·ninguna manera. De la misma ma
nera no tiene sentido la alternativa , que se nos proponía. Hay
oposición y alternativa ;
pero es la oposición y alternativa que hay
entre lo que llaman
los escolásticos, el concepto confuso y el
concepto distinto referidos· a la misma realidad. El concepto con·
fuso es el primer conocimiento contacto con la realidad, el.concepto
distinto es el que resulta después del largo y laborioso caminar de
la ciencia a través de sus .demostraciones, para dominar esa reali
dad; Siempre abierta
a una. mayor «distinción» y enriquecimiento,
pnesto que la realidad total
es inexhaurible para nuestro entendi
miento y
más tratándose de realidades sobrenaturales.
La diferencia entre un teología y otra no está ni ha estado
nunca en función del hecho de
la revelación ; sino en función de
la filosofía con que se piensa y se expresa el hecho de la revela-
4%
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA.?
ción, mejor dicho; la realidad revelada. La revelación pensada y
profundizada por
la filosofía aristotélico-tomista nos dará una
teología clara, precisa, sistemática, es decir, nos dará, como nos
ha dado,
la Summa theologica de Santo Tomás de Aqnino. Cual
quier otra filosofía a
la moda, de tipo subjetivista, nos dará una
teología «difusa, vaga, imprecisa
de una comprensión orgánica,
en que
las proposiciones son necesarias ( ¡no faltaba más! No po
dríamos ni hablar), pero son únicamente expresiones inadecuadas
y cambiantes de la riqueza inexhaurible
de la realidad total»
(R. Franco, l. c., pág. 215). La realidad total, de cualquier ser, y
más la realidad divina, se escapará siempre a. fa comprensión hu
mana en cualquier filosofía.
Pero lo importante, lo urgente es que
esa filosofía, con que «objetivamos»
la realidad al comprenderla,
no destruya su transcendencia conviertiéndola en mera transcen
dentalidad tipo kantiano. Tal es
el peligro de las filosofías subje
tivistas;
sólo la filosofía tomista, ofrece la garantía del realismo
gnoseológico
y ontológico, que resalta particularmente el Papa Pa
blo
VI en su ya citada y excelente carta Lumen Ecclesiae (núms.
15, 16).
II
Supuesto este preámbulo sobre la necesidad y vigencia de la
filosofía aristotélico-tomista como base para cualquier reflexión
teológica sobre
el mensaje cristiand, veamos ahora qué razones
hay para abandonar, como nos propone
el profesor Vida!, la dico
tomía
cuetpo y alma, tan «largamente enraizada, como reconoce
el
profesdr Vida!, en la comprensión cristiana· del hombre y justi
ficante además de muchas apreciaciones. morales, sacramentales,
ascéticas y escatológicas»
(l. c., pág. 141). Y en segundo lugar,
veamos qué otras concepciones del hombre propone en sustitución
de esa. Nos vamds a reducir al profesor Vida! dada
sú autoridad
y el influjo de su magisterio
en el importante campo de la moral.
La
razón fundamental, a lo que parece, para rechazar que el
hombre sea
un ser compuesto de cuetpo y alma, es que esta con-
497
Fundaci\363n Speiro
BALTASAR l"EREZ ARGOS, S. r.
cepción dicotómica del hombre «formado o compuesto de dos
realidades, más o menos interactuantes, pero al fin y al cabo dis
tintas
.y separadas: alma y cuerpo», rompe la unidad integral del
hombre ;
por lo que en su lugar hay que «proclamar una unidad
totalizante,
tanto cdnstitutiva como funcional. Afirmación que es
básica
para la moral. El sujeto de la moral es todo .el hombre:
concurre el
hombre integral y se expresa el hombre total» (ib.).
Qué el sujeto de la moral sea el hombre, todo .el hombre, la
persona humana en
cuanto sujeto de atribución de todas las ac
ciones del hombre, nadie lo ha dudado y menos. los escolásticos,
que
acufiaron aquel dicho tan fundamental en la filosofía y la
teología,
«actiones sunt supposítorum»; por consiguiente el hom
bre, todo
el hombre; la persona humana es el sujeto de atribución
de la moral.
Otra cosa es en lo que respecta al concurso. eficiente
de sus
diversas acciones. Las hace el hombre, la persona humana,
pero mediante'sus diversas
facultades o capacidades de reali2ación,
propias para cada acción, La persona, el hombre, es quien digiere,
siente y discurre ; pero lo digestión no la hace por la misma facur
tad por la que siente o discurre; cada acción por su propia y
adecuada facultad, digestiva, sentiente o discursiva.
Dicho esto sin entrar
en más matices, de lo mucho y muy
bien dicho
por los clásicos del tdmísmo, digamos que la dicotomía
cuerpo y
alma no rompe ni mucho menos la unidad totalizante
del hombre, entendida.
como la entiende 'y explica el arístolelismo.
tomista a saber, como la unión del cuerpo y del alma, materia y
forma substancial respectivamente del compuesto humano, que se
unen
no por yuxtaposición o penetración, sino. como potenda . y
acto; que es la •unión más íntima que puede concebirse de dos
elementos substanciales, cuerpo y alma,
en nuestro taso el alma
racional. No cabe
·ni se puede pensar una mayor «unidad de com
posición»
d. «unidad totalizante», que la que resulta de la unión
de sus elementos como potencia y acto.
El profesor Vida! cuando rechaza la dicotomía cuerpo y almá,
«dos realidades más o menos interactuantes, pero al fin y al cabo
distintas y separadas: alma y cuerpo», se está refiriendo y descri
biendo la dicotomía cuerpo y alma platónica o cartesiana; y lleva
498
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE-CUERPO Y ALMA?
toda la razón en rechazarla. Esa dicotomía rompe evidentemente
la unidad
del hombre. Por eso ha sido rechazada .oon toda la fuer
za desde Arist6teles hasta nuestros
días, pasando por todo el to
mismo escolástico.
¿C6md se puede decir, como. dice el profesor
Vida! sin pecar de grave ignorancia, que
descalificaría a cualquier
autor, que «esta dicotomía y dualismo
se ha. enraizado largamente
en la concepci6n cristiana del hombre
y se la encuentra como
justificante
de muchas apreciaciones morales, sacramentales, ascé
ticas y escatológicas»? No. La dicotdmía o dualismo, cuerpo y
alma, que ha estado siempre. enraizada en la comprensi6n cristiana
del hombre, no es la dicotomía o dualismo, cuerpo
y alma, plató
nica o cartesiana, sino de la aristotélica, única manera de explicar
oonvenientemente, profundamente esa
· unidad substancial, por la
que el hombre es «corpore et anima unus» (GS 14). En la escuelas
se
ha explicado siempre aquellas tesis «que el alma se une al cuer
po, como forma substancial del mismo formando una substancia,
que naturalmente es persona» ;
a la que solía añadirse una segunda
tesis, «que
el paralelismo psicof!sico y el interaccionismo (de Pla
tón y Descartes) son incapaces de explicar la unión del alma y del
cuerpo».
El profesor Vida! se hubiera ahorrado muchas páginas
muy vacías de contenido, de haber recordado lo que en las clases
de filosofía escolástica se enseñaba a los alumnos, no hace tantos
años. Esta tesis que
la esencia física del hombre es un compuesto
substancial,
formadd por el cuerpo y el alma siendo el alma la
forma substancial del mismo, es efectivamente una tesis enraizada
en
toda la ensefianza de la Iglesia, oon resonancias definitorias en
el Concilio de Viena (Ecuménico XV, 1312), donde se dice: «quien
en adelante se atreva a
afirmar, defender o sostener obstinada,
mente que
el alma racional o intelectiva mo es la forma del cuerpo
humano inmediata
y esencialmente, sea considerado hereje» (Co
Ilantes, núm. 229).
Cuerpo
y alma racional o intelectiva, unidos entre sí como
potencia
y acto respectivamente, tal es la esencia fisica del hom
bre.
Por consiguiente, en . el mdmento en que hay una materia
preparada para recrbir y set actuada por el alma intelectiva --como
pensamos que es el zigote humano en su fase de mórula-y Dios
499
Fundaci\363n Speiro
BALTASAR PEREZ ARGOS, S. l.
crea el alma intelectiva y la infunde en esa materia, conveniente0
mente preparada para ser actualizada e informada por el alma
espiritual ; en ese momento preciso tenemos constituido
un hom
bre. Donde está la esenda fisica del hombre, tenemos un hombre;
que empezará a desarrollarse y a moldearse sucesivamente siguien
do las fases del
proceso intrauterino y extrauterino, que le corres
ponde, fijado desde la
eternidad por su Creador y descrito y
estudiado por la Embriologia y demás Ciencias del hombre. El
hombre existe en el momento en que su esencia física existe, está
constituida;
y si existe, es persona en el sentido metafísico y fun
damental de la palabra. As! que ¡fuera aborto!, desde el instante
predicho de la concepción si no queremos asesinar a
un inocente.
«Frente a esta concepción dicotómica del hombre, el profesor
Vida! nos propone proclamar una unidad
tota!izante,. tanto cons
titutiva como
funcional».
¿El hombre una unidad totalizante? Totalizante, ¿de qué
elementos? Evidentemente
el hombre no es una «unidad de sim
plicidad», sino «de composición» o «totalizante», como gusta de
cir el autor. Pero, ¿qué elementos totaliza? El hombre no es un
ser simple, sino compuesto, ¿compuesto de qué?
No se nos dice
en esa fórmula. Sean los que fueren esos elementos, queda toda
vía por saber lo más importante, cuál sea esa unidad, que los
une en esa
unidad totalizante, para conocer su consistencia. ¿Es
una unidad producida
por yuxtaposición o compenetración de los
eletnentos que componen
al hombre? Nada se nos dice tampoco
en esa fórmula. Porque decir que «el hombre es una unidad to
talizante» es no decir absolutamente nada.
Que el hombre sea una
unidad totalizante es evidente.
En esos estamos todos. Lo que hay
que aclarar y responder es precisamente a eso, cuál sea esa unidad
totalizante, que es el hombre. Esa es la pregunta. Con esa fórmu
la no se ha hecho más que convertir la pregunta en respuesta. As!,
no se resuelven los problemas. ¡Qué diferencia de la luminosa
respuesta y
· definición del hombre, que nos da la tradición cris
tíana aristotélico-tomista! fundada en la genial concepción del acto
y la potencia.
· Otra nueva definición del hc,mbre inspirada en Zubiri nos
500
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA'!
ofrece el profesor Vida!. «El hombre, en cuanto todo unitario,
aparece como una "inteligencia sen tiente" .. Con esta afirmación
rechazamos de nuevo toda dicotomía entre lo corporal y lo espi
ritual, pero al mismo tiempo afirmamos la
integración de diversos
elementos en
la unidad de este ser vivo, que es el hombre como
"inteligencia sentiente"» (ib.,
pág. 142).
No hay dificultad en aceptar,
pero con importantes matices,
esa definición del hombre, en cuanto todo unitario, como «inte,
ligencia
sentiente». Todos sabemos por la más elemental Lógica
Minor que las cosas, en nuestro caso el hombre, puede ser defi
nido realmente, además de por una definid6n descriptiva, por una
Jefinici6n esencial doble, una física, la que hemos explicado antes,
cuando
clecfamos que el hombre es «un ser compuesto de un cuer
po orgánico y alma racional», y una definid6n metaflsica, por la
que se define al hombre o a la cosa que sea por sus predicados
esenciales, aquellos en que conviene con los demás seres, en los
que
se encuadra, y aquel o aquellos en que se diferencia ; es de
cir, por el género pr6ximo y última diferencia. Así decimos que
el hombre es «una animal racional». Animal o sen tiente es el gé
nero próximo, que incluye los predicados, en que conviene con
los seres materiales en los que se enmarca el hombre: y
racional
o inteligente es la diferencia específica que le distingue de todos
ellos. Esta
definid6n metdfisica es la más perfecta; pero rara vez
se consigue. Porque, como dice Santo Tomás, casi siempre igno
ramos la diferencia esencial de las cosas. De ahí que generalmente
nos tenemos que contentar con
definidones descriptivas,. causales,
genéticas, accidentales. El hombre felizmente es excepción. De
él
tenemos la doble definición esencial.
Así, pues,
el hombre en cuanto todo unitario lo podemos
(racional). La definición tomista del hombre no puede tener ma
yor patecido con la que propone Zubiri y asume el profesor Vidal.
Por eso dijimos que no había dificultad en aceptarla, pero con
un doble reparo. Primero, cambiando el, término abstracto «inte
ligencia», que propone Zubiri por el término concreto «inteligen-
501
Fundaci\363n Speiro
ÍJÁLTASAR PEREZ ARGOS, S. lo
te», Sólo de Dios por su infinitud se pueden predicar los términos
abstractos;
De los demás no. El hombre no es una «inteligencia
sentiente», sino un «inteligente sentiente». Primer reparo. Se
gundd y más importante reparo, cambiando el orden, «inteligente
sentiente»
por «sentie,:¡te inteligente». Parece mentira que Zubiri
con el fondo aristotélico én que abundaba no haya caído en la
cuenta de esta incorrección.
Es su fallo, el lenguaje existencialista,
que con tanta brillantez
utiliza, le hace más de una vez tropezar.
No se puede decir que el hombre es una «inteligencia sentiente»
o
un «inteligente sentiente», porque sería colooirle en línea o bajo
el género supremo de «substancia espiritual», donde se coloca el
género «inteligente». Ahora bien, el hombre
no es una substancia.
espiritual, como el ángel, sino corporal. Por consiguiente no se
puede decir que el hombre
es «una inteligencia sentiente» ; sino
un sentiente inteligente por lo que la definición del hombre de
Zubiri, que tanto agrada al. profesor. Vidal, si algo significa, es una
vez debidamente corregida absolutamente igual que
la definición
aristotélico-tomista del hombre «animal racional», «sentiente in
teligente».
«Con esta
· afirmación -rl1 saber que el hombre es una inteli
gencia sentiente, mejor dicho,
un sentiente inteligente---nos dice
el profesor Vida! se rechaza
de nuevo toda dicotomía entre lo
corporal y lo espifitual» (ib., pág. 142). No vemds que sea as!,
sino todo lo contrario. Se reafirma la dicotomía aristotélico-tomis
ta. En efecto, al hombre esa realidad comp,¡esta de cuerpd y alma
se le · puede contemplar como «inteligente» y predicar de él con
verdad que
es «inteligente», precisamente porque entre los diver
sos elementos, que
lo integran en su realidad física hay un ele
mento espiritual, que es su alma inteligente o racional. La sola
materia no puede «intellegir». Y si al hombre se le puede contem
plar como «sentiente y predicar de él con verdad que es «sentien'
te», es también porque entre los diversos elementos, que integran
su
realidad física, hay un elemento material orgáoico, dotado de
un sistema nervioso suficientemente desarrollado para poder sen
tir. La dicotomía cuerpo orgánico y alma intelectiva no sólo no
queda excluida, sino postulada
y exigida en la constitución física
502
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUBRPO -Y ALMA?
del hombre, para que éste pueda ser contemplado y predicado en
su realidad física como un sentiente inteligente. Dicotomía cuerpo
y alma, que forman una unidad totalizante y «se integran en la
unidad de este ser
vivo», unidos como acto y potencia, única ma
nera de que formen una substancia, una naturaleza, que natural
mente
es persona. Tal es el hombre.
Por último, nos dice
el profesor Vida! y estamos también to
talmente de acuerdo con
él que «la inteligencia sentiente --0
sentiente inteligente.---en cuantd especificación biológica humana
de esta unidad
totalizante, que es el hombre, recibe una expresión
más perfecta al llamarla -digamos mejor, al ser-persona. El
hombre es una realidad personal» (ib., pág. 144 ). En efecto, el
hombre es una realidad personal, entendida la persona en el sen
tido metafísico, en que siempre se la
ha entendido en el lengnaje
teológico, a saber, como el «supuestd
racional» o «substancia hu
mana
individual incomunicada e incomunicable». Tal es el con
cepto de persona ; que no se debe confundir con el de persona en
sentido psicológico
de personalidad o carácter, sin previo aviso.
Por esta
razón, por estar comunicadas, ni la naturaleza de Cristo,
ni la naturaleza divina son personas.
Ahora podremos entender con exactitud lo que afirma el pro
fesor Vida!, cuandd dice que «el sujeto de
la moral es todo el
hombre: concurre
el hombre integral y se expresa el hombre to
tal» (o. c., pág. 141). Efectivamente, el sujeto de la moral es todo
hombre
como persona; la persona, sujeto de atribución de todo
el comportamiento humano. Pero
el sujeto efectivo de la moral,
el que concurre activa o pasivamente a las diversas operaciones
del hombre, no es el hombre como persona, es la naturaleza hu
mana por
sus diversas facultades. Así, por poner un ejempld ilus
trativo, en que aparece claramente la diferencia, pensemos en
Cristo. Cristo en cuanto
persona es Dios y este Dios muere en la
cruz ; por lo que podemos decir con toda verdad que Dios muere,
pdr su naturaleza humana, naturaleza que ha sido asumida hipos
táticamente por la persona divina del Verbo. La persona es el su
jeto de atribución de todas las operaciones
-«actiones sunt suppo
sitorum» pero no el sujeto efectivo, activo o pasivo de las opera-
503
Fundaci\363n Speiro
BALT ASAR PEREZ ARGOS, S. l.
-clones del hombre ; es la naturaleza a través de sus diversas
facultades.
Parecido análisis hay que hacer respecto de lo que nos dice,
que
«en la moral se expresa el hombre total y que un comporta
miento
tendrá mayor o menor densidad moral, en la medida en
que sea expresión
de la persona ( visi6n personalista de la moral
antes que una
visión objetivista)» (ib., pág. 141).
No, no es
la persona en sentido metafísico, en el que habla
mos ahora, la que se expresa en un comportamiento moral ; es la
persona entendida
en un sentido muy distinto, en un sentido
psicológico o ético, en cuanto «ethos» humano o «talante moral»
de la persona; «ethos» o talante, que es diverso en cada persona
y puede variar
en la misma persona. Conviene advertir bien estas
diferencias
y en qué sentido se utilizan el término «persona» ; que
en la filosofía
y teología católica es un término, por decirlo así,
cuasi consagrado
y de una riqueza enorme para entender y expo
ner el mensaje ctistiano trinitario y cristol6gico.
504
Fundaci\363n Speiro
Y ALMA?
POR
BALTASAR PJiREZ ARGOS, s. J.
Alguien se ha extrañado, y con razón, que hoy se acoge en la
liturgia
oficial textos traducidos de la Biblia de J erusalem que
cambian la palabra alma por
otra palabra y chocan, por lo mismo,
con el tradicional sentido con que la piedad de los fieles había
leído siempre
esos textos. Por ejemplo, Mt. 16,26: «¿De qué le
servirá al hombre
ganar el mundo entero, si arruina su vida?»,
texto que antes se leía: «¿De qué le aprovecha al hombre ganar
el mundo entero, si pierde su alma?». ¿Por qué ahora
vida y no
alma? ¿Por qué «arruinar su vida» en lugar de «perder su alma»,
expresión de especial resonancia espiritual en el corazón de los
fieles? Con razón
se ha podido escribir: «Si en tiempo de Ignacio
de Loyola se hubiera escrito
de este modo, a buen seguro Javier
no
se hubiese convertido». Ni tantas almas piadosas sacar el fruto
espiritual de
dejar el mundo y convertirse a Dios.
La Biblia de Jerusalem en nota a esta palabra explica: «que
el gtiego "psyjes", equivalente aquí al hebreo "nefes", combina
los tres sentidos de vida, alma y persona». Pues si los combina,
¿por qué escoger
vida y no alma, término habitual y en posesión
y desde luego más en consonancia con el sentir tradicional y piado
so del pueblo cristiano? Aquí, de los pastoralistas.
Este
es un texto bíblico y con un original gtiego, en que caben
esos matices. Pero vayamos a otro texto litúrgico no bíblico, la
plegaria antes de comulgar. El texto oficial latino dice hoy como
siempre: «Domine, non sum dignus
... sed tantum die verbo er
sanabitur anima mea». Pues bien, la traducción oficial suprime
Verbo, núm. 315-316 (1993), 489-504 489
Fundaci\363n Speiro
BALT ASAR PEREZ ARGOS, S. 1.
la palabra alma y lo personaliza; en lugar de decir: « ... pero dí
una sola palabra y mi alma será sana», dice: «
... pero una pala
bra tuya bastará para sanarme». ¿Por qué esta tendencia a
esca
motear la palabra alma y poner en su lugar vida o persona?
1
Desde hace algún tiempo, sobre todo a partir del Vaticano II,
se advierte en algunos teólogos una cierta alergia a todo lo que
es aristotelismo. La característica del modernismo según nos ex
plicó San Pío en· la «Pascendi». Po:r ejemplo, a propósito de la
Eucaristía,
nada menos que un profesor de teología propone su
primir la palabra «transubstanciación», de claro sabor aristotélico,
por la de
«transfinalizaci6n» y/o «transignificaci6n». La raz6n,
porque «el término "transubstanciación" parece hoy superadd, al
apoyarse en filosofías y teologías superadas.
Si hoy la filosofía· de
Arist6teles
se hace impracticable, sería tan inútil hablar de tran
substanciaci6n, como hablar de
la fracción del pan». Concluía:
«Tenemos
hoy la misma obligaci6n que tuvieron los Evangelistas,
Los Padres y los Escolásticos; de llevar a nuestros contemporáneos
el
mensaje cristiano en el lenguaje de los contemporáneos» (Lope
Cilleruelo. «¿Transignificáción? Una teología racional de la pre
sencia eucarística»,
Sal Terrae, mayo; 1974, pág. 326).
Si esto se permitió decir del tétmind «transubstanciación»,
término consagrado por el Concilio de Trento,
al afirmar bajo
anatema que era aptísimo para -significar el misterio eucarístico
(Dz 877, 884), por consiguiente, que otro más aptd no se podría
encontrar, ¿qué tiene de extraño que lo mismo ocurra con
el tér
mino
alma, que representa nada menos que la categoría aristotélica
de
la forma substancial, aun reconociendo «la vigencia y enraiza0
miento de este término en el pensamiento cat6lico» y en grandes
sectores de la teología católica? No cabe otra cosa
-nos dicen
que sustituirlo por otro, más actual y al gusto de los contempo
ráneos. Veamos un ejemplo de un conocido profesor,
M. Vidal,
en su obra
Moral de actitudes:
490
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA?
Ha existido -y todavía perdura en algunos ambientes---'
la idea de un hombre, formado o compuesto de dos realida
des
más o menos interactuanres, pero al fin y al cabo distin
tas y separadas: alma y cuerpo. Esta dicotomía o dualismo
se
ha enraizado largamente en la comprensi6n cristiana del
hombre y
la encontramos como justificánte de muchas apre
ciaciones morales, sacramentales,
ascéticas y escatol6gicas.
Frente a esta concepci6n dicot6mica del hombre hay que
proclamar una unidad
tOta!izante, tanto constitutiva como
funcional. Afirmaci6n que es básica para
la moral. El sujeto
de la moral
es todo el hombre y se expresa el hombre total
(edic. 1975, pág. 141).
El hombre en cuanto todo unitario, aparece como una
«inteligencia sentiente».
Con esta afirmaci6n rechazamos de
nuevd toda dicotomía entre lo corporal y lo espiritual, pero
al mismo tiempo afirmamos la integraci6n de diversos
ele
mentos en la unidad de esre ser vivo que es el hombre como
«inteligencia sentienre» (ib., pág. 142).
La «inreligencia sentiente» en cuanto especificaci6n bio-
16gica humana de esta unidad totalizante, que es el hombre,
recibe una
expresi6n más perfecta al llamarla persona. El
hombre
es una realidad personal (ib., pág. 144).
Se
da por asentado que la ciencia actual piensa y se expresa
con categorías muy distintas a las de substancia y accidente, ac·
ci6n y pasi6n, facultades y actds. Hablar, pues, hoy del hombre,
diciendo que un «compuesto de
alma y cuerpo» no es de recibo ;
dígase con un lenguaje
más en consonancia con el lenguaje de los
contemporáneos que es, por ejemplo, «una unidad
totalizanre»,
«una inteligencia sen tiente» d una «estructura personal», como
propone el profesor
M. Vida!.
¿Qué decir a esta propuesta? Desde luego, de acuerdo con que
hay que llevar a nuestros contemporáneos el mensaje cristiano en
el lenguaje de los contemporáneos. Precisamente
por eso el Ma
gisterio de la Iglesia es un magisterio vivo, por consiguiente, siem
pre actualizado en su expresión. Pero junto a esto no hay que
olvidar algo muy esencial, que el mensaje cristiano, por su
índole
universal y salvadora, es un mensaje destinado a todos los hom
bres, a todas
las culturas,. a todos los tiempos ; ne, puede vincularse
a ninguna forma particular de cultura, de sistema o de escuela, sino
491
Fundaci\363n Speiro
BALTASAR PEREZ A.f{GOS, S. J.
que ha de pensarse y expresarse en las categorías más universales
y perennes, en las categorías que llamaríamos del sentido común,
del hombre de la calle. Esto supuesto, no
se puede olvidar tam
poco que cualquier reflexi6n teol6gica, por sencilla que sea, que
quiera
profundizar en el mensaje revelado para hacer de él ciencia,
Teología, no puede prescindir, de una manera o de otra, de la
apoyatura de un pensamiento filos6fico. Estd
es insoslayable. Lo
que plantea inmediatamente el problema de cuál sea ese pensa
miento filosófico, esa filosofía, que le sirva
de apoyatura sin trai
cionar la índole universal
y salvadora del mensaje católico. Sin
duda
ha de ser una filosofía del sentido común, que piense y se
exprese con las categorías del hombre de la calle, no con categorías
alambicadas esotéricas y propias
de iniciados en el pensamiento de
alguna determinada escuela o sistema.
Pues bien, entre las diversas filosofías donde se puede escoger
y que han desfiladd por el horizonte de la historia del pensamiento
humano, dejando huella, nos encontramos, a partir sobre todo de
la modernidad, con
las que afirman y viven un subjetivismo, más
o menos radical, nacido del famoso «cogito» cartesiano y que se
sitúan por lo mismo frente al realismo objetivista aristotélico-to
mista; realismo objetivista, cultivado desde
lds comienzos de la
teología católica especialmente por el tomismo imperante en todo
el medioevo. Dos extremos. Entre esos dos ext=os, subjetivis
mo
radical, en sus diversas manifestaciones y el objetivismo rea
lista o realismo critico, representado
s61o era fácil, sino obligada para una reflexión teoló
gica católica. La filosofía aristotélico-tomista -montada fundamen
talmente sobre la genial intuici6n de Aristóteles, del acto
y la
potencia y el sistema de las cuatro causas ( eficiente, final, material
y
formal)-,-es una filosofía totalmente abierta a la transcendencia,
como ninguna otra,
cuyas categorías -basta hacer la prueba
son las del sentido común, las del hombre de la calle, las que pue
de alcanzar
d comprender la persona más iletrada, como lo ex
plicamos en otra ocasión (dr. B. P. Argos, «Categorías aristotéli
licas y dogma católico»,
Roca Viva, julio, agosto, septiembre 1974).
Por eso la Iglesia se ha inclinado siempre por esta filosofía, por
492
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA?
su realismo objetivo, y la ha ponderada y recomendado al má
ximo; no con objeto de hacer escuela, sino de dar la apoyatura
más conveniente a
la reflexión teológica sobre el mensaje cris
tiano. Recientemente el
Vaticana II volvía a recomendarla. Al
referirse a la
formación de los sacerdotes dice que deben adquirir
«un conocimiento
sólido y coherente del hombre, del mundo y de
Dios, apoyados en
el patrimonio filosófico de perenne validez»
(OT 15). Ese «patrimonio filosófico de perenne validez» no es
otro que la
filosofía aristotélico-tomista, como consta por la res
puesta expresa de la
S. C. de Seminarios y Universidades del 20
de diciembre de 1965, a una consulta sobre el significado de esa
frase y por nota aneja a ese número 15 del
decreta conciliar.
Solo
la filosofía del acto y la potencia garantiza una reflexión
teológica
abierta a la transcedencia. Cualquier otra -lo sabe
cualquier conocedor de la Historia
de· 1a Filosofía-se queda en
cerrada en un monismo, ya sea de tipo evolucionista heraclitiano,
ya sea de tipo nominalista parmenidiano ; lo que hoy abunda fuera
del campo
aristCltélico-tomista. Desviarse del tomismo es por con
siguiente correr el riesgo de errar gravemente en la comprensión
teol6gica del mensaje cristiano. No hay otra apoyatura metafísica
posible, que la del acto
y la potencia, para una reflexión teológica
católica,
que exprese debidamente y con exactitud el mensaje cris
tiano.
No sólo en el terreno metafísico como acabamos de decir,
sino también en
el epistemológico o cognoscitivo es necesario
apoyarse en el tomismo. En este terreno no
se puede jugar con
voluntarismos o subjetivismos del tipo que sean, frente
al realismo
crítico del tomismo. A parte de la evidente e íntima incoherencia,
que en ellos se encierra para quien sin prejuicios los contempla
y
analiza, más que suficiente para rechazarlos; se corre el peligro
de quedar también por este lado de
la epistemología o critica del
conocimiento atrapados en una inmanencia, no ya de tipo meta
físico, como la que antes denunciábamos, sino de tipo transcen
dental kantiano.
El mensaje cristiano no se podría presentar como
un mensaje de valor transcendente,
sina transcendental.
Tal
es entre otras la profunda raz6n, por la que la Iglesia se
493
Fundaci\363n Speiro
BALT ASAR PEREZ ARGOS, S. J.
ha inclinado siempre por la filosofía aristotélico tomista, como
explica amplia y agudamente Pablo VI en su extraordinaria carta
Lumen Ecclesiae del 20 de noviembre de 1974, con motivo del
VII Centenario de la muerte de Santo Tomás de Aquino.
La figura del Aquinate -nos dice el Papa-des¡,;,rda
el contexto histórico y cultural en que se movió, situándose
en un plano de orden
· doctrinal, que transciende las épocas
históricas transcurridas desde el siglo
XIII hasta nuestros
días (núm. 14).
El Aquinate mientras exalta al máximo la dignidad de
la
razón humana, ofrece un instrumento valiosísimo para la
reflexión teológica (núm. 16
).
Para resumir brevemente las razones a que hemos alu.
dido, recordaremos ante todo el realismo gnoseol6gico y on
tológico, que es la característica primera y principal de la
filosofía de Santo Tomás
...
Nuestro predecesor Pío XI alabó este realismo ontoló
gico y gnoseológico en un discurso pronunciado a los jóve
nes universitarios con estas significativas palabras: «En el
tomismo se encuentra, por
as! decir, una especie de evangelio
natural, un cimiento incomparablemente firme para todas
las construcciones científicas, porque el tomismo se carac
teriza ante todo por su objetividad ; las suyas no· son cons
trucciones o elevaciones del
espíritu puramente abstractas,
sino construcciones· que siguen el impulso real de
las cosas ...
Nunca decaerá el valor de la doctrina tomista, pues ello ten
dría que decaer el valor de las cosas» (ib., núm. 15).
Un autor, que merece nuestros respetos y
nada sospechoso de
parcialidad, reconoce expresamente «la comodidad», es decir, la
aptitud que representa el tomismo, como instrumento filosófico,
para el magisterio doctrinal de la Iglesia, por encima de cualquier.
otra filosofía de tipo subjetivista. Aunque «no le resulta convin
cente la evidencia
de su epistemolog!a, dados los presupuestos
lógicos
y ontológicos que implica»; «pero es claro -añade-que
este realismo y la seguridad que da el conocimiento de
las esencias
inmutables de
las cosas, es una filosofía más cómoda para un ma•
gisterio de índole doctrinal. En cambio, a partir de las filosofías
subjetivas, de la hermenéutica, de la relatividad de la historia, de
494
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA?
lcis condicionamientos sociO-OJlturales e incluso biológicos del co,
nocimiento, hay pocas posibilidades de definiciones inmutables y
eternas». Hasta aqu! dicho autor.
Es de agradecer y mucho, este
reconocimiento de
la «comodidad» de la filosofía aristotélico-t-0-
mista para
el magisterio doctrinal de la Iglesia; sin que nos extrañe
que
no le resulte convincente «la evidencia de esta epistemología,
dados los presupuestos lógicos
y ontológicos que implica». El mis
mo modo de proponer y fundamentar su falta de convencimiento,
«dados los presupuestos lógicos y ontológicos que implica», nos
descubre que
es este un terreno, que no le es familiar. Si de esto
no nos
extrañamos, s! y mucho, por lo chocante y por fundá
ment.o ninguno, de la razón, que da a continuación, por la que la
Iglesia
--dice--se inclina, al menos.hoy, por el tomismo. Dice
así, concluyéndolo de lo anterior: «Se hace plausible la tesis de
Pierre Thibault sobre los presu¡,uéstos políticos de la
restaura,
ción de la filosofía aristotélico-tomista por León XIII. Para asegu
rar el poder indirecto -el directo era impensable ya -tenía qué
ejercer sobre los fieles un magisterio doctrinal claro y preciso,
sobre una base filosófica incuestionable. Esta
filosofía lleva a. édn
cebir la totalidad de la realidad y de la revelación y de la tradición
católicas como reductibles a un conjunto de formulaciones claras,
precisas, definitivas. Incluso la utilización
de una lengua muerta,
el
latín, da a sus formulaciones un estilo lapidario e inmutable el
único apropiado para las definiciones dogmáticas» (R; Franco, «El
Vaticano
II, una herencia "pro indiviso"», Proyecci6n, 39, 1992;
205-222).
Afirmar que la
restauración de la filosofía aristotélico-tomista
por León
XIII .tue de intencionalidad política, «para asegurar el
poder indirecto de los Papas sobre los fieles, el directo era im
pensable ya», es primero no conocer la historia; segundo nci 00:
nocer las razones profundas que obligan a la reflexión teológica,
auténticamente católica a buscar
su apoyatura eri la única filosofía
que no «atrapa» el misterio cristiano en las redes de ninguna in·
manencia ;
y tercero
~lo que no tiene excusa-es no haber leído
la excelente Carta de Pablo VI Lumen Ecclesiae (20-XI,1974) .
.Afiade el autor, a continuación, que la diferencia fundamental
495
Fundaci\363n Speiro
BALT ASAR PEREZ ARGOS, S. J.
entre las dos corrientes teológicas -la elaborada sobre el tomismo
y la elaborada sobre otro tipo
de filosofía-está en función de
de la «idea exacta que
se tenga del hecho de la revelación» ; dos
concepciones de la revelación que
se pueden expresar por la alter
nativa: «la revelación
es fundamentalmente un sistema de propo
siciones» ; «la revelación no tiene que ser considerada en principio
como un sistema de proposiciones» (R. Franco, o. c., pág. 214).
Pues bien, nos parece que esta alternativa carece de sentido.
El hecho de la revelación, mejor dicho, de la realidad revelada, o
sea el misterio criStiano, no es una fórmula ni menos un sistema
de proposiciones ; la realidad revelada en si es una vida, la vida
sobrenatural, la vida de la gracia que como toda vida
se da, se
recibe, está
ah! para vivificar a una determinada persona. La reve
lación,
el contenido de la revelación, es una realidad, no son fórmu
las. Pero esa vida, esa realidad, el misterio cristiano
cuando se
expresa y sobre todo cuando se hace objeto de ciencia, cuando se
hace Teología; entonces sí, entonces se piensa y
se expresa en
fórmulas y proposiciones, que tienden a
formar un sistema como
cualquier otra ciencia. ¿Qué es
el agua, esa realidad tan rica y
necesaria, que bebemos, que señalamos con
el dedo y le ponemos
la etiqueta
.de «agua» para entendernos de alguna manera? ¿O
es la fórmula H,O? ¿Hay oposición o alternancia entre esa reali
dad y la fórmula H,0? No, de·ninguna manera. De la misma ma
nera no tiene sentido la alternativa , que se nos proponía. Hay
oposición y alternativa ;
pero es la oposición y alternativa que hay
entre lo que llaman
los escolásticos, el concepto confuso y el
concepto distinto referidos· a la misma realidad. El concepto con·
fuso es el primer conocimiento contacto con la realidad, el.concepto
distinto es el que resulta después del largo y laborioso caminar de
la ciencia a través de sus .demostraciones, para dominar esa reali
dad; Siempre abierta
a una. mayor «distinción» y enriquecimiento,
pnesto que la realidad total
es inexhaurible para nuestro entendi
miento y
más tratándose de realidades sobrenaturales.
La diferencia entre un teología y otra no está ni ha estado
nunca en función del hecho de
la revelación ; sino en función de
la filosofía con que se piensa y se expresa el hecho de la revela-
4%
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA.?
ción, mejor dicho; la realidad revelada. La revelación pensada y
profundizada por
la filosofía aristotélico-tomista nos dará una
teología clara, precisa, sistemática, es decir, nos dará, como nos
ha dado,
la Summa theologica de Santo Tomás de Aqnino. Cual
quier otra filosofía a
la moda, de tipo subjetivista, nos dará una
teología «difusa, vaga, imprecisa
de una comprensión orgánica,
en que
las proposiciones son necesarias ( ¡no faltaba más! No po
dríamos ni hablar), pero son únicamente expresiones inadecuadas
y cambiantes de la riqueza inexhaurible
de la realidad total»
(R. Franco, l. c., pág. 215). La realidad total, de cualquier ser, y
más la realidad divina, se escapará siempre a. fa comprensión hu
mana en cualquier filosofía.
Pero lo importante, lo urgente es que
esa filosofía, con que «objetivamos»
la realidad al comprenderla,
no destruya su transcendencia conviertiéndola en mera transcen
dentalidad tipo kantiano. Tal es
el peligro de las filosofías subje
tivistas;
sólo la filosofía tomista, ofrece la garantía del realismo
gnoseológico
y ontológico, que resalta particularmente el Papa Pa
blo
VI en su ya citada y excelente carta Lumen Ecclesiae (núms.
15, 16).
II
Supuesto este preámbulo sobre la necesidad y vigencia de la
filosofía aristotélico-tomista como base para cualquier reflexión
teológica sobre
el mensaje cristiand, veamos ahora qué razones
hay para abandonar, como nos propone
el profesor Vida!, la dico
tomía
cuetpo y alma, tan «largamente enraizada, como reconoce
el
profesdr Vida!, en la comprensión cristiana· del hombre y justi
ficante además de muchas apreciaciones. morales, sacramentales,
ascéticas y escatológicas»
(l. c., pág. 141). Y en segundo lugar,
veamos qué otras concepciones del hombre propone en sustitución
de esa. Nos vamds a reducir al profesor Vida! dada
sú autoridad
y el influjo de su magisterio
en el importante campo de la moral.
La
razón fundamental, a lo que parece, para rechazar que el
hombre sea
un ser compuesto de cuetpo y alma, es que esta con-
497
Fundaci\363n Speiro
BALTASAR l"EREZ ARGOS, S. r.
cepción dicotómica del hombre «formado o compuesto de dos
realidades, más o menos interactuantes, pero al fin y al cabo dis
tintas
.y separadas: alma y cuerpo», rompe la unidad integral del
hombre ;
por lo que en su lugar hay que «proclamar una unidad
totalizante,
tanto cdnstitutiva como funcional. Afirmación que es
básica
para la moral. El sujeto de la moral es todo .el hombre:
concurre el
hombre integral y se expresa el hombre total» (ib.).
Qué el sujeto de la moral sea el hombre, todo .el hombre, la
persona humana en
cuanto sujeto de atribución de todas las ac
ciones del hombre, nadie lo ha dudado y menos. los escolásticos,
que
acufiaron aquel dicho tan fundamental en la filosofía y la
teología,
«actiones sunt supposítorum»; por consiguiente el hom
bre, todo
el hombre; la persona humana es el sujeto de atribución
de la moral.
Otra cosa es en lo que respecta al concurso. eficiente
de sus
diversas acciones. Las hace el hombre, la persona humana,
pero mediante'sus diversas
facultades o capacidades de reali2ación,
propias para cada acción, La persona, el hombre, es quien digiere,
siente y discurre ; pero lo digestión no la hace por la misma facur
tad por la que siente o discurre; cada acción por su propia y
adecuada facultad, digestiva, sentiente o discursiva.
Dicho esto sin entrar
en más matices, de lo mucho y muy
bien dicho
por los clásicos del tdmísmo, digamos que la dicotomía
cuerpo y
alma no rompe ni mucho menos la unidad totalizante
del hombre, entendida.
como la entiende 'y explica el arístolelismo.
tomista a saber, como la unión del cuerpo y del alma, materia y
forma substancial respectivamente del compuesto humano, que se
unen
no por yuxtaposición o penetración, sino. como potenda . y
acto; que es la •unión más íntima que puede concebirse de dos
elementos substanciales, cuerpo y alma,
en nuestro taso el alma
racional. No cabe
·ni se puede pensar una mayor «unidad de com
posición»
d. «unidad totalizante», que la que resulta de la unión
de sus elementos como potencia y acto.
El profesor Vida! cuando rechaza la dicotomía cuerpo y almá,
«dos realidades más o menos interactuantes, pero al fin y al cabo
distintas y separadas: alma y cuerpo», se está refiriendo y descri
biendo la dicotomía cuerpo y alma platónica o cartesiana; y lleva
498
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE-CUERPO Y ALMA?
toda la razón en rechazarla. Esa dicotomía rompe evidentemente
la unidad
del hombre. Por eso ha sido rechazada .oon toda la fuer
za desde Arist6teles hasta nuestros
días, pasando por todo el to
mismo escolástico.
¿C6md se puede decir, como. dice el profesor
Vida! sin pecar de grave ignorancia, que
descalificaría a cualquier
autor, que «esta dicotomía y dualismo
se ha. enraizado largamente
en la concepci6n cristiana del hombre
y se la encuentra como
justificante
de muchas apreciaciones morales, sacramentales, ascé
ticas y escatológicas»? No. La dicotdmía o dualismo, cuerpo y
alma, que ha estado siempre. enraizada en la comprensi6n cristiana
del hombre, no es la dicotomía o dualismo, cuerpo
y alma, plató
nica o cartesiana, sino de la aristotélica, única manera de explicar
oonvenientemente, profundamente esa
· unidad substancial, por la
que el hombre es «corpore et anima unus» (GS 14). En la escuelas
se
ha explicado siempre aquellas tesis «que el alma se une al cuer
po, como forma substancial del mismo formando una substancia,
que naturalmente es persona» ;
a la que solía añadirse una segunda
tesis, «que
el paralelismo psicof!sico y el interaccionismo (de Pla
tón y Descartes) son incapaces de explicar la unión del alma y del
cuerpo».
El profesor Vida! se hubiera ahorrado muchas páginas
muy vacías de contenido, de haber recordado lo que en las clases
de filosofía escolástica se enseñaba a los alumnos, no hace tantos
años. Esta tesis que
la esencia física del hombre es un compuesto
substancial,
formadd por el cuerpo y el alma siendo el alma la
forma substancial del mismo, es efectivamente una tesis enraizada
en
toda la ensefianza de la Iglesia, oon resonancias definitorias en
el Concilio de Viena (Ecuménico XV, 1312), donde se dice: «quien
en adelante se atreva a
afirmar, defender o sostener obstinada,
mente que
el alma racional o intelectiva mo es la forma del cuerpo
humano inmediata
y esencialmente, sea considerado hereje» (Co
Ilantes, núm. 229).
Cuerpo
y alma racional o intelectiva, unidos entre sí como
potencia
y acto respectivamente, tal es la esencia fisica del hom
bre.
Por consiguiente, en . el mdmento en que hay una materia
preparada para recrbir y set actuada por el alma intelectiva --como
pensamos que es el zigote humano en su fase de mórula-y Dios
499
Fundaci\363n Speiro
BALTASAR PEREZ ARGOS, S. l.
crea el alma intelectiva y la infunde en esa materia, conveniente0
mente preparada para ser actualizada e informada por el alma
espiritual ; en ese momento preciso tenemos constituido
un hom
bre. Donde está la esenda fisica del hombre, tenemos un hombre;
que empezará a desarrollarse y a moldearse sucesivamente siguien
do las fases del
proceso intrauterino y extrauterino, que le corres
ponde, fijado desde la
eternidad por su Creador y descrito y
estudiado por la Embriologia y demás Ciencias del hombre. El
hombre existe en el momento en que su esencia física existe, está
constituida;
y si existe, es persona en el sentido metafísico y fun
damental de la palabra. As! que ¡fuera aborto!, desde el instante
predicho de la concepción si no queremos asesinar a
un inocente.
«Frente a esta concepción dicotómica del hombre, el profesor
Vida! nos propone proclamar una unidad
tota!izante,. tanto cons
titutiva como
funcional».
¿El hombre una unidad totalizante? Totalizante, ¿de qué
elementos? Evidentemente
el hombre no es una «unidad de sim
plicidad», sino «de composición» o «totalizante», como gusta de
cir el autor. Pero, ¿qué elementos totaliza? El hombre no es un
ser simple, sino compuesto, ¿compuesto de qué?
No se nos dice
en esa fórmula. Sean los que fueren esos elementos, queda toda
vía por saber lo más importante, cuál sea esa unidad, que los
une en esa
unidad totalizante, para conocer su consistencia. ¿Es
una unidad producida
por yuxtaposición o compenetración de los
eletnentos que componen
al hombre? Nada se nos dice tampoco
en esa fórmula. Porque decir que «el hombre es una unidad to
talizante» es no decir absolutamente nada.
Que el hombre sea una
unidad totalizante es evidente.
En esos estamos todos. Lo que hay
que aclarar y responder es precisamente a eso, cuál sea esa unidad
totalizante, que es el hombre. Esa es la pregunta. Con esa fórmu
la no se ha hecho más que convertir la pregunta en respuesta. As!,
no se resuelven los problemas. ¡Qué diferencia de la luminosa
respuesta y
· definición del hombre, que nos da la tradición cris
tíana aristotélico-tomista! fundada en la genial concepción del acto
y la potencia.
· Otra nueva definición del hc,mbre inspirada en Zubiri nos
500
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA'!
ofrece el profesor Vida!. «El hombre, en cuanto todo unitario,
aparece como una "inteligencia sen tiente" .. Con esta afirmación
rechazamos de nuevo toda dicotomía entre lo corporal y lo espi
ritual, pero al mismo tiempo afirmamos la
integración de diversos
elementos en
la unidad de este ser vivo, que es el hombre como
"inteligencia sentiente"» (ib.,
pág. 142).
No hay dificultad en aceptar,
pero con importantes matices,
esa definición del hombre, en cuanto todo unitario, como «inte,
ligencia
sentiente». Todos sabemos por la más elemental Lógica
Minor que las cosas, en nuestro caso el hombre, puede ser defi
nido realmente, además de por una definid6n descriptiva, por una
Jefinici6n esencial doble, una física, la que hemos explicado antes,
cuando
clecfamos que el hombre es «un ser compuesto de un cuer
po orgánico y alma racional», y una definid6n metaflsica, por la
que se define al hombre o a la cosa que sea por sus predicados
esenciales, aquellos en que conviene con los demás seres, en los
que
se encuadra, y aquel o aquellos en que se diferencia ; es de
cir, por el género pr6ximo y última diferencia. Así decimos que
el hombre es «una animal racional». Animal o sen tiente es el gé
nero próximo, que incluye los predicados, en que conviene con
los seres materiales en los que se enmarca el hombre: y
racional
o inteligente es la diferencia específica que le distingue de todos
ellos. Esta
definid6n metdfisica es la más perfecta; pero rara vez
se consigue. Porque, como dice Santo Tomás, casi siempre igno
ramos la diferencia esencial de las cosas. De ahí que generalmente
nos tenemos que contentar con
definidones descriptivas,. causales,
genéticas, accidentales. El hombre felizmente es excepción. De
él
tenemos la doble definición esencial.
Así, pues,
el hombre en cuanto todo unitario lo podemos
(racional). La definición tomista del hombre no puede tener ma
yor patecido con la que propone Zubiri y asume el profesor Vidal.
Por eso dijimos que no había dificultad en aceptarla, pero con
un doble reparo. Primero, cambiando el, término abstracto «inte
ligencia», que propone Zubiri por el término concreto «inteligen-
501
Fundaci\363n Speiro
ÍJÁLTASAR PEREZ ARGOS, S. lo
te», Sólo de Dios por su infinitud se pueden predicar los términos
abstractos;
De los demás no. El hombre no es una «inteligencia
sentiente», sino un «inteligente sentiente». Primer reparo. Se
gundd y más importante reparo, cambiando el orden, «inteligente
sentiente»
por «sentie,:¡te inteligente». Parece mentira que Zubiri
con el fondo aristotélico én que abundaba no haya caído en la
cuenta de esta incorrección.
Es su fallo, el lenguaje existencialista,
que con tanta brillantez
utiliza, le hace más de una vez tropezar.
No se puede decir que el hombre es una «inteligencia sentiente»
o
un «inteligente sentiente», porque sería colooirle en línea o bajo
el género supremo de «substancia espiritual», donde se coloca el
género «inteligente». Ahora bien, el hombre
no es una substancia.
espiritual, como el ángel, sino corporal. Por consiguiente no se
puede decir que el hombre
es «una inteligencia sentiente» ; sino
un sentiente inteligente por lo que la definición del hombre de
Zubiri, que tanto agrada al. profesor. Vidal, si algo significa, es una
vez debidamente corregida absolutamente igual que
la definición
aristotélico-tomista del hombre «animal racional», «sentiente in
teligente».
«Con esta
· afirmación -rl1 saber que el hombre es una inteli
gencia sentiente, mejor dicho,
un sentiente inteligente---nos dice
el profesor Vida! se rechaza
de nuevo toda dicotomía entre lo
corporal y lo espifitual» (ib., pág. 142). No vemds que sea as!,
sino todo lo contrario. Se reafirma la dicotomía aristotélico-tomis
ta. En efecto, al hombre esa realidad comp,¡esta de cuerpd y alma
se le · puede contemplar como «inteligente» y predicar de él con
verdad que
es «inteligente», precisamente porque entre los diver
sos elementos, que
lo integran en su realidad física hay un ele
mento espiritual, que es su alma inteligente o racional. La sola
materia no puede «intellegir». Y si al hombre se le puede contem
plar como «sentiente y predicar de él con verdad que es «sentien'
te», es también porque entre los diversos elementos, que integran
su
realidad física, hay un elemento material orgáoico, dotado de
un sistema nervioso suficientemente desarrollado para poder sen
tir. La dicotomía cuerpo orgánico y alma intelectiva no sólo no
queda excluida, sino postulada
y exigida en la constitución física
502
Fundaci\363n Speiro
EL HOMBRE, ¿UN SER COMPUESTO DE CUBRPO -Y ALMA?
del hombre, para que éste pueda ser contemplado y predicado en
su realidad física como un sentiente inteligente. Dicotomía cuerpo
y alma, que forman una unidad totalizante y «se integran en la
unidad de este ser
vivo», unidos como acto y potencia, única ma
nera de que formen una substancia, una naturaleza, que natural
mente
es persona. Tal es el hombre.
Por último, nos dice
el profesor Vida! y estamos también to
talmente de acuerdo con
él que «la inteligencia sentiente --0
sentiente inteligente.---en cuantd especificación biológica humana
de esta unidad
totalizante, que es el hombre, recibe una expresión
más perfecta al llamarla -digamos mejor, al ser-persona. El
hombre es una realidad personal» (ib., pág. 144 ). En efecto, el
hombre es una realidad personal, entendida la persona en el sen
tido metafísico, en que siempre se la
ha entendido en el lengnaje
teológico, a saber, como el «supuestd
racional» o «substancia hu
mana
individual incomunicada e incomunicable». Tal es el con
cepto de persona ; que no se debe confundir con el de persona en
sentido psicológico
de personalidad o carácter, sin previo aviso.
Por esta
razón, por estar comunicadas, ni la naturaleza de Cristo,
ni la naturaleza divina son personas.
Ahora podremos entender con exactitud lo que afirma el pro
fesor Vida!, cuandd dice que «el sujeto de
la moral es todo el
hombre: concurre
el hombre integral y se expresa el hombre to
tal» (o. c., pág. 141). Efectivamente, el sujeto de la moral es todo
hombre
como persona; la persona, sujeto de atribución de todo
el comportamiento humano. Pero
el sujeto efectivo de la moral,
el que concurre activa o pasivamente a las diversas operaciones
del hombre, no es el hombre como persona, es la naturaleza hu
mana por
sus diversas facultades. Así, por poner un ejempld ilus
trativo, en que aparece claramente la diferencia, pensemos en
Cristo. Cristo en cuanto
persona es Dios y este Dios muere en la
cruz ; por lo que podemos decir con toda verdad que Dios muere,
pdr su naturaleza humana, naturaleza que ha sido asumida hipos
táticamente por la persona divina del Verbo. La persona es el su
jeto de atribución de todas las operaciones
-«actiones sunt suppo
sitorum» pero no el sujeto efectivo, activo o pasivo de las opera-
503
Fundaci\363n Speiro
BALT ASAR PEREZ ARGOS, S. l.
-clones del hombre ; es la naturaleza a través de sus diversas
facultades.
Parecido análisis hay que hacer respecto de lo que nos dice,
que
«en la moral se expresa el hombre total y que un comporta
miento
tendrá mayor o menor densidad moral, en la medida en
que sea expresión
de la persona ( visi6n personalista de la moral
antes que una
visión objetivista)» (ib., pág. 141).
No, no es
la persona en sentido metafísico, en el que habla
mos ahora, la que se expresa en un comportamiento moral ; es la
persona entendida
en un sentido muy distinto, en un sentido
psicológico o ético, en cuanto «ethos» humano o «talante moral»
de la persona; «ethos» o talante, que es diverso en cada persona
y puede variar
en la misma persona. Conviene advertir bien estas
diferencias
y en qué sentido se utilizan el término «persona» ; que
en la filosofía
y teología católica es un término, por decirlo así,
cuasi consagrado
y de una riqueza enorme para entender y expo
ner el mensaje ctistiano trinitario y cristol6gico.
504
Fundaci\363n Speiro
