Índice de contenidos
Número 327-328
Serie XXXIII
- Textos Pontificios
- Noticias
- Notas
- In memoriam
- Estudios
-
Información bibliográfica
-
La «nueva religiosidad» y los nuevos movimientos religiosos. Massimo Introvigne: La questione della nuova religiositá; Il ritorno dello gnosticismo; Storia del New Age, 1962-1992
-
José Ortego Costales: Teoría de la parte especial del derecho penal
-
José Miguel Serrano Ruiz-Calderón: Bioética, poder y Derecho
-
Andrés Ortega: La razón de Europa
-
Jesús López Medel: Constitución, democracia y enseñanza religiosa
-
Salvador Abascal: La espada y la cruz de la evangelización
-
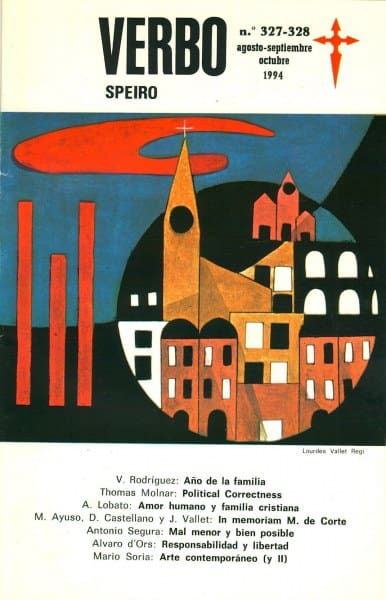
Autores
1994
«Mal menor» y «bien posible»
"MAL MENOR" Y "BIEN POSIBLE"
POR
ANTONIO SEGURA FERNS
El juicio moral.
Cuando una sociedad se halla en el centro · de una nebulosa
moral, producida por tres siglos de imnanencia
fi1os6fica que pre
tende fundar en el «cogito» humano exclusivamente el juicio mo
ral, una línea argumentativa muy productiva para los interlocu
tores sociales
es el «malminorismo»: ante la carencia de claras
exigencias morales, parece imperativo evitar «males mayores» y
conseguir el
« bien posible». A posteriori, cuando la Historia pasa
la cuenta, esta opci6n suele ser disculpada -cuando no exculpa
da-aunque no haya. éxito comprobable y aun fracaso visible.
En sí, el «malminorismo»
se inscribe en el marco del utilita
rismo ·moral: en cada caso se comparan los «pros» y los «contras»
de las posibles salidas de cada situaci6n y el juicio moral s6lo
concierne a optimizar el resultado deseable, eligiendo
el mayor
«bien posible» con el «menor mal» inevitable. Esta presentaci6n,
puramente formal, del juicio moral oculta, bajo su patente «razo
nabilidad», el verdadero problema: cuáles son los «bienes» y los
«males» en juego, en definitiva cuál
sea el concepto del Bien -y,
por ende, el de la Verdad-que se toma como supremo indeter
minado y, a
la vez, último determinante metafísico del juicio
moral. Tras esto, de orden transcendental, puede
ya aplicarse el
juicio categorial. a la situaci6n juzgada: tiempo, lugar, cantidad,
calidad, etc. Y siempre procurando no confundir lo «importante»
con lo «urgente».
Una absolutizaci6n de cualquiera de estos · predicamentos con-
Verbo, núm. 327-328 (1994), 817-824 817
Fundaci\363n Speiro
ANTONIO SEGURA FERNS
dicionados elevándolo a situación de un transcendental incondi
cionado genera una ideología, un «ismo»
-temporalismo, localis
mo, universalismo, etc.-, es decir, una weltanschauung -una
«construcción del mundo»-, evidentemente no en la realidad
existencial, sino
en la mente humana. Por ello, la dialéctica que
se genera con tal cambio en la base fundamental, es inacabable:
la labilidad del mundo ideal,
frente a la ineludible potencia y la
«tozudez» del mundo· real, hace que siempre pueda «justificar
se» (¿!) cualquier decisión moral en base a ¿posibles? «bienes
mayores» o «males menores».
Análisis categorial del juicio.
Esta labilidad permite «saltar» sin dificultad de un predica
mento a otro
oomo referencia absolutizadora en el juicio ideológico
sin quitar racionalidad «formal» de
las conclusiones en el juicio
«malminorista»: pendientes de una determinada categoría
oons
tituida como central, la proposiciones, juicios y silogismos del
discurso que se hagan sobre la realidad eontemplada, fluyen oon
facilidad y lógica impecable, lo cual les presta credibilidad. Pero
...
finalmente resultan inoompatibles con similares razonamientos
hechos desde diferentes planos ideológicos, en su
ámbito tan ra
zonables oomo los primeros. Así aparecen eontradicciones insolu
bles entre los diversos
aspectos y reclamaciones de la única rela
ción social. entre los mismos hombres.
Por ejemplo: si se toma
oomo centro del discurso el «tiempo»,
la problemática
del «mal menor» y el «bien posible» se desarrolla
entre
el «ahora» y el «después» en el resbaladizo terreno señala
do de confundir lo «importante» con lo «urgente»: lo que
«ahora»
aparece
oomo el mayor «bien posible» o el «mal menor» inevita
ble, puede resultar finalmente
un «mal mayor» y una total ausen
cia de bien, en un futuro
más· d menos próximo, que hubiera
podido evitarse con otra decisíón inicial.
Por ejemplo: el «tran
sigir», en nombre
de un bien tan deseable oomo es la paz social,
con situaciones injustas o doctrinas potencialmente disolventes,
818
Fundaci\363n Speiro
t
prehítleriana, termin6 siendo• un:. desastre total ·en '1945. Y de
ejemplos como éste está llena la ·Historia,··
Si la centraliclad idéol6gica la pasamos a-la «ctlalidad», igual'
mente pueden· darse incompetencias puntuales aquí-y-ahora •que
inevitablemente tienen que sacrificar alguno de los ténnitios del
clilema, por más que ambos hayan sido presentados
ideológica
mente como irrenunciables, si se pretende solucionar el problema
concreto de que se trate. Según sea una u otra
la .decisión ·elegjd.í
como «bien» quedarán automáticamente situadas las demás como
mayor o
menor hien 6 mal. Y esto sin negar la bondad intrínseca
de cacla una, pero que hay que' sacrificarla a otra considerada «ad
casum» como · mejor o• más posible, O como menor, y más· inevi"
table,
en el óiso ·dei maVPer ejemplo: la competencia entre la
libertad de inf<'»llnllci6n frente al derecho al honor; o de aquél:fa
y el derecho a la intimidad; estando, estos dos· ·casos originando
continllamente tensiones constitucionales en la España actual: El
caso más «sangrante»
--en el sentido literal de.• la • p
el ·,masciturus» se declara -textualmente-:-.· protegible .. , pero
puede ser legalmente asesinado eh ciertos supuestos ed ·.fo, que
sus
dereehos «inalienables» como persona' humana biol6gka, chó'
can eón otros pretendidos derechos a los que' es ajeno por com
pleto.
· Respecto'
al ·predicamento «d6nde», todo depende de la ex"
tensión que . de'nios al ámbito de' la propia responsabilidaa. · Y,
obviamente, e'ste ámbito es tnás y más difuso cuanto maybr ex'
tensi6n tenga. Así puede justificarse tanto el actuar en clonde nada
nos compete,
cuanto el eludir responsabilidades• inmedlátas. Este
juicio de «responsabilidad local» ahora es' p,irtici:datmente impor
tante CÚimdo, por los medíos técnicos actuales, el Mundo aparece
éomo
una unidad. existencial global frente a párticúÍ'
común»/«bíen privado» que subsume la actual polémica entre
el discurso soci¡¡lízante frente a la sociedad .\ivil.
Lo cierto es que la compleja posibilidad de jugar simultánea-
819
Fundaci\363n Speiro
mellJ:e eµ. el jniciq mqral. con topas. estas categorías -tiempo,
®1.idad, .. espaciQ, etc-:-: lw,ce .. que siempre .. se. encuentren «raza.,
nes» ( ¡ ! ) que justifiquen .. la elección hecha y aU11 .el error come
tido: el
ri;sponsable,. en cq~lqµ;er cas(), siell'.!¡,re quedará discul
pado,
.. en, razón.del «mal· menor», .o del «bien p()sible» al tiempo
c!e' la decisión.
. .
. Es. evidente desde la óptica soeial qµe tal re
-Y .aun la ¡,rivada...-. va deslliánc\ose al mal «a,bsoluto». Es natu
ral:
cada .sit11' sino cqn..;el inmediatamente anterior, d~l qµe difiere poco. l?t;to,
con ,i,l transc;urso del tiempó, .la. acum,ulación de estos «p~s»
aCUlI)ulativ95 llega a lo que es el Mal,,sin adi~tivos. Y, lo peor es
que tal
·«iter»., · por lq general, viene !egitimadq, socWmente ...,,.e,
incluso jurídica:mentec,,-en ca.da. !"
«p,;udenciales » ( ¡ ! ).
En :el fonclo, de l.o que.~ rrata es la dial~ica univ<:l'sali.snio/
particularismp;
en qcasio,;es ¡;;, valqra el: bieµ/ mal d@do prefe.,
rencia a lo inmediato y concre'io e,xi.$tenc:W, ·a lo particular-ante
nosotros que nos afecta aquí-y-ahora.
En tal casd, en la lógica de
su desarrollo, finalmente las
concesiol)le5 «ma.lminoristas» termi
nan
<:ayendo en lo que Hegel• det10ininó !a «astucia de Ja. razór¡»;
«los fines particulares. se con¡bqten unos .a Otros y parte de . ellos.
sucumbe. Pero, precisamente
con la misma lucha, .con la ruina de
lo particular, se produce lo universal» (1 ), es decir, se restablece
el juicio verdadero.
sqbre el bien y. se ve <;!. «coste h11µ¡an9» de la·
eleq:ión
hecha .. Pc¡r d contrario, cuando se elige el posibilismo en
términos universales teóricos ignorandoJo particular real, se está.
jugando
·a .. ,J>Ura elt1cubración teórica y, entonces; oc¡¡rre lq que
(1) G. W. F. HEGEL, LeÚiónes sobre Filoso/la de lá Historia, F.C.E.,
1974,
pág. 97.
82~
Fundaci\363n Speiro
«MAL MeNOR». Y ·«BIEN PQSIBiE»
C. _fabro (2) atribuye al. esencialismo de. la cultura «ilustrada»:
«el pensamieuto
moderno. se ha caraqerizadd por -la progresiva
remoci6n del singular, y por eso de la persona, humana, a favor
del universal abstncto». Los resultados de esto. «son las categorías
de lo inauténtico, del desobligarse y de la irresponsabilidad» (ib.),
visibles hoy
con toda .claridad. ._
Realmente no puede ocurrir de orra. formá: al prescindir la
inmanencia filos6fica postcartesiana de la realidad ex#tente, ·sa·
crificada al «cogito», al pensar humano que es el que da la realidad
formulada en nociones, en «ideas claras y distintas» (Descartes)
que
expresan la única realidad aceptable a la raz6n humana, for,
zosamente
(la n(lfuraleza de una substancia individual o ser com
pleto es tener una noción tan ac¡,bada que sea suficiente pata
llegar a comprenderla y permitir la deducción de todos los predi
cados del sujeto. a que.esta
noción es atribuida» (3).·Este brutal
reduccionismo
.,.....d.iminación de la real existente por la noción
comprendida-forzosamente implica que «la atribuci6n. de los pre
dicados» depende
d.el punw de vista. que adopte la.'. mente cognos'
tente
y t:le, cuál de lós predicados sea constituido. como centtal,
primandd
sobre los detnás posibles. De ello a su vez, dependerá
cuál sea la «verdad» -aquí sustituida por la «certeza». según la
apreciación de
Heidegger-y el «bien», ahora rebajado pór_Stuart
MilJ a mera «utilidad»: es, púes, la entrada en las. ideologías.,
La i~~ología c~mo m~áfísi(}a. ,
R. Berlinger (4} .señala. que «si se examinan, a fondo las pri>
tensiones totalitarias que respecto a·la filosofía muestra la ideo
logía, _entúnces no· cabe caracterizarla. sind como .una -metafísica
secularizada» .. Así, en la dialéctica ideol6gica entre unos y otros
«ismos»
se produce la sustituci6n de la Verdad una poi:Ja opini6n
(2) C. FARRO, Rifesione_ sulla libert/J; Maggioli, 1983, pág. 210.
(3) G. W. LEmNIZ, Primera formulaci6n del sistema, § 8.
(4) R .. BER~~E_R;· .Las ideologJas, signo de_ núestro. tiempo, en ·Atlán~
tida V, 1963, pág. 482. .
'.821
Fundaci\363n Speiro
ANTONIO SEGURA FERNS
múltiple: aquélla no modificable ni pactable; éstl!S modificables
en grado .o e:xtemión y, por ende, pactables según un juicio «eco
nómico» circunstancial sobre en-qué-cedo, en cada caso, y cuánw
me-cuesta en té>minos de utilidades comparadas .. Es evidente que
esto.
cae de .pleno derecho dentro de la lógica del «mal menor»
y
el «bien posible» con las consecuencias .antes, aludidas.
E. Cantero (5) da cuenta cómo la falta de una fundamenta
dón objetiva, el partir de una «naturaleza humana» real y no
construida desde un a-priori
ideol6gico, encontró dificultades in
salvables en la
«Declaración de Ios Derechos del Hombre» en la
O.N.U. que, finalmente, tuvieron que ser enumerados como una
reación empírica
consensuada/sin ningún .orden jerarárquico entre
ellos. Desde
.muy diferente .perspectiva fiosófiea , que Cantero,
F. Fukuyama (
6) viene a decir lo mismo: «La incoherencia de
nuestro actual discurso sobre la naturaleza de, los derechos hu·
manos, surge· de una crisis filosófica más honda, referente a la
posibilidad de una comprensión del ser humano». De una u otra
forma esto
se há constituido en un tema central del discurso actual
que afecta a
la filosofla social, a la an1ropologla, a la filosofía del
derecho y a. la investigación e interpretación histórica. .
Afecta -también a otras relaciones: por ejemplo, a las relacio
nes
de. la «naturaleza» humana con la Naturaleza, es decir, toda
la
acn¡al problemática ecológica, Por ejemplo, la dial&ticar final·
mente excluyente, entre el desatrollo ecc,nómico de ciertas zonas
y la conservación del entorno: «¿Cuál es aquí el «mal menor»?
Lo mismo pasa en la dialéctica del <Üsctlrso «social» vet~us ¿¡
-«económico» en la que, además, se da constitutivamente una di
simetría entre ambos términOS;--pues: lo «social» ·humano cae en
teramente bajo la «ley de hbertad» de las personas, el «debe ser»
más que el «puede ser» de la «ley de necesidad» de las «cosas~
-consumo y producción'.....· que,: por su naturaíeza limÍtada no es
pactáble,,·sino excluyente: materiáirnertte hay-o-no-hay.
(5)': · E .. ·CANrn-Ro·, La ·cancépci6n. Je lbs, ·derechos·· humanos" en Juan Pa
blo II, Speiro, 1990.
(6) , F. F'mcuYAMA/.El. fin de la Hist1Jria Y -e( última· hombre1 Planeta,
1992, pág. 398.
822
Fundaci\363n Speiro
«MAL ME~Q:lh>,_ Y :«BIEN PO~IBLE'!>
.:füi fa ,intetaccióniecónómico-ecológica de la Naturalezá. con
la «naturaleza» hunuina también, por parte· de ésta; se produce
necesariamente
una dialéctica .de prioridades .qm, ,determinan final
mente cuál sea.el·«bienposible» o,el «mal menor». En efecto, en
las elecciones económicas, el hombre como productor y mnsumi
dor, aunque sujeto de la «ley de libertad», tiene que contar en
su actuación con los condicionantes de capacidad de aceptación
de riesgos, propensión al trabajo o
al ocio, al ahorro o al gasto,
tanto en las personas cuanto
en las sociedades: dada la «limita
ción» --condición intrínseca de lo económico-- las opciones que
se presenten será alternativas excluyentes -«aut-aut» (-o-o-}-
pues no es posible en cada pareja las sumativas -«et-et» (-y-y-}-.
En todo caso el resultado será, en cada caso, coherente con la
decisión tomada, tanto en lo que
se consiga cuanto en lo que se
renuncia. Y es obvio que hay en cada ocasión un juicio valorativo
de cuáles sean «mal menor» o el «bien posible», lo cual no
cam
bia los resultados por lo que los errores, al no cambiar los resul
tados, se presentarán patentemente antes o después.
Como resumen final, puede decirse que en
la dialéctica -cien
cia del diálogo-- social, ahora constituida como base de la rela
ción humana en sustitución del orden-del-ser, universalmente
aceptado como última referencia, siempre
se dará una elección ex
cluyente entre «mi» bien -mayor o menor-y el concepto vi
gente comunitariamente, alcanzado por «consenso»: en la posibles
confrontaciones sociales ya no cabe mediación;
si se «impone»
lo comunitario será a costa de la «alienación» personal de los
disconformes; en caso cdntrario, la «anomia» social. Y, la pre
tendida solución de buscar un « programa mínimo» por todos acep
tado, implica el reducir, por exclusión, los temas conflictivos.
Es decir: dejar fuera lo que verdaderamente importa
al hom
bre. Y así,
«ponderando entre sí los valores y los bienes que se
persiguen,
se centra más bien en la proporción reconocida entre
los afectos buenos o malos, en vista del
bien más grande o del mal
menor,
que sean efectivamente posibles en una situación determi
nada
... Las teorías teleológicas, aun reconociendo que los valores
823
Fundaci\363n Speiro
.ÁÑTONID SEGlJRA FERNS
morales son· señalados por lá:razón y la:revelación, ·i,c,:.:admiten
que se pueda formular . una . prohibición : absoluta de · comporta'
mientos determinados que, . en· cualquier .circunstancia y cultura,
contrasten con aquellos valores (Veritiztis splendor, 75), nos advier
te ahora el Papa.
824
Fundaci\363n Speiro
POR
ANTONIO SEGURA FERNS
El juicio moral.
Cuando una sociedad se halla en el centro · de una nebulosa
moral, producida por tres siglos de imnanencia
fi1os6fica que pre
tende fundar en el «cogito» humano exclusivamente el juicio mo
ral, una línea argumentativa muy productiva para los interlocu
tores sociales
es el «malminorismo»: ante la carencia de claras
exigencias morales, parece imperativo evitar «males mayores» y
conseguir el
« bien posible». A posteriori, cuando la Historia pasa
la cuenta, esta opci6n suele ser disculpada -cuando no exculpa
da-aunque no haya. éxito comprobable y aun fracaso visible.
En sí, el «malminorismo»
se inscribe en el marco del utilita
rismo ·moral: en cada caso se comparan los «pros» y los «contras»
de las posibles salidas de cada situaci6n y el juicio moral s6lo
concierne a optimizar el resultado deseable, eligiendo
el mayor
«bien posible» con el «menor mal» inevitable. Esta presentaci6n,
puramente formal, del juicio moral oculta, bajo su patente «razo
nabilidad», el verdadero problema: cuáles son los «bienes» y los
«males» en juego, en definitiva cuál
sea el concepto del Bien -y,
por ende, el de la Verdad-que se toma como supremo indeter
minado y, a
la vez, último determinante metafísico del juicio
moral. Tras esto, de orden transcendental, puede
ya aplicarse el
juicio categorial. a la situaci6n juzgada: tiempo, lugar, cantidad,
calidad, etc. Y siempre procurando no confundir lo «importante»
con lo «urgente».
Una absolutizaci6n de cualquiera de estos · predicamentos con-
Verbo, núm. 327-328 (1994), 817-824 817
Fundaci\363n Speiro
ANTONIO SEGURA FERNS
dicionados elevándolo a situación de un transcendental incondi
cionado genera una ideología, un «ismo»
-temporalismo, localis
mo, universalismo, etc.-, es decir, una weltanschauung -una
«construcción del mundo»-, evidentemente no en la realidad
existencial, sino
en la mente humana. Por ello, la dialéctica que
se genera con tal cambio en la base fundamental, es inacabable:
la labilidad del mundo ideal,
frente a la ineludible potencia y la
«tozudez» del mundo· real, hace que siempre pueda «justificar
se» (¿!) cualquier decisión moral en base a ¿posibles? «bienes
mayores» o «males menores».
Análisis categorial del juicio.
Esta labilidad permite «saltar» sin dificultad de un predica
mento a otro
oomo referencia absolutizadora en el juicio ideológico
sin quitar racionalidad «formal» de
las conclusiones en el juicio
«malminorista»: pendientes de una determinada categoría
oons
tituida como central, la proposiciones, juicios y silogismos del
discurso que se hagan sobre la realidad eontemplada, fluyen oon
facilidad y lógica impecable, lo cual les presta credibilidad. Pero
...
finalmente resultan inoompatibles con similares razonamientos
hechos desde diferentes planos ideológicos, en su
ámbito tan ra
zonables oomo los primeros. Así aparecen eontradicciones insolu
bles entre los diversos
aspectos y reclamaciones de la única rela
ción social. entre los mismos hombres.
Por ejemplo: si se toma
oomo centro del discurso el «tiempo»,
la problemática
del «mal menor» y el «bien posible» se desarrolla
entre
el «ahora» y el «después» en el resbaladizo terreno señala
do de confundir lo «importante» con lo «urgente»: lo que
«ahora»
aparece
oomo el mayor «bien posible» o el «mal menor» inevita
ble, puede resultar finalmente
un «mal mayor» y una total ausen
cia de bien, en un futuro
más· d menos próximo, que hubiera
podido evitarse con otra decisíón inicial.
Por ejemplo: el «tran
sigir», en nombre
de un bien tan deseable oomo es la paz social,
con situaciones injustas o doctrinas potencialmente disolventes,
818
Fundaci\363n Speiro
t
prehítleriana, termin6 siendo• un:. desastre total ·en '1945. Y de
ejemplos como éste está llena la ·Historia,··
Si la centraliclad idéol6gica la pasamos a-la «ctlalidad», igual'
mente pueden· darse incompetencias puntuales aquí-y-ahora •que
inevitablemente tienen que sacrificar alguno de los ténnitios del
clilema, por más que ambos hayan sido presentados
ideológica
mente como irrenunciables, si se pretende solucionar el problema
concreto de que se trate. Según sea una u otra
la .decisión ·elegjd.í
como «bien» quedarán automáticamente situadas las demás como
mayor o
menor hien 6 mal. Y esto sin negar la bondad intrínseca
de cacla una, pero que hay que' sacrificarla a otra considerada «ad
casum» como · mejor o• más posible, O como menor, y más· inevi"
table,
en el óiso ·dei maVPer ejemplo: la competencia entre la
libertad de inf<'»llnllci6n frente al derecho al honor; o de aquél:fa
y el derecho a la intimidad; estando, estos dos· ·casos originando
continllamente tensiones constitucionales en la España actual: El
caso más «sangrante»
--en el sentido literal de.• la • p
el ·,masciturus» se declara -textualmente-:-.· protegible .. , pero
puede ser legalmente asesinado eh ciertos supuestos ed ·.fo, que
sus
dereehos «inalienables» como persona' humana biol6gka, chó'
can eón otros pretendidos derechos a los que' es ajeno por com
pleto.
· Respecto'
al ·predicamento «d6nde», todo depende de la ex"
tensión que . de'nios al ámbito de' la propia responsabilidaa. · Y,
obviamente, e'ste ámbito es tnás y más difuso cuanto maybr ex'
tensi6n tenga. Así puede justificarse tanto el actuar en clonde nada
nos compete,
cuanto el eludir responsabilidades• inmedlátas. Este
juicio de «responsabilidad local» ahora es' p,irtici:datmente impor
tante CÚimdo, por los medíos técnicos actuales, el Mundo aparece
éomo
una unidad. existencial global frente a párticúÍ'
común»/«bíen privado» que subsume la actual polémica entre
el discurso soci¡¡lízante frente a la sociedad .\ivil.
Lo cierto es que la compleja posibilidad de jugar simultánea-
819
Fundaci\363n Speiro
mellJ:e eµ. el jniciq mqral. con topas. estas categorías -tiempo,
®1.idad, .. espaciQ, etc-:-: lw,ce .. que siempre .. se. encuentren «raza.,
nes» ( ¡ ! ) que justifiquen .. la elección hecha y aU11 .el error come
tido: el
ri;sponsable,. en cq~lqµ;er cas(), siell'.!¡,re quedará discul
pado,
.. en, razón.del «mal· menor», .o del «bien p()sible» al tiempo
c!e' la decisión.
. .
. Es. evidente desde la óptica soeial qµe tal re
-Y .aun la ¡,rivada...-. va deslliánc\ose al mal «a,bsoluto». Es natu
ral:
cada .sit11' sino cqn..;el inmediatamente anterior, d~l qµe difiere poco. l?t;to,
con ,i,l transc;urso del tiempó, .la. acum,ulación de estos «p~s»
aCUlI)ulativ95 llega a lo que es el Mal,,sin adi~tivos. Y, lo peor es
que tal
·«iter»., · por lq general, viene !egitimadq, socWmente ...,,.e,
incluso jurídica:mentec,,-en ca.da. !"
«p,;udenciales » ( ¡ ! ).
En :el fonclo, de l.o que.~ rrata es la dial~ica univ<:l'sali.snio/
particularismp;
en qcasio,;es ¡;;, valqra el: bieµ/ mal d@do prefe.,
rencia a lo inmediato y concre'io e,xi.$tenc:W, ·a lo particular-ante
nosotros que nos afecta aquí-y-ahora.
En tal casd, en la lógica de
su desarrollo, finalmente las
concesiol)le5 «ma.lminoristas» termi
nan
<:ayendo en lo que Hegel• det10ininó !a «astucia de Ja. razór¡»;
«los fines particulares. se con¡bqten unos .a Otros y parte de . ellos.
sucumbe. Pero, precisamente
con la misma lucha, .con la ruina de
lo particular, se produce lo universal» (1 ), es decir, se restablece
el juicio verdadero.
sqbre el bien y. se ve <;!. «coste h11µ¡an9» de la·
eleq:ión
hecha .. Pc¡r d contrario, cuando se elige el posibilismo en
términos universales teóricos ignorandoJo particular real, se está.
jugando
·a .. ,J>Ura elt1cubración teórica y, entonces; oc¡¡rre lq que
(1) G. W. F. HEGEL, LeÚiónes sobre Filoso/la de lá Historia, F.C.E.,
1974,
pág. 97.
82~
Fundaci\363n Speiro
«MAL MeNOR». Y ·«BIEN PQSIBiE»
C. _fabro (2) atribuye al. esencialismo de. la cultura «ilustrada»:
«el pensamieuto
moderno. se ha caraqerizadd por -la progresiva
remoci6n del singular, y por eso de la persona, humana, a favor
del universal abstncto». Los resultados de esto. «son las categorías
de lo inauténtico, del desobligarse y de la irresponsabilidad» (ib.),
visibles hoy
con toda .claridad. ._
Realmente no puede ocurrir de orra. formá: al prescindir la
inmanencia filos6fica postcartesiana de la realidad ex#tente, ·sa·
crificada al «cogito», al pensar humano que es el que da la realidad
formulada en nociones, en «ideas claras y distintas» (Descartes)
que
expresan la única realidad aceptable a la raz6n humana, for,
zosamente
(la n(lfuraleza de una substancia individual o ser com
pleto es tener una noción tan ac¡,bada que sea suficiente pata
llegar a comprenderla y permitir la deducción de todos los predi
cados del sujeto. a que.esta
noción es atribuida» (3).·Este brutal
reduccionismo
.,.....d.iminación de la real existente por la noción
comprendida-forzosamente implica que «la atribuci6n. de los pre
dicados» depende
d.el punw de vista. que adopte la.'. mente cognos'
tente
y t:le, cuál de lós predicados sea constituido. como centtal,
primandd
sobre los detnás posibles. De ello a su vez, dependerá
cuál sea la «verdad» -aquí sustituida por la «certeza». según la
apreciación de
Heidegger-y el «bien», ahora rebajado pór_Stuart
MilJ a mera «utilidad»: es, púes, la entrada en las. ideologías.,
La i~~ología c~mo m~áfísi(}a. ,
R. Berlinger (4} .señala. que «si se examinan, a fondo las pri>
tensiones totalitarias que respecto a·la filosofía muestra la ideo
logía, _entúnces no· cabe caracterizarla. sind como .una -metafísica
secularizada» .. Así, en la dialéctica ideol6gica entre unos y otros
«ismos»
se produce la sustituci6n de la Verdad una poi:Ja opini6n
(2) C. FARRO, Rifesione_ sulla libert/J; Maggioli, 1983, pág. 210.
(3) G. W. LEmNIZ, Primera formulaci6n del sistema, § 8.
(4) R .. BER~~E_R;· .Las ideologJas, signo de_ núestro. tiempo, en ·Atlán~
tida V, 1963, pág. 482. .
'.821
Fundaci\363n Speiro
ANTONIO SEGURA FERNS
múltiple: aquélla no modificable ni pactable; éstl!S modificables
en grado .o e:xtemión y, por ende, pactables según un juicio «eco
nómico» circunstancial sobre en-qué-cedo, en cada caso, y cuánw
me-cuesta en té>minos de utilidades comparadas .. Es evidente que
esto.
cae de .pleno derecho dentro de la lógica del «mal menor»
y
el «bien posible» con las consecuencias .antes, aludidas.
E. Cantero (5) da cuenta cómo la falta de una fundamenta
dón objetiva, el partir de una «naturaleza humana» real y no
construida desde un a-priori
ideol6gico, encontró dificultades in
salvables en la
«Declaración de Ios Derechos del Hombre» en la
O.N.U. que, finalmente, tuvieron que ser enumerados como una
reación empírica
consensuada/sin ningún .orden jerarárquico entre
ellos. Desde
.muy diferente .perspectiva fiosófiea , que Cantero,
F. Fukuyama (
6) viene a decir lo mismo: «La incoherencia de
nuestro actual discurso sobre la naturaleza de, los derechos hu·
manos, surge· de una crisis filosófica más honda, referente a la
posibilidad de una comprensión del ser humano». De una u otra
forma esto
se há constituido en un tema central del discurso actual
que afecta a
la filosofla social, a la an1ropologla, a la filosofía del
derecho y a. la investigación e interpretación histórica. .
Afecta -también a otras relaciones: por ejemplo, a las relacio
nes
de. la «naturaleza» humana con la Naturaleza, es decir, toda
la
acn¡al problemática ecológica, Por ejemplo, la dial&ticar final·
mente excluyente, entre el desatrollo ecc,nómico de ciertas zonas
y la conservación del entorno: «¿Cuál es aquí el «mal menor»?
Lo mismo pasa en la dialéctica del <Üsctlrso «social» vet~us ¿¡
-«económico» en la que, además, se da constitutivamente una di
simetría entre ambos términOS;--pues: lo «social» ·humano cae en
teramente bajo la «ley de hbertad» de las personas, el «debe ser»
más que el «puede ser» de la «ley de necesidad» de las «cosas~
-consumo y producción'.....· que,: por su naturaíeza limÍtada no es
pactáble,,·sino excluyente: materiáirnertte hay-o-no-hay.
(5)': · E .. ·CANrn-Ro·, La ·cancépci6n. Je lbs, ·derechos·· humanos" en Juan Pa
blo II, Speiro, 1990.
(6) , F. F'mcuYAMA/.El. fin de la Hist1Jria Y -e( última· hombre1 Planeta,
1992, pág. 398.
822
Fundaci\363n Speiro
«MAL ME~Q:lh>,_ Y :«BIEN PO~IBLE'!>
.:füi fa ,intetaccióniecónómico-ecológica de la Naturalezá. con
la «naturaleza» hunuina también, por parte· de ésta; se produce
necesariamente
una dialéctica .de prioridades .qm, ,determinan final
mente cuál sea.el·«bienposible» o,el «mal menor». En efecto, en
las elecciones económicas, el hombre como productor y mnsumi
dor, aunque sujeto de la «ley de libertad», tiene que contar en
su actuación con los condicionantes de capacidad de aceptación
de riesgos, propensión al trabajo o
al ocio, al ahorro o al gasto,
tanto en las personas cuanto
en las sociedades: dada la «limita
ción» --condición intrínseca de lo económico-- las opciones que
se presenten será alternativas excluyentes -«aut-aut» (-o-o-}-
pues no es posible en cada pareja las sumativas -«et-et» (-y-y-}-.
En todo caso el resultado será, en cada caso, coherente con la
decisión tomada, tanto en lo que
se consiga cuanto en lo que se
renuncia. Y es obvio que hay en cada ocasión un juicio valorativo
de cuáles sean «mal menor» o el «bien posible», lo cual no
cam
bia los resultados por lo que los errores, al no cambiar los resul
tados, se presentarán patentemente antes o después.
Como resumen final, puede decirse que en
la dialéctica -cien
cia del diálogo-- social, ahora constituida como base de la rela
ción humana en sustitución del orden-del-ser, universalmente
aceptado como última referencia, siempre
se dará una elección ex
cluyente entre «mi» bien -mayor o menor-y el concepto vi
gente comunitariamente, alcanzado por «consenso»: en la posibles
confrontaciones sociales ya no cabe mediación;
si se «impone»
lo comunitario será a costa de la «alienación» personal de los
disconformes; en caso cdntrario, la «anomia» social. Y, la pre
tendida solución de buscar un « programa mínimo» por todos acep
tado, implica el reducir, por exclusión, los temas conflictivos.
Es decir: dejar fuera lo que verdaderamente importa
al hom
bre. Y así,
«ponderando entre sí los valores y los bienes que se
persiguen,
se centra más bien en la proporción reconocida entre
los afectos buenos o malos, en vista del
bien más grande o del mal
menor,
que sean efectivamente posibles en una situación determi
nada
... Las teorías teleológicas, aun reconociendo que los valores
823
Fundaci\363n Speiro
.ÁÑTONID SEGlJRA FERNS
morales son· señalados por lá:razón y la:revelación, ·i,c,:.:admiten
que se pueda formular . una . prohibición : absoluta de · comporta'
mientos determinados que, . en· cualquier .circunstancia y cultura,
contrasten con aquellos valores (Veritiztis splendor, 75), nos advier
te ahora el Papa.
824
Fundaci\363n Speiro
