Índice de contenidos
Número 361-362
Serie XXXVII
- Textos Pontificios
-
Estudios
-
El pensamiento de Francisco Elías de Tejada. (A los XX años de su fallecimiento)
-
Derechos y ley en la perspectiva de Jean Jacques Rousseau
-
Meditación actual sobre el hombre religioso
-
La verdad y los medios de comunicación
-
La Realeza de Cristo o la soberanía popular
-
Cristo Rey, piedra angular
-
¿Catecismo corregido?
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
José Antonio Marina: El laberinto sentimental
-
Alfonso Bullón de Mendoza y Luis E. Togores: El Alcázar de Toledo. Final de una polémica
-
José Antonio Vaca de Osma: Los catalanes en la historia de España
-
Ramón Pérez Maura: Del Imperio a la Unión Europea. La huella de Don Otto de Habsburgo en el siglo XX
-
Vicente Cárcel Ortí: Pablo VI y España. Fidelidad, renovación y crisis (1963-1978)
-
Danilo Castellano (ed.):. Europa e bene comune. Oltre moderno e postmoderno
-
Norberto Bobbio: De senectute
-
Carl Schmitt: Sobre el parlamentarismo
-
Vittorio Messori: Los desafíos del católico
-
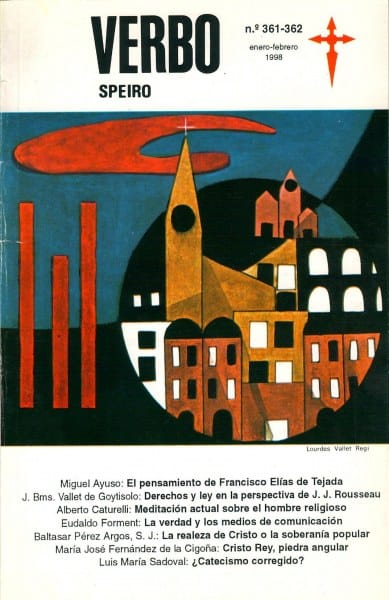
Autores
1998
Carl Schmitt: Sobre el parlamentarismo
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
y alemanes, faltando cualquier alusión, normal en los teóricos
europeos, de Donoso. ¿Qué significa esto? Sin duda algo
no
bueno: O Bobbio los ha eliminado ninguneántio/os inmisericor
demente
por no ser de su cuerda; o, es que realmente los des
conoce. En este caso estaríamos ante
un bluf!. un globo hincha
do por el aire caliente socialdemócrata al uso hoy en la izquier
da mediterránea. Y digo esto por las numerosas referencias lau
datorias y honores académicos
que recoje el libro.
Terminamos
con un amargo sabor de boca: la obra de
Bobbio no es drama bien construido, sino una tragedia humana
real que sólo se solucionará con la vuelta a la primera Fe, "por
que sabemos que si nuestra casa terrestre fuere deshecha, tene
mos
en Dios un edificio, casa no hecha de mano del hombre, que
durará siempre en los cielos" (2 Cor., 5, 1).
ANTONIO SEGURA FERNS
Carl Schmi.tt: SOBRE EL PARLAMENTARISMO <'l
Aunque esta sección de bibliografia de Verbo está nonnal
mente dedicada a primicias editoriales, creo
que es bueno reco
ger también las reediciones de obras clásicas puestas a disposi
ción
de los lectores actuales por las Editoriales. Llevo algún tiem
po presentando a los lectores de Verbo la recensión crítica de
obras actuales de filosofía social y política (1) del pensamiento
actual y creo
que en este pensamiento es muy oportuno reeditar
a Car! Schmitt,
de tanta influencia, hace unos años que parece no
haber disminuido sino más bien ha aumentado, pues la perspec
tiva histórica del tiempo transcurrido desde
su aparición muestra
lo
mucho que tenía de sustancial y permanente su valoración del
('") Madrid, Tecnos, 1996, 118 págs. Estudio preliminarde Manuel Aragón,
XXXVI págs. Prefacio, cuatro capítulos, y Apendice. El © de la edición alemana
es
de 1979, cuando la primera edición fue de 1923, es decir, de hace 59 años.
(1)
Cfr. Verbo, núms. 291-292, 297-298, 305-306, 323-324, 333-334, 345-346.
162
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
parlamentarismo y la democracia. Es bueno para las actuales
generaciones
poder acceder fácilmente as! a obras que ya sólo se
encontraban, y con dificultad, en librerias de viejo.
Realmente
aqui no solo se comentará la obrita de Schmitt,
sino
que lo haremos de un modo inverso, a través del Estudio
preliminar de Manuel Aragón que se aproxima a Schmitt desde
los
a priorls hoy vigentes. Toda lectura critica, incluso la que a qui
hago, suministra base para re-criticar al autor de la misma, pues
descubre nitidamente los presupuestos filosóficos e, incluso, ideo
lógicos
del critico. Aragón empieza señalando cómo "el ensayo de
Schmitt conserva
aún buena parte de su capacidad revulsiva pre
cisamente porque algunos de los problemas
que trata siguen
vigentes" (pág.
X), recordando a Pascuale Pasquino para el que
es "el debate suscitado por el texto de Schmitt sobre el parla
mentarismo como una de las discusiones más importantes y más
instructivas de los últimos años concernientes a la teoria del
Estado, añadiendo
que sesenta años después las tesis defendidas
por el más controvertido de los teóricos de la politica de nuestro
siglo
no han perdido su fuerza analitica y continúan represen
tando
un desafio para el pensamiento liberal y ·democrático»"
(pág.
XI). Por eso, añade Aragón que "algunos de los problemas
señalados
por Schmitt persisten, no cabe negarlo, pero muchos
otros sólo eran hijos de aquellas conflictivas circunstancias"
(ibidem), (2).
Tras esta ubicación histórica, Aragón entra en su critica:
"Alguna de esas ideas lo que si tienen es una gran fuerza retóri
ca, capaz de dar apariencia analítica a unos juicios sustentados,
de verdad,
en proposiciones dogmáticas, cuando no en sofis1nas.
El pensamiento de Car! Schmitt no era, prevalentemente, anal1ti
co; era, sobre todo, teológico" (pág. XII). Esta es una proposición
que no sólo pretende presentar las tesis de Schrnitt, sino que
(2) Más adelante Arag6n recuerda que "La república alemana surgida con
el desenlace
de la Guerra Europea y regulada por la Contitución de Weimar, fue,
sin lugar a dudas, el escenario en que de manera más completa se expresó, a lo
largo
de los años veinte y treinta, la polémica parlamentarismo-antiparlamentaris
mo" (pág. XIIO. Como es sabido, aquello terminó en la elección democrática de
Hitler.
163
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
marcan Indeleblemente la posición ideológica de Aragón. No
tiene, pues, nada de extraño que saque esta consecuencia:
"Schmitt, con su crítica a la democracia parlamentaria, no perse
guía su mejoramiento, sino su destrucción, ... es algo que con
viene
resaltar. Que esa intención invalide} por sí sola, la critica
schmittiana, es cosa bien distinta" (ibídem). En otras palabras:
aunque para Aragón las
falacias teológicas de Schmitt no logran
invalidar la democracia parlamentaria,
es obvio que la tesis de
Schmitt contiene
perturbadores análisis que los demócratas no
de ben despreciar.
"La crítica de Car! Schmitt al parlamentarismo puede des
componerse en dos estratos: la crítica al parlame"ntarismo como
forma de gobierno y la crítica al parlamentarismo como forma de
Estado. Por lo
que se refiere al primer supuesto se achacará al
parlamentarismo la inestabilidad de los gobiernos y el excesivo
dominio de éstos por el parlamento ... inconciliables con las
necesidades del Estado administrativo (eficaz) de nuestro tiempo"
(pág.
XV). A esto, que no se puede negar, opone Aragón el que
tampoco se puede generalizar. Lo cual es cierto en cualquier
opción humana,
por lo cual sólo demuestra algo incuestionable,
por más que negado por los demócratas: .la democracia parla
mentaria
no se puede poner como paradigma político universal,
sino, a lo sumo, como una posibilidad circunstancial apta -en
unos casos y desastrosa en otros. Por ello, dice Arag6n, "era pre
ciso disparar por elevación. Ir, en fin, a la raíz del asunto: efec
tuar la crítica
no ya al parlamentarismo como forma de gobierno,
sino al parlamentarismo como forma de Estado, es decir, a la
democracia parlamentaria como sistema" (pág. XVIü.
Conviene traer aquí un largo párrafo de la crítica de Aragón
que servirá perfectamente para centramos en el tema: "La critica
a
la democracia parlamentaria se articulará, a su vez, en tres pla
nos. El primero estará referido al significado de la propia demo
cracia, sosteniendo Schmitt la disociación entre democracia y
libertad ...
La democracia no se basa en la libertad, dirá, sino en
la homogeneidad. De alú que, a su juicio, la democracia repre
sentativa sólo
sea posible cuando la entidad representada (la
nación) es homogénea, es decir, cuando tiene un solo interés ...
164
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
pero no cuando aquella entidad es heterogénea ... Una sociedad
así es incompatible con la democracia liberal
Oa democracia par
lamentaria) puesto que el enfrentamiento de intereses conducirá
siempre
al dominio político de una clase sobre otra (dominio dis
frazado de democracia formal, coincidiendo así sintornáticamen
te Schmitt con
el marxismo). El parlamentarismo no serviría
entonces para representar a todos, sino para que se impusiese, a
través suyo,
la clase dominante. La democracia, en consecuencia,
no es conciliable con el pluralismo ... el concepto democracia
pluralista sería
para Schmitt, un contrasentido" (pág. XVIII).
Hemos señalado la palabra
sintomáticamente porque expresa la
última ratio de la ideología de Aragón: éste, en efecto, toca el
punto clave antes aludido al marcar el discurso de Schmitt como
teológico, es decir, algo por encima de la critica racional, que es
la única admitida
por Aragón. Por eso rechaza absolutamente lo
que Popper llama el mito del marco común o último referente
regulador de las relaciones humanas éticas y políticas como algo
inexcusablemente
dado al hombre y que obliga a éste, por lo que
no es pactable, ni siquiera discutible, lo cual es, obviamente, la
antítesis de la democracia liberal. Desde estos presupuestos teó
ricos, Aragón entra
en "el otro plano de la crítica a la crítica de
la democracia parlamentaria (que)
se expresa a través del recha
zo al parlamento legislador.
La ley, se dirá por Schmitt, era norma
general porque era expresión de una voluntad •generai, y porque
su emanación era el producto
de una discusión general... La ley
aparecía
en el parlamentarismo del siglo XIX como una manifes
tación de
la razón ... consustancial con la democracia parlamen
taria. Pero, ocurre, seguirá diciendo, que en el parlamento de
nuestro tiempo es imposible la discusión, la capacidad de mutuo
convencimiento, porque allí están representados intereses con
trapuestos
y, en consecuencia, la ley será sólo la imposición de
unos intereses sobre otros ... Ya no hay discusión pública parla
mentaria, pues las decisiones, los compromisos, se adoptan fuera
del parlamento ... Tampoco existe la democracia parlamentaria .
. . . Lo único que queda es una forma vacía, periclitada, que está
en contradicción con los tiempos modernos" (pág. XX). Lo único
que se le ocurre a Aragón es decir: "Esta crítica, aguda, no es por
165
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
entero rigurosa" (ibídem). Y Jo cierto es que el fondo de la cues
tión es si esa critica aguda es suficientemente rigurosa para, en
conjunto, ser verdadera. Lo cierto es que a la vista de lo que
tenemos delante, sí lo parece. Realmente el desarrollo histórico
habido ha presentado
una problemática completamente diferen
te de lo
que esperaban los padres fundadores de la democracia,
apoyada
en la discusión racional y en la elección libre y respon
sable
de candidatos y programas. Hoy se ve claramente, como
recuerda Sartori
(3), el control parlamentario de los gastos públi
cos que era la clásica función de las Cortes desde la Edad Media,
"con el sufragio universal y, al mismo tiempo, con la transforma
ción del Estado minimo (al cual sólo se le pedían órdenes y
leyes)
en un Estado que lo hace todo y al cual se le pide que lo
remedie todo, los parlamentos
se convierten en mucho más dila
pidadores que el gobierno". Y es así porque lo que inte-resa es
captar votos,
para lo que el camino más seguro es hala
gar a los electores en sus deseos y aun caprichos, no negarles
-por lo menos en las promesas electorales-nada. Es obvio que
la crítica de Schmitt es totalmente aplicable a esto. Y también lo
es que las exigencias de una administración, no ya buena~ sino
al menos pmible, exige separar los modernos problemas de la
sociedades industriales avanzadas y multinacionales
de la elec
ción democrática y los controles de un parlamentarismo político,
ajeno a los conocimientos técnicos específicos.
Lo que no parece ver el tipo de críticas de la de Aragón es
que el problema filosófico de fondo es la reducción de lo múlti
ple, los hombres, a lo uno, la sociedad, que en las teorías que se
fundan
en un marco común se resuelve mediante la aceptación
del
bien común, un bien que está por encima de la mera utilidad
y del placer admitidos desde Stuart Mill como únicos bienes
humanos, al 1nenos en su expresión pública, aunque en el ámbi
to privado de las conciencias personales se permitan otras creen
cias teológicas. Pero éstas deben ser probibídas, eliminadas como
argumentos válidos
en la relación de una política democrática. La
(3) GIOVANNI SARTORI, La democracia después del comunismo, Alianza Edi
torial, 1993,
pág. 105.
166
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
solución que aportan es la expresada por Kelsen sobre el que
deberemos volver algún día. Aragón dice: "El último plano de la
critica de Schmitt a la democracia parlamentaria
se vertebra alre
dedor de su crítica a la democracia procedimental. Si es ley
-dirá-todo lo que quiera el legislador, es decir, lo que quiera
la mayoría, entonces la democracia es sólo dominio total (el
absolutismo) de la mayoria parlamentaria, que en cualquier
momento podrá decir lo
que es legal y Jo ilegal. .. Este tipo de
razonamiento,
en el que hay fisuras, desde luego, es, a mi juicio,
en toda la construcción schmittiana y, como va a ser también (en
sentido contrario) la piedra angular de la defensa que hará
Kelsen del parlamentarismo" (págs.
XXI-XXII). En pura lógica
Aragón deberla demostrar, no solo proponer, que en el discurso
de Kelsen no se da ninguna fisura para que pueda superar al de
Schmitt. Sigámosle: "La decidida defensa del parlamentarismo
acometida
por Kelsen en aquellos mismos años (4) está articula
da de manera más
lineal que la crítica de Schmitt. Kelsen parte
de que el parlamentarismO, genuino, debe considerarse co1no
forma de Estado ... sosteniendo, con razón, que la sustancia del
problema no es más que el debate_ entre autoritarismo y demo
cracia. Puesto que la democracia directa, como modo de ejerci
cio del poder, no es posible en el Estado moderno ... no hay más
democracia posible
en nuestro tiempo -dirá Kelsen-que la
democracia parlamentaria" (pág.
XXII).
Esta posición de Aragón puede ser objetada desde dos pers
pectivas: la primera es
la sabia observación de Aristóteles cuando
dice
que "es propio del hombre instruido buscar la exactitud en
cada materia en la medida en que la admite la naturaleza del asun
to; evidente1nente, tan absurdo sería que un matemático empleara
la persuasión como exigir a un retórico demostraciones" (! Eth.
Nich, 3, B. 1904 b, 25). En otras palabras, en las ciencias humanas,
y la política lo es,
no es siempre "la manera más lineal" -que
señalamos-la más apropiada para que no aparezcan fisuras en
los razonamientos. La segunda observación es que lo que Kelsen
( 4) Cita a HANs KEr.sEN, Esencia y valor de la democracia, Guadarrama, 1977. Sobre
estas tesis de Kelsen, ver Verbo 321-322, el art. de Thomas Molnar, págs. 71 y sígs.
167
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
propone efectivamente, diga lo que diga, es una democracia
procedimental, más en el terreno del gobierno que del Estado.
Y, justamente, es en el terreno de la praxis política donde la
actual situación histórica hace difícilmente viable la democracia
parlamentaria. Tengamos
en cuenta los siguientes factores que
diferencian sustancialmente la situación sociopolítica actual de
la anterior. Y
que los defensores de la teoría democrática libe
ral no previeron o no quisieron prever. El primero es el ocaso
o fin de las ideologías hoy que los grupos políticos se afanan
en la búsqueda de un centro común: sobre todo cuando la
hegeliana astucia de la razón ha desmontado las utopías socio
economicas
de la izquierda. Quedan, pues, en pie solamente las
ideologías
políticas, una de las cuales es la democracia liberal.
Pero, ocurre, que los vientos de la historia están barriendo el
Interés ideológico en política y está sustituyéndolo por los más
cercanos intereses corporativos, sean étnicos, sean localistas,
ecológicos, lingüísticos, religiosos e, incluso, deportivos. Es
decir, campos de interés social no aptos para una ideologiza
ción general. Ni, por supuesto, para la discusión generalizada
mínimamente
racional.
El segundo factor diferencial de hoy es el cambio de lo que
se llama opinión pública de lo que era en una sociedad de élites
-burguesas ciertamente-más o menos ilustradas a la actual
sociedad de masas cuya cultura, si así puede llamársela, es más
instrucción técnica que auténtica cultura. Al menos en el sentido
que tuvo en la burguesía urbana que fue el auténtico sustrato del
tejido político liberal-democrático.
Y, en este factor, la decisiva
influencia de los
mass-media y las modernas ténicas de manipu
lación social
y propaganda: hoy, como dice Sartori, "nuestro des
tino dependerá cada vez
más del poder de las imágenes ... Pienso
que el hamo videns carece de saber ... El ojo no es la mente. La
televisión traduce los problemas en imágenes, pero si después las
imágenes
no se traducen en problemas, el ojo se come la mente:
el puro y simple ver
no nos ilumina en absoluto sobre cómo
erunarcar los problemas, adecuarlos, afrontarlos y resolverlos. En
realidad sucede lo contrario: todo pierde su proporción y tam
poco se comprende qué problemas son falsos y cuáles verdade-
168
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
ros" (5). El hamo videns existencialmente vive más en la realtdad
virtual
que en la efectiva: aquella recrea el tiempo, la historia, a
gusto del productor; o anticipa
un futuro ilusorio al servicio de
cualquier tdeologfa. Item más, el zapptng de la realidad virtual
se traslada como exigencia a la efectiVa vida real reclamando el
aquí y ahora, ya en cualquier petición social que se haga. Nada
de esto fue previsto en los estudios de hace sesenta años. Me
temo que Schmitt estaría más de acuerdo con el gran teórico ita
liano de la democracia que Kelsen o Aragón. Lo cierto es que
esto opera de acuerdo con el emotivismo que G. Le Bon (6) atri
buye a la masa resistente a todo razonamiento.
El final de la presentación crítica de Aragón la titula: "Carl
Schmitt entre
el pasado y el presente: la situación actual del par
lamentarismo" (págs.
XXVIII y sigs.). Está escrito en 1990, cuan
do aún duraba, al menos aquí en España, la euforia del cambio
político.
El se remonta a la derrota de los regímenes totalitarios
"después de la larga dictadura fascista", dice. Comprueba que "se
recuperaba el parlamentarismo,
pero con algunas correcciones
respecto al viejo sistema, derivadas de las
enseñanzas que pro
porcionaron las pasadas crisis" (ibídem). Está, pues, en un dis
curso cara al pasado, por un lado, y sigue anclado en el proce
dimentaltsmo
como solución para tapar las pequeñas fisuras de
un discurso que a ojos vista se resquebrajaba. Para Aragón, "las
transformaciones no afectaban a los principios nucleares de la
democracia representativa como sistema, pero sí a determinados
elementos de éste: a los partidos políticos, a los que se confería
reconocimiento institucional, admitiéndose sin reparos
su papel
de actores fundamentales de la vida política y, especialmente, de
la actividad parlamentaria; al Gobierno y a la Administración, a
los
que se reforzaba y, sobre todo, encomendaba las tareas de
intervención positiva para buscar el bienestar de los ciudadanos,
reducir las desigualdades y, en definitiva, moderar los desequili
brios económicos
y sociales; a la organización territorial del
(5) G. SARTORJ, op. cit., pág. 127.
(6) Cfr. GUSTAVE LE BON, Le Société des joules, Félix Alean, 1899, cfr. capítu
lo y, § l.
169
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
Estado, estableciéndose (o restableciéndose según los casos) una
desamortización política ... blá, blá, blá, etc.". Esto más que un
estudio crítico de la política actual es un panfleto electoral cara a
unas elecciones. Que, como
puede verse, no toca los problemas
reales denunciados
por los que, desde diversos ángulos, trabajan
en el discurso teórico del panorama político del mundo actual: su
tesis básica
es querer como poder, puro voluntarismo.
Realmente
en el totum revolutum que ofrece, sólo roza una
cuestión importante, la reforma de la organización territorial.
Pero oculta -o se le pasa-que lo que políticamente significa
esto es la quiebra del Estado jacobino unitario, pieza clave de las
democracias clásicas nacidas de la Revolución francesa.
Y, de
momento, fuente
de innumerables conflictos nacidos de las con
tradicciones entre la
libertad que reclaman las comunidades en
temas de política fiscal, económica o social y la igualdad que se
pretende
en la sociedad política del Estado. Vamos, pues, a acu
dir a la experiencia democrática
de donde más opera el procedi
mentaltsmo
jurídico, el área anglosajona. Y lo haremos de la
mano de Ronald Dworkin, "sucesor de Hart en su cátedra de
Oxford y
uno de los principales representantes de la filosofía
jurídica anglosajona", nos dice
A. Calsamiglia, prologuista de la
obra-clave
Los Derecbos en serto(J). Empieza diciendo que "la filo
sofía política de Dworkin está fundamentada en los derechos indi
viduales ... Ninguna directriz política
ni objetivo social colectivo
puede triunfar frente a un auténtico derecho" (pág. 16). El proble
ma será definir qué es
un autentico derecho. Y a esto dedica
Dworkin su obra, que recorre, paso a paso, el
iter efectivo de la
justicia anglosajona. Respecto a lo aquí importante, "algunos filó
sofos rechazan la idea de
que los ciudadanos tengan derecho algu
no, aparte de los que acierta a otorgarles
la ley. Bentham pensaba
que la idea de derechos morales era el ,disparate en zancos•" (pág.
276). No otra es la tesis explícitamente enunciada por Spinoza (8),
seguida
por Bentham y espina dorsal de la teoría de derecho puro
de Kelsen al que Aragón apoya frente a Schmitt. En todo discurso
170
(J) R. DwoRKJN, Los derechos en serio, Planeta-Agostini, 1993.
(8) B. SPINOZA, Tratado político, capítulo 11, § 19.
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
procedimental la clave son las normas reguladoras y la jurispru
dencia.
Dworkin dedicará los capítulos II y IIl al "modelo de las
normas". En el
II hará nominatim una crítica demoledora al posi
tiVtsmo
jurídico: "El esqueleto del positivismo está constituido por
unas cuantas proposiciones centrales en torno a las cuales se orga
niza ... Estos principios claves pueden ser enunciados de la mane
ra siguiente:
a) El derecho de una comunidad es el conjunto de
normas especiales usadas directa o indirectamente
por la comuni
dad con el propósito de determinar qué comportamiento será cas
tigado o sometido a coerción ... ;
b) El conjunto de estas normas
juridicas válidas agota
d concepto de ,derecho,, de modo que si
alguna de tales normas
no cubre claramente el caso a alguien ...
entonces el caso
no se puede decidir •aplicando la ley,. Ha de ser
decidido por algún funcionario,
por ejémplo un juez, que «ejerza
su discreción•, lo
que significa ir más allá de la ley en busca de
algún otro tipo de estándar que lo guíe" (pág. 67). Alude a conti
nuación a los
modelos positivistas de Austin y Hart. Éste "establece
que una norma puede ser obligatoria:
a) porque es aceptada, o b)
porque es válida" (pág. 70). El problema de fondo es, pues, el de
la validación de las normas.
Ahora Dworkin definirá
su posición: "Me propongo llevar un
ataque general contra el positivismo" (pág. 72). Y lo hará no
desde supuestos teóricos, como Schmitt, sino desde la posibilidad
procedimental de la praxis juridica anglosajona. Empieza defi
niendo los términos usados, normas, principios y directrices polí
ticas: "Usaré el ténnino principio en sentido genérico, para refe
rirme a todo el conjunto de los estándares
que no son normas;
en ocasiones, sin embargo, seré más exacto y distinguiré entre
principios y directrices políticas ... Llamo directriz o directriz polí
tica
al tipo de estándar que propone un objetivo que ha de ser
alcanzado ... Llamo princtptos a un estándar que ha de ser obser
vado, no porque favorezca o asegure una situación económica,
política o social que se considera deseable, sino porque es una
exigencia de la justicia, de la equidad o de alguna otra dimensión
de la moralidad" (ibídem). Está deliberadamente expresándose
en un lenguaje coloquial que todo el mundo entiende. Pero, en
el fondo, el verdadero problema es el del pluralismo moral que
171
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
suministra no "alguna otra dimensión de la moralidad', sino
"algunas
otras dimensiones de la moralidad', tal vez incompati
bles entre sí. Esto
sobrepasa el aspecto puramente formal del
problema
que Dworkin expone as!: "La diferencia entre princi
pios
y normas es una distinción lógica. Ambos conjuntos de
estándares apuntan a decisiones particulares referentes a la obli
gación juridica
en determinadas circunstancias, pero difieren en
el carácter de orientación que les dan. Las normas son aplicadas
a la manera de disyuntivas" (págs. 75-75).
En lo anterior
hay que señalar que en la aplicación de la dis
crecionalidad en la práctica jur!dica normal anglosajona, además
de las diferencias alternativas entre normas, operan las diferen
cias
entre principios, y éstos dependen principalmente de las
señaladas
dimensiones de la moralidad que, por su propia natu
raleza,
no son pactables, como se ve en la dialéctica pol!tica en la
que los mismos hechos son valorados a priori según los diferen
tes principios sin atender a razones. Pero, aún más, "la distinción
lógica entre normas y principios aparece con más claridad cuan
do consideramos aquellos principios que ni siquiera parecen nor
mas" (pág. 77), porque "los principios tienen
una dimensión que
falta a las normas: la dimensión de peso o importancia" (ib!dem),
es decir, están
jerarquizados, mientras que "las normas no tienen
esta dimensión.
Al hablar de reglas o normas, podemos decir que
son o no sonfantionalmenteimportantes ... Si se da un conflic
to entre dos normas, una de ellas no puede ser válida" (pág. 78)
en el caso de que se trate. lo malo es que "la forma de un están
dar no siempre queda en claro si se trata de una nor1na o un prin
cipio" (ibídem), porque, "en ocasiones, una norma y
un princi
pio pueden desempeñar papeles muy semejantes, y la diferencia
entre ambos es casi exclusivamente cuestión
de forma" (pág. 79).
Pero, aun dentro del discurso
precedimental, "un análisis del
concepto
de obligación juridica debe dar razón del importante
papel de los principios cuando se trata de llegar a determinadas
decisiones jur!dicas" (pág. 80). En otras palabras:
no todo es
cuestión de procedimiento. Se ve claramente, dando un paso más,
cuando aparece
el tema de la discrecionalidad: "Los positivistas
sostienen que cuando un caso no puede subsumirse en una
172
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
norma clara, el juez debe ejercer su discreción para decidir sobre
el mismo ... Sostendré que, en el sentido en que la doctrina inci
de efectivamente sobre nuestra manera
de enjuiciar los princi
pios,
no encuentra apoyo alguno en los argumentos de que se
valen los positivistas para defenderlos" (pág. 83). Pero antes ha
dicho, hablando de la discrecionalidad de los jueces y otros fun
cionarios,
que la discreción significa tr más allá de la norma, es
un apartar lo legitimamente legislado por insuficiente. Esto afec
ta claramente a la misma
noción de Estado de derecho.
"El concepto de discreción sólo es adecuado en un único tipo
de contexto" (pág. 83),
porque "la discreción, como un agujero
en una rosquilla1 no existe1 a no ser como el área que deja abier
ta un círculo de restricciones que la rodea. Es, por consiguiente,
un concepto relativo" (pág. 84). Explica a continuación cómo dis
creción
tiene dos valores: uno débil, que no es otra cosa "que
decir ... que las normas que tiene que aplicar un funcionario no
se pueden aplicar mecánicamente, sino que exigen discerni
miento ... En
un sentido débil diferente. . . decir únicamente que
algún funcionario tiene la autoridad final para tomar una decisión
que no puede ser revisada o anulada por otro funcionario"
(pág. 84). Pero también hay otro sentido que es "afirmar que, en
lo que respecta a algún problema, simplemente no está vincula
do por estándares impuestos por la autoridad en cuestión ...
Debemos evitar
una confusión tentadora. El sentido fuerte de la
palabra discreción
no equivale a libertad sin límites, y no exclu
ye la critica" (pág. 85).
Para Dworkin
"en realidad, esta es la dificultad que se plan
tea al
suponer que los positivistas quieren usar el término dis
creción
en este sentido débil. La proposición según la cual
cuando no se dispone de una norma clara se ha de ejercer la
discreci6n1 en el sentido de juicio, es una tautología. Además1
no tiene relación con el problema de cómo dar cuenta de los
principios jurídicos" (pág. 87),
que es el verdadero problema.
"Los positivistas hablan como si su doctrina de la discreción
judicial fuera
un descubrimiento y no una tautologia, y como si
tuviera efectivamente alguna relación
con los principios" (ibi
dem). Creo
que es más: es afirmar la primacía del Estado racto0
173
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
na! del derecho y, a la vez, como antes se dice, admitir un
poder discrecional que va más allá del Estado de derecho.
Pero, además, "un positivista podría afirmar que los principios
no pueden considerarse como derecho, porque su autoridad, y
mucho más su peso, son discutibles por naturaleza. Es verdad
que generalmente no podemos demostrar la autoridad o peso
de un principio determinado como podemos a veces demostrar
la validez de
una norma" (pág. 89). Lo cual es lógico, pues la
norma existe o no, pero no precisa demostración, como ocurre
con los principios que darán origen a las normas: "esto consti
tuye un razonamiento circular¡ nos interesa el estatus de los
principios porque queremos evaluar el modelo de los positi
vistas.
El positivista no puede defender por decreto toda su
teoría de la regla del reconocimiento; si los principios
no son
susceptibles de prueba, debe encontrar alguna otra razón por
la cual no tienen fuerza de ley" (pág. 90).
Estamos, pues,
en el ojo del huracán. Hasta ahora sólo
"hemos descubierto graves dificultades" (pág. 94).
Lo cierto es
que, hasta aquí, parece haberse escogido un camino equivocado:
"¿Qué pasa si adoptamos el primer enfoque? ¿Cúales serían las
consecuencias de
tal actitud para la estructura básica del positi
vismo? ... tendríamos
que abandonar ... el segundo dogma, la
doctrina de
la discreción judicial... ¿Tendriamos también que
abandonar o modificar el primer dogma, la proposición de que
el derecho se distingue mediante criterios del tipo que se puede
establecer una regla maestra como la regla del reconocimiento
del profesor
Hart?" (ibídem). ¿Cúal es esa regla maestra?: "Hart
dice que
una regla maestra podría designar como derecho no
sólo las normas promulgadas por determinadas instituciones jurí
dicas, sino también las establecidas
por la costumbre ... La regla
maestra podría estipular
que alguna costumbre es considerada
como derecho incluso antes de
que los tribunales lo reconozcan"
(pág. 97).
Es decir, ir no sólo delante, sino más allá de la ley
positiva
en la praxis jurídica ordinaria.
El problema práctico que ha originado toda esta q:mfusa pro
blemática
procedimental es su ineludibilidad: "El derecho de la
sociedad a proteger su existencia" (pág. 352), por lo que precisa
174
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
una legislación de normas; éstas fundadas en derechos jerarqui
zados ...
¿Por quien? Porque "en una sociedad moderna hay una
diversidad de principios que algunos adoptan como guía y que
no intenten imponer a los demás. Hay también estándares
morales que la mayoría excluye
de la tolerancia y que Impone
a quienes disienten de ello...
Una sociedad no puede sobrevi
vir a menos que algunos estándares sean de la segunda clase,
porque para su vida
es esencial un cierto consenso moral.
Toda sociedad tiene derecho a preseroar su propia existen
cia ...
Un derecho as!, tiene la facultad de usar las instituciones
y sanciones
de su derecho penal para imponer ese derecho"
(ibidem)
(9). Esto lleva a Dworkin a intentar definir "el concep
to de
una posición moral" (pág. 358), después de señalar que
"expresiones como posición moral y convicción moral funcio
nan no solamente como términos de descripción, sino también
de justificación y de critica ... también usamos algunas de estas
expresiones, especialmente posición moral y convicción mo
ral, en un sentido discriminatorio, para constatar las posicio
nes que ellas describen con prejuicios, con racionalizaciones,
cuestiones de aversión o gusto personal" (ibídem). Es decir, lo
que atribuimos a los otros.
Lo cierto es que en la dialéctica sociopolitica se "imponen la
diferencia entre posiciones
que debemos respetar, aun cuando
las consideremos equivocadas, y posiciones que no es necesario
respetar porque ofenden alguna regla o razonamiento moral
básícd' (pág. 359). En un planteamiento radicalmente positivista
tal dialéctica para defender mi posición "debo presentar alguna
razón
que la fundamente ... Estas son cosas que muy poca gente
puede hacer, y la capacidad de atenerse a una posición moral no
se limita a los que pueden ... Sin embargo, no me servirá cual
quier razón que
pueda dar; algunas quedan excluidas por los cri
terios generales que estipulan las razones que no cuentan" (pág.
360). Por otro lado, "distinguimos las posiciones morales de las
reacciones emocionales ...
se supone que la posición moral justi
fica la reacción emocional, pero no a la inversa ... si sólo puedo
(9) La cursiva es nuestra.
175
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
defender mi posición citando creencias ajenas ... y no basándo
me en una convicción moral propia" (pág. 361).
Al llegar aquí Dworkin toca el mismo fondo del problema,
pues, a la frase anterior, añade:
"Con la posible (aunque com
pleja) excepción de
una divinidad, no hay autoridad moral a la
cual pueda apelar de manera que automáticamente mi posición
se convierta en posición moral" (ibídem). Si se acepta esta
excepción, cae
por su b!ise la propuesta del positivismo juridi
co que empieza en Spinoza y desarrollan Kelsen, Austin, Hart,
etc.:
se acepta, pues, un orden-dado-a-la-naturaleza-moral-y
polftica
del hombre. En todo este razonamiento, Dworkin va
pacientemente minando la teoria de una ética inmanente, fun
damento último del positivismo juridic0: a cualquier razona
miento
meramente humano en cualquier sentido ético se puede
oponer otro razonamiento en sentido contrario. Su razonada
exposición sobre casos reales de la praxis jurídica procedimen
tal, demuestra cómo en el planteamiento inmanente de la justi
cia se produce, se quiera o no, un deslizamiento vicioso hacia
el uso alternativo de la justicia por la discrecionalfdad de los
jueces:
no se valora igual el mismo hecho desde una discre
cional
alternativa jurídica que desde otra. Esto es inevitable, ya
que sólo el hombre, los hombres, son los que tienen que juzgar.
En el último capítulo -¿Pueden ser convertibles los derechos?
el hábil manejo del positivismo lógico-en el que son maestros
los
anglosajones-por Dworkin destruye el positivismo juridico
y apunta claramente a la solución: volver a un sano desarrollo
• del derecho natural. Se pregunta: "¿Qué es esa realidad objeti-
va? Debe contener derechos y obligaciones, incluso obligacio
nes y derechos jurídicos, independientes de la estructura y del
conjunto de los sistemas convencionales. Esa idea es familiar en
las teorías del derecho natural, pero es un recurso que sor
prende encontrar en manos del filósofo que, en nombre del
sentido común, sostiene que no puede haber respuesta correc
ta en un caso difícil. .. Si los derechos y las obligaciones son
parte de un mundo objetivo e independiente, ¿por qué no
hemos de suponer que alguien que puede tener un derecho
aun cuando nadie más crea que lo tenga, o cuando nadie pueda
176
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
demostrar que lo tiene?" (pág. 409). Ahora bien, ¿cómo y quién
funda tal derecho natural?Previamente Dworkin ha criticado la
insuficiencia de Rawls como
un intento de reconstruir el dere
cho natural desde la categoría naturales de la lógica formal (10),
que fue el presupuesto original de Grocio con el resultado de
devenir
una mera física social que anula la ley de la libertad de
las
personas para reducirlas a la ley de necesidad de las cosas.
No otro
ha sido el intento de todos los totalitarismos de izquier
das o derechas, leninista o hitleriano. Aqui podríamos decir
con
Santa Teresa, que "el demonio es la mona de Dios", es decir,
que hace grotescas imitaciones de un buen modelo original.
Aragón,
en defensa de su tesis, nos dirá en su Estudio prelimi
nar:
"No es casual, en modo alguno, que Schmitt comprenda
mejor el marxismo (o lo que idealismo hay en el marxismo); al
fin y al cabo, a éste le aproxima
su concepción teológica de la
pol!tica. Probablemente Schmitt ha sido, con un siglo de retra
so, el último de los pensadores contrarrevolucionarios, el más
genuino heredero de De Bonald, De Maistre y Donoso Cortés.
A él
podría aplicársele lo mismo que dice, en el libro, del pro
pio Donoso" (pág.
XXXIII). La cita que copia de Schmitt dice:
"Para Cortés el socialismo radical es algo incomparablemente
superior
que la transigencia liberal, porqu lleva a los problemas
y
porque da una respuesta a las preguntas radicales, dado que
posee una teología" (pág. 88). Tal vez sea demasiado pedir al
profesor Aragón
que defendiendo el positivismo de Kelsen, de
raíz kantiana, distinga entre lo fenoméntco) trascendentalmente
(en el sentido kantiano) lo formal-en-la-idea y lo nouménlco o
real efectivo. Por eso, para él, teología e idealismo son equipara
bles como si la filosofía
Idealista que procede del cogtto carte
siano no hubiera nacido con la pretensión de eliminar el realis
mo de la creatio ex nihilo de toda realidad, posición propia de la
teología escolástica. Obviamente, no pueden negarse las analogí
as
formales del más elaborado sistema filosófico idealista, que es
el panlogismo hegeliano que pretende Igualarla Razón Divina,
del
Espíritu Infinito, con la razón humana de la autoconciencia
(10) Ver capítulo 6, especialmente págs. 272 y sigs.
177
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
del espíritu finito del hombre (11), finalmente ha devenido en el
monstruo totalitario. Pero otro es el caso de la metafísica crea
cionista
que admite la absoluta separación ontológica entre el
Creador y la creatura, cuya relación es analógica, libre ex parte
Dei, obligada ex parte hamo. Por eso Schmitt, en otra frase, que
no cita Aragón, recordará que "de forma similar se expresa He
gel (12):
se puede afirmar del pueblo judío que, precisamente
porque
se encuentra ante las puertas de la salvación, es el más
vil" (pág. 78).
Lo que, dicho de un modo que tenga menos sabor
racista, lo expresa el aforismo escolástico que dice: curruptto
opttmi,
pessima, la corrupción de lo mejor es lo peor. En otras
palabras:
no todo marco de referencia que trascienda al hombre
individuo
es válido como prueba, y clave de la coherencia de los
planteamientos
éticos, jurídicos y políticos, sino sólo el que se
funda
en la Revelación divina que nos habla de un Creador de
cosas y personas. Éstas en su estructura constitutiva, además de
la razón, reciben el sentido moral, la ouvn¡pEoto, para dirigir
la voluntad señalándola el bien y el mal igual para todos
los hombres, creyentes o no, y que constituye un sólido
fundamento de la moral y, por ende, de un ordenjuridico
que legitime un orden poUco justo, acorde con los verda
deros derechos humanos y más fuerte, infinitamente más
fuerte, que las meras convenciones fundadas en opiniones
humanas particularistas y cambiantes: sólo vale la teología
de Dios, no las pseudoteologías de los ídolos.
Llegamos al final de esta rara recensión critica de una
obra, importante, de Car! Schmitt, hecha per oposition desde
la critica ideológica de una positivista, al menos eso parece,
que le descalifica por sus fundamentos teológicos y le contra
pone al positlvtsmo de Kelsen. Aquí, creo, ha quedado claro
que la crítica a este positivismo hecha desde su misma orilla
por Dworkin, incluso Rawls, y sociopolíticamente por Sartori,
(11) G. W. F. HEGEL, Lecciones sobrefilosofia de la religión, Alianza, 1984,
tomo
1: "No puede haber dos clases de razón ni dos clases de espíritu ni tampo
co una raz6n divina y una razón humana", pág. 43.
(12) Phdnomenologie1 11, 257.
178
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
muestra que esta posición es mucho más frágil que el iusnatura
lismo clásico,
no sólo teóricamente, sino también procedimental
mente, generando más problemas jurídicos que los que pretende
resolver
de una manera racional. Al final el critico, Manuel
Aragón, tiene
que rendirse ante la insuficiencia del positivismo
para resolver los temas jurldicos actuales y termina diciendo
que
"no se trata ahora de extenderse en juicios retrospectivos. Más
interés tiene el alertar sobre los nuevos dogmatismos (naciona
lismos, racismos, fundainentalismos) que hoy aparecen en el
horizonte y que pudieran constituir
en el futuro, otra vez, y con
distintos rostros, el mayor peligro de la democracia parlamenta
ria. Desde
ese punto de vista, el libro de Schmitt no deja de ser,
desde luego,
un buen acicate para que la razón no vuelva a
adormecerse' (pág. XXXIV).
Estamos, pues, otra vez con el genial sordo de Fuendetodos:
el
sueño de la razón produce monstruos (13). Lo ocurrido en la
humanidad desde que se abandonó una concepción trascenden
te
de la misma, los ha producido y tales como sus Idealistas
seguidores no los podían imaginar. En fin: al profesor Aragón se
le podría aplicar el conocido dicho portugués: Tiene razón; pero
no toda. Y la poca que tiene, no vale nada.
ANTONIO SEGURA FERNs
Vittorio Messori: LOS DESAFÍOS DEL
CATÓLICO e·¡
Durante décadas los fieles católicos nos hemos visto privados
de libros apologéticos.
En una ocasión análoga me he referido al
defecto que implica la publicación reciente de los textos de Ches
terton o
C. S. Lewis en castellano, como la única y más punzan
te apologética disponible. Y
no es sólo que C. S. Lewis nunca
(13) En el Comentario al grabado nümero 43 de los Caprichos, Mlafantasia
abandonada de la razón produce monstrnos imposibles".
(+) Planeta, Barcelona, 1997, 197 págs.
179
Fundaci\363n Speiro
y alemanes, faltando cualquier alusión, normal en los teóricos
europeos, de Donoso. ¿Qué significa esto? Sin duda algo
no
bueno: O Bobbio los ha eliminado ninguneántio/os inmisericor
demente
por no ser de su cuerda; o, es que realmente los des
conoce. En este caso estaríamos ante
un bluf!. un globo hincha
do por el aire caliente socialdemócrata al uso hoy en la izquier
da mediterránea. Y digo esto por las numerosas referencias lau
datorias y honores académicos
que recoje el libro.
Terminamos
con un amargo sabor de boca: la obra de
Bobbio no es drama bien construido, sino una tragedia humana
real que sólo se solucionará con la vuelta a la primera Fe, "por
que sabemos que si nuestra casa terrestre fuere deshecha, tene
mos
en Dios un edificio, casa no hecha de mano del hombre, que
durará siempre en los cielos" (2 Cor., 5, 1).
ANTONIO SEGURA FERNS
Carl Schmi.tt: SOBRE EL PARLAMENTARISMO <'l
Aunque esta sección de bibliografia de Verbo está nonnal
mente dedicada a primicias editoriales, creo
que es bueno reco
ger también las reediciones de obras clásicas puestas a disposi
ción
de los lectores actuales por las Editoriales. Llevo algún tiem
po presentando a los lectores de Verbo la recensión crítica de
obras actuales de filosofía social y política (1) del pensamiento
actual y creo
que en este pensamiento es muy oportuno reeditar
a Car! Schmitt,
de tanta influencia, hace unos años que parece no
haber disminuido sino más bien ha aumentado, pues la perspec
tiva histórica del tiempo transcurrido desde
su aparición muestra
lo
mucho que tenía de sustancial y permanente su valoración del
('") Madrid, Tecnos, 1996, 118 págs. Estudio preliminarde Manuel Aragón,
XXXVI págs. Prefacio, cuatro capítulos, y Apendice. El © de la edición alemana
es
de 1979, cuando la primera edición fue de 1923, es decir, de hace 59 años.
(1)
Cfr. Verbo, núms. 291-292, 297-298, 305-306, 323-324, 333-334, 345-346.
162
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
parlamentarismo y la democracia. Es bueno para las actuales
generaciones
poder acceder fácilmente as! a obras que ya sólo se
encontraban, y con dificultad, en librerias de viejo.
Realmente
aqui no solo se comentará la obrita de Schmitt,
sino
que lo haremos de un modo inverso, a través del Estudio
preliminar de Manuel Aragón que se aproxima a Schmitt desde
los
a priorls hoy vigentes. Toda lectura critica, incluso la que a qui
hago, suministra base para re-criticar al autor de la misma, pues
descubre nitidamente los presupuestos filosóficos e, incluso, ideo
lógicos
del critico. Aragón empieza señalando cómo "el ensayo de
Schmitt conserva
aún buena parte de su capacidad revulsiva pre
cisamente porque algunos de los problemas
que trata siguen
vigentes" (pág.
X), recordando a Pascuale Pasquino para el que
es "el debate suscitado por el texto de Schmitt sobre el parla
mentarismo como una de las discusiones más importantes y más
instructivas de los últimos años concernientes a la teoria del
Estado, añadiendo
que sesenta años después las tesis defendidas
por el más controvertido de los teóricos de la politica de nuestro
siglo
no han perdido su fuerza analitica y continúan represen
tando
un desafio para el pensamiento liberal y ·democrático»"
(pág.
XI). Por eso, añade Aragón que "algunos de los problemas
señalados
por Schmitt persisten, no cabe negarlo, pero muchos
otros sólo eran hijos de aquellas conflictivas circunstancias"
(ibidem), (2).
Tras esta ubicación histórica, Aragón entra en su critica:
"Alguna de esas ideas lo que si tienen es una gran fuerza retóri
ca, capaz de dar apariencia analítica a unos juicios sustentados,
de verdad,
en proposiciones dogmáticas, cuando no en sofis1nas.
El pensamiento de Car! Schmitt no era, prevalentemente, anal1ti
co; era, sobre todo, teológico" (pág. XII). Esta es una proposición
que no sólo pretende presentar las tesis de Schrnitt, sino que
(2) Más adelante Arag6n recuerda que "La república alemana surgida con
el desenlace
de la Guerra Europea y regulada por la Contitución de Weimar, fue,
sin lugar a dudas, el escenario en que de manera más completa se expresó, a lo
largo
de los años veinte y treinta, la polémica parlamentarismo-antiparlamentaris
mo" (pág. XIIO. Como es sabido, aquello terminó en la elección democrática de
Hitler.
163
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
marcan Indeleblemente la posición ideológica de Aragón. No
tiene, pues, nada de extraño que saque esta consecuencia:
"Schmitt, con su crítica a la democracia parlamentaria, no perse
guía su mejoramiento, sino su destrucción, ... es algo que con
viene
resaltar. Que esa intención invalide} por sí sola, la critica
schmittiana, es cosa bien distinta" (ibídem). En otras palabras:
aunque para Aragón las
falacias teológicas de Schmitt no logran
invalidar la democracia parlamentaria,
es obvio que la tesis de
Schmitt contiene
perturbadores análisis que los demócratas no
de ben despreciar.
"La crítica de Car! Schmitt al parlamentarismo puede des
componerse en dos estratos: la crítica al parlame"ntarismo como
forma de gobierno y la crítica al parlamentarismo como forma de
Estado. Por lo
que se refiere al primer supuesto se achacará al
parlamentarismo la inestabilidad de los gobiernos y el excesivo
dominio de éstos por el parlamento ... inconciliables con las
necesidades del Estado administrativo (eficaz) de nuestro tiempo"
(pág.
XV). A esto, que no se puede negar, opone Aragón el que
tampoco se puede generalizar. Lo cual es cierto en cualquier
opción humana,
por lo cual sólo demuestra algo incuestionable,
por más que negado por los demócratas: .la democracia parla
mentaria
no se puede poner como paradigma político universal,
sino, a lo sumo, como una posibilidad circunstancial apta -en
unos casos y desastrosa en otros. Por ello, dice Arag6n, "era pre
ciso disparar por elevación. Ir, en fin, a la raíz del asunto: efec
tuar la crítica
no ya al parlamentarismo como forma de gobierno,
sino al parlamentarismo como forma de Estado, es decir, a la
democracia parlamentaria como sistema" (pág. XVIü.
Conviene traer aquí un largo párrafo de la crítica de Aragón
que servirá perfectamente para centramos en el tema: "La critica
a
la democracia parlamentaria se articulará, a su vez, en tres pla
nos. El primero estará referido al significado de la propia demo
cracia, sosteniendo Schmitt la disociación entre democracia y
libertad ...
La democracia no se basa en la libertad, dirá, sino en
la homogeneidad. De alú que, a su juicio, la democracia repre
sentativa sólo
sea posible cuando la entidad representada (la
nación) es homogénea, es decir, cuando tiene un solo interés ...
164
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
pero no cuando aquella entidad es heterogénea ... Una sociedad
así es incompatible con la democracia liberal
Oa democracia par
lamentaria) puesto que el enfrentamiento de intereses conducirá
siempre
al dominio político de una clase sobre otra (dominio dis
frazado de democracia formal, coincidiendo así sintornáticamen
te Schmitt con
el marxismo). El parlamentarismo no serviría
entonces para representar a todos, sino para que se impusiese, a
través suyo,
la clase dominante. La democracia, en consecuencia,
no es conciliable con el pluralismo ... el concepto democracia
pluralista sería
para Schmitt, un contrasentido" (pág. XVIII).
Hemos señalado la palabra
sintomáticamente porque expresa la
última ratio de la ideología de Aragón: éste, en efecto, toca el
punto clave antes aludido al marcar el discurso de Schmitt como
teológico, es decir, algo por encima de la critica racional, que es
la única admitida
por Aragón. Por eso rechaza absolutamente lo
que Popper llama el mito del marco común o último referente
regulador de las relaciones humanas éticas y políticas como algo
inexcusablemente
dado al hombre y que obliga a éste, por lo que
no es pactable, ni siquiera discutible, lo cual es, obviamente, la
antítesis de la democracia liberal. Desde estos presupuestos teó
ricos, Aragón entra
en "el otro plano de la crítica a la crítica de
la democracia parlamentaria (que)
se expresa a través del recha
zo al parlamento legislador.
La ley, se dirá por Schmitt, era norma
general porque era expresión de una voluntad •generai, y porque
su emanación era el producto
de una discusión general... La ley
aparecía
en el parlamentarismo del siglo XIX como una manifes
tación de
la razón ... consustancial con la democracia parlamen
taria. Pero, ocurre, seguirá diciendo, que en el parlamento de
nuestro tiempo es imposible la discusión, la capacidad de mutuo
convencimiento, porque allí están representados intereses con
trapuestos
y, en consecuencia, la ley será sólo la imposición de
unos intereses sobre otros ... Ya no hay discusión pública parla
mentaria, pues las decisiones, los compromisos, se adoptan fuera
del parlamento ... Tampoco existe la democracia parlamentaria .
. . . Lo único que queda es una forma vacía, periclitada, que está
en contradicción con los tiempos modernos" (pág. XX). Lo único
que se le ocurre a Aragón es decir: "Esta crítica, aguda, no es por
165
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
entero rigurosa" (ibídem). Y Jo cierto es que el fondo de la cues
tión es si esa critica aguda es suficientemente rigurosa para, en
conjunto, ser verdadera. Lo cierto es que a la vista de lo que
tenemos delante, sí lo parece. Realmente el desarrollo histórico
habido ha presentado
una problemática completamente diferen
te de lo
que esperaban los padres fundadores de la democracia,
apoyada
en la discusión racional y en la elección libre y respon
sable
de candidatos y programas. Hoy se ve claramente, como
recuerda Sartori
(3), el control parlamentario de los gastos públi
cos que era la clásica función de las Cortes desde la Edad Media,
"con el sufragio universal y, al mismo tiempo, con la transforma
ción del Estado minimo (al cual sólo se le pedían órdenes y
leyes)
en un Estado que lo hace todo y al cual se le pide que lo
remedie todo, los parlamentos
se convierten en mucho más dila
pidadores que el gobierno". Y es así porque lo que inte-resa es
captar votos,
para lo que el camino más seguro es hala
gar a los electores en sus deseos y aun caprichos, no negarles
-por lo menos en las promesas electorales-nada. Es obvio que
la crítica de Schmitt es totalmente aplicable a esto. Y también lo
es que las exigencias de una administración, no ya buena~ sino
al menos pmible, exige separar los modernos problemas de la
sociedades industriales avanzadas y multinacionales
de la elec
ción democrática y los controles de un parlamentarismo político,
ajeno a los conocimientos técnicos específicos.
Lo que no parece ver el tipo de críticas de la de Aragón es
que el problema filosófico de fondo es la reducción de lo múlti
ple, los hombres, a lo uno, la sociedad, que en las teorías que se
fundan
en un marco común se resuelve mediante la aceptación
del
bien común, un bien que está por encima de la mera utilidad
y del placer admitidos desde Stuart Mill como únicos bienes
humanos, al 1nenos en su expresión pública, aunque en el ámbi
to privado de las conciencias personales se permitan otras creen
cias teológicas. Pero éstas deben ser probibídas, eliminadas como
argumentos válidos
en la relación de una política democrática. La
(3) GIOVANNI SARTORI, La democracia después del comunismo, Alianza Edi
torial, 1993,
pág. 105.
166
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
solución que aportan es la expresada por Kelsen sobre el que
deberemos volver algún día. Aragón dice: "El último plano de la
critica de Schmitt a la democracia parlamentaria
se vertebra alre
dedor de su crítica a la democracia procedimental. Si es ley
-dirá-todo lo que quiera el legislador, es decir, lo que quiera
la mayoría, entonces la democracia es sólo dominio total (el
absolutismo) de la mayoria parlamentaria, que en cualquier
momento podrá decir lo
que es legal y Jo ilegal. .. Este tipo de
razonamiento,
en el que hay fisuras, desde luego, es, a mi juicio,
en toda la construcción schmittiana y, como va a ser también (en
sentido contrario) la piedra angular de la defensa que hará
Kelsen del parlamentarismo" (págs.
XXI-XXII). En pura lógica
Aragón deberla demostrar, no solo proponer, que en el discurso
de Kelsen no se da ninguna fisura para que pueda superar al de
Schmitt. Sigámosle: "La decidida defensa del parlamentarismo
acometida
por Kelsen en aquellos mismos años (4) está articula
da de manera más
lineal que la crítica de Schmitt. Kelsen parte
de que el parlamentarismO, genuino, debe considerarse co1no
forma de Estado ... sosteniendo, con razón, que la sustancia del
problema no es más que el debate_ entre autoritarismo y demo
cracia. Puesto que la democracia directa, como modo de ejerci
cio del poder, no es posible en el Estado moderno ... no hay más
democracia posible
en nuestro tiempo -dirá Kelsen-que la
democracia parlamentaria" (pág.
XXII).
Esta posición de Aragón puede ser objetada desde dos pers
pectivas: la primera es
la sabia observación de Aristóteles cuando
dice
que "es propio del hombre instruido buscar la exactitud en
cada materia en la medida en que la admite la naturaleza del asun
to; evidente1nente, tan absurdo sería que un matemático empleara
la persuasión como exigir a un retórico demostraciones" (! Eth.
Nich, 3, B. 1904 b, 25). En otras palabras, en las ciencias humanas,
y la política lo es,
no es siempre "la manera más lineal" -que
señalamos-la más apropiada para que no aparezcan fisuras en
los razonamientos. La segunda observación es que lo que Kelsen
( 4) Cita a HANs KEr.sEN, Esencia y valor de la democracia, Guadarrama, 1977. Sobre
estas tesis de Kelsen, ver Verbo 321-322, el art. de Thomas Molnar, págs. 71 y sígs.
167
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
propone efectivamente, diga lo que diga, es una democracia
procedimental, más en el terreno del gobierno que del Estado.
Y, justamente, es en el terreno de la praxis política donde la
actual situación histórica hace difícilmente viable la democracia
parlamentaria. Tengamos
en cuenta los siguientes factores que
diferencian sustancialmente la situación sociopolítica actual de
la anterior. Y
que los defensores de la teoría democrática libe
ral no previeron o no quisieron prever. El primero es el ocaso
o fin de las ideologías hoy que los grupos políticos se afanan
en la búsqueda de un centro común: sobre todo cuando la
hegeliana astucia de la razón ha desmontado las utopías socio
economicas
de la izquierda. Quedan, pues, en pie solamente las
ideologías
políticas, una de las cuales es la democracia liberal.
Pero, ocurre, que los vientos de la historia están barriendo el
Interés ideológico en política y está sustituyéndolo por los más
cercanos intereses corporativos, sean étnicos, sean localistas,
ecológicos, lingüísticos, religiosos e, incluso, deportivos. Es
decir, campos de interés social no aptos para una ideologiza
ción general. Ni, por supuesto, para la discusión generalizada
mínimamente
racional.
El segundo factor diferencial de hoy es el cambio de lo que
se llama opinión pública de lo que era en una sociedad de élites
-burguesas ciertamente-más o menos ilustradas a la actual
sociedad de masas cuya cultura, si así puede llamársela, es más
instrucción técnica que auténtica cultura. Al menos en el sentido
que tuvo en la burguesía urbana que fue el auténtico sustrato del
tejido político liberal-democrático.
Y, en este factor, la decisiva
influencia de los
mass-media y las modernas ténicas de manipu
lación social
y propaganda: hoy, como dice Sartori, "nuestro des
tino dependerá cada vez
más del poder de las imágenes ... Pienso
que el hamo videns carece de saber ... El ojo no es la mente. La
televisión traduce los problemas en imágenes, pero si después las
imágenes
no se traducen en problemas, el ojo se come la mente:
el puro y simple ver
no nos ilumina en absoluto sobre cómo
erunarcar los problemas, adecuarlos, afrontarlos y resolverlos. En
realidad sucede lo contrario: todo pierde su proporción y tam
poco se comprende qué problemas son falsos y cuáles verdade-
168
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
ros" (5). El hamo videns existencialmente vive más en la realtdad
virtual
que en la efectiva: aquella recrea el tiempo, la historia, a
gusto del productor; o anticipa
un futuro ilusorio al servicio de
cualquier tdeologfa. Item más, el zapptng de la realidad virtual
se traslada como exigencia a la efectiVa vida real reclamando el
aquí y ahora, ya en cualquier petición social que se haga. Nada
de esto fue previsto en los estudios de hace sesenta años. Me
temo que Schmitt estaría más de acuerdo con el gran teórico ita
liano de la democracia que Kelsen o Aragón. Lo cierto es que
esto opera de acuerdo con el emotivismo que G. Le Bon (6) atri
buye a la masa resistente a todo razonamiento.
El final de la presentación crítica de Aragón la titula: "Carl
Schmitt entre
el pasado y el presente: la situación actual del par
lamentarismo" (págs.
XXVIII y sigs.). Está escrito en 1990, cuan
do aún duraba, al menos aquí en España, la euforia del cambio
político.
El se remonta a la derrota de los regímenes totalitarios
"después de la larga dictadura fascista", dice. Comprueba que "se
recuperaba el parlamentarismo,
pero con algunas correcciones
respecto al viejo sistema, derivadas de las
enseñanzas que pro
porcionaron las pasadas crisis" (ibídem). Está, pues, en un dis
curso cara al pasado, por un lado, y sigue anclado en el proce
dimentaltsmo
como solución para tapar las pequeñas fisuras de
un discurso que a ojos vista se resquebrajaba. Para Aragón, "las
transformaciones no afectaban a los principios nucleares de la
democracia representativa como sistema, pero sí a determinados
elementos de éste: a los partidos políticos, a los que se confería
reconocimiento institucional, admitiéndose sin reparos
su papel
de actores fundamentales de la vida política y, especialmente, de
la actividad parlamentaria; al Gobierno y a la Administración, a
los
que se reforzaba y, sobre todo, encomendaba las tareas de
intervención positiva para buscar el bienestar de los ciudadanos,
reducir las desigualdades y, en definitiva, moderar los desequili
brios económicos
y sociales; a la organización territorial del
(5) G. SARTORJ, op. cit., pág. 127.
(6) Cfr. GUSTAVE LE BON, Le Société des joules, Félix Alean, 1899, cfr. capítu
lo y, § l.
169
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
Estado, estableciéndose (o restableciéndose según los casos) una
desamortización política ... blá, blá, blá, etc.". Esto más que un
estudio crítico de la política actual es un panfleto electoral cara a
unas elecciones. Que, como
puede verse, no toca los problemas
reales denunciados
por los que, desde diversos ángulos, trabajan
en el discurso teórico del panorama político del mundo actual: su
tesis básica
es querer como poder, puro voluntarismo.
Realmente
en el totum revolutum que ofrece, sólo roza una
cuestión importante, la reforma de la organización territorial.
Pero oculta -o se le pasa-que lo que políticamente significa
esto es la quiebra del Estado jacobino unitario, pieza clave de las
democracias clásicas nacidas de la Revolución francesa.
Y, de
momento, fuente
de innumerables conflictos nacidos de las con
tradicciones entre la
libertad que reclaman las comunidades en
temas de política fiscal, económica o social y la igualdad que se
pretende
en la sociedad política del Estado. Vamos, pues, a acu
dir a la experiencia democrática
de donde más opera el procedi
mentaltsmo
jurídico, el área anglosajona. Y lo haremos de la
mano de Ronald Dworkin, "sucesor de Hart en su cátedra de
Oxford y
uno de los principales representantes de la filosofía
jurídica anglosajona", nos dice
A. Calsamiglia, prologuista de la
obra-clave
Los Derecbos en serto(J). Empieza diciendo que "la filo
sofía política de Dworkin está fundamentada en los derechos indi
viduales ... Ninguna directriz política
ni objetivo social colectivo
puede triunfar frente a un auténtico derecho" (pág. 16). El proble
ma será definir qué es
un autentico derecho. Y a esto dedica
Dworkin su obra, que recorre, paso a paso, el
iter efectivo de la
justicia anglosajona. Respecto a lo aquí importante, "algunos filó
sofos rechazan la idea de
que los ciudadanos tengan derecho algu
no, aparte de los que acierta a otorgarles
la ley. Bentham pensaba
que la idea de derechos morales era el ,disparate en zancos•" (pág.
276). No otra es la tesis explícitamente enunciada por Spinoza (8),
seguida
por Bentham y espina dorsal de la teoría de derecho puro
de Kelsen al que Aragón apoya frente a Schmitt. En todo discurso
170
(J) R. DwoRKJN, Los derechos en serio, Planeta-Agostini, 1993.
(8) B. SPINOZA, Tratado político, capítulo 11, § 19.
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
procedimental la clave son las normas reguladoras y la jurispru
dencia.
Dworkin dedicará los capítulos II y IIl al "modelo de las
normas". En el
II hará nominatim una crítica demoledora al posi
tiVtsmo
jurídico: "El esqueleto del positivismo está constituido por
unas cuantas proposiciones centrales en torno a las cuales se orga
niza ... Estos principios claves pueden ser enunciados de la mane
ra siguiente:
a) El derecho de una comunidad es el conjunto de
normas especiales usadas directa o indirectamente
por la comuni
dad con el propósito de determinar qué comportamiento será cas
tigado o sometido a coerción ... ;
b) El conjunto de estas normas
juridicas válidas agota
d concepto de ,derecho,, de modo que si
alguna de tales normas
no cubre claramente el caso a alguien ...
entonces el caso
no se puede decidir •aplicando la ley,. Ha de ser
decidido por algún funcionario,
por ejémplo un juez, que «ejerza
su discreción•, lo
que significa ir más allá de la ley en busca de
algún otro tipo de estándar que lo guíe" (pág. 67). Alude a conti
nuación a los
modelos positivistas de Austin y Hart. Éste "establece
que una norma puede ser obligatoria:
a) porque es aceptada, o b)
porque es válida" (pág. 70). El problema de fondo es, pues, el de
la validación de las normas.
Ahora Dworkin definirá
su posición: "Me propongo llevar un
ataque general contra el positivismo" (pág. 72). Y lo hará no
desde supuestos teóricos, como Schmitt, sino desde la posibilidad
procedimental de la praxis juridica anglosajona. Empieza defi
niendo los términos usados, normas, principios y directrices polí
ticas: "Usaré el ténnino principio en sentido genérico, para refe
rirme a todo el conjunto de los estándares
que no son normas;
en ocasiones, sin embargo, seré más exacto y distinguiré entre
principios y directrices políticas ... Llamo directriz o directriz polí
tica
al tipo de estándar que propone un objetivo que ha de ser
alcanzado ... Llamo princtptos a un estándar que ha de ser obser
vado, no porque favorezca o asegure una situación económica,
política o social que se considera deseable, sino porque es una
exigencia de la justicia, de la equidad o de alguna otra dimensión
de la moralidad" (ibídem). Está deliberadamente expresándose
en un lenguaje coloquial que todo el mundo entiende. Pero, en
el fondo, el verdadero problema es el del pluralismo moral que
171
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
suministra no "alguna otra dimensión de la moralidad', sino
"algunas
otras dimensiones de la moralidad', tal vez incompati
bles entre sí. Esto
sobrepasa el aspecto puramente formal del
problema
que Dworkin expone as!: "La diferencia entre princi
pios
y normas es una distinción lógica. Ambos conjuntos de
estándares apuntan a decisiones particulares referentes a la obli
gación juridica
en determinadas circunstancias, pero difieren en
el carácter de orientación que les dan. Las normas son aplicadas
a la manera de disyuntivas" (págs. 75-75).
En lo anterior
hay que señalar que en la aplicación de la dis
crecionalidad en la práctica jur!dica normal anglosajona, además
de las diferencias alternativas entre normas, operan las diferen
cias
entre principios, y éstos dependen principalmente de las
señaladas
dimensiones de la moralidad que, por su propia natu
raleza,
no son pactables, como se ve en la dialéctica pol!tica en la
que los mismos hechos son valorados a priori según los diferen
tes principios sin atender a razones. Pero, aún más, "la distinción
lógica entre normas y principios aparece con más claridad cuan
do consideramos aquellos principios que ni siquiera parecen nor
mas" (pág. 77), porque "los principios tienen
una dimensión que
falta a las normas: la dimensión de peso o importancia" (ib!dem),
es decir, están
jerarquizados, mientras que "las normas no tienen
esta dimensión.
Al hablar de reglas o normas, podemos decir que
son o no sonfantionalmenteimportantes ... Si se da un conflic
to entre dos normas, una de ellas no puede ser válida" (pág. 78)
en el caso de que se trate. lo malo es que "la forma de un están
dar no siempre queda en claro si se trata de una nor1na o un prin
cipio" (ibídem), porque, "en ocasiones, una norma y
un princi
pio pueden desempeñar papeles muy semejantes, y la diferencia
entre ambos es casi exclusivamente cuestión
de forma" (pág. 79).
Pero, aun dentro del discurso
precedimental, "un análisis del
concepto
de obligación juridica debe dar razón del importante
papel de los principios cuando se trata de llegar a determinadas
decisiones jur!dicas" (pág. 80). En otras palabras:
no todo es
cuestión de procedimiento. Se ve claramente, dando un paso más,
cuando aparece
el tema de la discrecionalidad: "Los positivistas
sostienen que cuando un caso no puede subsumirse en una
172
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
norma clara, el juez debe ejercer su discreción para decidir sobre
el mismo ... Sostendré que, en el sentido en que la doctrina inci
de efectivamente sobre nuestra manera
de enjuiciar los princi
pios,
no encuentra apoyo alguno en los argumentos de que se
valen los positivistas para defenderlos" (pág. 83). Pero antes ha
dicho, hablando de la discrecionalidad de los jueces y otros fun
cionarios,
que la discreción significa tr más allá de la norma, es
un apartar lo legitimamente legislado por insuficiente. Esto afec
ta claramente a la misma
noción de Estado de derecho.
"El concepto de discreción sólo es adecuado en un único tipo
de contexto" (pág. 83),
porque "la discreción, como un agujero
en una rosquilla1 no existe1 a no ser como el área que deja abier
ta un círculo de restricciones que la rodea. Es, por consiguiente,
un concepto relativo" (pág. 84). Explica a continuación cómo dis
creción
tiene dos valores: uno débil, que no es otra cosa "que
decir ... que las normas que tiene que aplicar un funcionario no
se pueden aplicar mecánicamente, sino que exigen discerni
miento ... En
un sentido débil diferente. . . decir únicamente que
algún funcionario tiene la autoridad final para tomar una decisión
que no puede ser revisada o anulada por otro funcionario"
(pág. 84). Pero también hay otro sentido que es "afirmar que, en
lo que respecta a algún problema, simplemente no está vincula
do por estándares impuestos por la autoridad en cuestión ...
Debemos evitar
una confusión tentadora. El sentido fuerte de la
palabra discreción
no equivale a libertad sin límites, y no exclu
ye la critica" (pág. 85).
Para Dworkin
"en realidad, esta es la dificultad que se plan
tea al
suponer que los positivistas quieren usar el término dis
creción
en este sentido débil. La proposición según la cual
cuando no se dispone de una norma clara se ha de ejercer la
discreci6n1 en el sentido de juicio, es una tautología. Además1
no tiene relación con el problema de cómo dar cuenta de los
principios jurídicos" (pág. 87),
que es el verdadero problema.
"Los positivistas hablan como si su doctrina de la discreción
judicial fuera
un descubrimiento y no una tautologia, y como si
tuviera efectivamente alguna relación
con los principios" (ibi
dem). Creo
que es más: es afirmar la primacía del Estado racto0
173
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
na! del derecho y, a la vez, como antes se dice, admitir un
poder discrecional que va más allá del Estado de derecho.
Pero, además, "un positivista podría afirmar que los principios
no pueden considerarse como derecho, porque su autoridad, y
mucho más su peso, son discutibles por naturaleza. Es verdad
que generalmente no podemos demostrar la autoridad o peso
de un principio determinado como podemos a veces demostrar
la validez de
una norma" (pág. 89). Lo cual es lógico, pues la
norma existe o no, pero no precisa demostración, como ocurre
con los principios que darán origen a las normas: "esto consti
tuye un razonamiento circular¡ nos interesa el estatus de los
principios porque queremos evaluar el modelo de los positi
vistas.
El positivista no puede defender por decreto toda su
teoría de la regla del reconocimiento; si los principios
no son
susceptibles de prueba, debe encontrar alguna otra razón por
la cual no tienen fuerza de ley" (pág. 90).
Estamos, pues,
en el ojo del huracán. Hasta ahora sólo
"hemos descubierto graves dificultades" (pág. 94).
Lo cierto es
que, hasta aquí, parece haberse escogido un camino equivocado:
"¿Qué pasa si adoptamos el primer enfoque? ¿Cúales serían las
consecuencias de
tal actitud para la estructura básica del positi
vismo? ... tendríamos
que abandonar ... el segundo dogma, la
doctrina de
la discreción judicial... ¿Tendriamos también que
abandonar o modificar el primer dogma, la proposición de que
el derecho se distingue mediante criterios del tipo que se puede
establecer una regla maestra como la regla del reconocimiento
del profesor
Hart?" (ibídem). ¿Cúal es esa regla maestra?: "Hart
dice que
una regla maestra podría designar como derecho no
sólo las normas promulgadas por determinadas instituciones jurí
dicas, sino también las establecidas
por la costumbre ... La regla
maestra podría estipular
que alguna costumbre es considerada
como derecho incluso antes de
que los tribunales lo reconozcan"
(pág. 97).
Es decir, ir no sólo delante, sino más allá de la ley
positiva
en la praxis jurídica ordinaria.
El problema práctico que ha originado toda esta q:mfusa pro
blemática
procedimental es su ineludibilidad: "El derecho de la
sociedad a proteger su existencia" (pág. 352), por lo que precisa
174
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
una legislación de normas; éstas fundadas en derechos jerarqui
zados ...
¿Por quien? Porque "en una sociedad moderna hay una
diversidad de principios que algunos adoptan como guía y que
no intenten imponer a los demás. Hay también estándares
morales que la mayoría excluye
de la tolerancia y que Impone
a quienes disienten de ello...
Una sociedad no puede sobrevi
vir a menos que algunos estándares sean de la segunda clase,
porque para su vida
es esencial un cierto consenso moral.
Toda sociedad tiene derecho a preseroar su propia existen
cia ...
Un derecho as!, tiene la facultad de usar las instituciones
y sanciones
de su derecho penal para imponer ese derecho"
(ibidem)
(9). Esto lleva a Dworkin a intentar definir "el concep
to de
una posición moral" (pág. 358), después de señalar que
"expresiones como posición moral y convicción moral funcio
nan no solamente como términos de descripción, sino también
de justificación y de critica ... también usamos algunas de estas
expresiones, especialmente posición moral y convicción mo
ral, en un sentido discriminatorio, para constatar las posicio
nes que ellas describen con prejuicios, con racionalizaciones,
cuestiones de aversión o gusto personal" (ibídem). Es decir, lo
que atribuimos a los otros.
Lo cierto es que en la dialéctica sociopolitica se "imponen la
diferencia entre posiciones
que debemos respetar, aun cuando
las consideremos equivocadas, y posiciones que no es necesario
respetar porque ofenden alguna regla o razonamiento moral
básícd' (pág. 359). En un planteamiento radicalmente positivista
tal dialéctica para defender mi posición "debo presentar alguna
razón
que la fundamente ... Estas son cosas que muy poca gente
puede hacer, y la capacidad de atenerse a una posición moral no
se limita a los que pueden ... Sin embargo, no me servirá cual
quier razón que
pueda dar; algunas quedan excluidas por los cri
terios generales que estipulan las razones que no cuentan" (pág.
360). Por otro lado, "distinguimos las posiciones morales de las
reacciones emocionales ...
se supone que la posición moral justi
fica la reacción emocional, pero no a la inversa ... si sólo puedo
(9) La cursiva es nuestra.
175
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
defender mi posición citando creencias ajenas ... y no basándo
me en una convicción moral propia" (pág. 361).
Al llegar aquí Dworkin toca el mismo fondo del problema,
pues, a la frase anterior, añade:
"Con la posible (aunque com
pleja) excepción de
una divinidad, no hay autoridad moral a la
cual pueda apelar de manera que automáticamente mi posición
se convierta en posición moral" (ibídem). Si se acepta esta
excepción, cae
por su b!ise la propuesta del positivismo juridi
co que empieza en Spinoza y desarrollan Kelsen, Austin, Hart,
etc.:
se acepta, pues, un orden-dado-a-la-naturaleza-moral-y
polftica
del hombre. En todo este razonamiento, Dworkin va
pacientemente minando la teoria de una ética inmanente, fun
damento último del positivismo juridic0: a cualquier razona
miento
meramente humano en cualquier sentido ético se puede
oponer otro razonamiento en sentido contrario. Su razonada
exposición sobre casos reales de la praxis jurídica procedimen
tal, demuestra cómo en el planteamiento inmanente de la justi
cia se produce, se quiera o no, un deslizamiento vicioso hacia
el uso alternativo de la justicia por la discrecionalfdad de los
jueces:
no se valora igual el mismo hecho desde una discre
cional
alternativa jurídica que desde otra. Esto es inevitable, ya
que sólo el hombre, los hombres, son los que tienen que juzgar.
En el último capítulo -¿Pueden ser convertibles los derechos?
el hábil manejo del positivismo lógico-en el que son maestros
los
anglosajones-por Dworkin destruye el positivismo juridico
y apunta claramente a la solución: volver a un sano desarrollo
• del derecho natural. Se pregunta: "¿Qué es esa realidad objeti-
va? Debe contener derechos y obligaciones, incluso obligacio
nes y derechos jurídicos, independientes de la estructura y del
conjunto de los sistemas convencionales. Esa idea es familiar en
las teorías del derecho natural, pero es un recurso que sor
prende encontrar en manos del filósofo que, en nombre del
sentido común, sostiene que no puede haber respuesta correc
ta en un caso difícil. .. Si los derechos y las obligaciones son
parte de un mundo objetivo e independiente, ¿por qué no
hemos de suponer que alguien que puede tener un derecho
aun cuando nadie más crea que lo tenga, o cuando nadie pueda
176
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
demostrar que lo tiene?" (pág. 409). Ahora bien, ¿cómo y quién
funda tal derecho natural?Previamente Dworkin ha criticado la
insuficiencia de Rawls como
un intento de reconstruir el dere
cho natural desde la categoría naturales de la lógica formal (10),
que fue el presupuesto original de Grocio con el resultado de
devenir
una mera física social que anula la ley de la libertad de
las
personas para reducirlas a la ley de necesidad de las cosas.
No otro
ha sido el intento de todos los totalitarismos de izquier
das o derechas, leninista o hitleriano. Aqui podríamos decir
con
Santa Teresa, que "el demonio es la mona de Dios", es decir,
que hace grotescas imitaciones de un buen modelo original.
Aragón,
en defensa de su tesis, nos dirá en su Estudio prelimi
nar:
"No es casual, en modo alguno, que Schmitt comprenda
mejor el marxismo (o lo que idealismo hay en el marxismo); al
fin y al cabo, a éste le aproxima
su concepción teológica de la
pol!tica. Probablemente Schmitt ha sido, con un siglo de retra
so, el último de los pensadores contrarrevolucionarios, el más
genuino heredero de De Bonald, De Maistre y Donoso Cortés.
A él
podría aplicársele lo mismo que dice, en el libro, del pro
pio Donoso" (pág.
XXXIII). La cita que copia de Schmitt dice:
"Para Cortés el socialismo radical es algo incomparablemente
superior
que la transigencia liberal, porqu lleva a los problemas
y
porque da una respuesta a las preguntas radicales, dado que
posee una teología" (pág. 88). Tal vez sea demasiado pedir al
profesor Aragón
que defendiendo el positivismo de Kelsen, de
raíz kantiana, distinga entre lo fenoméntco) trascendentalmente
(en el sentido kantiano) lo formal-en-la-idea y lo nouménlco o
real efectivo. Por eso, para él, teología e idealismo son equipara
bles como si la filosofía
Idealista que procede del cogtto carte
siano no hubiera nacido con la pretensión de eliminar el realis
mo de la creatio ex nihilo de toda realidad, posición propia de la
teología escolástica. Obviamente, no pueden negarse las analogí
as
formales del más elaborado sistema filosófico idealista, que es
el panlogismo hegeliano que pretende Igualarla Razón Divina,
del
Espíritu Infinito, con la razón humana de la autoconciencia
(10) Ver capítulo 6, especialmente págs. 272 y sigs.
177
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA
del espíritu finito del hombre (11), finalmente ha devenido en el
monstruo totalitario. Pero otro es el caso de la metafísica crea
cionista
que admite la absoluta separación ontológica entre el
Creador y la creatura, cuya relación es analógica, libre ex parte
Dei, obligada ex parte hamo. Por eso Schmitt, en otra frase, que
no cita Aragón, recordará que "de forma similar se expresa He
gel (12):
se puede afirmar del pueblo judío que, precisamente
porque
se encuentra ante las puertas de la salvación, es el más
vil" (pág. 78).
Lo que, dicho de un modo que tenga menos sabor
racista, lo expresa el aforismo escolástico que dice: curruptto
opttmi,
pessima, la corrupción de lo mejor es lo peor. En otras
palabras:
no todo marco de referencia que trascienda al hombre
individuo
es válido como prueba, y clave de la coherencia de los
planteamientos
éticos, jurídicos y políticos, sino sólo el que se
funda
en la Revelación divina que nos habla de un Creador de
cosas y personas. Éstas en su estructura constitutiva, además de
la razón, reciben el sentido moral, la ouvn¡pEoto, para dirigir
la voluntad señalándola el bien y el mal igual para todos
los hombres, creyentes o no, y que constituye un sólido
fundamento de la moral y, por ende, de un ordenjuridico
que legitime un orden poUco justo, acorde con los verda
deros derechos humanos y más fuerte, infinitamente más
fuerte, que las meras convenciones fundadas en opiniones
humanas particularistas y cambiantes: sólo vale la teología
de Dios, no las pseudoteologías de los ídolos.
Llegamos al final de esta rara recensión critica de una
obra, importante, de Car! Schmitt, hecha per oposition desde
la critica ideológica de una positivista, al menos eso parece,
que le descalifica por sus fundamentos teológicos y le contra
pone al positlvtsmo de Kelsen. Aquí, creo, ha quedado claro
que la crítica a este positivismo hecha desde su misma orilla
por Dworkin, incluso Rawls, y sociopolíticamente por Sartori,
(11) G. W. F. HEGEL, Lecciones sobrefilosofia de la religión, Alianza, 1984,
tomo
1: "No puede haber dos clases de razón ni dos clases de espíritu ni tampo
co una raz6n divina y una razón humana", pág. 43.
(12) Phdnomenologie1 11, 257.
178
Fundaci\363n Speiro
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
muestra que esta posición es mucho más frágil que el iusnatura
lismo clásico,
no sólo teóricamente, sino también procedimental
mente, generando más problemas jurídicos que los que pretende
resolver
de una manera racional. Al final el critico, Manuel
Aragón, tiene
que rendirse ante la insuficiencia del positivismo
para resolver los temas jurldicos actuales y termina diciendo
que
"no se trata ahora de extenderse en juicios retrospectivos. Más
interés tiene el alertar sobre los nuevos dogmatismos (naciona
lismos, racismos, fundainentalismos) que hoy aparecen en el
horizonte y que pudieran constituir
en el futuro, otra vez, y con
distintos rostros, el mayor peligro de la democracia parlamenta
ria. Desde
ese punto de vista, el libro de Schmitt no deja de ser,
desde luego,
un buen acicate para que la razón no vuelva a
adormecerse' (pág. XXXIV).
Estamos, pues, otra vez con el genial sordo de Fuendetodos:
el
sueño de la razón produce monstruos (13). Lo ocurrido en la
humanidad desde que se abandonó una concepción trascenden
te
de la misma, los ha producido y tales como sus Idealistas
seguidores no los podían imaginar. En fin: al profesor Aragón se
le podría aplicar el conocido dicho portugués: Tiene razón; pero
no toda. Y la poca que tiene, no vale nada.
ANTONIO SEGURA FERNs
Vittorio Messori: LOS DESAFÍOS DEL
CATÓLICO e·¡
Durante décadas los fieles católicos nos hemos visto privados
de libros apologéticos.
En una ocasión análoga me he referido al
defecto que implica la publicación reciente de los textos de Ches
terton o
C. S. Lewis en castellano, como la única y más punzan
te apologética disponible. Y
no es sólo que C. S. Lewis nunca
(13) En el Comentario al grabado nümero 43 de los Caprichos, Mlafantasia
abandonada de la razón produce monstrnos imposibles".
(+) Planeta, Barcelona, 1997, 197 págs.
179
Fundaci\363n Speiro
