Índice de contenidos
Número 515-516
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Brian M. McCall, The Church and the usurers: unprofitable lending for the modern economy
-
Jürgen Habermas-Eduardo Mendieta, La religione e la politica. Espressioni di fede e decisione pubbliche
-
Samuele Cecotti, Associazionismo aziendale
-
Joseph-Marie Verlinde, L'idéologie verte
-
Giovanni Turco, La politica come agatofilia
-
Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, La edad de los deberes
-
Manuel de Polo y Peyrolón, Memorias políticas (1870-1913)
-
Arnaud Imatz, Juan Donoso Cortés. Théologie de l'historie et crise de civilisation
-
Martin Dumont, Le Saint-Siège et l'organisation politique des catholiques français aux lendemains du Ralliement (1890-1902)
-
Antonio Cañellas (ed.), Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo XX
-
Thibaud Collin, Les lendemains du mariage gay
-
Ramón Llull, Arte de derecho
-
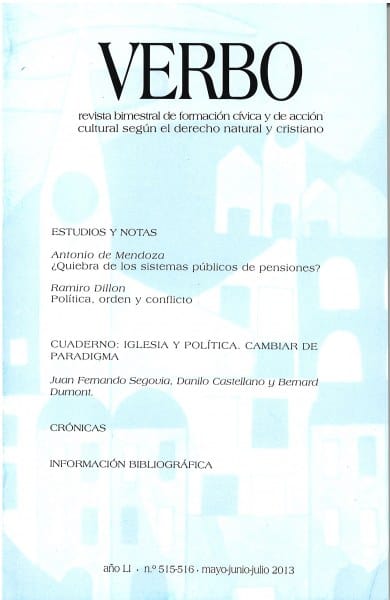
Política, orden y conflicto
1. Introducción
Se ha dicho, con razón, que la política es primero un conocimiento del orden del ser, de los grados de la jerarquía del ser y sobre todo del ser humano y su situación dentro de la totalidad del ser[1].
Por lo tanto, para que el análisis comience desde una certeza científica, importa esta orientación ontológica no solo para fundar el primer acercamiento especulativo, sino para darle a la ciencia política un norte verdadero en el plano activo, esto es, el de la modificación de la realidad social del hombre público.
Con lo cual, queda claro que el paso a la praxis política hará referencia a ella como actividad finalista, informada por la causa fin.
Este es un punto importante, pues la causa fin es la más espiritual de todas las causas, y es donde empiezan a proyectarse las luces de Dios como primer analogado de la noción de Bien.
Por eso es tan importante y es por donde hay que empezar. Tener clara la causa fin al inicio (en el orden intencional) es una garantía sin la cual no podemos arrimarnos al comercio intelectual de lo político.
La causa fin del orden político es el bien común, que está por encima del bien particular; pero no como algo extraño y lejano sino como el máximo bien propio, que se realiza así en su ordenación a dicho bien común.
Pero esto no es una mala noticia sino para los liberales, porque nosotros nos alegramos que ese bien común político suponga y eleve nuestra naturaleza gregaria hacia un puerto más grande que nuestro aislado beneficio.
De allí que el liberalismo sea, desde esta óptica de la causa fin, una subversión al inicio, que antepone el bien propio al bien común[2].
Las palabras libertad y persona, que significan dos conceptos muy valiosos, han sido tomadas de rehén por el personalismo liberal. El nudo del liberalismo es el individuo como causa fin. Por el contrario, nuestra causa fin es Dios (nuestra «dependencia feliz», que decía el P. Castellani), y por eso nosotros nos subrogamos en el plan providente para ser más libres y más personas.
Con la primacía de la causa fin como principio, entremos poco a poco en el terreno de la práctica. La política es un saber práctico, pero es primero un saber y no una práctica.
Por eso, como dicen los filósofos, hay que empezar por el principio. Nosotros queremos conocer bien los principios, porque sabemos que en el plano esencial rige lo dogmático, y luego en el existencial lo carismático[3].
¿Por qué lo político es un saber práctico? Porque es primero el conocimiento de un orden, para imitarlo luego en el plano de los actos, dirigiendo (conduciendo) la naturaleza política de los hombres hacia la satisfacción de sus fines.
Por eso es importante el conocimiento del orden.
El orden político en su dimensión teleológica (final) no puede sino tener razón de bien y estar entonces íntimamente vinculado al bien común. El orden esencial del todo social, dirá Rubén Calderón Bouchet[4], está constituido por la participación de todos sus integrantes en el bien común. Y cuando se dice: la esencia de lo social reside en la unidad de orden, se dice bien, pero conviene recordar que la unidad de orden depende de la participación que tiene cada individuo en el bien común.
El orden político debe ser, pues, perseguido, contemplado y comunicado, lo mismo que en un plano eminentemente superior decimos de Dios[5]. Y esto no lo decimos para escandalizar ni parecer que emparentamos fácilmente a Dios con el orden político, sino que lo decimos conociendo bien las distinciones pero con el ánimo intelectual de no dividir los bienes, sino vincularlos en una relación de analogía, para tener conciencia moral de la importancia sobrenatural de las decisiones políticas incluso más domésticas[6].
El orden político aparece entonces como una unidad formada por distintos bienes particulares vinculados entre sí por su participación en el bien común.
2. El concepto de orden
Define Santo Tomás el orden como «la disposición de una pluralidad de cosas u objetos de acuerdo con la anterioridad y posterioridad, en virtud de un principio» (S. th., IIII, q. 26, art. 1).
Existe por lo tanto un orden en las cosas. Santo Tomás dirá que el orden «se encuentra más principalmente en las mismas cosas, y de ellas se deriva a nuestro conocimiento» (II-II, q. 26, art. 1, ad 2). Pero ese orden en las cosas, que llamamos orden real (de res, cosa), no es arbitrario sino que existe por su relación con un principio, del que depende ontológicamente (en el orden de la causalidad eficiente, pero también en el orden de la causalidad final, para alcanzar la plenitud de su naturaleza).
La inteligencia tiene, por tanto, esa misión de ordenar las cosas sujetas a su humana providencia, para lo cual debe primero conocer los principios que informan el modo de esa ordenación. La inteligencia, pues, provee la restauración de un orden (no su creación), disponiendo de todas las cosas de modo que alcancen su principio –del que recibe el dato ordenador– y se configure en una unidad de relación en la desigualdad de sus partes[7].
Entonces, la referencia al principio de todo lo creado (que es Dios) para cada una de las realidades distintas que ordenar, hace a esa participación de todos los bienes particulares en el bien común. Por lo cual el orden se configura en el bien del todo por la distinta participación de las partes en el bien común.
El orden, por lo tanto, es una unidad resultante de la conveniente disposición de muchas cosas.
Rubén Calderón Bouchet, comentando el libro De ordine del P. Santiago Ramírez, O.P., dará la siguiente definición: «Se habla de orden cuando se trata de una multiplicidad de cosas distribuidas en un lugar de acuerdo con un principio de prioridad y posterioridad, según la importancia, magnitud o utilidad de las mismas»[8].
Aquí tenemos una definición acabada. Saquemos de ella dos elementos importantes, para iluminar mejor la idea:
– Multiplicidad de cosas en un lugar determinado: la materia a ordenar tiene que ser más de dos, y no solo muchos sino distintos. Sin pluralidad no hay orden, ni existe orden de lo que es homogéneamente idéntico. También la noción de «lugar» es muy importante, porque nosotros hablamos de un orden político (de polis, ciudad geográficamente ubicada), que no existe en una utopía (un «no lugar») sino en una realidad histórica y social propia[9].
– El principio que informa la prioridad es aquel del que nace la misma razón de orden. El orden y la analogía de los bienes se impone según su grado de participación con el fin último objetivo del obrar humano. La jerarquía de los bienes a ordenar les viene de su grado de participación en el bien común. Así, todos los bienes constitutivos del tesoro común de la sociedad civil, dirá Calderón, son bienes por su referencia intrínseca al bien común trascendente, del que participan y entre los cuales existe una analogía de atribución intrínseca (no división sino distinción real del bien que se da propiamente en ambos en diverso grado). Si se obra en relación a un bien, sin respetar el orden de prioridad o posterioridad, en su mayor o menor acercamiento al fin último, desaparece la noción de orden y con ella la bondad intrínseca del acto.
Tenemos entonces que el orden es una unidad que debe alcanzarse mediante la ordenación inteligente de los distintos bienes hacia sus fines propios, según su jerarquía, proveyéndose así el bien común de la comunidad política al participar cada parte de él, en su propia medida.
Esto es de capital importancia en relación a la noción de orden político, por ser el orden que corresponde a la más perfecta de las comunidades (en relación a la familia u otras asociaciones intermedias) al perseguir el bien común del que participan los bienes particulares de sus miembros[10].
Ahora bien, el hecho que el hombre sea político por naturaleza, como dice Aristóteles, y que no constituya una comunidad política por vía contractual para la satisfacción de sus necesidades estrictamente materiales, como dicen los pensadores contractualistas modernos, no significa que esa naturaleza se encuentre realizada, vale decir, que la comunidad política en la perfección de su estado se encuentre ya vigente.
Lo político busca la restauración de un orden por la reunión de las partes de la comunidad a su principio (que en el orden trascendente es Dios mismo, y en el orden inmanente es el bien común político).
Lo político es un orden, y por eso el pensamiento realista parte de lo político como desde un orden y no de un «estado de naturaleza» (caótico o románticamente feliz, según el caso). Sin embargo, el realismo también insiste con el mismo énfasis en que ese orden debe ser perseguido y alcanzado por vía de una acción política sana y racionalmente esforzada.
El norte es la verdad y el bien (convertibles con el ente, de allí su legitimidad real). Pero en la vida política, como enseña F. Lamas:
«La verdad, a la vez, es y se hace (o mejor dicho, se obra). La verdad e s en cuanto es la inteligibilidad objetiva de lo que, respecto de la acción, es un dato (la naturaleza humana y física, la historia, las posibilidades económicas, las circunstancias exteriores, etc.); y, sobre todo, e s en la estimación adecuada que la razón hace de esa realidad. La verdad se hace (o se obra) en y por la conducta política recta de los hombres –tanto de los que mandan cuanto de los que obedecen– de modo tal que la medida de la razón informe e ilumine las costumbres, los caracteres y las instituciones. Y como mediación entre ese “ser” y ese “hacerse”, está la norma, en su carácter de forma racional extrínseca y expresión de la obligatoriedad (o necesidad) del orden»[11]. «[…] La vida política no se define por la discordia, por la lucha entre intereses y pasiones contrapuestos; ni por la violación permanente de las normas jurídico-naturales o jurídicopositivas; menos aún por la cínica e hipócrita promulgación de leyes aparentes. La vida política, por el contrario, supone el imperio de la verdad, que rectifica y ordena los intereses según el principio supremo de la grandeza y prosperidad del Estado»[12].
Para ir terminando el punto, digamos que no sólo se halla la norma de derecho público orientando las partes hacia sus fines particulares en orden al bien común, sino también y fundamentalmente la autoridad, bajo la cual esa unidad de orden, que es la sociedad política, es gobernada.
Sobre el punto, dirá el P. Santiago Ramírez, O.P.:
«La autoridad suprema, que necesariamente tiene que ser una en cada estado, aunque la encarnen diversos sujetos, es a la muchedumbre de miembros de la sociedad política como el alma al cuerpo y como la forma a la materia: le da el ser de sociedad o de comunidad, y, por consiguiente, su unidad. Gracias a ella, la muchedumbre de seres humanos es un todo orgánico y organizado, no un montón, un acervo, un mero cúmulo, una masa de hombres. Precisamente por eso, la palabra estado se dice en primer lugar del gobierno, del poder, de la autoridad; y por derivación, de todo el cuerpo social completo e independiente […]. Así se comprende por qué estos términos, estado, nación, gente, patria, pueblo, son nombres colectivos, que significan precisamente una muchedumbre de individuos reducidos a cierta unidad de orden»[13].
Recapitulemos lo visto hasta acá. El orden político se realiza por la acción inteligente que dispone convenientemente de las cosas humanas, en su diversidad propia, según un criterio de bondad que tienen por su participación en el bien común, que es entonces el principio de ese orden. Se configura de esta manera, una unidad de orden político sustentada en las leyes y animada por la autoridad de sus conductores en el gobierno de la cosa pública.
3. El conflicto en la política
Ahora bien, para conocer el material desde el cual reconstruir el orden político, debemos tener en cuenta el estado de esa naturaleza social en el hombre.
Para ello debemos anclarnos en una teología política católica, desde la cual quedará iluminado el conocimiento de ese estado particular de la naturaleza humana, después de la caída original[14].
La naturaleza humana tiene dos potencias: la inteligencia y la voluntad. En cuanto a la inteligencia, como consecuencia del pecado original, el entendimiento del hombre caído ha sido oscurecido (Dz . 195, 788, 1616, 1627, 1634, 1643 y 1670). En cuanto a la libertad de su voluntad como capacidad para el bien, en el orden sobrenatural fue totalmente perdida (Dz . 105, 130, 133-135, 181, 186, 194, 317, 811) pero en cuanto a los demás bienes de orden natural el libre albedrío no fue aniquilado (Dz . 160, 776, 793, 797, 815, 1065, 1298, 1388) sino atenuado (Dz . 160ª, 181, 186, 199, 793).
Esto significa que la naturaleza política en el hombre no se encuentra absolutamente impedida, ni destruida como consecuencia de la caída original, sino disminuida y atenuada su capacidad para obrar el orden social justo.
En otras palabras, para el católico, esa capacidad subsistente hace al hombre un animal político, porque si la naturaleza hubiese sido destruida por el pecado no habría ninguna necesidad de lo político, igual que si la naturaleza del hombre fuese absolutamente buena.
En medio de esos dos extremos: el protestantismo liberal y el progresismo democrático, está la posición tradicional que expresa el nudo del realismo político: la política es una realidad contingente, es una praxis constante de reconstrucción del orden, la amistad y la paz contra las fuerzas omnipresentes del caos, la enemistad y la guerra; la política tiene que hacer frente al carácter conflictivo de las relaciones sociales, cuyo origen está en la peligrosidad de la condición humana.
Por eso podemos decir que sólo desde una teología política católica es posible la política. En las posiciones que niegan la caída de la naturaleza o sostienen su absoluta destrucción no puede haber política. Todo quedará en un ámbito natural, donde la Gracia es la misma naturaleza (progresismo rousseauniano, que viene de Pelagio) o en una instancia divorciadamente sobrenatural en donde la predestinación se cumplirá indefectiblemente y sin consorcio humano alguno (protestantismo liberal).
El catolicismo es político por definición dogmática, nos guste o no. Y el acervo tradicional precristiano que pensó lo político es asumido por la tradición romana, que hace suyas las intuiciones paganas sobre la condición humana, ya que dicha natural condición, con su carga de propensión al mal (o problematicidad) antes de ser un dogma es una realidad visible. El contenido del dogma católico (como fuente de la Revelación) no tiene nada de mítico, y por eso puede traer a sus fundamentos de especulación teológica toda la Tradición, aun la precristiana.
Es el caso de Aristóteles, para quien, si por «antropología optimista» (a-política) se designa la adhesión espontánea del hombre al bien, no se advierte nada parecido a ello en sus escritos. Los bienes de la naturaleza humana dependen, para su actualización, de condiciones artificiales, hábitos e instituciones, que solo en condiciones excepcionales llevan la referida naturaleza a su perfección. La virtud/excelencia no es algo espontáneo y tampoco algo frecuente[15].
A esto se refiere el final de la Ética a Nicómaco al decir que «la mayor parte de los hombres viven a merced de sus pasiones» y que aquel «que vive según sus pasiones no prestará oídos a la razón que intente disuadirle», porque «la pasión no parece ceder ante el razonamiento, sino ante la fuerza», y «la vida templada y firme no es agradable al vulgo, y menos a los jóvenes. Por esta razón es preciso que la educación y las costumbres estén reguladas por leyes», pues la adquisición de la virtud requiere una disciplina en las acciones que solo será posible «para los que vivan conforme a cierta inteligencia y orden recto que disponga de fuerza»[16].
Como indica Luis Fernando Barzotto, en realidad, lo que se observa en la obra aristotélica es una oposición entre el hombre tal y como él es en «estado bruto» y aquello que él puede ser gracias a la disciplina de la virtud impuesta por la ley. La naturaleza humana sólo se desarrolla mediante el artificio humano. Dejada a sí misma, permanece inerte. Lo que significa que siempre habrá una tensión, un conflicto, entre el hombre presente y el hombre tal como él debería ser según la virtud. Y ese conflicto exige la intervención imperativa de la comunidad política. Con lo cual esto es necesario (en sentido filosófico) para que el ser humano se conforme a su naturaleza racional[17].
En definitiva, fuera de la ciudad el hombre se encuentra en estado de enemistad absoluta, en situación de guerra, porque su bondad, ya no solo substancial sino ética, lo obliga a enfrentarse con cualquier institución pública que afecte su irrestricta libertad, autonomía y libre conciencia[18].
Por el contrario, el hombre civil es un hombre formado en la virtud política: un verdadero aristócrata en sentido tradicional.
Así lo dirá el gran helenista Werner Jaeger girando en torno al concepto de areté y sus derivados:
«No obstante, todas las palabras de este grupo tienen en Homero, a pesar del predominio de su significación guerrera, un sentido “ético” más general. Ambas derivan de la misma raíz: designan al hombre de calidad, para el cual, lo mismo en la vida privada que en la guerra, rigen determinadas normas de conducta, ajenas al común de los hombres. Así, el código de la nobleza caballeresca tiene una doble influencia en la educación griega. La ética posterior de la ciudad heredó de ella, como una de las más altas virtudes, la exigencia del valor, cuya ulterior designación “hombría”, recuerda de un modo claro la identificación homérica del valor con la areté humana. De otra parte, los más altos mandamientos de una conducta selecta, proceden de aquella fuente. Como tales, valen mucho menos determinadas obligaciones, en el sentido de la moral burguesa, que una liberalidad abierta a todos y una grandeza en el porte total de la vida»[19].
Este «hombre de calidad», que dice Homero, también es un guerrero, pero no un guerrero que privatiza todos sus conflictos llevándolos a un plano de agresión a su propia libertad. El hombre político guerrea contra el enemigo del bien común, en defensa de la comunidad política. El hombre liberal guerrea contra la comunidad política, en defensa de su bien particular.
4. La política y el enemigo
Cuando hablamos del concepto de enemigo político, tenemos que aclarar que no lo hacemos en un plano esencial, como si lo político precise de un contrario o enemigo para definirse.
Si hiciésemos ello estaríamos aplicando una teología política maniquea, según la cual fuese preciso «sustantivar» un enemigo, al modo de un co-principio explicativo del ser propio a partir de su contrario. Nada de ello. Como veremos más adelante, sólo existe un enemigo político por fuera de toda posición dialéctica. ¿Cómo podemos definir al enemigo de «lo» político? Como aquel que «tira» hacia la privatización de lo político.
En el plano objetivo de lo público –lo perteneciente a la polis–, esa privatización se expresa en una actividad que se vale del bien del todo para especular con beneficios particulares. Este tipo de egoísmo parasitario, afecta la forma de unidad política que un pueblo posee, en tanto pervive dentro suyo un germen de enfermedad: un «cuerpo extraño».
Esta enemistad puede identificarse con lo que Aristóteles indica como el vicio particular opuesto a la virtud de la justicia legal, que el griego llama «lucro» o avidez egoísta y que es lo que propiamente impide u obstaculiza la realización final del bien común.
En efecto, dirá el Filósofo:
«La prueba de que es un vicio particular es la siguiente: el que comete actos malos según las otras formas de maldad, obra mal, pero no codiciosamente. Así, el hombre que arroja lejos de sí el escudo por cobardía, o maldice a causa de la ira, o deja de prestar ayuda pecuniaria a un amigo por mezquindad. Mas cuando un hombre obra codiciosamente puede muy bien no ejecutar ninguno de estos vicios, ni tampoco todo ellos juntamente, sin embargo, ha cometido una falta y lo vituperamos por su injusticia Hay, pues, cierta injusticia que es como una parte de la injusticia total, y cierta cosa injusta que es parte de toda aquella injusticia consistente en la violación de la ley. Además, si un hombre comete adulterio buscando lucrar y obtiene dinero con ello, mientras otro lo comete impulsado por su concupiscencia aunque pierda por ello dinero, este último se considerará como hombre que se abandona al vicio y no como codicioso, mientras el primero es injusto, puesto que es evidente que el lucro es el que le ha inducido a obrar. Asimismo, todos los otros actos injustos se atribuyen siempre a alguna especie particular de malicia: por ejemplo, si un hombre comete adulterio, su delito se atribuye a la lujuria; el abandono del general del ejército, se atribuye a la cobardía; el golpear a otro, a la ira; pero si un hombre ha lucrado, su acción no se atribuye a forma alguna de malicia que no sea la injusticia. Por lo tanto, es evidente que hay además de la injusticia total, otra que es parte de la misma. Esta última injusticia particular es unívoca, porque su definición se encuentra en el mismo género puesto que la acción de ambas estriba en la relación a otro. Esta injusticia particular concierne a todo lo referente al honor, o al dinero, o a la salud personal, o a la que comprenda todas estas cosas, si dispusiésemos de un solo nombre para ello; y su motivo es la delectación que surge del lucro»[20].
La literatura moderna, en un plano más sociológico, ha caracterizado este vicio como el propio del «burgués»[21], considerado como un hombre que no quiere abandonar la esfera sin riesgos de la vida privada a-política, y se comporta como individuo en sentido contrario al bien de la comunidad; que encuentra compensación a su nulidad política en los frutos de la paz y la industriosidad, pero sobre todo en la «perfecta seguridad del goce de esos frutos» y que, por ende, quiere verse dispensado del valor personal y de cualquier peligro o amenaza a su integridad física[22].
El privatismo liberal burgués, que detesta toda intromisión del Estado en la esfera de sus «libertades», no propone una forma política propia, sino que «mina» la forma pública estatal[23] sojuzgándola a la economía y creando una teoría de la división de poderes no para evitar la tiranía, sino para imponer el interés de los sectores minoritarios económicos por sobre la dirección política estatal hacia el bien común en un orden justo.
Ahora bien, nosotros que consideramos contingente a la forma política estatal, y que le atribuimos certeramente componentes típicos modernos –sobre todo en el monopolio del poder–, tenemos que tener cuidado de no caer en una forma política anti estatal al modo liberal.
Dicho ello, afirmemos ahora que el Estado, como sujeto público que tiene sin duda una dimensión polémica, es capaz de representar la forma de unidad política de un pueblo y puede, en virtud de esa representación, enfrentar formas de existencia políticas (modos de ser) contrarias; que incluso pongan en riesgo la vida misma de una nación que esa representatividad estatal significa.
Cuando el escritor alemán Carl Schmitt refiere que la distinción propiamente política es la distinción entre amigo y enemigo[24], lo que propone no es una primacía de la confrontación y la guerra, sino un criterio que enfatice el componente político que ha que tener el Estado como persona moral. Es decir, que el Estado no puede ser políticamente neutral, sino que en la persecución de un orden que provea el bien común de la comunidad, debe tomar decisiones políticas concretas que lo definan. Esto es, en el plano político, lo que en el plano religioso queremos evitar con el indiferentismo.
Como enseña Álvaro d´Ors, que el cristianismo no sea político no significa que no haya que cristianizar la política, ni que la Iglesia no haga política, de momento que tiene enemigos[25]. El Estado como parte formal de la sociedad política perfecta, que es la autoridad, el poder, el gobierno, tiene necesariamente una finalidad y una forma existencial propia dirigida a alcanzar ese fin que es el bien común.
La idea de un Estado neutral viene de una concepción política liberal que pretende limitar su poder y autoridad mediante la declaración de derechos y libertades individuales, frutos de la consagración del humanismo como religión oficial del Estado demoliberal. Y de paso el terreno queda legitimado para el avance de la plutocracia.
Por el contrario, la confesionalidad política del católico que reivindica la soberanía de Cristo Rey en todos los ámbitos de la cosa pública, supone una declaración de principios que lo coloca frente a una línea plagada de enemigos, y que San Juan resume con el término «mundo».
Pero, a diferencia del criterio mundano, el católico parte de la conflictividad de la naturaleza caída, y por eso no busca «la muerte del pecador, sino que se convierta y viva» (Ez., XXXIII, 11).
La politicidad de la naturaleza humana pone al católico frente a una realidad: vivir entre enemigos supone hacerse cargo de ellos. Por eso la política, en el sentido del realismo antropológico tradicional, no busca nunca el exterminio del otro, porque conoce el estado de conflictividad en que nacemos y no busca negarlo sino asumirlo.
El enemigo como figura de «lo» político, es un dato recibido con la misma carga natural que recibimos el instinto gregario. Esta figura es la única que puede llamarse enemigo político. La previsión de un enemigo sólo puede existir desde una antropología de la naturaleza herida, mas no desde la concepción maniquea de una naturaleza destruida o absolutamente buena[26].
La apoliticidad de las formas dialécticas y maniqueas (sea en el orden del liberalismo humanista y protestante, sea en el del romanticismo progresista democrático) no resisten la figura del «otro» y por tanto, no existe un enemigo político sino a-político, por fuera de la vida política, es decir, que todo lo que no es propio no es fruto de la conflictividad del hombre sino del delito de no servir a la nueva religión.
El que niega la distinción política amigo-enemigo terminará buscando el exterminio total de lo otro. El caso límite se da en el concepto actual de «humanidad», que ha servido, como enseñan las dos guerras civiles europeas del siglo XX, para criminalizar un conflicto y hacer pasar al enemigo por un perverso hors la loi –fuera de la ley. El enemigo de los humanistas no es humano, y por eso se tiene el derecho, o aún la obligación, de aniquilarlo. Los defensores de la humanidad son los únicos que pueden matar en su nombre, porque lo hacen por la paz, y tienen derecho a la dictadura, porque la «causa santa» de la humanidad y el progreso los legitima[27]. El concepto de enemigo total de la humanidad, es una forma de privatizar la conflictividad política anulándola por el exterminio apolítico del otro. La política de exterminio en nombre de la humanidad es la máxima identificación entre la legitimidad y la superlegalidad neoconstitucional, y resulta la coronación del proceso despolitizador de los conflictos públicos.
5. La política como actividad ordenadora
Ya vimos que el gobierno de la comunidad trabaja con un material conflictivo, problemático. Dentro de esa realidad describimos al enemigo político desde dos expresiones: el ámbito (o espacio) público interno y el ámbito (o espacio) público externo.
Vayamos al primer caso y consideremos la función del gobierno frente a la tendencia privatista y egoísta que tiene el hombre en su comunidad, y que debe ser corregida por la ley y la autoridad para orientar –en la corrección de las conductas– el bien de las partes al bien común del todo, conformando un orden político regulador. A eso nos referimos cuando hablamos de la política como actividad ordenadora.
Si el orden es una unidad resultante de la conveniente disposición de cosas desiguales, debemos considerar la medida que decide esa disposición. Es decir, el gobierno decide disponer del bien de las partes en orden al todo según una medida de obligación, que es una medida de orden. Esa medida, el quantum de esa obligación, la regula la justicia legal, que tiene por objeto tasar la obligación de las partes al todo, no según un criterio aritmético (medida de demanda igual a medida de obligación) sino geométrico, porque la misma subordinación de la parte al todo hace que la obligación guarde una relación de proporción con las necesidades del todo de la comunidad, pero esa proporción tiene un arco variado de expresiones (desde el valor de una tasa impositiva hasta el sacrificio de la vida en la guerra).
La política entonces, como actividad ordenadora, integra la norma de derecho público en la medida de la obligación de la parte al todo y en vistas a la provisión del bien común. En el derecho público la obligación la fija el bien común, bien que exige de la conducta individual su correlato, la realización en acto de lo justo requerido por la comunidad. La relación entre el individuo (la parte) y la comunidad (el todo) no puede dejar de ser geométrica en este orden, y no puede privatizarse una relación de derecho público ni aplicársele las reglas de confrontación aritmética que informa la definición de lo justo en las relaciones de conmutación. El elemento unitivo y decisivo es la obediencia a la obligación impuesta por lo justo objetivamente definido.
Pero si bien en el derecho privado lo justo surge del encuentro horizontal de voluntades, en el derecho público ese encuentro tiene un cariz inevitablemente vertical, pues el bien común como fin propio de la justicia legal no lo define el interés del individuo contra el interés del Estado, sino que lo define la decisión política que dirige el bien de las partes hacia la realización del bien común político. La obediencia a una regla de prudencia política, debidamente conocida y aplicada es la que, en armonía con la realización del bien particular, conducirá hacia un bien mayor la voluntad del individuo, en una aplicación razonable de principios materialmente políticos que se incorporan así a la norma geométrica de derecho público.
Ahora bien, como no existe oposición entre el bien de la parte y el bien del todo, entre el bien común político perseguido como objeto propio de la virtud de la justicia legal y el bien particular, nunca existe una relación de divorcio, sino de analogía; porque, como se dijo más arriba, el objeto propio de la virtud de la justicia legal es el bien común político, y el bien propio de la justicia conmutativa es el bien privado, pero participante de aquél bien común, en virtud de la cual se encumbra como un bien mayor en la obligación de las partes[28].
De ese modo, los negocios privados nunca lo son absolutamente, y deben estar siempre finalmente sujetos a una norma de derecho público que regule «por encima» su vida propia y su propia libertad de negociación, que tampoco debe faltar.
La medida que fija la obligación en las relaciones de conmutación no es igual a la que fija la obligación en las relaciones de proporción, porque en el primer caso se encuentra materialmente unida a los bienes e intereses particulares confrontados, mientras que en el segundo caso, necesariamente encontramos una finalidad axiológica en la inteligencia política que decide la exigencia de la sujeción de la voluntad de la parte al todo.
El hallazgo de la obligación ajustada al caso en la relación de la justicia general tiene puesta la atención, por un lado, en la voluntad particular y contingente, y por eso nunca es opresiva ni idealista sino que sabe adecuarse a las condiciones de existencia de la materia a regular. Pero por otro lado, toda vez que mira principalmente al bien común como fin propio, tiene también una legalidad geométrica en virtud de la cual la parte se exige para adherirse a un bien general, a un bien de la comunidad, que la asume y eleva.
La inteligencia política católica trabaja siempre desde la analogía de los bienes, lo que impide confrontar el bien de la comunidad que procura un gobierno y el bien de los individuos, porque según la forma de composición participativa, incluso la renuncia a un interés propio en vistas a un bien común mayor, es el mayor bien para esa parte singular.
Vemos entonces que estamos tajando entre dos extremos: el relativismo materialista que subordina el derecho público al derecho privado[29] y el legalismo geométrico absolutista, de cuño decisionista, que no se detiene en la realidad jurídica material considerada en sí sino que la destruye, con el pretexto de elevarla a un fin superior[30].
Ambos extremos derivan en formas apolíticas de tiranía: o la tiranía del mercado especulativo plutocrático o el estatismo ideológico progresista.
Como venimos indicando en los puntos anteriores, la política compone, a diferencia de los regímenes apolíticos que dividen.
Y como la inteligencia católica es la única que cuenta con una teoría de los bienes analogados que permite distinguir sin dividir, «lamentablemente» la única forma de politicidad posible la tiene en sus manos el dirigente católico[31].
6. La violencia y la política
Finalmente, nos toca tratar del enemigo público de la persona moral estatal, en su condición representativa del modo de ser de un pueblo en un lugar determinado, como autoridad y gobierno.
Siempre hablando en un orden esencial, el Estado representa la unidad de orden de un gobierno, de las instituciones y cuerpos medios de la comunidad política. El enemigo público de esa comunidad política aparece como toda amenaza contra la misma forma de ser política de esa sociedad, contra todos aquellos componentes esenciales que la configuran políticamente: su idioma, su tradición, su religión, sus hábitos históricos, sus signos nacionales, etc. La hipótesis de conflicto bélico con un enemigo público es algo que aparece dentro del mismo supuesto problemático en que se inscribe la politicidad humana.
El P. Santiago Ramírez, O.P. dirá:
«Y no hay que olvidar, por último, que todos estos bienes materiales y espirituales de orden cultural, moral y religioso, obtenidos tras de grandes y seculares esfuerzos, gracias a la cooperación de todos, unidos en sociedad p e rfecta, pueden estar en peligro de la noche a la mañana en virtud de amenazas o de irrupciones de otros grupos humanos bárbaros o avaros y envidiosos[32]. Para alejar este peligro y para defender tan preciados tesoros, se hace preciso disponer de una potencia defensiva proporcional, que, por lo ingente y costosa, solamente puede procurarla una sociedad perfecta y organizada. El presupuesto de guerra es y ha sido siempre el más elevado. En el estado de inocencia no hubiera sido necesario tal derroche ni tal alarde de fuerzas, porque no hubiera habido guerras ni peligro de ellas»[33].
Ahora bien, la misma asunción de la conflictividad de la naturaleza social que hace la forma política católica, hará que la noción de enemigo público sea distinta y propia. En realidad, sólo para la forma política católica existe un enemigo político, para todas las demás existe un enemigo privado, que no es objeto de contienda sino de odio, que debe ser aniquilado.
Veamos las características de la forma política del enemigo.
Hostis o inimicus
La primera característica que tiene el enemigo político es que no se trata de un enemigo fuera de un orden, sino justamente asumido por lo político. Por tanto, no se trata de alguien a quien se intenta aniquilar ni destruir absolutamente, sino que por el contrario, es un otro que obliga en responsabilidad. Existe una forma apolítica de enemistad, que encierra el término inimicus y, por otro lado, existe una forma política de enemistad que denominamos hostis[34].
El hostis es el inimicus pero asumido por el orden político, sujeto a una ley pública que regula su enfrentamiento y que, en la medida de lo posible, intenta acotarlo. El hostis es un enemigo político, y por lo tanto, sujeto a un orden público legal.
En la distinción fundamental entre amigo y enemigo se encuentra esta noción de enemigo como realidad política. Lo que no asume el político como hostis no es un enemigo político, sino un enemigo privatizado, es decir, expulsado del orden público, deshumanizado: fuera de la ley. Y, como venimos diciendo, la única forma política que asume la conflictividad humana es la católica.
La mejor definición de enemigo político la da Carl Schmitt, que dice haber sacado de su diccionario, que no cita: «Hostis est cum quo bellum publicae habemus… In quo ab inimico differet, qui est es quocum habemus privata, odia. Distingui etiam sic possunt, ut inimicus sit qui nos odit; hostis qui oppugnat»[35].
Soldado regular o guerrillero partisano
Lo contrario de la guerra en forma, vale decir, de la guerra pública y legal, es la reyerta solapada del militante partisano. ¿Qué es un partisano? La característica primera del partisano es que se encuentra totalmente absorbido por un interés a-político, es decir, partidario. No persigue el bien común político, sino el interés partidario. Partisano significa partidario, guerrillero partidario.
Aquí encontramos la verdadera raíz de lo totalitario, puesto que un Estado total, aún sin partidos opositores, en tanto Estado de derecho público se distingue esencialmente del totalitarismo propiamente dicho de ciertos partidos políticos que hacen de su mismo carácter, una fe que toma totalmente al hombre y lo opone absolutamente a todo lo que no es su programa o ideal.
El ejemplo histórico es el del comunismo, que le declaró la guerra total y absoluta no solo a su contrario sino a todo lo que no fuera comunista per se, utilizando un modelo de imputación «abierto» para términos como «burgués», «capitalista» o «contrarrevolucionario».
Y esto fue así, por los mismos conductos filosóficos por los que se llevó a la práctica la concepción hegeliana de la historia, concebida como una manifestación del ser absoluto en continuidad con el racionalismo de la época, que lo hacía aparecer en la conciencia de los nuevos «iluminados», legitimados a «apurar los tiempos» que la burguesía «retenía».
Se produjo entonces una guerra que denominamos apolítica, pues no asumió al enemigo sino que lo excluyó, y así como lo excluyó de la ley, excluyó también de la ley su enfrentamiento; puesto que este tipo de enemigo moral y religioso, para ser excluido de la faz de la tierra, precisa ser combatido por cualquier medio. Todos los medios están justificados puesto que la «razón de la verdad intrínseca de la historia», cuyo único intérprete es el bolchevismo, otorga todos los derechos, incluso el derecho a la tiranía.
En este sentido, señala el historiador Ernst Nolte:
«La esperanza del proletariado internacional, nacido de la revolución industrial, del que se había proclamado portavoz, no podía apelar solo al racionalismo de la Ilustración, sino que hundía sus raíces en sentimientos mucho más antiguos y, en cierto sentido, “eternos” […]. El gran partido de protesta y de esperanza nacido de la revolución industrial podía incluso englobar los impulsos de una religión social extratemporal y ser, en este sentido profundo, un “partido de fe”. Sólo por esta razón la Internacional Comunista pudo utilizar fórmulas que recuerdan mucho el lema cristiano In hoc signo vinces. Quien se pone bajo el signo de lo absoluto y alcanza con ello una indestructible seguridad interior puede ser llamado un militante de Dios: su fin consiste en exterminar a “los sin dios” aunque de palabra rechace radicalmente una explicación de este género. “Lucha de clases” era una expresión corriente en su tiempo, pero Marx y Engels le dieron un objeto sociorreligioso como la liberación definitiva de la humanidad. De este modo, el partido que –contrariamente a los “utópicos” y a los “reformistas”– no se tomó el socialismo sólo como una expresión literal debía convertirse, al mismo tiempo, en el gran partido del exterminio»[36].
El partisano, es el exponente propio del tipo de conflicto apolítico llevado adelante por partidos políticos totalitarios, en cuyo programa el enemigo es un objeto de odio y no el hostil político del derecho de gentes.
Como enseña Álvaro d´Ors,
«la guerra no implica necesariamente el odio al enemigo, porque el odio es personal, como el amor, y la hostilidad bélica es entre grupos organizados para hacer la guerra. “Odio” no es un término jurídico, como es, en cambio, enemistad. La enemistad se opone a la amistad, y el odio se opone al amor, pero estos sentimientos son morales, en tanto aquellos son posiciones de una relación jurídica formalizable»[37].
Por eso, dirá Carl Schmitt, no es el soldado, sino el político el que define al enemigo[38].
En efecto, el católico es un militante de la verdadera fe, que por ser pública nunca es «partitizada» (privatizada). Por eso, el catolicismo no tiene un partido político, pero sabe que debe cristianizar la política en todos aquellos lugares donde lo encuentre posible, conveniente y oportuno.
La forma política católica tiene enemigos, porque sostiene la primacía del bien común de modo tajante (allí está la piedra fundamental del orden público) y porque incluye en ese bien a todo el orden natural y sobrenatural: «Todo el credo de las cosas visibles e invisibles», que decía el P. Castellani.
Y por tanto, los privatistas liberales serán nuestros enemigos, e igualmente el progresismo contra natura.
Pero el católico, contemplando el misterio de la Encarnación de su Señor, asume para ordenar, no desprecia para demonizar. Nunca podrá ser un clandestino o un partisano de su fe. El católico sale al mundo a ordenar, en todo lugar donde ejerza un poder, natural o adquirido. Quiere «restaurar todas las cosas en Cristo», por eso, aún en las épocas más oscuras, la fe del católico es pública y no partidaria. Como diría Julien Freund[39], en un mundo masificado y egoísta, el catolicismo político debe ser el «elemento coagulante», o mejor, tomando la imagen evangélica del Reino, ser la levadura que fermente la masa (Lc., XIII, 18:21).
[1] Eric VOEGELIN, Ciencia, política y gnosticismo, Madrid, Rialp, 1973, pág. 26.
[2] Charles DE KONINCK, La primacía del bien común contra los personalistas, Madrid, Cultura Hispánica, 1952, pág. 25.
[3] Por eso, como enseña Álvaro D´ORS, De la guerra y la paz, Madrid, Rialp, 1954, pág. 205: «La tolerancia o intolerancia hace relación a la práctica […]. La intransigencia, en cambio, significa resistencia a no ceder en el terreno de los principios».
[4] Rubén CALDERÓN BOUCHET, Sobre las causas del orden político, Buenos Aires, Nuevo Orden, 1976, pág. 109.
[5] El bien propio, o bien de la naturaleza (lo que pide la naturaleza para alcanzar la plenitud de su ser) ha sido llamado nomos: la ley dominante (el nomos basileus, de Píndaro), que es la verdadera «ley fundamental» (Grundgesetz) y no la de Hans Kelsen. En el plano espiritual es Dios mismo, cuya amistad ha restaurado nuestro Señor con su muerte y resurrección; en el plano social es, análogamente, el bien común que restaura la amistad política. Ambas están relacionadas. Por eso John Henry Newman o Hillaire Belloc (entre nosotros Federico Mihura Seeber) definieron la religión del Anticristo (y, por relación, la forma política de la modernidad) como una religión y sociedad a-nómicas: sin bien y sin verdad. Una religión del indiferentismo ecuménico que sustenta la forma política de un Estado democrático cada vez más débil y ausente.
[6] Véase Gilbert Keith CHESTERTON, Lo que está mal en el mundo, III parte, cap. 3, «La emancipación de la vida hogareña», en Obras Completas, Barcelona, Janés Editor, 1952, pág. 763, a propósito del derecho al voto femenino.
[7] Ordenar es volver a referir (religar) todas las cosas a Dios como «principio» y como «fin». Principio en cuanto creador y fin último en cuanto «ordenador» de todas las cosas a Él. Por eso ordenar es re-unir todo en su referencia natural a Dios: el retorno de lo creado a la unión con su principio consiste en realizar su perfección. Santo Tomás dirá en S. th., I, q. 63, a. 4: «Siempre el efecto retorna –es convertido– en su principio» (semper effectus convertitur in suum principium). Y, añade en S. th., I, q. 12, a.1, en ello está su perfección ya que «en tanto es una cosa perfecta es cuanto se une a su principio» (in tantum enim unumquodque perfectum est in quantum ad suum principium attingit).
[8] Rubén CALDERÓN BOUCHET, Sobre las causas del orden político, cit., pág. 102.
[9] El jurista alemán Carl Schmitt elabora una tesis sobre la noción propia de «derecho» derivada de la unión de dos términos relativos para referirse al concepto de orden, según se trate de un orden utópico (ideal) o situado (real): para el primer caso se utiliza el término ordnung (que significa orden en el sentido de ordenamiento, esto es, como catálogo de leyes); para el segundo caso se utiliza el término ortung (orden situado, espacialmente determinado, asentado). Véase Montserrat HERRERO, El nomos y lo político: la filosofía política de Carl Schmitt, Pamplona, Eunsa, 2007, pág. 70.
Aquí hay una clave para entender la diferencia política entre una Constitución en sentido ideal (conjunto de leyes fundamentales, en sentido kelseniano) y Constitución en sentido real (como forma de la unidad política que un pueblo posee y conserva), donde entran a jugar otras leyes fundamentales: la catolicidad, el orden familiar tradicional, el principio de subsidiariedad en los cuerpos intermedios, la forma federativa-municipal de administración de la cosa pública, etc., es decir, todo aquello que nosotros heredamos antes de la llegada del centralismo y que llamamos Hispanidad, que se realiza en nuestro suelo como una forma política imperial para América.
Hoy sabemos que nuestra guerra civil del siglo XIX fue provocada por un movimiento político revolucionario liberal que concluyó en la imposición de la Constitución de 1853 –a pesar de los movimientos reaccionarios nacionales que trataron de resistirla–, cargada de una filosofía ilustrada extraña (utópica) a nuestra verdadera tradición americana, católica e hispánica (ver de Arturo Enrique SAMPAY, La filosofía del iluminismo y la Constitución Argentina de 1853, Buenos Aires, Depalma, 1944).
[10] SANTO TOMÁS DE AQUINO, In politicorum, proemio, 4; cfr. Félix Adolfo LAMAS, El orden social, Buenos Aires, Instituto de Estudios Filosóficos Santo Tomás de Aquino, 1985, pág. 235.
[11] Ya hablaremos de la política como actividad ordenadora, pero es importante dejar sentado que la más perfecta de las formas de justicia –según Aristóteles en el libro V de la Ética a Nicómaco–, es la justicia legal, porque su objeto propio es el bien común político. Por lo tanto, la ley pública que mira el bien de la comunidad como a su objeto propio debe tener una causa ejemplar (un tipo legal) que ordene la naturaleza política hacia el bien común y para lo cual debe tener sin dudas un carácter geométrico (es decir, relativamente violento). Y esto es así porque el hombre es por naturaleza social, pero no por naturaleza bueno, sino tendenciosamente malo (su potencia de criatura imperfecta se halla divorciada de su fin propio), y por tanto la sociedad no lo corrompe sino que lo mejora. Pero para ello debe educarse en el cumplimiento de las leyes que la ciudad tiene para formar buenos hijos: filósofos, guerreros y honrados comerciantes.
Aquí entra el tema de la bondad del poder en política. El poder debe buscarse y ejercerse, y eso está bien, porque sin la herramienta del poder no puede ejercerse la justicia legal. Nosotros sabemos tener a veces (culpa también de la pintura cloacal de la politiquería actual) un cierto rechazo o desprecio por el poder. Pero yo creo que es una actitud un poco puritana y, en el fondo, liberal, porque de eso puede derivarse un menosprecio por lo público que lleva a concentrarse en lo privado (con lo cual lo que era temor a «mancharse» con el poder pasó a ser inescrupulosidad total en la especulación y comercio privados).
[12] Félix Adolfo LAMAS, El orden social, cit., pág. 237. Hay que aclarar que en Lamas no existe ninguna tendencia al estatismo. Él mismo expone su noción de Estado en el punto IV del capítulo III del libro II de esta misma obra. En mi opinión, Lamas defiende la politicidad del Estado, no su forma jurídica típicamente moderna.
[13] Santiago RAMÍREZ, O.P., La doctrina política de Santo Tomás, Madrid, Instituto León XIII, s/f, pág. 42.
[14] La teología política, propiamente, no significa el fundamento sobrenatural del poder temporal, ni las consideraciones de los principios morales en política, ni las posibles opciones políticas del católico, sino las consecuencias políticas que se derivan de un determinado dogma. Sobre el tema, ver Álvaro D´ORS, «Teología política. Una revisión del problema», Revista de Estudios Políticos, núm. 205 (1976), pág. 41.
[15] Véase Luis Fernando BARZOTTO, «La amistad política en Aristóteles y Carl Schmitt», Prudentia iuris, núm. 70 (2011), pág. 213.
[16] ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. X, c. 9, 1179b-1180a.
[17] En el sentido que no puede ser de otro modo para alcanzar el bien (ver José FERRATER MORA, Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ariel, 1999, tomo III, pág. 2512).
[18] Sobre el tema de la bien de la persona, sobre todo en el planteo moderno de enfrentamiento a lo social, dirá Guido Soaje Ramos que «se desconoce que la perfección entitativa primaria (ens simpliciter) inviste al sujeto de una bondad o perfección incompleta (boum secundum quid) y que sólo por adiciones entitativas secundarias o accidentales (ens secundum quid) el sujeto alcanza su perfección consumada (bonum simpliciter)». SANTO TOMÁS DE AQUINO, De veritate, q. 21, a. 5). Ver de Guido SOAJE RAMOS, «Sobre la politicidad del derecho. El bien común político», en Sergio CASTAÑO y Eduardo SOTO KLOSS (eds.), El derecho natural en la realidad social y jurídica, Santiago de Chile, Universidad Santo Tomás, 2005, pág. 15.
[19] Werner JAEGER, Paideia, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1967, pág. 23.
[20] Ver SANTO TOMÁS DE AQUINO, La justicia. Comentario al libro V de la Ética a Nicómaco, Buenos Aires, Cursos de Cultura Católica, 1946, pág. 67.
[21] Puede verse como ejemplo el capítulo II de la Introducción de Werner SOMBART, El burgués, Buenos Aires, Oresme, 1953, pág. 15.
[22] Carl SCHMITT, El concepto de lo político, Buenos Aires, Struhart y Cía, 2006, pág. 82. Entre nosotros, quien mejor ha explicado el fenómeno político del burgués es Leopoldo MARECHAL, en Autopsia de Creso, en Obras Completas, tomo II, Buenos Aires, Perfil, 1998.
[23] Aquí nos referimos a la forma política estatal en el sentido principal de gobierno, como enseña el P. Santiago Ramírez, O.P. en el texto que se cita en la nota 13.
[24] Carl SCHMITT, El concepto de lo político, cit., pág. 31.
[25] Álvaro D´ORS, «Teología política. Una revisión del problema», cit. La inevitabilidad del conflicto ha hecho que el otrora enemigo público de la Iglesia, que no era el pagano sino el hereje y el falso converso, pase a ser, gracias al ecumenismo indiferentista, el religioso tradicional. La persecución posconciliar a los pobres y pocos curas buenos es un escándalo, por dos razones: por su crueldad y por hacerse en nombre del amor. El enfriamiento de la caridad, que es el fariseísmo, hoy tiene no un gesto adusto, sino lúdico. Pero, como las máscaras del teatro, representan instancias de una misma tragedia.
[26] Esta es una clave de teología política para entender las guerras de religión del siglo XVI, que fueron una verdadera guerra civil de exterminio. El aporte dogmático de Trento tiene también, en este aspecto histórico, una enorme importancia política.
[27] Cuando coloco a un enemigo en el «eje del mal», que diría George W. Bush, tengo licencia para exterminarlo de cualquier modo. Fíjense cómo se parecen los liberales humanistas a los comunistas en este mismo modo de razonar la enemistad no política. Ambos son iluminados: unos en nombre de la democracia, otros en nombre del movimiento material de la historia dirigido a la liberación del proletariado que algún día se dará. Mientras tanto ya llevan 100.000.000 de muertos (ver de Stéphane COURTOIS y otros, El libro negro del comunismo, Barcelona, Planeta, 1998. También la obra de teatro de Albert CAMUS, Los justos, Buenos Aires, Losada, 2005. Esa misma edición trae una adaptación al teatro de Los Demonios de Fedor Dostoievsky, donde se trata genialmente este mismo
[28] Con lo cual se diluyen las posiciones que divorcian el derecho público y el privado en lugar de vincularlos, distinguiendo sin embargo sus objetos propios de atención.
[29] Hoy diríamos al «derecho humano». La publicidad u obligatoriedad política que se impuso a los derechos humanos como normas de ius cogens no impide que reconozcamos esta inversión axiológica del «derecho propio», de la «prerrogativa sagrada de la dignidad humana», por encima del bien común, sin perjuicio del contenido material de esos derechos.
[30] Es curioso verificar cómo el relativismo de los derechos humanos deriva en un geometrismo impersonal y opresivo, idéntico al geometrismo legal que dice combatir. Resulta importante, por tanto, este término «pretexto», porque las imposiciones absolutistas (ej.: la libertad irrestricta del mercado, la seguridad intocable en los negocios, la libertad de prensa, etc.) tienen en su intencionalidad un fin demasiado humano, bajo apariencia de bien sagrado.
[31] Félix Adolfo LAMAS, La experiencia jurídica, Buenos Aires, Instituto de Estudios Filosóficos Santo Tomás de Aquino, 1991, pág. 386, escribe: «Como consecuencia de su dialecticidad, el Derecho pone de manifiesto, aun en el plano de la experiencia, ciertas tensiones que, más que dificultades del pensamiento, son problemas prácticos en los que se desarrolla o resuelve la vida jurídica. El núcleo consiste, sin dudas, en la bipolaridad entre un lógos rector, que define el valor en su exigencia racional y que ordena en función de un fin común, y la realidad fáctica de la conducta individual de los hombres, histórica y localmente situada, y afectada por las solicitaciones de las pasiones y de los intereses individuales. Introducir esa verdad del bien común en la vida particular y en el objeto inmediato de ésta, los intereses particulares: ¡He aquí el problema!». Problema que resuelve mediante un vínculo de especificidad entre la totalidad y la particularidad para el caso concreto, siguiendo una línea de estricto tomismo en virtud de la cual, como está la causa en el efecto, y preexisten en ella las perfecciones comunicadas, se encuentra el bien común político en la justicia particular que lo manifiesta: «De ahí que sea necesario orientar nuevamente el pensamiento jurídico hacia lo concreto bajo forma de totalidad, sin que ello implique la no consideración de la peculiaridad de la parte en cuanto tal».
[32] Teniendo en cuenta el año de estas conferencias del P. Santiago Ramírez, O.P. (1951) y su condición de español, podemos decir que por bárbaros se refiere al comunismo y por avaros a las potencias liberales democráticas. Interesante esta genial unión que hace el dominico de los dos supuestos «frentes» de la guerra fría, que son en el fondo la misma subversión humanista al histórico orden político romano en Europa, tambaleándose y defendiéndose desde siglos.
[33] P. Santiago RAMÍREZ, O.P., La doctrina política de Santo Tomás, cit., pág. 25.
[34] Álvaro D´ORS, Bien común y enemigo público, Madrid, Marcial Pons, 2002, pág. 57.
[35] «Enemigo (hostis) es con el cual tenemos enfrentamiento público… En lo cual se diferencia del enemigo (inimicus), que es con el cual tenemos un odio privado. De este modo podemos distinguir, que sea el enemigo (inimicus) quien nos odia, el enemigo (hostis) quien nos guerrea». Véase Carl SCHMITT, El concepto de lo político, cit., pág. 36, nota 3.
[36] Ernst NOLTE, Después de comunismo, Barcelona, Ariel, 1996, pág. 40.
[37] Álvaro D´ORS, Bien común y enemigo público, cit., pág. 51.
[38] Carl SCHMITT, El concepto de lo político, cit., pág. 44.
[39] Julien FREUND, «Las líneas claves del pensamiento político de Carl Schmitt», en Juan Carlos CORBETTA y Ricardo Sebastián PIANA (eds.), Política y orden mundial, Buenos Aires, Prometeo, 2008, pág. 25.
