Índice de contenidos
Número 515-516
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Brian M. McCall, The Church and the usurers: unprofitable lending for the modern economy
-
Jürgen Habermas-Eduardo Mendieta, La religione e la politica. Espressioni di fede e decisione pubbliche
-
Samuele Cecotti, Associazionismo aziendale
-
Joseph-Marie Verlinde, L'idéologie verte
-
Giovanni Turco, La politica come agatofilia
-
Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, La edad de los deberes
-
Manuel de Polo y Peyrolón, Memorias políticas (1870-1913)
-
Arnaud Imatz, Juan Donoso Cortés. Théologie de l'historie et crise de civilisation
-
Martin Dumont, Le Saint-Siège et l'organisation politique des catholiques français aux lendemains du Ralliement (1890-1902)
-
Antonio Cañellas (ed.), Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo XX
-
Thibaud Collin, Les lendemains du mariage gay
-
Ramón Llull, Arte de derecho
-
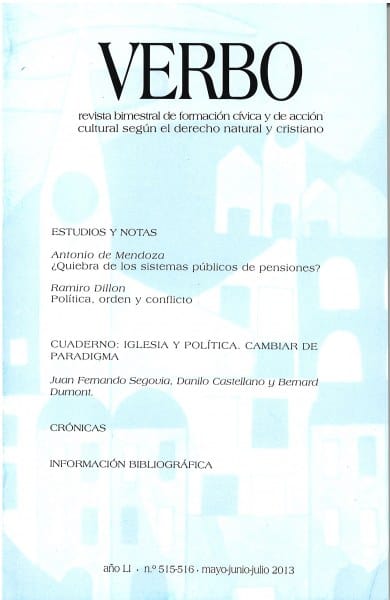
La reforma conciliar en materia política. «El comienzo de un comienzo»
CUADERNO: IGLESIA Y POLÍTICA. CAMBIAR DE PARADIGMA
1. Introducción
El Concilio Vaticano II quiso presentar verdades imperecederas que, al mismo tiempo, establecen el nuevo modo de entenderse la Iglesia consigo misma y con el mundo, poniendo fin al inmovilismo doctrinal que esta última habría sufrido desde largo tiempo atrás. Se propuso salir al encuentro del mundo en diálogo con la modernidad, haciendo de la teología una reflexión sobre la praxis de la Iglesia: como dijo Rahner, fue el «comienzo de un comienzo».
Tan original situación lleva a preguntarnos si es posible aplicar una hermenéutica de la «continuidad en la reforma», como había pedido Benedicto XVI, una hermenéutica que debería verificar la permanencia del ser de la Iglesia en desarrollo, la existencia de un comienzo sin rupturas que se desarrolla sin fracturas, al menos aparentemente.
Para responder, ha de partirse de la intención conciliar. Juan XXIII pretendía un aggiornamento de la Iglesia, que los teólogos venían reclamando como una reforma que pusiera al Evangelio en su tiempo, para que la Iglesia propusiera un mensaje humanamente audible, dicho al modo como hablan los hombres, en diálogo con el dinamismo de la experiencia humana y los problemas del hombre contemporáneo. Pablo VI era también de la misma idea (ES, 39)[1]. Esta consideración de la historia en su relación con el Evangelio y la verdad cristiana ha sido lo novedoso del Concilio. Historia que es esperanza y promesa, lugar de encuentro del Reino de Dios con la humanidad transeúnte, del hablar de la Iglesia con el del hombre; hombres e Iglesia situados en la historia y en el mundo[2]. De aquí la teología de las realidades temporales[3], que busca reinterpretar la doctrina a luz de las res novae, de modo que el «hoy» del Evangelio quede anclado en el «hoy» del mundo[4], para que aquél se relea en el contexto de nuestro tiempo según la perspectiva de las novedades teológicas, como quiso Juan XXIII[5]. Es esta premisa incluso pedagógica la que ha dado al Concilio un carácter pastoral.
2. Humanismo y personalismo cristianos
La nueva perspectiva teológica centrada en el hombre, para retomar las palabras de Joseph Ratzinger, afirma que «el verdadero realismo del hombre se encuentra en el humanismo, y en el humanismo se encuentra Dios»[6]. Por ello, la Iglesia, que «se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia» (GS, 1), adopta por misión servir a la humanidad proporcionándole «la verdad acerca del hombre y del mundo contenida en el misterio de la Encarnación y de la Redención» (RH, 13). El humanismo cristiano del Concilio quiere desvelar el significado de ser hombre a la luz de la verdad de Dios.
Este humanismo, como el de Jacques Maritain, es integral y solidario (CDSI, 6, 7, 19). Se define por «el principio fundamental de la centralidad del hombre», por la prioridad «de la persona en todos los ámbitos y manifestaciones de la sociabilidad» (CDSI, 527, 106). Principio clave del humanismo cristiano que permite entender nuestra religión como «un gran movimiento para la defensa de la persona humana y para la tutela de su dignidad» (CDSI, 538; CA, 3). La dignidad de la persona humana es el eje vertebrador de la nueva doctrina de la Iglesia, «en el que cualquier otro principio y contenido de la doctrina social encuentra fundamento» (CDSI, 160, 19).
Como decía Juan Pablo II, la Iglesia «cree en el hombre» (LE, 4), su camino es el hombre (RH, 14). Por lo mismo, «es preciso afirmar al hombre por sí mismo y no por ningún otro motivo o razón: ¡únicamente por sí mismo! Más aún, es preciso amar al hombre porque es hombre, hay que reivindicar el amor por el hombre en razón de la dignidad particular que posee»[7]. Estas palabras encierran toda una filosofía moral y política: la persona es el todo de la comunidad política. Es la inflexión que anunciara Pablo VI cuando al cerrar el Concilio afirmó el compromiso de la Iglesia con Dios y con el hombre, «con el hombre como él es en verdad hoy: el hombre vivo, el hombre dedicado a sí mismo, el hombre que hace de sí mismo no sólo el centro de sus intereses sino que se atreve a reivindicar que él es el principio y la razón de ser de toda realidad»[8].
Tal compromiso con el hombre inspira el «principio personalista», porque la persona es «la imagen viva de Dios mismo» y posee «una incomparable e inalienable dignidad» (CDSI, 105), que la hace «el fundamento y el fin de la comunidad política» (CDSI, 384). Fundamento, porque es «una criatura social y política por naturaleza», por lo que la vida en la comunidad política es «una dimensión esencial e ineludible» de la persona (GS, 25; CDSI, 384). Y fin, pues la sociedad «existe exclusivamente por ellos [los hombres] y, por consiguiente, para ellos» (CDSI, 106).
Humanismo cristiano, al fin, que cierra el debate acerca de si la relación Dios-hombre es teocéntrica o antropocéntrica, adoptando la síntesis que propuso Juan Pablo II: «De hecho, el cristianismo es antropocéntrico precisamente porque es plenamente teocéntrico; y al mismo tiempo es teocéntrico gracias a su antropocentrismo radical»[9]. Síntesis de lo humano y lo divino, servicio a Dios por el hombre.
El hombre imago Dei
El Concilio postula la centralidad del hombre refiriéndola a Cristo, porque la verdad sobre el hombre se esclarece cuando Cristo, la Verdad misma, revela al hombre su propia verdad: Cristo, imagen de Dios Padre, revela al hombre su verdad de imagen, imago Dei (GS, 22). En Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador; por Él «la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios» (CIC, 1701).
El hombre, imagen de Dios revelada por el Verbo, adquiere su dignidad en la creación, y por esa dignidad, presente por igual en todo hombre (CIC, 1700, 1702), se afirma que la persona humana «es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma» (GS, 24), interpretación que se funda en el don de la libertad (CIC, 1705), pues la verdadera libertad es el «signo eminente de la imagen divina» en el hombre (GS, 17; CIC, 1712). En la dinámica temporal de la existencia humana, la dignidad se revela en su despliegue social, pues al descubrirse amado por Dios «el hombre comprende la propia dignidad trascendente, aprende a no contentarse consigo mismo y a salir al encuentro del otro en una red de relaciones cada vez más auténticamente humanas». Es la ley del amor, «capaz de transformar de modo radical las relaciones que los seres humanos tienen entre sí» (CDSI, 4). Y si el pecado ensombrece esa dignidad ontológica, no se pierde, pues no obstante que la ruptura con Dios produce un desgarramiento, el hombre conserva su dignidad de imago Dei (GS, 13; CDSI, 27)[10]. La dignidad de la persona humana, su autonomía relativa, como afirma la Comisión Teológica Internacional, es consecuencia de la autonomía de las realidades terrenas. «Esta insistencia sobre la dignidad del sujeto moral y sobre su relativa autonomía, se basa en el reconocimiento de la autonomía de las realidades creadas», que es «un rasgo fundamental de la cultura contemporánea»[11].
Dignidad y libertad
La dignidad de la persona comprende el desarrollo de los «valores sociales» inherentes a ella, «la verdad, la libertad, la justicia, el amor»; de los cuatro, la libertad es el «signo eminente de la imagen divina y, como consecuencia, signo sublime de la dignidad de cada persona humana» (GS, 17; CDSI, 197-199)[12]. Es un derecho natural, pues no hay dignidad humana separada de la libertad; y aunque la libertad no debe ser entendida como el «ejercicio arbitrario e incontrolado de la propia autonomía personal», sí se trata –contrario sensu– del ejercicio responsable de esa autonomía, de la capacidad de autodeterminación que se vislumbra como la potencia por la cual el hombre «determina su propio crecimiento como persona, mediante opciones conformes al bien verdadero» (CDSI, 135, 200).
Una libertad plena es siempre moral. «La plenitud de la libertad consiste en la capacidad de disponer de sí mismo con vistas al auténtico bien, en el horizonte del bien común universal» (CDSI, 200) Es la libertad de una creatura, una libertad donada que no se entiende sino en relación a la verdad, y que comprende ciertas propiedades: el hombre «existe como un “yo”, capaz de autocomprenderse, autoposeerse y autodeterminarse» (CDSI, 131), pues la persona no es algo sino «alguien», es sujeto, y por ello se conoce, se posee y se da libremente a los otros (CIC 357, CDSI 108).
La doctrina de la dignidad del hombre como imago Dei da un salto adelante con el novedoso personalismo de Karol Wojtyla. La autodeterminación es una categoría central del personalismo que singulariza el modo personal de la apertura a las cosas y a las personas (el donarse) y en ello va la autorrealización del hombre, que por eso se trasciende a sí mismo y se hace más grande que sí mismo. Y así es, según Wojtyla, porque el acto de apertura o de trascendencia de la persona es un acto de amor, de forma que la persona es un bien tal que sólo el amor puede dictar la actitud apropiada y valedera respecto de ella. Es la norma personalista[13].
Relacionalidad y solidaridad
Tradicionalmente la Iglesia ha afirmado la naturaleza social del hombre y así lo reconoce el Concilio (GS, 12). Mas en el magisterio posconciliar esa sociabilidad se funda en el vínculo entre Creador y creatura (CDSI, 110). La nueva teología trinitaria define a la Santísima Trinidad como «relacionalidad pura»; luego, el hombre, imago Dei, es relacional a semejanza de Dios (CIV 54, 55)[14]. La relacionalidad es la nota de la persona que atiende a su capacidad de apertura a relaciones de amor entre los hombres (EV, 38), como «compenetración profunda» (CIV, 44, 54)[15].
Ese vínculo relacional y de amor entre las personas –que se llama también comunión, don o donación– se sintetiza en la «solidaridad», concepto que empleó Juan XXIII e hizo carrera con Juan Pablo II. La solidaridad es exigida por el personalismo para evitar posturas individualistas, pues la persona no se desarrolla sino en asocio a las demás y vinculada a una sociedad[16]. La solidaridad reconoce el hecho de la interdependencia entre los hombres (GS, 26) o «socialización» (GS, 6; CIC, 1882), sinónimo de dinamismo social (GS, 42), de incremento de las relaciones sociales (MM, 59), es decir, del impulso de las personas «a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales» (CDSI, 151), y en equilibrio con la autonomía personal (GS, 75).
La solidaridad dice de un «principio social» que establece estructuras más humanas reemplazando las estructuras sociales de pecado, y también de una «virtud de moral social» que se define como «la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos» (SRS, 38; CDSI, 193). Semejante a la justicia legal (es decir, la que la persona debe a la comunidad), la solidaridad es, singularmente, principio y virtud de la humanidad unida, «confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida» (CDSI, 192).
El magisterio posconciliar, a pesar de los esfuerzos, no ha logrado precisar qué diferencia, no obstante, la solidaridad de la caridad[17]. A veces, como en la enseñanza tradicional, la caridad es un «plus» que sobrepasa los deberes de justicia y va más allá de lo debido a cada uno (CDSI, 581, 582; CIV, 6); es ese amor cristiano que no mira sólo al bien temporal sino que atiende sobre todo al bien sobrenatural del prójimo. Bajo la perspectiva de la «civilización del amor» (DM, 14), se suele identificar, no obstante, caridad con solidaridad y se la recomienda encarecidamente «porque favorece el desarrollo integral de las personas», (CDSI, 582). La solidaridad, a nuestro entender, es una virtud natural, social si se quiere; la caridad es una virtud sobrenatural, radicalmente divina, pues presupone la fe en el verdadero Dios y su Iglesia. Aquélla es la asunción moral de la interdependencia humana; ésta es el amor humano según el amor de Cristo. No pueden confundirse ni llamárselas indistintamente. La solidaridad es la medida humana del amor, es la caridad sin su dimensión sobrenatural, sin el «plus» del amor divino. La solidaridad es filantropía; la caridad es religión.
Derechos del hombre y bien común
Siendo la dignidad una propiedad intrínseca a la persona no puede sino constituir «la base de sus derechos y de sus deberes fundamentales» (CDSI, 140). La ley natural fundada en la ley eterna es un recurso contra el relativismo moral, pues asentada «la libertad» en «la naturaleza común» que nos hace responsables y capaces de lograr una «moral pública», se descarta que el hombre sea la medida de todas las cosas (EV, 19, 20; CDSI, 142). Mas cuando se habla de ley natural suele hacérselo de la ley de los derechos debidos a la dignidad de la persona humana, porque «los derechos naturales son medidas de las relaciones humanas anteriores a la voluntad del legislador. Ellos existen porque los hombres viven en sociedad. El derecho natural es aquello que es naturalmente justo antes de toda formulación legal. Se expresa particularmente en los derechos subjetivos de la persona»[18].
El fundamento de los derechos humanos es la dignidad de la persona. Si bien la «fuente última» de estos derechos se encuentra «en el hombre mismo y en Dios su Creador» (CDSI, 153), lo primero es el respeto al ser humano (GS, 27; CIC, 1930), porque nuestra razón ve en la dignidad de toda persona la causa de los derechos que se le deben. Dios y la religión revelada vienen a corroborar lo que pertenece a todo hombre, asentando ese débito o pertenencia en la redención (CDSI, 153). La dignidad de la persona es el origen de sus derechos y deberes, afirmación permanentemente reiterada por el magisterio posconciliar (PT, 7; GS, 41; CIC, 1956; CDSI, 140, 152)[19], ubicándose tales derechos antes que los deberes, invirtiendo la relación de fundamentación[20]. Son los derechos los que expresan la dignidad de la persona, en ellos está impresa la dimensión divina de lo humano, de «las necesidades esenciales –materiales y espirituales– de la persona», y por ello se afirman universal e indivisiblemente (CDSI, 301,154). En cuanto a los deberes, se resumen en la obligación de respetar los derechos de las otras personas, según una fórmula de Juan XXIII que ha corrido en el magisterio posterior (PT, 55; CDSI, 156).
Los derechos poseen, sin embargo, otra justificación pues remiten a una libertad primaria que los legitima: la libertad religiosa (DH, 2; CDSI, 97, 155). La derivación de los derechos de la libertad religiosa[21], como derecho primario, se debe a Juan Pablo II, quien afirmó que «fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sentido, la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona» (CA, 47).
Finalmente, la inferencia política del magisterio sobre los derechos humanos es la noción del bien común como el bien de las personas y, más concretamente, sus derechos. «El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal, y no al contrario» (GS, 26). La persona es un todo y un fin en sí misma y la sociedad política tiene como fin «promover, consolidar y desarrollar su bien común», que es el bien de todas las personas y de la persona toda[22]. La relacionalidad se entiende como intersubjetividad, como relación entre quienes son en sí mismos fines. Lo ha dicho recientemente el Papa: el bien común «es el bien de ese “todos nosotros”, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social, y que sólo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz» (CIV, 7.)
3. Una nueva política católica
La doctrina teológica de la imago Dei sumada a la libertad religiosa comportan una concepción de la política que prioriza los fines naturales por encima de los sobrenaturales. No se trata únicamente de que el Estado no colabora ya con la Iglesia ni que ésta no requiere de aquél como brazo secular para su misión divina, sino de la identificación del fin temporal de la sociedad política como puramente natural. El mensaje político de la Iglesia desde el Concilio ha sido el de una mayor humanización del mundo: la Iglesia está para servir al mundo, mundo creado por Dios y que vuelve transparente la acción divina. El diálogo con el mundo es prioritario para una Iglesia portadora de un mensaje de salvación y que en el cumplimiento de su misión ha «de discernir en los acontecimientos las exigencias y los deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos»; a la espera que de tal diálogo se reconozcan los auténticos valores «en la medida en que procedan del genio del hombre, que es un don de Dios» (GS, 11).
Esta reconstrucción del mundo no implica necesariamente la conversión de los hombres, aunque la Iglesia siga siendo misional. La llamada «revolución copernicana» del Concilio consistió en separar los fines sobrenaturales de los terrenales procurando que el cristiano redescubra al mundo y las ocupaciones profanas como intrínsecamente buenas, autónomas, queridas así por Dios. Según el P. Delhaye, «en vez de considerar que estas últimas realidades constituyen medios con un solo fin escatológico, los valores y las actividades humanas se inscriben dentro del marco de un fin secundario que es la construcción de la Ciudad terrena»[23].
De la separación de los órdenes natural y sobrenatural resulta que la actividad humana terrena no importa la construcción del Reino de Dios; el efecto práctico es la exclusión de la religión del bien común; bien común que se resuelve –por el hecho de la libertad de conciencia– en una suma de valores naturales (la libertad, la verdad, la justicia y la solidaridad), que son el sello espiritual de las democracias (PT, 80, 114, 149, 163, 167; CDSI, 19, 383, 415)[24]. Tales valores dan forma a un nuevo humanismo, más cristiano, que quiere que las personas se conviertan «verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la divina gracia» (GS, 30; CDSI, 19). Si un escatologismo inspirado en Hegel o en Teilhard de Chardin, identifica la construcción del mundo y el hacer la historia con la construcción del Reino, no se trata aquí sino del reino de este mundo o en este mundo.
Del valor de la persona en sí misma, se avanza hacia la autonomía de lo humano como bueno y valioso en sí mismo: «Todas las realidades del orden temporal […] así como su progreso incesante, además de ser medios que conducen al hombre hacia el último fin, tienen un propio valor, que Dios les ha dado, ya considerados en sí mismos, ya como partes de todo el orden temporal […] Mas esta bondad natural suya recibe una especial dignidad por su relación con la persona humana, para cuyo servicio fueron creadas» (AA, 7). Luego existe una «justa» autonomía de las realidades terrenas, que gozan de leyes y valores propios (GS, 36) y poseen una bondad intrínseca; y ello por ser realidades creadas. Pero sobre todo por ser realidades ordenadas al bien del hombre, pues la actividad humana se ofrece al hombre para que éste realice «íntegramente su plena vocación» (GS, 35).
La sana laicidad
A tono con la perspectiva conciliar, la Comisión Teológica Internacional ha sugerido que Dios como bien honesto, fin último del hombre, y la religión, quedan fuera de la órbita política y se circunscriben al de la libertad personal. «La ciudad debe así procurar a las personas que la componen aquello que es necesario para la plena realización de su vida humana, lo que incluye algunos valores espirituales y religiosos, así como la libertad para los ciudadanos de decidir con respecto al Absoluto y a los bienes supremos. Pero la ciudad, cuyo bien común es de naturaleza temporal, no puede procurar los bienes sobrenaturales, que son de otro orden»[25].
Se trata de la legítima o sana laicidad, basada en la distinción entre el orden sobrenatural y el orden político (LG, 36), que la Iglesia defiende contra el fundamentalismo o la intolerancia: «La promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada qué ver con la “confesionalidad” o la intolerancia religiosa»; luego la laicidad, «entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica –nunca de la esfera moral–, es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado»[26]. La ley religiosa no debe convertirse en norma civil porque se sofocaría la libertad religiosa y se aplastarían los derechos humanos; el Estado no es portador de verdades últimas ni puede imponer ideologías o religiones. «El orden político no tiene el objetivo de transportar a la tierra el reino de Dios que vendrá. Lo puede anticipar con sus progresos en el ámbito de la justicia, de la solidaridad y de la paz. No puede querer instaurarlo por la coerción»[27].
No obstante las precauciones doctrinales, un giro antropocéntrico se ha operado («la religión de Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión –porque es así– del hombre que se hace Dios»), invirtiendo el orden del creer y del obrar, porque «para conocer a Dios es un prerrequisito conocer al hombre», enseñando solemnemente «a amar al hombre para amar a Dios»[28]. El riesgo de que la política quede vaciada de sentido se salva preestableciendo que ella vive de valores que no genera; esto es, que el Estado se nutre del aporte que proviene de esferas no estatales portadoras de sentido, tesis que la Comisión Teológica Internacional adopta al afirmar que «el ámbito del sentido último, en la sociedad civil, es asumido por las organizaciones religiosas, por las filosofías y por las espiritualidades; estas deben contribuir al bien común, reforzar el vínculo social y promover los valores universales que fundamentan el orden político mismo»[29].
La distinción de las esferas religiosa y política instituye una «sana laicidad» como patrimonio doctrinal de la Iglesia[30], al servicio del hombre. «La Iglesia –sostiene Benedicto XVI– no reivindica el puesto del Estado. No quiere sustituirle. La Iglesia es una sociedad basada en convicciones, que se sabe responsable de todos y no puede limitarse a sí misma. Habla con libertad y dialoga con la misma libertad con el deseo de alcanzar la libertad común. Gracias a una sana colaboración entre la comunidad política y la Iglesia, realizada con la conciencia y el respeto de la independencia y de la autonomía de cada una en su propio campo, se lleva a cabo un servicio al ser humano con miras a su pleno desarrollo personal y social»[31].
La civilización del amor
La política, que nada dice de su ordenación al fin último del hombre –porque no le compete– ni se ordena al reinado temporal de Nuestro Señor Jesucristo –que le es extraño– se ha convertido en un terreno natural y neutral, en el que el católico tiene algo singular que aportar, el «plus» de la caridad. Decía ya Pablo VI que la actitud cristiana en política se resume en dos palabras: «amor y servicio»[32]. Ésta es la política de la caridad, como se la ha llamado (insinuada en GS, 72), que tiende a instaurar la civilización del amor preconizada por Pablo VI y Juan Pablo II, y que consiste en «la promoción de un mundo más humano para todos» (PP, 44), y en la instauración de «un ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana»[33].
Esta política de la caridad, en un mundo globalizado, Benedicto XVI la presenta como un ir más allá de la justicia, superando las relaciones de derecho por otras de gratuidad, misericordia y comunión. Si la caridad manifiesta el amor de Dios en las relaciones humanas, «otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en el mundo» (CIV, 6), luego la comunidad se ha de constituir sobre ese don, don que potencia la fraternidad más allá de las fronteras y nos induce a la promoción de la comunidad universal. «La unidad del género humano, la comunión fraterna más allá de toda división, nace de la palabra de Dios-Amor que nos convoca» (CIV, 34).
La política de la caridad posee una finalidad moral: «La liberación de todo lo que oprime al hombre», el «desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres» (PP, 42; CDSI, 82). El humanismo conciliar enlaza así el desarrollo de la persona a la liberación de la opresión, más social que teológica, a favor de «la transformación del mundo» (GS, 39; CDSI, 55). El concepto de liberación concierne también a la libertad, que tiene que ser «liberada» del pecado, del amor desordenado hacia uno mismo. La libertad «liberada» se realiza en el don de sí, pues «la libertad se realiza en el amor, es decir, en el don de uno mismo» (VS, 87; CDSI, 143). El hombre liberado puede volverse hacia la sociedad y liberar a su entorno de los males sociales haciendo posible el Reino de Dios en la tierra: «Hacer justicia a los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos, buscar activamente un nuevo orden social, en el que se ofrezcan soluciones adecuadas a la pobreza material y se contrarresten más eficazmente las fuerzas que obstaculizan los intentos de los más débiles por liberarse de una condición de miseria y de esclavitud. Cuando esto sucede, el Reino de Dios se hace ya presente sobre esta tierra, aun no perteneciendo a ella» (CDSI, 325)[34].
La caridad llama a la liberación agitando ese impulso transformador que está en el corazón de todo hombre y que sobrepasa lo material para buscar un más allá, un fin ulterior, interior, que late en la dignidad de la persona humana, y que es la guía para la instauración de un auténtico humanismo (CDSI, 197, 318)[35].
La política de la caridad aspira a que la «donación de sí» de cada persona cree una sociedad solidaria que no se enfrenta a la democracia y el Estado de derecho puesto que la Iglesia admite la legítima autonomía de las estructuras del mundo moderno. No se trata de cambiar las instituciones existentes sino de enriquecerlas por el aporte católico original: la caridad, la llamada de Dios al hombre, por el bien del hombre y del mundo. Esta dirección, acentuada por Juan Pablo II, aduce que «la Iglesia respeta la autonomía legítima del orden democrático» y que «no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional», pero que su aportación «es precisamente el concepto de la dignidad de la persona, que se manifiesta en toda su plenitud en el misterio del Verbo encarnado» (CA, 41, 47; CDSI, 47).
Esta concepción ética de la democracia se remonta al posconcilio. En el mensaje de Pablo VI a las 50 Semanas Sociales de Francia se decía que «la democracia que la Iglesia apoya no está vinculada a un régimen político específico ni tampoco a estructuras de las que dependan las relaciones entre el pueblo y las autoridades»; la sostiene porque es «una sociedad de hombres libres, iguales en dignidad y derechos fundamentales, una sociedad advertida de las personalidades, de los derechos y las responsabilidades»[36].
Según esta concepción, Iglesia y democracia coinciden en la centralidad de la persona humana, la dignidad de los hombres y la defensa de sus derechos, aunque, en el pluralismo de cosmovisiones de las sociedades actuales, la Iglesia se someta a la dialéctica de la diversidad de experiencias vitales a la espera confiada de que su doctrina reluzca por su verdad intrínseca (CA, 24; CDSI, 558). Además del fundamento ético de la democracia, la Iglesia valora que ella implementa mecanismos de participación que constituyen el camino legítimo para la actividad política de los católicos[37]; adhiere así al Estado de derecho, la soberanía de la ley, la división de poderes, la representación política, al régimen de partidos y a todas las estructuras vigentes en las actuales democracias (CDSI, 408-416).
En un mundo globalizado la Iglesia promueve hoy una democratización a escala universal, pues la falta de democracia en el nivel internacional obstaculiza la humanización del sistema global. La economía de un mundo interconectado, orientada al desarrollo integral de la persona humana, ha hecho avizorar a Benedicto XVI que el mensaje evangélico de la humanidad unida está en camino de realización si no se ha realizado ya. Siendo así, forzoso es pasar de la unidad económica a la unidad política, porque la globalización «necesita ciertamente una autoridad, en cuanto plantea el problema de la consecución de un bien común global» (CIV, 57), constituida sobre la subsidiaridad como modelo de gestión del bien común planetario y la solidaridad como criterio valorativo. La solidaridad, que nos impele a considerar la humanidad como una sola familia, es el aporte de la fe cristiana al desarrollo comunitario y planetario (CIV, 38, 59). La subsidiariedad instala un gobierno poliárquico (CIV, 57) que garantizará la protección de la dignidad humana, los derechos personales y la delegación de cometidos particulares, otorgando legitimidad democrática al gobierno mundial, al estilo de las teorías de la gobernanza global democrática[38].
Toca ahora repasar y revisar la doctrina política nacida del Concilio.
La política de la persona
el magisterio tradicional antes del Concilio para condenar el error totalitario de considerarla un medio del sistema político, destacando así que la sociedad es accidental y la persona la sustancia en la que acaece la vida social; de ello se colegía que el bien personal era parte el bien común y que éste constituía el fundamento del recto orden político[39]. En esta época la doctrina social de la Iglesia comenzó igualmente a mencionar los derechos del hombre con similar propósito: recusar la doctrina la doctrina totalitaria que, negando la ley natural, desconoce esos derechos. Tal el alcance de la afirmación de Pío XII: «Origen y fin esencial de la vida social ha de ser la conservación, el desarrollo y el perfeccionamiento de la persona humana, ayudándola a poner en práctica rectamente las normas y valores de la religión y de la cultura»[40]. Tesis que no se enderezaba a ensalzar a la persona, sino a reconocer a Dios como fuente de toda verdad, causa primera y fin último de la vida social[41].
Este contexto histórico explica la afirmación de que, para la Iglesia, el hombre «lejos de ser el objeto y un elemento pasivo de la vida social, es por el contrario, y debe ser y seguir siendo, su agente, su fundamento y su fin»[42]. Aunque el texto –por el momento del mensaje y su propósito, la justificación de la democracia «verdadera»– abre las puertas a un giro doctrinal. En efecto, unos años después, Juan XXIII confirmaba que el hombre es «necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales» (MM, 219), acentuando el humanismo al arraigar los derechos en la misma naturaleza humana: según «el principio de que todo hombre es persona (…) y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza» (PT, 9).
Es ahora más sencillo entender el cambio conciliar y cómo la doctrina política se vuelve hacia el hombre, que «es el autor, el centro y el fin» de la vida política, social, cultural y económica (GS, 63), concluyendo que «el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana» (GS, 25). Así la Iglesia celebra el nacimiento de «un nuevo humanismo» (GS, 55), que, con Pablo VI y Juan Pablo II, encauza la doctrina social en dirección al personalismo. La Iglesia, en el presente, postula «un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los valores superiores del amor, de la amistad, de la oración y de la contemplación» y realizar plenamente «el verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas» (PP, 15).
La ontología social se ha convertido en filosofía de la persona y con la categoría de la relacionalidad, que no se equipara al concepto de una naturaleza humana social y política, se define una visión intersubjetiva de lo social. No es un problema terminológico: la relacionalidad plantea la cuestión a partir la prioridad ontológica de la persona frente a la sociedad. Esto explica la reabsorción del bien común en la categoría de los bienes personales o de los derechos humanos, enfrentada con la concepción tradicional de la Iglesia, que en su enseñanza sobre la sociedad, consideraba un sujeto ontológico con un bien común que es superior y que este bien común es de un orden diferente a los bienes particulares[43]; en cambio, la relación intersubjetiva la reduce a personas singulares con bienes también singulares.
Se opta, entonces, por una definición dinámica del bien común (GS, 26, 74), que abandonando el acento en el bien, lo traslada a las condiciones actuales de realización de la persona y lo traduce, finalmente, en la categoría de los derechos del hombre. Está claro, sin embargo, que una cosa es decir que la persecución del bien común importa el desarrollo de la persona (que permite alcanzar su bien particular armoniosamente con el bien del conjunto) y que otra muy distinta es afirmar que desde el propio desarrollo personal se contribuye a alcanzar el bien común[44]. Porque en el primer caso se supone que el bien común tiene una entidad de bien superior al bien personal, mientras que en el segundo se supedita el bien común a la previa realización personal, que tiene así una jerarquía de bien mayor que el común. En el actual magisterio el fin de la sociedad política es instrumental al fin de cada persona, el bien común deja de ser la ley suprema de la ciudad y se subordina al bien y los derechos personales (DH, 6), al punto que pareciera no existir diferencia entre los derechos que defiende la Iglesia Católica y los que admiten las constituciones y los documentos internacionales[45].
4. Orden político cristiano y democracia
La preocupación de los pontífices, hasta Pío XI, fue la restauración del orden social cristiano, la Cristiandad; las expresiones y conceptos de este género han desaparecido del vocabulario conciliar y posconciliar por ser un resabio medieval, un agustinismo político que no responde a «los signos de los tiempos»[46]. En vez de recrear un orden político cristiano, hoy la Iglesia sólo pretende «salvar la intrínseca racionalidad y autonomía de las realidades de este mundo [para que sean] inmunes a la degeneración del pecado»[47]. La Iglesia apuesta hoy a la democracia, al Estado de derecho, no sin ingenuidad; y aspira a un nuevo orden mundial al que el desarrollo histórico impulsa, uniendo a la humanidad bajo una gobernanza democrática global.
Las ideas que el catolicismo liberal introdujo en el siglo XIX, identificando la democracia con el mensaje evangélico, revivieron en el XX por medio de Maritain, influenciaron a Pablo VI y Juan Pablo II, y se han hecho carne en ámbitos romanos. Por ejemplo, la Comisión Teológica Internacional enseña que «la forma democrática de gobierno está intrínsecamente ligada a valores éticos estables, que tienen su fuente en las exigencias de la ley natural»[48]. De donde se colige que la dignidad de la democracia reposa en su respeto a la dignidad del hombre, porque los derechos humanos sólo en la democracia tienen salvaguarda legal. El principio de legitimidad de los gobiernos ya no es el bien común sino la protección de la persona humana y sus derechos, que la Iglesia pondera en la versión americana de 1776 (antes que en la francesa de 1789) y tal como la ONU los declaró en 1948. Sin embargo, el supuesto histórico –que estas declaraciones tengan una base teísta y no racionalista[49]–, es infundado, ya que se trata de un teísmo racionalista[50].
¿Cómo conciliar la soberanía del pueblo con el origen divino del poder, y la ley de la mayoría con la ley natural? Es el problema del «derecho nuevo», al que los pontífices anteriores al segundo concilio del Vaticano contestaron que la reconciliación no era posible; y que, tras el Concilio, ha sido resuelto como un imperativo categórico kantiano: la ley natural debe inspirar la moral democrática de manera que el poder del pueblo sea limitado. Es una manera elíptica de evadir las dificultades, una tesis idealista cargada de voluntarismo: idealista en tanto postula un imaginario modelo de democracia cristiana que trata de ajustar los opuestos (democracia hodierna y ética cristiana); voluntarista desde que se cierran los ojos a los problemas connaturales a la democracia [en el fondo, ¿cuál democracia?[51]] o se presume que el «plus» testimonial cristiano es capaz de purgarlos.
¿Cómo conciliar el relativismo moral democrático con el antirrelativismo católico?, pues Benedicto XVI ha insistido que «la dictadura del relativismo» es el verdadero cáncer de nuestras culturas. La respuesta de la Iglesia es, cuando menos, modesta: el pluralismo del Estado de derecho ha de permitir la legítima expresión de la voz de la Iglesia para que ésta mueva al hombre a la vida virtuosa. Sin embargo, la democracia es cuna y tumba del relativismo moral, porque el cultivo del pluralismo ético-político le es intrínseco. A pesar de ello, la Iglesia acepta el pluralismo que le permita cumplir su misión educadora (GS, 76), aunque, por su intrínseca lógica, signifique la disolución de toda verdad objetiva moral o política. La política de la caridad es testimonio personal del creyente, civismo, antes que instauración de una sociedad cristiana.
Nuevos tiempos, nuevos signos
El optimismo, actitud predominante desde el Concilio, no ha declinado con los años. Ese optimismo historicista que le hacía proclamar a Juan XXIII: «Nos creemos vislumbrar, en medio de tantas tinieblas, no pocos indicios que nos hacen concebir esperanzas de tiempos mejores para la Iglesia y la Humanidad»[52], permanece con cierta rebeldía en la continua relectura de los signos de los tiempos. En un principio, impulsó un modelo transformista de la política, cierto disconformismo para con las realidades económicosociales y políticas. La versión más corriente, en América, ha sido la teología de la liberación. Ulteriormente ha generado la confianza democrática renovada en las últimas décadas.
A la luz de los nuevos signos de los tiempos la idea de una democracia cristiana, que está ya en Gaudium et spes, se ha convertido en una democracia laica global. Entonces la sana laicidad católica cuaja con el pluralismo democrático. El cardenal Montini escribía en 1962 que «el Concilio debe indicar la línea del relativismo cristiano, de hasta dónde la religión católica debe ser férrea custodia de valores absolutos, y hasta dónde puede y debe ceder a una aproximación y a una connaturalidad de la vida humana tal como se presenta históricamente»[53]. Como la democracia posee su dinámica propia en materia ético civil[54], esas palabras hoy deberían traducirse del siguiente modo: la adhesión a la democracia, con su carga laica, significa que la Iglesia acepta que su concepción de la verdad sólo puede hacerse práctica por procedimientos políticos también laicos, es decir, «a través de un proceso que, por su misma naturaleza, está igualmente abierto a otras concepciones»[55]. O, de manera más descarada, que «la verdad no es más el depósito poseído, protegido, interpretado autorizadamente, objetivo e inmutable. La verdad “se perfecciona” en la libertad del hombre entendida como proceso social de búsqueda de la verdad»[56].
En nombre de la laicidad positiva o legítima[57], la Iglesia apoya la separación entre religión y política, entre Iglesia y Estado, pues a éste ya no compete, ni siquiera indirectamente, una misión religiosa, y aquélla carece de toda jurisdicción –ya indirecta– sobre los gobiernos. «El respeto de la legítima autonomía de las realidades terrenas lleva a la Iglesia a no asumir competencias específicas de orden técnico y temporal, pero no le impide intervenir para mostrar cómo, en las diferentes opciones del hombre, estos valores son afirmados o, por el contrario, negados» (CDSI, 197). La nueva laicidad –síntesis, según Juan Pablo II, entre la tesis del Estado confesional y la antítesis del laicismo decimonónico (EE, 117)– pretende garantizar la fundamental libertad de religión en un contexto en el que ya no se afirma el magisterio ante pueblos cristianos sino ante un pluralismo de credos.
Iglesia y Estado tienen finalidades distintas; una y otro son independientes y autónomas (GS, 76; CIC, 2245)[58]; el punto de contacto candente es la libertad religiosa. En efecto, «el deber de respetar la libertad religiosa impone a la comunidad política que garantice a la Iglesia el necesario espacio de acción. Por su parte, la Iglesia no tiene un campo de competencia específica en lo que se refiere a la estructura de la comunidad política», según Juan Pablo II (CA, 47). Así, la autoridad de la Iglesia se restringe a «satisfacer las exigencias espirituales de sus fieles», colaborando a «la creación de un consenso ético de fondo en la sociedad»[59]. Es la tesis de Böckenförde, de Rawls y Habermas, incluso de Joseph Ratzinger[60]: el Estado democrático subsiste de valores que él no crea porque su neutralidad no le permite dar fundamentos fuertes al ethos cívico; sin embargo, al garantizar la libertad religiosa, consigue que ese ethos sea suministrado por las iglesias y las culturas ciudadanas[61].
Esta laicidad es un concepto político que excluye de la esfera política «toda normatividad que haga referencia a una verdad religiosa –justamente en cuanto verdad–; lo que trae consigo la neutralidad e indiferencia pública respecto a cualquier pretensión de verdad en materia religiosa»[62]. No hay lugar en las sociedades hodiernas para una identidad religiosa o confesional; sólo es posible el ethos de una identidad laica, la de la igualdad, la libertad y la paz, como fuerzas cohesivas de la civilidad. La función política de las religiones consiste en someterse a este ethos democrático sin imponer su credo religioso o su pretensión de verdad[63]. No se trata, como pregonaron los católicos liberales en el siglo XIX, de la Iglesia libre en el Estado libre; es el sometimiento de la Iglesia a la normativa civil y religiosa del Estado[64], en nombre de la libertad de los ciudadanos, en atención a los no cristianos, como adujo Rahner[65].
Política y liberación
Entre Estado e Iglesia reina una relación de diálogo-síntesis en pos de la plena realización de las personas: al Estado compete tomar la iniciativa en el desarrollo humano y a la Iglesia procurar a las almas el remedio de la salvación eterna (CDSI, 38). Así se espanta la errónea visión inmanentista de la historia y toda pretensión de autosalvación del hombre por el hombre, y se desalienta toda esperanza puramente mundana, según Benedicto XVI en Spe salvi. Pero no todo está claro, pues la confusión de argumentos escatológicos con otros de índole social y político trastoca la salvación en sí misma.
Conforme al criterio de la universalidad de la salvación que se da en el interior de cada persona, todos los hombres pueden salvarse (aun fuera de la Iglesia visible, GS, 22). No obstante, la salvación no es abstracta, «en sentido meramente espiritual, sino en el contexto de la historia y del mundo en que el hombre vive, donde lo encuentra el amor de Dios y la vocación de corresponder al amor divino» (CDSI, 60). Una salvación no espiritual, ¿puede que sea una liberación o redención de carácter social, dado que la sociedad humana es el camino primero y fundamental de la Iglesia? (RH, 14; CDSI, 62) La poca claridad de los textos puede llevar a pensar que la Iglesia procura tanto la salvación personal (el Reino de Dios oculto en el corazón del hombre) como la redención por lo social. Si Dios ha querido salvar a los hombres no aisladamente sino formando un pueblo (GS, 32; LG, 9)[66], puede haber tanto una salvación personal obrada por Dios al fin de cada vida (que por una existencia cristiana hace crecer el Reino en cada uno), como también una salvación colectiva producida por la vida solidaria y justa de las personas (que hace crecer al Reino entre los hombres).
Esta posibilidad se potencia por la afirmación de que el mensaje cristiano no se puede orientar «hacia una salvación puramente ultraterrena» incapaz de iluminar la presencia de la Iglesia en la tierra (CDSI, 71). ¿No hay en esto una confusión? Una cosa es la salvación de las almas y otra muy diferente el régimen político que la Iglesia pregona en orden a esa salvación. La salvación siempre es ultraterrena a pesar de que el camino del peregrino sea terrenal. En el lenguaje posconciliar, empero, la redención entendida como liberación (y no obstante su dimensión escatológica) incluye también todas las liberaciones humanas[67]. Una vez descartada la doctrina del orden político cristiano, la Iglesia posconciliar se ve apresada en los brazos del humanismo teológico de la liberación, oscilando entre lo testimonial y lo estructural.
La descomposición del concepto de bien común a consecuencia de la autonomía de lo humano convierte a la comunidad política en una organización de fines puramente naturales sin referencia a la dimensión sobrenatural[68]. La doctrina y la acción políticas católicas trasladan su centro de Cristo al hombre. Cuando el Concilio y el magisterio subsiguiente afirman la autonomía de las realidades terrenas (DCE, 28; CDSI, 45, 46, 197, 565, 569), no hacen sino fundar a su modo la separación entre los fines natural y sobrenatural del hombre como capital aporte del cristianismo[69]. A l creer que tanto el hombre como las demás cosas creadas tienen un valor en sí, una bondad natural, una racionalidad intrínseca (y hasta cierto punto independiente de la bondad de Dios [GS, 36], pues poseen su lógica interna, autónoma); y que ese valor inmanente se incrementa por estar al servicio de la persona (AA, 7), antes que a la gloria de Dios, a riesgo de llegar a entenderse que el fin de la creación es el mismo hombre y que todo ha sido creado para resaltar su dignidad.
La política y la gracia
La discontinuidad con el magisterio tradicional es apreciable y significativa. Hace siglo y medio Pío IX pedía: «Enseñad que “los reinos descansan sobre el fundamento de la fe” y que “nada hay tan mortífero y que más exponga a la caída y a todos los peligros que el afirmar que nos basta la libertad, que hemos recibido al nacer, sin que tengamos otra cosa que pedir a Dios: es decir, que, olvidando a nuestro Autor, osemos renegar de su poder para mostrarnos libres”. No dejéis de enseñar “que el poder real no ha sido dado únicamente para el gobierno de este mundo, sino por encima de todo para la protección de la Iglesia”»[70]. Esta doctrina ha sido desechada, argumentando que lleva a «adorar el orden político instaurado en la tierra», que choca con «la trascendencia del Dios del amor»[71], o que promueve sociedades dogmáticas y dictatoriales[72].
Sin embargo, afirmar que el orden político, teniendo un fin natural, está subordinado al fin sobrenatural del hombre, y colegir que un gobierno es justo cuando añade a su corona de rey la corona de la fe[73], no importa endiosar el orden político sino hacer de éste un auxiliar de la Iglesia en la conservación y propagación de la religión para la salvación de las almas. En otras palabras: el bien común posee una dimensión temporal que se ordena a la sobrenatural (Dios, bien honesto por excelencia y fin último del hombre), por lo que el católico no busca los bienes terrenales sólo por ellos mismos sino en cuanto sirven a su salvación y a la gloria de Dios por el Reinado temporal y atemporal, social y transhistórico, de Nuestro Señor Jesucristo.
Tampoco se sigue que la doctrina tradicional postulaba la sumisión de la autoridad civil a la religiosa, pues lícitamente distinguía la potestad civil de la eclesiástica según sus fines: «El cuidado de las cosas temporales», que pertenece a la primera, y «la adquisición de los bienes eternos», que es propio de la segunda; fundando así «una ordenada relación unitiva», de modo que en tal constitución «lo divino y lo humano quedan repartidos de una manera ordenada y conveniente», como decía León XIII[74].
La ley natural ordena la vida de toda sociedad humana, es cierto, pero el orden de lo «natural» que sus principios consagran es perfeccionado por el orden «sobrenatural» de la gracia, y es necesario que así sea también en lo político. Ambos órdenes no pueden separarse porque, si se lo hiciera, se quebraría la unidad del fin de la persona humana y la sociedad cristiana sería idéntica a una sociedad pagana. Por ello, la ley natural se corona con el Reinado social y temporal de Nuestro Señor Jesucristo. La Festividad de Cristo Rey se instituyó para recordar que las sociedades políticas y sus gobernantes también deben obediencia y culto a Cristo, «porque la realeza de Cristo exige que todo el Estado se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos»[75]. Enseñar hoy día que «el orden político no tiene el objetivo de transportar a la tierra el reino de Dios que vendrá» y que únicamente «puede anticipar con sus progresos en el ámbito de la justicia, de la solidaridad y de la paz»[76], repite la posición liberal según la cual la religión no funda ni sostiene ningún régimen o cultura políticos, pero sin embargo contribuye a sostenerlos por lo que en común tiene con ellos[77]. Para ello debe callar que Cristo es Rey, negar que posea la plenitudo potestatis[78], excepto en lo que se refiere al final de los tiempos, como claramente sugiere la transferencia de la fiesta de Cristo Rey al final del ciclo litúrgico reformado en 1969-70.
Puesto el hombre en el centro de la vida política, los desvíos y equívocos son inevitables. En efecto, la afirmación de que «toda la vida social es expresión de su inconfundible protagonista: la persona humana» (CDSI, 106), siendo cierta en un sentido puramente racional, natural, es insuficiente y por lo mismo incorrecta desde una perspectiva católica, pues el verdadero protagonista de la historia humana (personal y social) es Cristo, que actúa en ella discretamente, por el reconocimiento público y privado de su realeza, por los hombres y las sociedades[79]. Hoy se lo silencia y, en su lugar, se privilegia una filosofía que ensalza la primacía de la persona humana, artífice libre de la sociedad y de la historia.
El abolengo aristotélico de esta tesis pareciera innegable; empero peca de naturalismo, porque la persona es causa próxima, segunda de la sociedad, siendo Dios su causa remota y primaria, puesto que la sociedad existe para el hombre tanto como el hombre y la sociedad existen para Dios. Y no es ésta una interpretación arbitraria. El Compendio, siguiendo a Juan Pablo II, afirma que la historia humana se inserta entre dos acontecimientos divinos: comienza desde la eternidad en Cristo y culmina en el mismo Cristo; pero lo singular es que esa historia está «marcada por nuestro esfuerzo personal y colectivo por elevar la condición humana, vencer los obstáculos que surgen siempre en nuestro camino», disponiéndonos a participar en la plenitud de Cristo, que Él ha trasmitido a su Iglesia, «mientras el pecado, que siempre nos acecha y compromete nuestras realizaciones humanas, es vencido y rescatado por la “reconciliación” obrada por Cristo (cfr. Col 1, 20)» (CDSI, 327; SRS, 31)[80]. Lo que podría significar que la historia tiene una finalidad inmanente, la de elevar la condición humana, aunque por la fe todos nos disponemos (ya redimidos) a la vida eterna; que mientras el cometido del desarrollo personal y social se realiza históricamente, la Iglesia lucha contra el pecado que compromete nuestras metas sociales.
5. «La “carta magna” de la dignidad humana»
El corazón de la doctrina política desde el Concilio es Gaudium et spes, pieza fundacional del magisterio actual, porque «delinea el rostro de una Iglesia “íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia”, que camina con toda la humanidad y está sujeta, juntamente con el mundo, a la misma suerte terrena, pero que al mismo tiempo es “como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios”». Esta es la carta magna[81] del humanismo católico, «todo lo hace a partir de la persona y en dirección a la persona» a quien Dios ama por sí misma; diseña la sociedad en dirección a «consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana»; y, por vez primera, manifiesta «la preocupación pastoral de la Iglesia por los problemas de los hombres y el diálogo con el mundo» (CDSI, 96; GS, 1 y 40).
Como ha dicho Joseph Ratzinger, la clave sintética de la hermenéutica conciliar está en el humanismo; y como repite hoy Benedicto XVI, ese humanismo católico permanece como eje de lectura del Concilio y de los signos de los tiempos, pues se trata de «custodiar y renovar un humanismo que tiene raíces cristianas y que se puede definir “católico”, es decir universal e integral. Un humanismo –dice el Papa– que pone en el centro la conciencia del hombre, su apertura trascendente y al mismo tiempo su realidad histórica, capaz de inspirar proyectos políticos diversos pero que convergen en la construcción de una democracia sustancial, fundada en los valores éticos arraigados en la misma naturaleza humana»[82].
La Iglesia, adoptando la doctrina del mundo, la humanista, la democrática, se ha quedado sin doctrina política propia. «No existe una política cristiana en tanto que concepción política total, determinada con exactitud, y capaz de exigir la fe cristiana. La política cristiana –afirma Brüggermann– debe ser entendida como responsabilidad cristiana frente a la tarea política»[83]. La política católica consiste en que el católico testimonie con su comportamiento caritativo y solidario las verdades en las que cree. «La política no se forma de una cristianización del mundo, sino a partir de un comportamiento cristiano»[84]. La política católica se ha disuelto en el discurso de los derechos humanos o en el arte del testimonio de la propia fe, pues previamente se ha negado la naturaleza de la política o se la ha relegado al orden moral individual. Abordar los temas doctrinales desde la nueva teología política, preñada de notas existencialistas y/o historicistas, implica el abandono de la metafísica católica[85].
En efecto, si la dignidad del hombre se hace presente en su libertad y ésta se traduce en la autonomía personal y de las realidades humanas, se vuelve imposible sostener el concepto de orden político, porque la primacía de la persona autónoma conduce al relativismo y al positivismo. Lo cierto es que el hombre necesita ser ordenado: por la religión, a su fin sobrenatural; por la moral, a la vida virtuosa; por el derecho, a la justicia; y por la política, al bien común. Si el nexo entre lo sobrenatural y lo natural es la persona libre, es difícil concebir el orden de lo creado en sus plenas dimensiones sin caer en el antropocentrismo. Hoy la Iglesia es impotente para exponer el orden de la creación en lo político como no sea reduciéndolo a subconceptos personalistas: libertad, autonomía, relacionalidad, derechos humanos, etc. Evaporado el concepto de orden nos queda la centralidad de la persona, que siendo imagen de Dios y estando redimida desde la encarnación de Cristo en todos los hombres, hace insustancial la misión de la Iglesia y la reduce al diario pregón de la verdad del hombre.
El P. Congar aventuró que la Iglesia salida del Concilio no ejercería ya autoridad jurisdiccional sobre los hombres, porque su autoridad sería, desde entonces, «profética»[86]. ¿Cuáles son las profecías políticas el Concilio? Gaudium et spes leyó los signos de los tiempos en términos de libertad humana, expresión de su dignidad; de unidad de la comunidad humana universal; de diálogo con el hombre, el mundo, las religiones; de un incontenible dinamismo humano, manifestación de su creatividad. Y, en términos negativos –signos de una crisis de crecimiento–, llamó la atención sobre el ateísmo, la desigualdad social y económica, las formas de opresión de la dignidad humana, etc. Estas impresiones se convirtieron en la inspiración de una doctrina social y política humanista que postula la autonomía de las realidades terrenas, del Estado e incluso de la Iglesia; la separación de Iglesia y Estado como imperativo de la sana laicidad; la política de los derechos humanos como base de una nueva definición del bien común; la legitimación del Estado de derecho y de la democracia; el pluralismo como fórmula hodierna de una sociedad laica; la política de la caridad como testimonio cívico del espíritu cristiano; etc.
Desde entonces la autoridad de la Iglesia viene alimentándose de este tesoro profético que la ha hecho redescubrirse a sí misma en el mundo, pues «no sólo ha reencontrado su carisma original, sino que se ha convertido en el mejor aliado y en el apoyo más sólido de una cultura política laica bien entendida»[87]. Pero la profecía es errónea porque tal carisma original no puede ser permanente ni esencial. No es permanente desde que la continuidad de la nueva doctrina depende de la permanencia del liberalismo, es decir, de la sociedad laica, lo que nadie puede garantizar. Ni puede ser esencial porque padece de un error fatal que advirtiera el Magisterio a mediados del siglo XIX: adherirse al error de la libertad de religión y de conciencia es «fatal para la Iglesia católica y la salvación de las almas»[88].
La experiencia posconciliar, como Roma ha reconocido en diferentes momentos, es desoladora. El posconcilio nos ha acostumbrado a un cristianismo minoritario, como dijera Joseph Ratzinger; minoritario y a la defensiva. Pocos aceptan hoy que este resultado es en buena medida el fruto de las reformas conciliares y las nuevas doctrinas de la Iglesia Católica. Pero si algo no ha cambiado es, perfectamente, el criterio de discernimiento enseñado por Nuestro Señor: «Por sus frutos los conoceréis» (Mt. 7, 16). La historia, y el fin de la historia, dirán si los aciertos conciliares son tales.
[1] Las referencias de los numerosos textos citados se indican por sus abreviaturas. Textos del Concilio: AA, Apostolicam actuositatem; AG, Ad gentes; CD, Christus Dominus; DH, Dignitatis humanae; DV, Dei Verbum; GE, Gravissimum educationis; GS, Gaudium et spes; IM, Inter mirifica; LG, Lumen gentium; NA, kate; OE, Orientarum ecclesiarum; OT, Optatam totius; PC, Perfectae caritatis; PO, Presbyterorum ordinis; SC, Sacrosantum concilium; UR, Unitatis redintegratio. Encíclicas de Juan XXIII: MM, Mater et magistra (1961); PT, Pacem in terris (1963); de Pablo VI: ES, Ecclesiam suam (1964); PP, Populorum progressio (1967); HV, Humanae vitae (1968); de Juan Pablo II: RH, Redemptor hominis (1979); LE, Laborem exercens (1981); SRS, Sollicitudo rei socialis (1987); CA, Centesimus annus (1991); VS, Veritatis splendor (1993); EV, Evangelium vitae (1995); FR, Fides et ratio (1998); de Benedicto XVI: DCE, Deus caritas est (2005); SS, Spe salvi (2007); CIV, Caritas in veritate (2009). Otros documentos: CDC, Código de Derecho Canónico (1983); CIC, Catecismo de la Iglesia Católica (1992); CDSI, Compendio de Doctrina Social de la Iglesia (2005). En los casos de Comisiones, Congregaciones o Academias, tras escribirse el nombre completo la primera vez las sucesivas sigue con las iniciales.
[2] Marie-Dominique CHENU, «Los signos de los tiempos», Concilium, núm. 25 (1967), págs. 313-322; Carlos CASALE, «Teología de los signos de los tiempos. Antecedentes y prospectivas del Concilio Vaticano II», Teología y vida, vol. XLVI (2005), pág. 540; José COMBLIN, «Signos de los tiempos», Concilium, núm. 312 (2005), págs. 88-101.
[3] Véase Peter HENRICI, «La maduración del Concilio. Vigencia de la teología preconciliar», Communio, núm. 1 (1991), págs. 34-49
[4] Pierre André LIÈGÉ, «La Iglesia en el mundo del siglo XX», en AA. VV., Signo de los tiempos. Visión y proyección del Concilio Vaticano II, Santiago de Chile, Pacífico, 1966, pág. 21.
[5] JUAN XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, 11 de octubre de 1962, 2, 5, 7.
[6] Joseph RATZINGER, «Cristianismo y política», Communio, 2.ª época, XVII (1995), pág. 303.
[7] JUAN PABLO II, Discurso ante la UNESCO, 2 de junio de 1980, 10.
[8] PABLO VI, Discurso durante la última sesión general del Concilio Vaticano II, 7 de diciembre de 1965. También PP, 42.
[9] JUAN PABLO II, Catequesis de Adviento, 3 de diciembre 1978.
[10] El pecado es un «error de la libertad», que «perturba la imagen de Dios», COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Comunión y servicio. La persona humana creada a imagen de Dios, 44-45; porque «por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida» (GS, 36). El pecado no es sino el «lado oscuro de la dignidad humana», afirma Jean-Louis BRUGUÈS, Dizionario di morale cattolica, Bolonia, Studio Domenicano, 1994, pág. 33.
[11] CTI, En busca de una ética universal: nueva perspectiva sobre la ley natural, 2009, 42.
[12] Karl RAHNER, «Dignidad y libertad del hombre», en Schriften zur theologie [1955], versión castellana, vol. II, 2.ª ed., Madrid, Cristiandad, 2002, pág. 258: «Libertad es, por una parte, la manera de apropiación y realización de la persona y de su dignidad absoluta ante Dios y en la comunidad de otras personas en un material finito y determinado. Por otra parte, no debe concebirse como una mera facultad formal que adquiriera su significado sólo del resultado realizado por ella, pero distinto de ella misma. Persona y, por consiguiente, libertad, son en sí mismas entidades reales de orden supremo y, por tanto, también en sí mismas de absoluto valor. La libertad, pues, debe también existir por razón de sí misma».
[13] Karol WOJTYLA, The acting person [1979], versión castellana, Madrid, BAC, 1982, y «Trascendencia de la persona en el obrar y autoteleología del hombre» [1976], en El hombre y su destino. Ensayos de antropología, 4.ª ed., Madrid, Palabra, 2005, págs. 136 y sigs. Karl RAHNER, «Dignidad y libertad del hombre», cit., pág. 256, dirá: «El hombre es persona que consciente y libremente se posee. Por tanto, está objetivamente referido a sí mismo, y por ello no tiene ontológicamente carácter de medio, sino de fin; posee, no obstante, una orientación saliendo de sí –hacia personas, n o ya hacia cosas (que más bien están orientadas hacia las personas). Por todo ello le compete un valor absoluto y, por tanto, una dignidad absoluta».
[14] CTI, Comunión y servicio…, 2005, 25, 40.
[15] El hombre frente a Dios es su «imagen»; ante las cosas creadas es «señor»; y en relación a los otros hombres se define como «comunión». Francesco BRANCACCIO, Antropologia di comunione. L’attualità della Gaudium et Spes, Soveria Mannelli, Rubettino, 2006, pág. 42.
[16] Jacques MARITAIN, Humanisme intégral [1936], versión castellana, Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1968; Emmanuel MOUNIER, Le personalisme [1949], versión castellana, Madrid, Acción Cultural Cristiana, 1997. También Romano GUARDINI, Europa. Wirklichkeit und aufgabe [1962], versión castellana, Madrid, Cristiandad, 1981.
[17] Vése el intento de Stefano ZAMAGNI, «Dottrina sociale della Chiesa e bene comune», en Duilio BONIFAZZI y Edoardo BRESSA (eds.), A quarant’anni dal Concilio della speranza. L’attualità del Vaticano II, Macerata, EUM, 2008, pág. 206. Según Drew CHRISTIANSEN, «On relative equality: Catholic egalitarianism after Vatican II», Theological Studies, núm. 45 (1984), pág. 665: «Mientras que la solidaridad tiene como objetivo propiciar las condiciones materiales para una participación igual en una vida plenamente humana, la caridad propone propiciar las actitudes espirituales y personales que contribuyen a la fraternidad humana y hacer esas actitudes efectivas a través de grupos y culturas». Juan Pablo II (SRS, 40) parece indicar que la solidaridad es propia de todo ser humano, en tanto la caridad es lo distintivo de los discípulos del Cristo, aunque no resulta muy preciso, pues exige que la solidaridad se convierta en virtud cristiana, en cuyo caso sería caridad y no tendría razón de ser como solidaridad. Benedicto XVI en CIV asocia la caridad a la verdad y la solidaridad a la subsidiariedad.
[18] CTI, En busca de una ética universal..., cit., 92
[19] CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para el estudio y la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 1988, 32: «Los derechos humanos derivan, por una lógica intrínseca, de la misma dignidad de la persona humana».
[20] Vittorio POSSENTI, «Antropologia cristiana e diritti umani. Diritti e doveri», en Roland MINNERATH, Ombretta FUMAGALLI CARULLI, Vittorio POSSENTI (eds.), Catholic social doctrine and human rights, Ciudad del Vaticano, PASS, 2010, pág. 116, lo formula así: si el derecho es lo debido a la persona, luego «la idea de derecho necesariamente transmite la de deber».
[21] Cfr. infra, capítulo 2 de este volumen.
[22] CTI, En busca de una ética universal…, cit., 95
[23] Philippe DELHAYE, «Personalismo y trascendencia en el actuar moral y social. Estudio del tema a la luz de los documentos del Concilio Vaticano II», en Ética y teología ante la crisis contemporánea: I Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1980, págs. 70-71.
[24] CTI, En busca de una ética universal…, cit., 87.
[25] CTI, En busca de una ética universal..., cit., 96.
[26] CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 2002, 6
[27] CTI, En busca de una ética universal..., cit., 95.
[28] PABLO VI, Discurso durante la última sesión general del Concilio Vaticano II, 7 de diciembre de 1965.
[29] CTI, En busca de una ética universal…, cit., 95
[30] GS, 76; CDSE, 571; CDF, Nota doctrinal…, cit., 6.
[31] Discurso a la Conferencia episcopal francesa, 14 de septiembre de 2008.
[32] PABLO VI, Discurso al cuerpo diplomático, 7 de enero de 1967.
[33] CDF, Nota doctrinal…, cit., 6.
[34] Texto casi idéntico al de Gustavo GUTIÉRREZ, Teología de la liberación. Perspectivas [1971], 7.ª ed., Salamanca, Sígueme, 1975, pág. 224.
[35] CEC, Orientaciones…, cit., 43.
[36] Cfr. PABLO VI, Lettre à la 50e Semaine Sociale de France, cit. por John G. CLANCY, Apostle for our time. Pope Paul VI, Nueva York, P. J. Kenedy & Sons, 1963, pág. 220. En igual sentido CA, 46; CDSE, 406.
[37] CDF, Nota doctrinal…, cit., 3.
[38] La Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PASS) es precursora de una gobernanza personalista de la globalización. Véase: PASS, Globalization ethical and institutional concerns, Ciudad del Vaticano, 2001; Globalisation and inequalities, Ciudad del Vaticano, 2002; The governance of globalisation, Ciudad del Vaticano, 2004; Globalisation and international justice, Ciudad del Vaticano, 2007; Pursuing the common good: how solidarity and subsidiarity can work together, Ciudad del Vaticano, 2008; etc.
[39] Baste recordar aquel concepto de LEÓN XIII, Au milieu des sollicitudes, 1892, 23: «Después de Dios, el bien común es la primera y última ley de la sociedad humana»; que reitera en Notre consolation, 1892, 11: «El bien común de la sociedad es superior a cualquier otro interés, porque es el principio creador, es el elemento conservador de la sociedad humana».
[40] PÍO XII, Radiomensaje de Navidad de 1942, 9.
[41] ÍDEM, 8: «De la vida individual y social hay que ascender hasta Dios, causa primera y fundamento último, como Creador de la primera sociedad conyugal, fuente de la sociedad familiar, de la sociedad de los pueblos y de las naciones».
[42] PÍO XII, Radiomensaje de Navidad de 1944, 11.
[43] Rubén CALDERÓN BOUCHET, Sobre las causas del orden político, Nuevo Orden, Buenos Aires, 1976, pp. 99 y sigs.; y Charles DE KONINCK, La primauté du bien commun contre les personalistes [1943], versión castellana, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1952.
[44] Peter Paul MÜLLER-SCHMID, «La justificación ético-social de la democracia pluralista», en Arthur UTZ, Heinrich Basilius STREITHOFEN et al., La concepción cristiana de la democracia pluralista, Barcelona, Herder, 1978, pág. 51, dice que «no se puede llegar a la realización del bien común sino mediante la formalización de normas de acción entendidas como aceptadas universalmente: todo se reduce a dejar abierto el campo social a la movilidad de los intereses individuales orientados al bien común, para procurar a éste los valores necesarios para la definición política del bien común».
[45] Krzysztof SKUBISZEWSKI, «Human dignity in the social doctrine of the Church and the context of international law», en Edmond MALINVAUD y Mary Ann GLENDON, Conceptualization of persons in social sciences, Ciudad del Vaticano, PASS, 2006, págs. 162-169.
[46] Para François DAGUET, «Chronique de théologie politique et de doctrine sociale», Revue Thomiste, núm. 110 (2010), pág. 525, el modelo de la Cristiandad está periclitado y su atractivo es sólo nostálgico; Christian DUQUOC, Christianisme: mémoire pour l’avenir [2000], versión castellana, Santander, Sal Terrae, 2003, págs. 79 y sigs., llama a la Cristiandad «ilusión generosa y cruel»; etc.
[47] Martin RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad, Madrid, Rialp, 2009, págs. 26-27.
[48] CTI, En busca de una ética universal..., cit., 35.
[49] Fritz PIRKL, «Necesidad de los partidos cristianos en Europa», en Arthur UTZ, Heinrich Basilius STREITHOFEN et al., La concepción cristiana de la democracia pluralista, cit., págs. 188-196; y Vittorio POSSENTI, «Democracia y cristianismo», Communio, 2.ª época, XVII (1995), págs. 317-330.
[50] Cfr., en sede histórica, Michael ZUCKERT, The natural rights republic, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1996, y Launching liberalism, Kansas, University Press of Kansas, 2002. En sede filosófico-jurídica, véase Danilo CASTELLANO, Razionalismo e diritti umani [2003], versión castellana, Madrid, Marcial Pons, 2004; y Ricardo DIP, Los derechos humanos y el derecho natural, Madrid, Marcial Pons, 2009.
[51] Porque no existe una forma universal de la democracia sino una variedad incluso contradictoria. Cfr. Frank CUNNINGHAM, Theories of democracy. A critical introduction, Londres y Nueva York, Routledge, 2002; Ian SHAPIRO, The state of democratic theory, Princeton y Oxford, Princeton University Press, 2003; etc.
[52] JUAN XXIII, Humanae salutis, 1961, 6.
[53] Osservatore Romano, 8-9 de octubre de 1962
[54] Juan Antonio ESTRADA, El cristianismo en una sociedad laica. Cuarenta años después del Vaticano II, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2006, págs. 353-403; José María MARDONES, Análisis de la sociedad y fe cristiana, Madrid, PPC, 1995, págs. 149-150, 167 y sigs.; etc.
[55] Martin RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad, cit., pág. 106.
[56] Wilhelm WEBER, «Libertad, verdad y tolerancia, en sus relaciones con la democracia moderna», en Arthur UTZ, Heinrich Basilius STREITHOFEN et al., La concepción cristiana de la democracia pluralista, cit., pág. 39. Como se afirma en DH 3: «La verdad se ha de buscar en forma ajustada a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social: es decir, con una libre investigación, con auxilio del magisterio o de la enseñanza, por medio de la comunicación y el diálogo».
[57] Miguel AYUSO, La constitución cristiana de los Estados, Barcelona, Scire, 2008, págs. 117 y sigs.; Danilo CASTELLANO, Orden ético y derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, cap. II, etc.
[58] Escribe Joseph RATZINGER, «La significación de los valores religiosos y morales en la sociedad pluralista», Communio, 2.ª época, XV (1993), pág. 354: «La Iglesia debe ser siempre para el Estado un “fuera” (…). La Iglesia debe permanecer en su sitio y dentro de sus límites; y lo mismo el Estado. Tiene que respetar la esencia y las libertades propias del Estado, para de este modo poder prestarle precisamente el servicio que éste necesita».
[59] BENEDICTO XVI, Discurso en el encuentro con las autoridades del Estado francés, París, 12 de septiembre de 2008.
[60] Juan Fernando SEGOVIA, «El diálogo entre Joseph RATZINGER y Jürgen Habermas y el problema del derecho natural católico», Verbo, núm. 457-458 (2007), págs. 631-670.
[61] Joseph RATZINGER, «La significación de los valores religiosos y morales en la sociedad pluralista», loc. cit., pág. 354: «Al Estado le viene de afuera lo que le sustenta esencialmente; no de una pura razón, que en el terreno moral no es suficiente, sino de una razón madurada en la forma histórica de la fe».
[62] Martin RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad, págs. 116-117. Giancarlo GALEAZZI, «Ripensare l’umanesimo cristiano», en Dulio BONIFAZZI y Edoardo BRESSA, A quarant’anni dal Concilio della speranza. L’attualità del Vaticano II, cit., pág. 309, es igualmente radical: «La laicidad correctamente entendida se configura como el uso de la racionalidad crítica, como un espacio de comparación dialogal y como una invitación a un compromiso compartido». El católico gana y nada pierde con ello porque su laicidad estará marcada por «su inspiración y aspiración evangélicas». La política testimonial de la caridad.
[63] Martin RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad, cit., págs. 118, 119, 133. Olegario GONZÁLEZ DE CARDEDAL, «Iglesia y sociedad», Communio, núm. 2 (1981), pág. 164, escribe que la presencia de la Iglesia en la sociedad se realiza por «la integración democrática en órganos de expresión, de dirección y de acción. La mediación que hace llegar las convicciones interiores desde la conciencia hasta la vida pública, son los órganos democráticos».
[64] Por un lado, es innegable que la laicidad importa la regulación estatal de la religión. Roland J. CAMPICHE, «La régulation de la religion par l’État et la production du lien social», Archives de Sciences Sociales des Religions, núm. 121, (2003), págs. 5-18; y Jean-Marie WOEHRLING, «Réflexions sur le principe de la neutralité de l’Etat en matière religieuse et sa mise en œuvre en droit français», Archives des Sciences Sociales des Religions, núm. 101 (1998), págs. 31-52. Por el otro, la laicidad lleva consigo la «exculturación» del catolicismo. Danièle HERVIEU-LÉGER, «La démocratie providentielle, temps de l’ultra-sécularisation», Revue Européenne des Sciences Sociales, núm. 135 (2006), págs. 111-121.
[65] Karl RAHNER, «Dignidad y libertad del hombre», loc. cit., págs. 269 y 273-274. La Iglesia se somete al derecho común en tanto éste conserva la igualdad y defiende los derechos humanos. Myriam M. CORTÉS DIÉGUEZ, «Relaciones Iglesia-Estado», en José SAN JOSÉ PRISCO y Myriam M. CORTÉS DIÉGUEZ (coord.), Derecho canónico II. El derecho en la misión de la Iglesia, Madrid, BAC, 2006, págs. 359-366.
[66] Henri DE LUBAC, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, París, Cerf, 1947, toma del judaísmo la idea de la salvación como destino colectivo: «Espiritualizado y universalizado, según las palabras de las profecías, el judaísmo transmite al cristianismo su concepción de una salvación esencialmente social» (pág. 37) Cfr. CDF, Libertatis conscientia, 1986, 99: «La verdad del misterio de salvación actúa en el hoy de la historia para conducirla a la humanidad rescatada hacia la perfección del Reino, que da su verdadero sentido a los necesarios esfuerzos de liberación de orden económico, social y político, impidiéndoles caer en nuevas servidumbres». Y BENEDICTO XVI, Spe salvi, 14: «De Lubac ha podido demostrar, basándose en la teología de los Padres en toda su amplitud, que la salvación ha sido considerada siempre como una realidad comunitaria».
[67] Yves CONGAR, Un peuple messianique [1975], versión castellana, Huesca, Cristiandad, 1976; Walter KASPER, Jesus der Christus [1974], versión castellana, 2.ª ed., Salamanca, Sígueme, 1978. Más craso, Giulio GIRARDI, Cristianesimo, liberazione umana, lotta di classe [1971], versión castellana, 2.ª ed., Salamanca, Sígueme, 1975.
[68] Álvaro CALDERÓN, Prometeo. La religión del hombre, Buenos Aires, 2010, pág. 19. Cfr. Brunero GHERARDINI, Vaticano II: un discorso da fare [2009], versión castellana, Larraya, Gaudete, 2011, págs. 185-186.
[69] CTI, En busca de una ética universal…, cit., 96: «Pero la ciudad, cuyo bien común es de naturaleza temporal, no puede procurar los b i e nes sobrenaturales, que son de otro orden».
[70] PÍO IX, Quanta cura, 1861, 8.
[71] CTI, En busca de una ética universal…, cit., 100.
[72] Olegario GONZÁLEZ DE CARDEDAL, «Iglesia y sociedad», loc. cit., pág. 162.
[73] GREGORIO XVI, Mirari Vos, 1832, 19
[74] LEÓN XIII, Immortale Dei, 1885, 6 y 8. Hoy se ve en la doctrina de Gelasio I el preanuncio de la laicidad positiva. Así, Joseph RATZINGER, en Marcelo PERA y Joseph RATZINGER, Senza radici, Milán, Mondadori, 2004, pág. 52; y Martin RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad, cit., págs. 42 y sigs. En otro sentido, Álvaro Calderón, Prometeo, cit., págs. 159-162.
[75] PÍO XI, Quas primas, 1925, 20.
[76] CTI, En busca de una ética universal…, cit., 95. Se sigue a John Courtney MURRAY, We hold these truths: catholic reflections on the american proposition, Garden City, Doubleday Image Books, 1964, pág. 196.
[77] Decía Benedicto XVI, Discurso a la curia romana, 22 de diciembre de 2005, que «puede existir un Estado moderno laico, que no es neutro con respecto a los valores, sino que vive tomando de las grandes fuentes éticas abiertas por el cristianismo».
[78] Martin RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad, cit., pág. 51.
[79] PÍO XI, Quas primas, 17. Reginald GARRIGOU-LAGRANGE, «La Royauté universelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ», La Vie Spirituelle, núm. 73 (1925), págs. 5-21.
[80] Si ese fuera el sentido, significaría que Cristo no se reconcilia sólo con el pecador sino también con el pecado, aunque el pecado de ningún modo sea rescatado e incorporado a Su Cuerpo Místico.
[81] JUAN PABLO II, Discurso en el XXX aniversario de la proclamación de la constitución pastoral «Gaudium et spes», 8 de noviembre de 1995, 9.
[82] BENEDICTO XVI, Audiencia general, 8 de junio de 2011.
[83] Wolfgang BRÜGGERMANN, «Notas marginales sobre el concepto cristiano de la democracia pluralista», en Arthur UTZ, Heinrich Basilius STREITHOFEN et al., La concepción cristiana de la democracia pluralista, cit., pág. 30.
[84] Ludolf HERRMANN, «Programa cristiano y dominación ideológica», en Arthur UTZ, Heinrich Basilius STREITHOFEN et al., La concepción cristiana de la democracia pluralista, cit., pág. 98.
[85] Precisamente por la razón de la inevitable primacía de lo político sobre lo metafísico, se debe reforzar el ser de los ciudadanos inserto en la verdad acerca del hombre», escribe Martin RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad, cit., pág. 196. Tesis que recuerda la de Richard RORTY, «La prioridad de la democracia sobre la filosofía», en Gianni VATTIMO (ed.), La secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, págs. 31-61.
[86] Yves CONGAR, Un peuple messianique, cit., págs. 211-213.
[87] Martin RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad, cit., págs. 179 y 20.
[88] PÍO IX, Quanta cura, 3.
