Índice de contenidos
Número 495-496
- Textos Pontificios
- In memoriam
- Aniversarios
- Monográficos
- Estudios y notas
- Noticias
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Estanislao Cantero Núñez, La contaminación ideológica de la historia. Cuando los hechos no cuentan
-
Bernardino Montejano (ed.), Declaraciones del Instituto de Filosofía Práctica (2006-2010)
-
Gérard Guyon, Chrétienté de l’Europe
-
José Antonio Ullate, Guía católica para el camino de Santiago
-
José María Petit Sullá, Obras completas
-
Michel Schooyans, Les idoles de la modernité
-
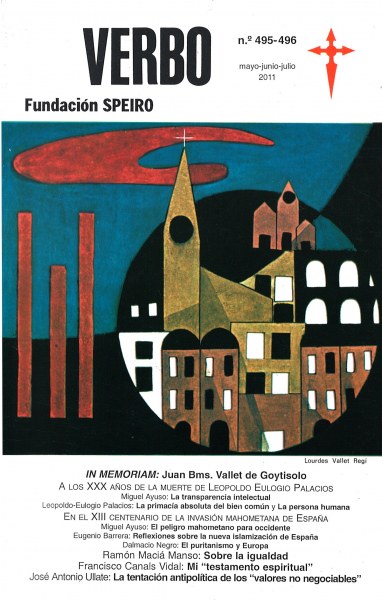
La tentación antipolítica de los «valores no negociables»
1. Introducción
A raíz de que en febrero de 2007 Benedicto XVI se refiriera a la existencia en el ámbito público de unos “valores no negociables”, en algunas mentes comenzó a fraguarse el concepto, la consigna, de los “cuatro valores (o principios, según los casos) no negociables” como eje de la acción política de los católicos. La fórmula ha tenido una rápida implantación en determinados medios, medios en los que la sola mención a los cuatro valores supone ahora un mojón inconmovible que marca toda actividad pública cristiana. Dejemos para otra ocasión la interesante reflexión de cómo este reclamo ha calado de inmediato en gran parte de los “católicos preocupados por la cosa pública”. El caso es que para muchos es ya una “obviedad” que la política católica o la acción política de los católicos está guiada por el “cuatrivalor”. Sin embargo, y bien mirado, el programa de los cuatro valores es más problemático y equívoco que lo que sus partidarios advierten.
2. Primer problema: ¿cuatro?
Todo el éxito del “cuatrivalor” descansa sobre la atribución que se le añade: son los cuatro principios no negociables “de Benedicto XVI”. He leído entrevistas a candidatos que declaraban su militancia de los cuatro valores... y que no eran capaces de enumerarlos. Da igual, la “autoridad de su autor” debería bastar para aceptarlos... ¿pero quién es el autor de los “cuatro valores” ? Desde luego estamos ante el clásico caso de atribución fraudulenta, con la que se pretende, precisamente, el efecto que se ha conseguido: que la asociación del programa con la autoridad de su supuesto autor sirva de aval incuestionable. En la exhortación “Sacramentum caritatis”, Benedicto XVI menciona la existencia de “valores fundamentales” y a continuación enumera cuatro. En ningún caso estamos ante una enumeración cerrada, como atestigua la referencia inmediatamente posterior a las “leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana”, que no se pueden reducir a los cuatro ejemplos señalados. Podrá pensarse: “¿Qué más da?”. Si son más, en todo caso estos cuatro lo son y Benedicto los ha dicho”. Da y mucho. Si son más, queda el problema fundamental de introducir un principio común ordenador de todos esos “valores”. Si estamos ante una enumeración abierta no es demasiado problemático el que en ella aparezcan principios tan heterogéneos, puesto que no hay una pretensión programática. Si no se trata de un elenco tasado es radicalmente engañoso traducirlo por “los cuatro principios no negociables”, puesto que el artículo determinado “los” conlleva una delimitación exhaustiva del contenido de la política. Por último, si no es una enumeración cerrada, cae el argumento de autoridad con el que se pretende desautorizar a quienes tenemos una concepción de la política fundada en la naturaleza humana y, por eso mismo, un poquito más compleja.
3. Segundo problema: ¿valores no negociables?
Sin ahondar en el proceloso mar del origen del concepto “valor”, parece claro que en su uso corriente hace referencia a principios, directrices, guías de la acción radicados en la naturaleza humana. Con independencia de la vaguedad del término, todos los que recurren a él –al menos en campo católico– comparten ese sentido. En tal caso, ¿qué puede significar el sintagma “valor no negociable”, dado que ningún valor puede ser “negociable”? Si valor lleva en sí el carácter de estar sustraído a la deliberación de las partes –por su radicación en la invariable naturaleza humana– todo valor está vetado para la negociación. Valor no negociable es, pues, una redundancia, o repetición inútil de un concepto, un flatus vocis adjetivo que da la impresión de determinar ulteriormente el nombre, pero sin aportar nada inteligible.
De un modo inconsciente, sin embargo, la calificación de “no negociables” opera como un refuerzo psicológico, lo que, de un modo implícito y sumado a la equivoca determinación del número (“los cuatro”), alimenta la errónea idea de que “sólo estos cuatro valores son no negociables en política” y la correspondiente idea de que “luego hay otros que sí lo son y sobre los que no debemos insistir en nuestra participación política como católicos”. Pero no, no existen los valores negociables.
4. Tercer problema: ¿sumar peras con bien común?
Ha quedado claro que si la enumeración de valores está abierta no es falsa, pero a cambio tampoco es “operativa”, puesto que echamos en falta el “principio ordenador” del universo de “valores”. Por esa razón, quienes usan o más bien abusan de este lema de los cuatro valores insisten en lo de “los cuatro”, pues toda su eventual fuerza práctica se deriva de su carácter programático y acotado, circunscrito.
Ahora bien, el hecho de que, considerados en sí mismos, cada uno de eso cuatro “valores”, aun enunciados de forma demasiado esquemática, sean verdaderos, no impide que al agruparlos taxativamente en un conjunto cerrado resulten un despropósito. Esto lo olvidan los “pseudo-Benedictos” que hacen circular estos principios a modo de programa. ¿En qué consiste el desatino? En que el todo no es la mera suma de las partes, menos todavía en el orden práctico. No basta con que considerados por separado cada uno de los elementos sea bueno. Desde el momento en que se los presenta como un conjunto, lo principal pasa a ser la razón orden adora, determinante, de ese conjunto. Si no se aporta ninguna razón de discriminación, enumerar tres principios o valores relativos a un orden particular (protección de la vida humana, del matrimonio natural y de la libertad de educación) junto con la mención al bien común, supone implícitamente asignar la misma razón de particularidad al bien común. Vemos, pues, que lo que aisladamente considerado –insisto en su peligroso esquematismo– no plantea demasiados problemas, presentado en conjunto supone necesariamente un principio hermenéutico que, por un lado limita los valores “no negociables” a esos cuatro y que, por el otro , los pone en pie de igualdad entre sí. Hoy pocos recuerdan la grave polémica sobre el bien común que sacudió el mundo católico desde la década de los cuarenta del siglo pasado. Lo recuerdan pocos porque la visión personalista del bien común (que lo subordina a la satisfacción de los fines particulares de los individuos) se ha impuesto como una neo-vulgata. Digamos tan sólo que bien común es un concepto que admite elucidaciones analógicas, pero que no es de ningún modo equívoco, por lo que el uso personalista del término bien común es, sencillamente, la negación de la condición “común” de ese bien, su desligación (des-radicación) de la naturaleza humana y su reducción a mera instancia agente de satisfacción de fines particulares y aun contrapuestos. Crear un conjunto con tres elementos de un orden a los que se suma un cuarto de otro que subsume a los otros tres es un absurdo lógico comparable a la suma de peras y manzanas, tan desaconsejada por mis infantiles maestros.
5. Cuarto problema: el concepto negativo de la política
Llegamos, pues, al nudo de la cuestión. El problema fundamental no es la falsa atribución de la autoría (no consta que jamás Benedicto XVI haya hablado de “los cuatro valores”), ni su condición redundante y por lo tanto retórica, ni la heterogeneidad entre los cuatro que los hace irreductibles a la misma categoría, lo cual dota al conjunto de un carácter picassiano. Todos esos problemas parciales –reales y sobre los que no se da razón– apuntan al corazón de la dificultad de conjunto: la negación de la concepción tradicional católica de la política. Quienes hayan leído hasta aquí, estarán ya más que sorprendidos, casi indignados (o plenamente indignados): “¡Cómo!, ¿que los que defendemos los valores no negociables negamos la concepción católica de la política? Esto es un insulto”. No pretendo insultar a nadie y menos a todos mis amigos que con la mejor intención han levantado la enseña de estos valores. Más aún, pretendo transmitir mi simpatía, sin por ello omitir un deber elemental de buscar la verdad y de hacerlo junto con mis amigos.
La vieja doctrina tomista sobre la comunidad política se cimienta sobre la existencia cierta, en todos los hombres, de un apetito natural que los empuja a agruparse para ayudarse mutuamente pero, sobre todo, para dar satisfacción al bien humano más perfecto, el bien de la convivencia virtuosa que realiza y finaliza la naturaleza común humana. Ese apetito recto y rectificado por la razón es el quicio y la regla de la vida política, cuyo fin es el bien común, bien que materialmente está integrado de forma subalterna por todos los bienes materiales, pero también por todos los bienes espirituales parciales. El bien común ni es instrumento (aunque de él se deriven naturalmente los bienes particulares) ni se identifica con las condiciones necesarias para que los particulares satisfagan sus fines privados. Es de naturaleza distinta a la suma de bienes particulares, también a la suma de bienes espirituales parciales. Se quiere por sí mismo y, paradójicamente, como sucede hoy y como sucedió en la mayor parte de los tiempos primitivos, puede no alcanzarse, poniendo en entredicho hasta los fines privados de los hombres.
Que de hecho se dé o no, incluso que de hecho no se den siquiera las condiciones mínimas para cooperar a la restitución de la justicia legal seguramente nos debe llevar a jugosas conclusiones prácticas. Pero de ningún modo la constatación de la dinamitación de la vida política, de su transformación en di-sociedad, puede justificar el olvido de ese apetito natural tan insofocable como nuestra naturaleza, inclinación que sigue siendo medida de nuestro obrar también en una situación tan anómala como la de hoy.
En definitiva, con la bienintencionada fórmula de los cuatro valores se propone una concepción de la política negativa, o de sustitución. Como ya no se concibe posible el bien común propiamente dicho –puede que ya ni se conciba como deseable– la propuesta es meramente defensiva respecto de las agresiones procedentes de la di-sociedad: defendámonos del aborto, de los nuevos modelos de familia, de la educación dirigida, del estatismo. El problema es que eso, precisamente eso, supone la admisión tácita de que la naturaleza política y por ende la política misma ya no son posibles. Pero las naturalezas no mudan en función de las encuestas. Y el hombre sigue siendo un ser político que necesita cauces sociales de realización: no es que se haya convertido en un ser privado que se dota de fines y que unas veces decide entrar en sociedad y otras defenderse de ella cuando ésta, como hoy, parece más fuente de daño que de bien.
Lo que antecede no es sino un esbozo, lo cual quiere decir que requiere más desarrollos, pero no que no evidencie la verdad... sobre una falsedad.
No espero que este artículo tenga más virtud que la de suscitar algunas preguntas en algunos que estaban convencidos, prematura y precipitadamente, de haber dado con la piedra filosofal de la política católica. Lo que sí espero es que mis amigos, por lo menos, dejen de repetir el fraudulento mantra de “los cuatro valores no negociables”, como demandando que yo, por ser católico, tenga que estar conforme si no quiero ver bajo sospecha mis convicciones. Osadamente, sin embargo, me atrevo a sugerir que los católicos desechen ese mantra del cuatrivalor, porque lejos de ser resumen y cifra de la política cristiana contiene cuatro problemas que son sendos fraudes que escamotean el verdadero corazón del problema político.
6. La tentación antipolítica
Acabamos de ver que los “valores no negociables” no son cuatro, ni son privativamente no negociables, ni forman un elenco coherente. Todos esos problemas ensombrecen el “enunciado” del cuatrivalor. Sin embargo, el problema radical es que delatan una concepción de la política gravemente insuficiente.
En lo anterior he mencionado la existencia en la naturaleza humana de un impulso, de un apetito dirigido al logro del bien común de esa naturaleza. Este pequeño detalle, habitualmente sobreentendido, es el rompeolas contra el cual se hace añicos el cuatrivalor. ¿Por qué?
Remontémonos un poco en la historia. Aristóteles insistió en la primera parte de su Política en la eminencia de un bien común de la ciudad. Santo Tomás de Aquino dio al término una importancia incomparablemente mayor y, lo que es más significativo, le otorgó el prestigio del que hoy goza. Después del aquinate es raro el filósofo social que reflexiona sobre la comunidad política sin mencionar un “ciert o” bien común. Ese mismo prestigio nos juega una mala pasada, pues la repetición del vocablo hace que tendamos a usarlo como una consigna sobre la que, en realidad, estamos lejos de ponernos de acuerdo. Aunque liberales, comunitarianistas, comunistas o fascistas no han dejado de apelar a distintos bienes comunes que aureolen sus ideologías (Pieper recordaba el eficaz uso que los nazis hacían del eslogan “el bien común está antes que el bien de los individuos”), la realidad es que el progresivo emborronamiento del concepto ha permitido que en general predominen versiones del significado utilitarista del bien común: “El máximo bien para el máximo número”, donde bien se entiende unívocamente como “bien útil”.
Entre los defensores del cuatrivalor está extendida una versión “religiosa” del bien común utilitarista. El problema se plantea cuando intentamos una justificación racional de un bien común así considerado: si el bien común no es ciertamente un bien correspondiente y proporcionado a la naturaleza humana, sino que se resume en uno u otro modo de satisfacer los (puede que) legítimos fines particulares (incluidos los más legítimos), en realidad el bien común no es un bien en sí mismo (se desdibuja como “ bien”), pero sobre todo no es “común”. ¿En qué medida es necesario un bien que sea común? Tan sólo en la misma medida en que la naturaleza humana lo exija y con la misma necesidad con la que lo demande. Por eso, la reflexión clásica sobre la politicidad no comienza con la defensa de éste o aquel bien, sino con la consideración del impulso, del apetito social y constante de la naturaleza humana. Si obviamos este paso, el conjunto de la política se hace incomprensible. No se comprende, por ejemplo, el nexo que existe entre ley positiva y virtud privada, o si se quiere, excelencia personal. Un nexo que, clásicamente tiene un aspecto negativo (la eficacia correctiva de las malas inclinaciones individuales), pero sobre todo un aspecto positivo: el del subsidio que necesita la libertad humana, tan inclinada para el bien como mendicante en su realización, necesitada constitutivamente de este auxilio político para su felicidad. En este sentido podemos decir sin temor que la especificación de la ley positiva depende del poder político concreto y en tal sentido tiene una dosis de contingencia, pero su realidad misma, una vez especificada, pertenece a la naturaleza humana: el hombre necesita naturalmente de la ley positiva (concretada por los hombres) para realizar su fin natural.
Si reducimos la misión de la política a la garantía del “cuatrivalor”, no solamente excluimos una ingente cantidad de bienes a custodiar sin transacción posible, sino que, primariamente, aceptamos una concepción del hombre totalmente diferente a la que nos proporciona la experiencia filosófica clásica. ¿Qué concepción subyace en ese programa? Un hombre que se repliega en sus perfecciones sustanciales y que, consciente de su perfección ontológica sólo reconoce su precariedad en el orden material, en el cual se puede ver amenazado por injerencias externas o cortedad de medios propios. Un hombre personalista que no reconoce al Estado ninguna capacidad ni misión de finalización de sus perfecciones personales y que sólo le pide los medios materiales necesarios para administrar su suficiencia moral. Un hombre tal, en una circunstancia en la que la sociedad y el poder “político” están corrompidos, como hoy sucede, sólo se plantea una participación defensiva: por ejemplo, la que inspira el programa de los cuatro valores.
La nuez del problema no está, pues, en impugnar conceptualmente ninguno de los “valores”, sino la concepción antropológica y política que evidencian al presentarse como programa. Por consiguiente, los peligros y los males ante los cuales se pretende enarbolar la bandera de los cuatro valores son, en realidad, mucho más profundos y más graves y no guardan con nosotros una relación extrínseca, sino que se manifiestan en nuestra íntima vida espiritual y moral. No ver esto supone una miopía de consecuencias trágicas y una falta de comprensión del problema político que hace casi imposible la comprensión entre los mismos católicos sin abordar previamente la rectificación del enfoque.
La comunicación entre los católicos está gravemente dificultada a causa de la inconsciente admisión por parte de muchos de una antropología ideológicamente personalista, es decir, radicalmente antipolítica.
7. El cuatrivalor como estrategia
Los cuatro valores no sólo no pueden conformar el horizonte de una política cristiana sino que, tomados a modo de programa o guía, suponen la negación de los auténticos principios de la filosofía social cristiana. Pero toda vez que no resulta fácil reivindicar con argumentos el programa “de los cuatro valores o principios innegociables” –más allá de un ejercicio de voluntarismo de matriz clerical– se ha ensayado su recuperación mediante una aparente distinción. Dicho distingo viene a formularse así: los cuatro valores ciertamente no son el quicio de la política cristiana, pero legítimamente pueden configurar una estrategia puntual, más en concreto, una estrategia electoral. Examinemos la envergadura de esta reserva.
A la hora de analizar el valor de esa preservativa distinción nos topamos con la dificultad añadida de la falta de claridad en el uso que sus partidarios hacen corrientemente de estos términos.
Para que la distinción tuviera alguna entidad tendría que servir, primero, para salvar los escollos profundos e impedientes que hemos visto presenta “el cuatrivalor-programa” y, por otro lado, debería justificar razonablemente esa decisión coyuntural de establecer los cuatro valores como “mínimo inexcusable” para legitimar, por ejemplo, opciones electorales ante los votantes católicos.
Lo cierto es que no se entiende cómo pueda superarse la incongruencia que he llamado “tercer problema” del cuatrivalor, tampoco cuando se apela a él meramente como “estrategia”: la mezcla de tres principios parciales con un cuarto (el del bien común) sin aportar la razón que ordene interiormente este conjunto. Promiscuidad que tiene como resultado necesario una disyuntiva: o el “bien común” así considerado es un bien también parcial, o la enumeración de los cuatro valores no tiene ningún sentido lógico en cuanto conjunto. Pero parece que para sus defensores estos cuatro puntos sí que tiene un sentido.
Por lo tanto, el problema es que, en sí mismo considerado, con independencia de su tematización como eje o como estrategia, el “cuatrivalor”, si no quiere estar abocado a una incongruencia interna radical conduce a la transmutación del contenido del bien común. Así pues, recurriendo al cuatrivalor como “estrategia” también se opera una reducción que nos resulta ya familiar: la metamorfosis personalista que considera el “bien común” como instancia que tiende a satisfacer los fines particulares de los miembros de la sociedad. Dicha transformación del bien común conlleva lo que al comienzo de este artículo he llamado “cuarto problema” y sustancial de la política de los cuatro valores. Pasar de considerar el bien común como el bien humano más elevado o si se prefiere el más divino de los bienes humanos (un bien en sí mismo perfectivo de la sociedad y de los hombres) a considerar que los bienes más elevados son los particulares de cada persona (en este caso los tres primeros valores del cuatrivalor) y que la esencia del bien común no es sino ser la agencia o instrumento de la satisfacción de esos fines implica una alteración radical de la idea de la política.
Sea como programa, sea como estrategia, apelar a este desafortunado “mínimum” tiene exactamente las mismas consecuencias antipolíticas, por reacios que sus partidarios sean a aceptarlas, conforme aquello que señaló ya Veuillot de los que ponen tronos a las premisas y cadalsos a las conclusiones.
El expediente de acotar el uso del cuatrivalor a una mera estrategia con la intención preservante de dejar a salvo una intangible política cristiana, da la impresión de fundarse en última instancia en una borrosa concepción de la política en su estatuto de saber y de arte prácticos. La verdad práctica –y la de la política lo es–, sin dejar de ser verdad, se diferencia de la verdad especulativa en que mientras que ésta es medida por las cosas mismas, la verdad práctica se mide por el apetito recto. Toda la verdad de la política está en la conformidad con el apetito humano recto, cuya “rectitud” no es meramente “rectificación extrínseca” mediante la razón, ya que la inclinación natural del hombre es originariamente recta y ese fondo de rectitud no se eclipsa del todo por la concupiscencia. Así, pues, en lo que hace a la consideración moral o de verdad práctica, no existe distinción radical que separe lo que serían “programas” de lo que se podrían considerar “estrategias” en política. Los “programas” se concretan en “estrategias”, y tanto unos como otros caen bajo la dirección de la prudencia política y de sus virtudes anexas, como la gnome y la synesis, expresión del apetito recto. Lo que no es aceptable políticamente como programa no lo es como estrategia.
Por último, el recurso a la llamada estrategia “electoral” del cuatrivalor pone de manifiesto la incapacidad de repensar o, si se quiere, de juzgar la acción política en el actual contexto de disociedad desde el interior de los principios de la filosofía política cristiana. La intención de algunos de establecer la distinción entre política (o programa político) y estrategia obedece a un benemérito deseo de preservar incólume un depósito venerable de doctrina que, sin embargo, ya no se sabe cómo actualizar. Para ello se echa mano de expedientes inconsistentes como el de pretender que en política pueda haber “estrategias” o “acciones” que queden al margen de la prudencia política, es decir, que no sean juzgados por la misma verdad práctica que todo el resto de la actividad política.
Lamentablemente, esos piadosos y erráticos deseos no quedan inmunes de graves consecuencias y están fatalmente abocados a consolidar la concepción antropológica más coherente con ellos. Como ya está dicho, se trata del personalismo: la idea de un hombre que rinde pleitesía a sus propias perfecciones sustanciales, primeras; una persona humana que no reconoce ninguna subordinación fuera de Dios (siempre que no lleve consigo ninguna traducción social concreta) y, si se quiere, la humillante subordinación material del individuo a la colectividad. Un hombre que, “en cuanto persona”, se sitúa por encima de la sociedad en la que se integra de un modo meramente material. Tal hombre no concibe su inserción en un todo que pueda llegar a exigirle hasta el sacrificio último. Un hombre así no se concibe necesitado constitutiva y entrañablemente de la comunidad política, puesto que ésta –fuera del orden material– no tiene otro fin que servirle a él. Tal es el hombre personalista pero, como diría Eliot, “el hombre que es ensombrece al hombre que pretende ser” y por lo mismo sabemos que el bien común existe como exigencia radical e inalterable de nuestra naturaleza, con preeminencia sobre todo bien y fin particular y que cuando se hace imposible el bien común, como hoy, toda la inclinación política del hombre va enderezada a su recuperación –cueste lo que cueste–, a poner los medios de esa recuperación.
Por todo lo anterior es tanto más grave un modo de hacer política que se presenta como conservante de los bienes posibles –lo cual en determinadas circunstancias será materialmente lo único asequible–, pero que, para hacerlo, inocula un principio disolvente de la politicidad radical del hombre.
