Índice de contenidos
Número 495-496
- Textos Pontificios
- In memoriam
- Aniversarios
- Monográficos
- Estudios y notas
- Noticias
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Estanislao Cantero Núñez, La contaminación ideológica de la historia. Cuando los hechos no cuentan
-
Bernardino Montejano (ed.), Declaraciones del Instituto de Filosofía Práctica (2006-2010)
-
Gérard Guyon, Chrétienté de l’Europe
-
José Antonio Ullate, Guía católica para el camino de Santiago
-
José María Petit Sullá, Obras completas
-
Michel Schooyans, Les idoles de la modernité
-
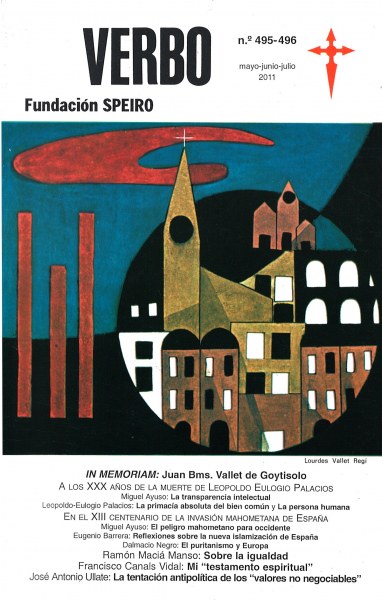
Rafael Gambra y la Monarquía Tradicional
TRES LIBROS
Las condiciones políticas, culturales y morales –en síntesis: el “momento” histórico– que nos ha tocado vivir configuran un “medio” particularmente adverso para la transmisión del tradicionalismo político.
Por un lado, por el de los receptores del testigo de la vieja tradición, la modernidad entera ha ido erosionando las mentalidades inexorablemente: primero con la destrucción de la organicidad de la vida católica y con la introducción de compartimentos estancos dentro de ella, parcelas inconexas ya sea con la fe misma, ya sea con la doctrina política cristiana. Esa “estanqueización” de la fe y de las doctrinas políticas fue generando una transmutación antropológica del tradicionalista, una decadencia respecto del tipo humano del católico antañón, homogéneo en todos los aspectos de su vida (no que fuera impecable, sino que hasta el pecado estaba acotado por unas formas incuestionadas de vida), hasta llegar a la aparición del tradicionalista intelectual que por lo demás se iba asemejando a los gustos del ambiente moderno circundante. A sus gustos y a su labilidad sustancial. En la fase actual, esa transformación antropológica de un tradicionalismo cada vez más residual socialmente ha ido dando incluso en un eclecticismo intelectual, lo que, dada la unidad sustancial del ser humano, era inevitable.
Pero la dificultad de la transmisión del pensamiento tradicional –pensamiento natural y orgánicamente católico– no se limita a la devaluación vital del “sujeto” tradicionalista, no se ciñe a la resistencia con la que se topa la doctrina a la hora de “encarnarse” en generaciones vitales y pugnaces. También vemos, como no podía ser menos, que la doctrina se hace morosa, y la misma retransmitida o por transmitir se vuelve inaccesible: es el oscurecimiento de las verdades de doctrina de fe y de doctrina política, la dificultad práctica de encontrar maestros y hasta meros expositores de las viejas doctrinas, la orfandad en la que las menguadas levas del tradicionalismo se encuentran de manos firmes que les guíen en el discernimiento de las falsificaciones y de las incrustaciones de pensamiento moderno en las intuiciones de los recién llegados. Ha sido un proceso doble, aunque de diferentes velocidades, y que se ha alimentado mutuamente: el de la disolución del tipo humano del viejo carlistón, junto con su creciente confusión intelectual, por un lado, y por el otro el de la caída de la doctrina en un estado de relativa promiscuidad, debida a la escasez de veneros vivos, de maestros que introduzcan a las nuevas generaciones en la integridad de la doctrina y de la vida católicas.
Las causas de este proceso vienen de muy lejos y eran detectables desde muy atrás, aunque las vicisitudes de la Iglesia católica a partir del año 1962 y de la dinastía reinante en fechas parecidas, supusieron una sacudida y hasta una ruptura que aceleró los resultados negativos para esa forma práctica e intelectual sintética que llamamos tradicionalismo y que, en su auténtica esencia, no es otra cosa que la vida práctica e intelectual católica sin compartimientos estancos y sin avenencias con el espíritu del tiempo. En este contexto no hace al caso abundar en las causas, merecedoras por tantos títulos de una mejor y más seria profundización de parte de los confundidos católicos de hogaño. Aquí de lo que se trata es de presentar un libro que vio la luz primera en vísperas del “gran aceleramiento” de esta decadencia, pero ya en un momento en que los síntomas de esa doble postración de la que hablo ya eran llamativos. La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional lo escribió Rafael Gambra en 1953 y lo publicó en aquel mismo año la Biblioteca del Pensamiento Actual que en la editorial Rialp dirigía Rafael Calvo Serer. En el prólogo de la segunda y última edición en vida de su autor, la de 1973, declara Gambra su intención, al escribir que “este libro, cabalmente, trata de expresar para mentes de nuestra generación la esencia del tradicionalismo político –y del carlismo español– basándose principal, aunque no exclusivamente en la obra de Vázquez de Mella” (p. 7). Es, pues, desde el punto de vista de la intención del autor, una obra introductoria del tradicionalismo político y, como tal, dirigida a las mentes y a los ánimos “tal y como están” en el momento de escribirla. La falsilla sobre la que se aplica Rafael Gambra en esa tarea pedagógica es la producción del “Verbo de la tradición”, el asturiano Juan Vázquez de Mella. Advierte Gambra que la obra genial de Mella no está exenta de defectos, que él atribuye a una cierta improvisación dictada por la urgencia de la ingente tarea (p. 15, in fine) y señala también que, paradójicamente, aunque Mella “se preciase de filósofo antes que de político, la parte más débil de su obra es la de los principios filosóficos” (p. 16 supra).
En otras palabras, Gambra reconoce en el trabajo de Mella una diferencia entre el impulso cordial ortodoxo, el empuje afectivo e intencional honrado, la expresión feliz del asturiano y una relativa imprecisión doctrinal de sus fundamentaciones. Gambra señala un desajuste que es una propensión histórica, en modo alguno fatal, pero poderosa. Tan poderosa que, medio siglo más tarde sigue operando sobre él, pues la atmósfera histórica en la que se escribe La monarquía social y representativa, se aleja todavía más de los quicios históricos tradicionales que la que respiró Vázquez de Mella. Pero siempre somos jueces más ecuánimes del prójimo que de nosotros mismos y Gambra, al igual que me ocurre ahora a mí mismo, carece de la perspectiva necesaria para juzgar su propia imbricación con los tiempos.
El estudio de Gambra se inserta en el mismo surco que abre el propio Mella. Como dice Gambra, hay una diferencia entre los primeros carlistas y Mella. Los primeros tenían la “pacífica posesión” de la tradición política y religiosa española, el contacto directo, sin mediación, con la realidad que querían preservar de los embates revolucionarios, pero carecían “de la clara conciencia de cuanto aquello representaba”. Mella, en cambio, no tuvo el privilegio de recibir la vivificante influencia del medio político católico desde la cuna. Hay, para él, un esfuerzo adicional: el de la “conversión” personal a una causa teórica e histórica que ha sido desplazada del curso principal de la Historia y se refugia en los hogares y en los pechos carlistas. Sin embargo, como bien dice Gambra, “la más clara autoconciencia de lo que representó el orden tradicional”, le corresponde a Mella y en eso va más lejos que los precursores. El carlismo como surco y el carlismo como orilla. El carlismo como surco, el de Mella y el de Gambra, y el de los que hemos llegado después, es un carlismo trabajoso en sí mismo, antes aún que frente al mundo. El carlismo como playa y como orilla, existió desde luego en la primera hora, cuando el pueblo carlista llegó a adquirir ese nombre tan solo dejándose mecer por las olas de la tradición pacíficamente poseída, olas que lo arrojaron a una guerra de la que salió con un nombre y con un signo para los tiempos nuevos. El carlismo como orilla y como playa, siguió existiendo en las sagas familiares, en la trabazón social antagonista del desorden liberal constituido, en el respeto y la autoridad que los notables carlistas ejercían sobre el pueblo leal. Durante mucho tiempo, muchos llegaron al carlismo por esta vía. Una vía que estuvo abierta casi hasta ayer mismo, hasta la cesura brutal del decreto conciliar Dignitatis humanae, que bisecó esa marea e impidió que siguiera produciendo esos frutos admirables. Pero cada vez era una marea más liviana y se trataba de unas orillas más estrechas. La tendencia se imponía en un carlismo todavía vigoroso y que no era menos venerado y amado por los neocarlistas, quienes, por lo trabajoso de su identidad adquirida, percibían con agudeza a veces mayor la precariedad de su signo, sin ingenuidades ni espejismos.
El surco de Gambra es el mismo que el de Mella. El surco del que no puede sestear recostado en el patrimonio doctrinal de la estirpe y todo lo tiene que ganar a pulso. Ya decía Santo Tomás, sin embargo, que la dificultad no hace a la virtud y que la virtud fácil no lo es menos –de suyo es más–, que la virtud áspera. Sólo el pecado ha hecho difícil casi siempre la virtud, pero cuando, por la razón que sea, y la herencia no es la menor de ellas, ni tampoco la paz política, la virtud se hace connatural y sencilla, la naturaleza exulta y no tiene sentido lamentar esa facilidad. Por eso, aunque resulta admirable el esfuerzo de tantos antepasados nuestros que sangraron y sudaron para “hacerse tradición”, no debemos olvidar los riesgos que padecieron. Entre otras cosas, porque son anticipo de los que nos tocan a nosotros hoy.
El carlismo de surco, el de Mella, y más aún el de Gambra, tienen ante nuestros ojos el descomunal mérito de la generosidad, de la fortaleza, del sacrificio y de la fidelidad. Seríamos unos impíos si no tuviéramos ante nuestros ojos la gratitud por su esfuerzo, gracias al cual, en gran medida, los ínfimos receptores que hemos llegado a la hora undécima a esta viña política podemos esperar nuestro denario. Pero si no debemos ceder a la impiedad, tampoco debemos sucumbir ante el “espíritu de cuerpo”. Ése carlismo “de surco”, improbable y heroico, ha pagado un alto precio no sólo en sufrimientos personales, sino en limpieza de doctrina. Era sobre humano esperar que en tales condiciones una ganga cada vez más densa no se adhiriera a las paredes de ese edificio recuperado con tanta fatiga, y así, en la exposición comparecen conceptos y nombres propios que hoy nos parecen perfectamente prescindibles.
No abundaré más en esa idea, que sin embargo es fundamental para no incurrir en graves errores. Diré tan sólo que las obras de este tipo más que herramientas propedéuticas –a las cuales se les debe pedir una simplicidad y una pureza mayo res– son obras de ensimismamiento, de arraigo y de inserción en un pueblo. La doctrina debemos buscarla la más pura, pero el enraizamiento en el pueblo, en la comunidad política, lo debemos hacer con el roce con los testigos reales, tal cual fueron, con sus límites y sus excesos, con sus grandezas y sus miserias.
Hecha esta distinción y esta salvedad, advertidos y atentos a la presencia incómoda de conceptos extraños a la vieja tradición (como el de nación política, el de espíritu nacional, el de soberanía –social o política–, o el de un cierto empirismo organizador rechazado nominalmente, pero de cuya presencia se percibe el influjo), el lector podrá disfrutar de las grandes intuiciones de Gambra y de Mella. Como cuando nuestro autor apunta, refiriéndose a las “celebraciones políticas” modernas: “este sentimiento de desarraigo convierte toda institución u obra colectiva del régimen uniformista en fingimiento externo, artificiosidad manifiesta. Piénsese en cualquier acto o solemnidad determinado por una fecha reglamentaria… la sincera adhesión personal ha huido de tales solemnidades” (p. 36). O cuando detecta las dos formas de luchar contra el comunismo: la europea y la española; o su genial apunte de que, desde la caída del antiguo régimen, el cristianismo ha sido en España faccioso.
En resumen, el libro de Gambra, al igual que su objeto, la obra de Mella, representan mucho más que su mero valor doctrinal. De hecho, en sentido estricto, su ortodoxia es menor que su ortocardia. Valen más que por su exacta disección de los males que combaten o que por la rigurosa pureza de las explicaciones doctrinales que proponen por lo que significan de energía cordial, de reacción viril por retomar los lazos con la vida política histórica española, con las viejas tradiciones que ya languidecían y en la medida en que subsistían lo hacían aquejadas de inevitables préstamos eclécticos (préstamos que en la misma medida servían para prolongar algún tiempo su aliento y para dificultar la genuina transmisión a las nuevas generaciones).
Un ejemplo de ese momentum propio, de esa característica promiscuidad ante la cual debemos evitar tanto el escándalo impío como la fijación obtusa, es el capítulo de la soberanía social. El concepto mismo, no sólo el nombre, de soberanía, es intruso en la tradición política hispana. Intruso e inasimilable, pues en su misma entraña conlleva la disolución de la naturaleza finalista de la política. En cambio, para Mella y sus contemporáneos, anegados por una marea positivista que les ha hecho soltarse del palo mayor de la continuidad transmitida familiarmente, la reacción posible y admirable es la de rebelarse contra la extensión del concepto, en una dirección que por sí misma reclama llegar hasta la insumisión ante la raíz misma de la idea. Pero lo más improbable al menos ya había sucedido: el inicio de una revolución que, como digo, si bien no era capaz de culminarse, sabedora de los límites que les ataban, no se resignaron a la inercia y al fatalismo, sino que se agitaron para sacudirse un yugo que les superaba. He aquí muchas cosas admirables: la sobreposición ante la ingente corriente que les llevaba en una dirección opuesta, la potencia del espíritu que acepta un reto tan desigual, la audacia que afirma el fin meridiano en la torpeza de los medios disponibles, la humildad paciente que se conforma con lo que la providencia le asigna y se felicita silenciosa de que otros –hijos suyos– , se aprovechen del esfuerzo propio y se yergan sobre sus hombros para terminar una tarea intelectual y práctica que a ellos les ha sido dado iniciar pero no concluir. Son hombres de la siembra, no de la siega.
(N. de la R.) Ediciones Nueva Hispanidad, de Buenos Aires, con el sostén de la Fundación Elías de Tejada, ha reeditado el libro de quien fue nuestro ilustre maestro, profesor Rafael Gambra, La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional. El prólogo ha sido redactado por nuestro también querido colaborador José Antonio Ullate.
