Índice de contenidos
Número 495-496
- Textos Pontificios
- In memoriam
- Aniversarios
- Monográficos
- Estudios y notas
- Noticias
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Estanislao Cantero Núñez, La contaminación ideológica de la historia. Cuando los hechos no cuentan
-
Bernardino Montejano (ed.), Declaraciones del Instituto de Filosofía Práctica (2006-2010)
-
Gérard Guyon, Chrétienté de l’Europe
-
José Antonio Ullate, Guía católica para el camino de Santiago
-
José María Petit Sullá, Obras completas
-
Michel Schooyans, Les idoles de la modernité
-
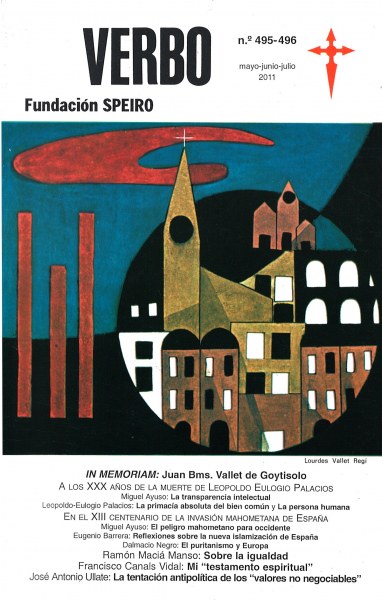
La persona humana
A LOS XXX AÑOS DE LA MUERTE DE LEOPOLDO EULOGIO PALACIOS
1. Concepto de persona
Persona, palabra latina, ha pasado sin modificación a algunas lenguas europeas, como el español y el italiano; en otras, como el portugués, el francés, el inglés y el tudesco, se modificó, pero dejando siempre traslucir su origen latino: pessoa, personne, person, Person. Con estas palabras se designa en todas esas lenguas una misma realidad: el individuo humano. Pero la etimología enseña que su primera imposición no se aplicaba al individuo humano, sino a la máscara. Persona en latín significaba originalmente la máscara del actor. Interpretar la transición que va desde la máscara del actor al individuo humano es cosa que se presta a comentarios muy jugosos.
No puedo ahora entretenerme en ellos, pero aventuraré que esta imposición del nombre nace de un hecho incuestionable, y es que los individuos humanos, a diferencia de los restantes animales, son personas porque son máscaras. Tienen capacidad para ocultar las vicisitudes de su vida interior, saben disimular sus conocimientos y sus apetitos —y sus ignorancias y sus desganas. Comparada con la cara de un perro, de un caballo o de un toro, que es una espontaneidad sin reservas, la persona más sincera hace figura de hipócrita. Y ser hipócrita significa en griego ser actor, hacer un papel teatral, que en las comedias y tragedias de la escena greco-latina se hacía siempre con máscara. Y hasta cuando los cristianos empezaron a llamar a la divinidad con el nombre de persona, y hablaron de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo aventuro la sospecha de que no andaría muy lejos esta vivencia de ocultación que lleva toda máscara. Dios, que para hablar se había escondido en la columna de una nube (Psalm., XCVIII, 7), o en medio de una zarza ardiente (Exod., III, 4), sigue haciendo un papel que nos revela su verdad, pero sin dejar que veamos al descubierto la cara de su divinidad; el que de suyo es Señor «se anonadó tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres» (Phil., II, 7), en todo semejante a ellos, pero «sin el pecado» (Hebr., IV, 15).
Para entender qué sea este individuo al que llamamos persona no tengo inconveniente en echar mano de las nociones metafísicas más rigurosas, a las que no acuden muchos autores por no atreverse con ellas, disculpándose de su timidez con el estribillo de que son obsoletas. Yo no presumo de valor y me disculparé también, pero de otra cosa: no de haberlas dejado a un lado pasando de largo, sino de no haberlas cortejado lo suficiente para obtener el definitivo favor de su entrega. Son nociones que, como la beldad que sabe cotizarse, no rinden su esquivez hasta que se las asedia. Y aún así queda siempre un nimbo de incitante bruma en las aristas de estos conceptos y de sus definiciones, que nos dejan con ganas de volver a ellos para gustarlos mejor.
Hay que comenzar con Aristóteles, que en su libro sobre las Categorías, en los umbrales del Organon, enseña las primeras nociones interesantes para el asunto, sobre las que se ha edificado después toda la doctrina filosófica y teológica de la persona. Dos extremos son aquí capitales, y los voy a presentar con ayuda de una doble distinción.
La distinción número uno es la que Aristóteles establece entre «lo que no es en un sujeto y lo que es un sujeto» (Cat., 1 a 20-1, b 10). La importancia de esta primera distinción estriba en que con ella se diferencia lo básico de lo accesorio, lo permanente de lo transitorio, en otros términos, la substancia y el accidente. «Lo que no es en un sujeto» es lo que depende de él, lo que no sobreviene a su esencia, ni pasa cuando pasa su fundamento; es, por tanto, substancia. Al contrario, «lo que es en un sujeto» depende de una base ulterior, no es fundamento de lo demás, no permanece entre las mudanzas, en suma, es accidente.
La distinción número dos es la que Aristóteles establece entre «lo que no se dice de un sujeto y lo que se dice de un sujeto» (Cat., ibídem). La importancia de esta segunda distinción estriba en que con ella se diferencia lo inefable de lo enunciable, o sea, lo particular y lo universal. «Lo que no se dice de un sujeto» es el concepto inexpresable, indefinible, que conviene estrictamente a cada individuo, y que no se dice de él por incapacidad del aparato mental del hombre para formularlo; por lo que ya desde antiguo se sabe que el individuo es inefable (omne individuum ineffabile). Al contrario, «lo que se dice de un sujeto» es el concepto expresable, definible, que conviene latamente a cada individuo, pero que conviene a uno y a otros muchos, y que por eso es universal.
La metafísica de la persona aprovecha la distinción número uno para sentar su afirmación principal: la persona es substancia, no es accidente. La persona entra en la esfera de «lo que no es en un sujeto», porque es ella sujeto, base, fundamento, aunque es cierto que en ella se apoyan y existen innumerables accidentes. La persona, igual en esto a todas las substancias que no son personales —las piedras, las plantas, los brutos—, pertenece a esa categoría de seres que no son en un sujeto, por ser ellos sujetos de lo demás. Una vez pregunté a un niño de cuatro años: —¿Qué es una persona?, y obtuve esta rápida respuesta: «Una cosa con una cara, una tripa, un cuello y unos pies». ¿Superan muchos adultos esta visión de la persona hecha por un muchacho listo de cuatro años? La persona tiene todo eso, en una extensión espacial de mayor o menor magnitud; está plagada de cualidades exteriores e interiores; sus relaciones con las demás cosas son innumerables; es activa y pasiva; tiene también un donde y un cuando y ocupa un sitio; va, en fin, vestida de una cierta manera. He aquí las categorías accidentales del sistema de Aristóteles: cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, dónde, cuándo, sitio, hábito, ninguna de las cuales son la persona, porque ninguna de ellas es la substancia. Yo, persona, tengo todas esas notas, pero no soy ninguna de ellas; mis «accidentes» no se confunden conmigo.
La metafísica de la persona aprovecha también la distinción número dos para sentar otra de sus afirmaciones principales: la persona es particular, no es universal. Por tanto, la persona es inefable, es un sujeto del que no se dice nada. Todo lo que vamos a decir aquí de la persona no lo diremos con la pretensión de dar un concepto de lo que es mi persona o la tuya, ¡oh, lector!, en lo que tienen de privativo e inconfundible. Diremos lo que es común a todos los particulares, no lo que es privativo de cada uno. Y como, según el párrafo precedente, la persona es substancia, podemos unir ahora ambas notas y decir: la persona es substancia particular. Con esto se distingue de otras substancias que son universales, es decir, que no son individuos, sino especies o géneros. Aristóteles y toda la tradición que trabaja con su legado filosófico llama a estos dos linajes de seres con los nombres de «substancia primera» y «substancia segunda». Por lo que podemos afinar más diciendo: la persona es una substancia particular, o sea, una substancia primera. La escuela peripatética reserva a estas substancias primas el nombre de hipóstasis, latinizado mucho después en la voz suppositum.
Hay innumerables hipóstasis que no son personas: este diamante, ese árbol, aquel rinoceronte. Basta que una substancia sea particular para poder llamarla con el nombre de hipóstasis. Pero entre las hipóstasis o substancias primeras hay algunas cuya individualidad está todavía más acusada, menos dependiente del medio en que habitan, con más capacidad de autarquía y suficiencia, y que en virtud de su naturaleza racional son dueñas de sus propios actos. A estas substancias primeras de naturaleza racional es a las que se reserva el nombre de personas[1].
Cuando Boecio define la hipóstasis naturae completae individua substantia, lo mismo que cuando define la persona rationalis naturae individua substantia, hay que tomar la expresión individua substantia en toda su fuerza: designa una substancia primera en el sentido de hipóstasis, es decir, un suppositum, nunca una esencia o naturaleza que puede ser también singular, pero sin tener la individualización en sentido fuerte que tiene la hipóstasis. Por ejemplo, la naturaleza singular que llamamos «un corazón», ese órgano con el que se han hecho en los pasados años tantos ensayos de trasplante, no es una hipóstasis. Su naturaleza particular, singular, individual, no es del todo cerrada e incomunicable: está llamada a encajar en el organismo como parte de él, entrando en comunicación con los demás órganos de la vida, y esta peculiaridad que le hace comunicable indica ya una individuación deficiente, dice a las claras que su individuación no se puede tomar en sentido fuerte —a menos de hipostasiarla, cosa que es un error. Tampoco las naturalezas singulares, por el hecho de ser intelectuales o racionales, pueden sin más considerarse personas, porque su individuación no se toma en el sentido fuerte, ya que pueden comunicar su ser con otras cosas, no están cerradas en sí con la perfección del suppositum, que es siempre una realidad incomunicable. Los dos ejemplos mejores para ilustrar esta verdad pertenecen a la teología cristiana. En la doctrina teológica de la Santísima Trinidad la naturaleza una de Dios no es persona, porque, siendo naturaleza singular, se comunica con las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y según la doctrina de la Encarnación, la naturaleza humana singular de Cristo no es persona, porque se une con la naturaleza divina hipostáticamente en la persona del Verbo.
La doctrina de las personas divinas y de Dios como ser personal sirve de fondo al concepto de persona que durante siglos, hasta nuestros días, han forjado los pensadores que viven en el perímetro de la cristiandad: persona es algo extraordinariamente valioso, que no sólo distingue al individuo humano, que se encuentra por eso a la cabeza de la escala animal, sino que incluso puede extenderse nada menos que a Dios mismo.
Magnae dignitatis est in rationali natura subsistere, decía el príncipe de los teólogos católicos Santo Tomás de Aquino (Summa Theologica, I, q. 29, a. 3), haciéndose eco de la gran estima en que se tiene entre los cristianos la noción de persona. Esto me lleva a hablar de la dignidad de la persona humana, que ahora encarecen todos los días pensadores y escritores de diversa laya, y que conviene examinar y reducir a sus justos límites.
2. La dignidad de la persona humana
La dignidad de la persona humana aparece en el ámbito del bien. Y ¿qué es el bien? ¿Qué es lo que nos permite decir que una realidad es valiosa? «Todo lo que es conforme a los deseos de una voluntad individual se llama, en relación con esta, bueno: buena comida, buen camino, buen presagio», dice Schopenhauer (Fundamento de la Moral, § 22). Aceptamos esta afirmación del gran filósofo. Pero añadimos, no muy lejos de él, que toda realidad, en cuanto tiende hacia algo que es su meta, su norte, su finalidad, lo apetece de una manera que es análoga a los deseos de nuestra voluntad, y que en este sentido todo lo que es perfectivo de ella, todo lo que hace que algo sea perfecto, siquiera sea en un grado mínimo, puede considerarse bueno. ¿No podría entonces llamarse bueno al ser de las cosas, que es lo que las hace perfectas, lo que les da el acabado a que aspiran en sus movimientos y transformaciones? La realidad que aún no participa del ser perfecto tiende hacia él con una inclinación amorosa: es el caso de las realidades meramente potenciales que tienden al acto que las perfecciona y las especifica haciéndolas substancias; es el caso de la materia prima, de la que los escolásticos afirman que «apetece» la forma: materia appetit formam. Su forma es el bien a que tiende la generación substancial: es su fin, y su fin es la razón perfectiva que las hace perfectas en su especie. Y una vez conseguida esa forma ¡con qué ardor la guardan y defienden contra los agentes que persiguen su destrucción! Señal de que la aman y la conservan porque es su bien. Por tanto, el ser, gracias a su virtud perfectiva, tiene razón de bien; y como el bien no se concibe sin el ser, puede enunciarse el conocido adagio escolástico: bonum et ens convertuntur.
La dignidad de la persona humana aparece en este ámbito del bien que se convierte con el ser, y que es el ser mismo en cuanto fin perfectivo de algo. Pero hay que tener mucho cuidado con estos dos términos, bien y ser, dignidad y persona, pues no pocas veces se abusa de ellos y se desconoce la índole de su mutua implicación, lo que lleva a una concepción errónea, con nocivas consecuencias para la moral, el derecho y la política.
Todas las realidades que se engendran y llegan al ser tienen como fin de su generación eso que Aristóteles llamaba la forma que es el principio por el que subsisten. Cada piedra, cada planta y cada animal se constituyen en sí mismos como realidades subsistentes, como hipóstasis que son buenas en la medida en que son. Y ¿qué pasa con estas hipóstasis a que llamamos personas? Se trata de hipóstasis que, según vimos arriba, encierran la especial condición de subsistir en una naturaleza racional, y tienen dominio de sus propios actos, lo que refuerza su individualidad; por eso se las llama con un nombre también privativo de ellas, el nombre de persona. Esta índole de la persona hace que ya el fin de su generación, es decir, la forma por la que subsisten, sea un bien muy superior al de las hipóstasis que no son más que piedras, plantas y animales: es un bien excelente, que por eso se llama dignidad. «La dignidad del hombre, en cuanto hombre, consiste en dos cosas, que son razón y libre albedrío», decía fray Luis de Granada (Guía de Pecadores, lib. I, c. 18). Su capacidad de formar conceptos que son representaciones abstractas y deliberar por medio de ellos ponderando los motivos que le moverán a obrar es fruto de un aparato mental de que se hallan desprovistos los demás seres del universo visible.
Desde hace muchísimos siglos ha sido tarea de mil autores comparar esta dignidad de la persona humana con la bondad de otras hipóstasis, reparando en el contraste y subrayando la superioridad del hombre sobre piedras, plantas y animales. Mucho más moderna es la ocurrencia de hacer de esta dignidad la base de la moral y el derecho. Schopenhauer, en una nota de su Fundamento de la Moral (en Los Dos Problemas Fundamentales de la Ética, § 8) nos brinda un dato fidedigno: «El primero que hizo del concepto de la dignidad de la persona humana expresa y exclusivamente la piedra angular de la ética, y desenvolvió ésta de acuerdo con él, parece haber sido G. W. Block en su Nueva Fundamentación de la Filosofía de las Costumbres, 1802».
El origen de esta posición se encuentra en la filosofía moral de Kant, y su consideración atravesó diversos altibajos a lo largo del siglo XIX. En nuestro siglo renació con gran vigor en las corrientes del «personalismo ético», y hasta saltó a la palestra de las luchas políticas empujada por una preocupación antitotalitaria. La defensa de la persona humana, que en tiempos mejores había sido confiada al sentimiento religioso —«Mi defensa en Dios consiste», dice una heroína de Calderón en El Mágico Prodigioso— no halla ahora otra protección que invocarse a sí misma contra las pretensiones absorbentes de los Estados comunistas. Invoca así la propia dignidad personal, un poco a la manera del huérfano que ha perdido el apoyo paterno y pide a los enemigos de su padre que respeten su orfandad. El hombre tiene miedo del hombre, y para defenderse de él tiene que enarbolar el señuelo de su recíproca dignidad. Como no tiene a nadie que le defienda, se defiende él mismo contra sus propios congéneres, recordándonos que también son hombres y que también son dignos. La cosa tiene un fondo infantil, pues diciendo al atracador que es un gran tipo, alentarás al atracador en sus atracos. Cuando al tirano más indigno y abyecto le tenemos que recordar la dignidad de la persona humana, —que no sólo será recordarle nuestra dignidad, sino también la suya—, no hacemos otra cosa que favorecer el olvido de su desmán.
El mal uso que hoy se hace de la dignidad de la persona humana es un engaño que no debe aprisionarnos con su ambigüedad. La dignidad de la persona humana es un bien puramente físico y ontológico, que por sí mismo no puede convertirse en un bien moral y ético. Física y ontológicamente, la persona humana es la más perfecta de las criaturas y por eso la que tiene entre ellas mayor prestancia; al contrario, si se la considera éticamente, la persona por sí misma no es ni digna ni indigna. Son sus obras concretas las que nos tienen que decir si un hombre es buena o mala persona, persona digna o persona indigna. La dignidad ontológica de la persona humana no es el fundamento de ningún derecho que no se pueda perder, ni siquiera del derecho a la libertad o a la vida. El malhechor, con la misma dignidad ontológica que el justo, pierde el derecho a la libertad y se le encarcela, pierde el derecho a la vida y se le condena a muerte. Su dignidad ontológica no padece con ello disminución y es equiparable a la del justo. Lo cual indica que se es malhechor o justo por algo diferente a la dignidad de la persona humana tomada en su aspecto físico y ontológico. Por eso conviene ser cauto y no desorbitar las cosas. La persona es digna por su nacimiento, pues la forma que le hace subsistir es un fin, y como tal es bueno; pero la bondad y dignidad que tiene por el mero hecho de ser hombre es sólo ontológica, no moral; o si se quiere es un bien físico, pero no un bien ético. De ahí que, sin menoscabo de su dignidad física y ontológica, una persona humana pueda ser indigna en el aspecto ético y moral.
Esta paradoja de que un hombre pueda ser a la par digno e indigno está pidiendo una explicación. Por fortuna puedo darla apoyándome en un autor nada sospechoso a muchos personalistas cristianos, entre los que se encuentran los epígonos de Maritain. Es Tomás de Aquino, autor en el que hallo una razón luminosa que me esforzaré en exponer, aunque sea difícil hacerlo con soltura sin recurrir al tecnicismo latino, que es para estos menesteres imprescindible.
En los comentarios de Tomás de Aquino a la Física de Aristóteles se encuentran unas líneas esclarecedoras: Finis enim generationis hominis est forma humana; non tamen finis hominis est forma ejus, sed per forman suam sibi convenit operari ad finem (In. q. II Physic., lect. 11, n. 2). Es decir, la forma del hombre es un bien, y como todo bien es perfectivo de algo, esta forma con que nace el hombre es un fin. Pero este fin, esta meta, lo es de la generación, no del hombre mismo. Al contrario, una vez generado, el hombre tiene una meta ulterior que está fuera de sí mismo: tiene un fin que no es el hombre. El ser del hombre no es la finalidad del hombre. Con lo que se ve que una cosa es el fin ontológico y físico: la forma, fin de la generación, y otra muy diferente el fin moral y ético: la finalidad ulterior, respecto de la cual el fin de la generación queda reducido a preludio. Por muy noble que sea la forma, y sin menoscabo de su dignidad original, el hombre puede errar en la operación de alcanzar el otro fin, fuera de él, hacia el que debe encaminarse, y entonces la dignidad inicial de la persona se empaña con la indignidad final de la acción. Y como actiones sunt suppositorum, la indignidad de la acción inmoral revierte sobre la persona misma, que con toda razón puede ser llamada mala persona o persona indigna. El pecado destituye al hombre de su dignidad.
¿Por qué algo tan superior y excelente como la persona humana puede caer de su dignidad y convertirse en algo indigno? El hombre que comete un crimen no por eso deja de ser persona; y si es cierto el apotegma bonum et ens convertuntur, al no dejar de ser persona tampoco debería dejar de ser bueno.
La respuesta dará satisfacción a esta dificultad enseñando que la conversión del bien en el ser y del ser en el bien ha de entenderse dentro del orden de las hipóstasis, de los supuestos, es decir, dentro del orden de las substancias y no de los accidentes, siendo así que para la cuestión de la dignidad de la persona humana lo que conviene y cuadra ponderar son las acciones, pues ellas nos hacen definitivamente dignos o indignos, acciones que no son substancias, sino accidentes.
Que la verdad bonum et ens convertuntur sólo afecta a las substancias y no es la verdad que interesa a la ciencia moral aparece de un modo clarísimo en Tomás de Aquino, De Veritate, q. XXI, a. 2, corpore, cuando el autor se pregunta «si el ser y el bien se convierten en lo que se refiere a los supuestos»: Utrum ens et bonum convertantur secundum supposita. Tiene preparada de antemano la respuesta afirmativa, pero para poder darla introduce en el título del artículo la limitación expresada por las palabras secundum supposita, esto es, «en lo que se refiere a los supuestos». Los supuestos o hipóstasis, sean de la naturaleza que fueren ―piedras, plantas, animales, hombres—, son todos buenos en la medida en que subsisten, en que tienen un ser, una forma que les perfecciona, que es, por eso, su fin (ontológico) puro y simple, esto es, un ser absoluto y a secas. De ahí que la respuesta a la pregunta que sirve de título al artículo tenga que ser afirmativa.
Pero ya en este artículo el autor deja abierta la cuestión que me interesa y que tratará poco después en otro, conviene a saber: la insuficiencia de este ser substancial para poder llamar buena a la hipóstasis que es persona. Y así dice: «Es necesario que todo ente sea bueno por el mero hecho de tener ser» (necesse est quod omne ens sit bonum ex hoc ipso quod esse habet). Y sigue: «Aunque en algunos entes se sobreañaden muchas razones de bondad sobre el ser suyo, por el que subsisten» (quanvis et in quibusdam entibus multae rationes bonitatis superadduntur supra suum esse quo subsistunt). Nótese que lo dice de «algunos entes», aludiendo a las personas, a las que efectivamente hay que añadir «muchas razones de bondad» sobre la mera bondad del ser por el que subsisten (aunque sea tan noble), porque sin esas nuevas razones de bondad sobreañadidas al nudo ser substancial la persona no es más que un preludio de excelencia, un balbuceo de perfección, que no la exime de ser destituida de su dignidad cuando comete desafueros y pecados.
La explicación metafísica de esta verdad viene en el artículo 5 de la misma cuestión. Remito al lector que se interese por el tema a su lectura. El que no quiera hacerlo puede seguir enarbolando declaraciones tan brillantes como las que nos dan los apologistas de la dignidad de la persona humana y de sus derechos ingénitos, en las que pueden apoyarse dócilmente los que creen que la ética y la filosofía jurídica de Santo Tomás son simplemente una aplicación del apotegma bonum et ens convertuntur, como si todo lo que es primario y principal en el orden del ser de la persona fuera también primario y principal en el orden del bien y de la dignidad.
Pero la verdad está precisamente en la acera de enfrente. Lo que es primario y principal en el orden del ser es secundario y accesorio en el orden del bien, y viceversa. En el orden del ser la persona es substancia; pero esto, que en dicho orden es lo principal y primario (ens simpliciter), es en el orden del bien algo secundario y accesorio (bonum secundum quid). Viceversa: en el orden del bien la acción del hombre es lo definitivo, lo que le hace de verdad bueno (bonum simpliciter); pero esta acción es en el orden del ser un accidente, que depende como tal de la substancia, o sea, es algo secundario y accesorio (ens secundum quid).
La razón de ello estriba en que algo se dice ser en cuanto se considera absolutamente y a secas (in quantum absolute consideratur); mientras que para llamarlo bien tenemos además que considerarlo con relación a otras cosas (secundum respectum ad alia). En sí misma la persona humana halla su perfección por el hecho de subsistir en virtud de sus principios esenciales (in seipso autem aliquid perficitur ut subsistat per essentialia principia); pero para comportarse como es debido respecto de todo lo que está fuera de la persona misma sólo consigue su perfección mediante accidentes sobreañadidos a la esencia; porque las operaciones por las que uno se asocia a otro o tiene relaciones con él (por ejemplo, relaciones jurídicas) surgen de la esencia mediante cualidades sobreañadidas a ella (sed ut debito modo se habeat ad omnia quae sunt extra ipsum, non perficitur nisi mediantibus accidentibus superadditis essentiae; quia operationes quibus unum alter conjungitur, ab essentia mediantibus virtutibus essentiae superadditis progrediuntur). Por eso no se puede decir que una persona sea buena, sea digna y tenga bondad a secas sino cuando cuenta no sólo con innatos atributos substanciales, sino también con perfecciones accidentales sobrevenidas (unde absolute bonitatem non obtinet nisi secundum quod completum est secundum substantialia et secundum accidentalia principia). Todos estos textos latinos proceden de Santo Tomás de Aquino, De Veritate, q. XXI, a. 5. Una explicación de lo mismo, que muestra la oposición entre el bien y el ser, a pesar de su mutua conversión, se halla en la Summa Theologica, I, q. 5, a. 1, ad. 1.
Confundir la perfección y dignidad del ser con la perfección y dignidad del bien es olvidar que la perfección ontológica de la substancia no puede confundirse en las criaturas con la perfección teleológica de la acción, que es la que nos hace buenos y dignos moralmente, con bondad integral y completa. Sólo en Dios se identifican la perfección en la línea del ser y la perfección en la línea de la acción. Dios lo es ya todo y no le falta nada, no tiene que moverse en pos de otro fin más alto, no tiene que buscar un perfectivo fuera de sí que le vuelva perfecto, como pasa con la persona humana. Sólo la voluntad divina es regla de su acto, o lo que es igual, sólo la voluntad de Dios es autónoma, porque no se ordena a un fin superior. Por eso tampoco puede ser destituida de su bondad por una acción desordenada: es un ser impecable.
3. Persona y derechos humanos
La violación de los derechos humanos en determinados países suscita continuamente la férvida protesta de los enemigos del comunismo. Esta protesta suele expresarse en términos que vinculan los derechos humanos a la dignidad del hombre, porque se supone siempre que se fundan en la persona humana. Lo cual merece ser declarado más por extenso.
Los derechos que ahora se llaman humanos, es decir, de todos los hombres del orbe, y no solamente de los ciudadanos de una determinada sociedad civil, son expresión de lo que siempre se ha llamado el derecho natural. Así el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la honra. Pero el jus naturale no ha tenido nunca por fundamento la dignidad de la persona humana, ni siquiera se ha basado en la persona humana a secas, prescindiendo de su dignidad, sino en la naturaleza: de ahí su nombre de derecho natural. De lo contrario se hubiera llamado «derecho personal». El derecho natural nunca ha puesto su acento sobre lo personal, y me atreveré a decir más: no sólo no es un derecho de lo personal, sino que, al menos en un sector muy dilatado de su círculo, es todo lo contrario: es un derecho de gentes. El derecho de gentes es una forma de derecho natural, un «derecho natural secundario»[2]. Ahora bien, ¿qué se entiende por «gentes»? No sólo las naciones, cuyo derecho natural secundario sería un jus inter gentes, sino las gentes sin más, el plural de lo que siempre se ha llamado la gente, y que sirvió de título al conocido libro de Ortega y Gasset. Las gentes tienen su derecho, no sólo colectivo ―jus inter gentes—, sino individual —jus gentium—. Pero lo que invoca el derecho natural y el derecho de gentes no es una exigencia de la dignidad de la persona humana, sino un fuero de cada individuo sin más, que le compete por su naturaleza racional, no por su persona. Para un auténtico filósofo es importante la distinción entre ὑπόστασις y φύσις, entre suppositum y natura.
No confundamos esta distinción familiar a los teólogos escolásticos (y en la que voy a apoyarme después), con la distinción kantiana entre naturaleza y persona. Sin duda son parecidas, pero con un parecido engañador, que ha servido para poner fuera de camino el pensamiento filosófico de no pocos escritores contemporáneos. Kant distingue al hombre como naturaleza y al hombre como persona: al hombre como naturaleza, sometido en el orden fenoménico al engranaje del determinismo universal, y al hombre como persona, dotado en el orden inteligible de moralidad y libertad.
Pero la distinción escolástica entre naturaleza y persona es muy otra, aunque tenga rasgos semejantes, como la rosa y la gardenia son flores parecidas, pero no son la misma flor. Para percatarnos de la distinción escolástica pensemos en el Cristo de la teología católica: evoquemos su naturaleza humana, singular y completa, con alma y cuerpo, con memoria, entendimiento y voluntad, con todas las perfecciones del hombre más perfecto. Pues bien, esta naturaleza carece de persona humana. ¿Hay tal cosa? ¿Es tan grande esta distinción? Para Kant y sus epígonos una naturaleza racional carente de personalidad humana sería inconcebible: porque para ellos la naturaleza racional es ya persona. Al contrario, para el escolástico la naturaleza racional, incluso singular, no es todavía persona. La personalidad es realmente distinta de ella, es la subsistencia que cierra la naturaleza singular y la vuelve totalmente incomunicable. Y esto no sólo ocurre con Cristo, en quien la personalidad del Verbo suple la ausencia de persona humana; también en cada uno de nosotros la naturaleza racional y libre, incluso singular, es realmente distinta de esa perfección que la cierra y la incomunica y que es la subsistencia llamada personalidad.
Una de dos: los derechos humanos se basan en la naturaleza o se fundan en la persona. Yo voy a sostener que se basan en la naturaleza. He llegado a esta conclusión observando lo que es en el hombre naturaleza y lo que es en el hombre persona, y haciendo tanteos para ver dónde encajaba mejor el concepto de los derechos humanos. Del ensayo ha salido la siguiente lucubración, como de la tienta sale el becerro escogido para la lidia.
La razón decisiva para basar los derechos humanos en la naturaleza y no en la persona es que la naturaleza tiende siempre al bien común, que es el bien de la especie, mientras que la persona tiende al bien particular, que es el bien del individuo. La naturaleza trata a toda costa de salvar la especie aunque sea condenando al individuo, mientras que la persona es esencialmente egocéntrica, trata de salvarse a sí misma, aun a costa de los otros ejemplares de la especie. ¿En cuál de los dos términos basaremos los derechos humanos? Yo no vacilo en otorgar mi voto a la naturaleza y denegárselo a la personalidad.
Las inclinaciones de la naturaleza gravitan hacia el bien común. Primero, la inclinación hacia el bien que es común a todas las substancias, que es su conservación en el ser; después, la inclinación hacia un bien más restringido, que es común a todos los animales: la procreación y crianza de los hijos; en fin, la inclinación hacia el bien que es común únicamente a los congéneres de la naturaleza humana: la ordenación deliberada de la convivencia, raíz de todas las producciones teóricas y prácticas por las que el hombre se eleva tan considerablemente sobre el nivel de los brutos. No creo que nadie se atreva a negar que la naturaleza humana de cada uno de nosotros abriga estas inclinaciones que apuntan al bien común. Nuestra conciencia las percibe en el instinto de conservación, en las tendencias sexuales, en la inclinación hacia la convivencia social. Estas inclinaciones son previas a la razón; pero la razón las aprueba como buenas, formula con ellas preceptos, saca de estos principios conclusiones, y de esta suerte surge el derecho natural y el derecho de gentes, basados en la naturaleza.
No así cuando pasamos a lo que en el hombre es persona. La persona subsiste en una naturaleza racional; pero lo personal no es lo natural. Cada persona tiende a usurpar a sus congéneres la parte que les toca en el bien común señalado por la naturaleza. La tendencia de la persona es egoísta. Se me dirá que la tendencia de la naturaleza también lo es, y yo lo concederé, pero añadiendo que lo es de otra manera: cada especie lucha por la conservación de ella misma contra las demás especies, y la guerra que se hacen entre sí es un espectáculo que nos libera para siempre de las ilusiones del optimismo, porque vivimos en un mundo donde el gavilán se come a la paloma, y en el que los individuos de unas especies subsisten a costa de dar la muerte a los individuos de las demás. Pero, con todo eso, únicamente el hombre, la persona humana, además de luchar contra las demás especies y de vivir a costa de ellas, tiene el triste privilegio de ensañarse contra el hombre mismo. O, para decirlo con la tersa prosa de fray Luis de Granada: «Entre todas las criaturas no hay otra contra quien más se encruelezca el hombre que contra el consorte de su misma naturaleza» (Libro de la Oración y Meditación, VIII, 6). Y la raíz de esta lucha no hay que ponerla en la naturaleza (que es la misma en todos), sino en la individuación: en esa individuación máxima que es la persona.
La naturaleza es el aspecto generoso del hombre —bien se ve en las tendencias sexuales―. La personalidad es todo lo contrario: es lo que cierra la naturaleza y la incomunica con otro ser. Los que deseen entenderme han de tener en cuenta estas afirmaciones, por mucho que ellas se opongan a las opiniones vigentes.
La naturaleza es vocación por el bien común. La razón, que aprueba y sanciona las inclinaciones naturales al bien común por medio de preceptos legales, defiende los derechos del orden social, que es el bien común humano por excelencia, habilitando medios de represión y castigo contra los malhechores, sanciones que van desde las penas pecuniarias hasta la pena capital. Los derechos humanos a la libertad y a la vida pueden perderse cuando la persona titular de estos derechos atenta contra el bien común. Y los pierde para que no los pierdan los demás. El poder público encarcela o condena a muerte a los malhechores para que los justos no pierdan sus derechos humanos a la vida y a la libertad.
Si abandonamos la naturaleza por la persona, si ponemos el acento en ésta en vez de ponerlo en aquélla, la perspectiva cambia radicalmente. Se derrumba el derecho natural, que se convierte en derecho de lo personal. Pero la persona aislada de la naturaleza es puro egoísmo: no busca el bien común, sino el bien particular, no puede hacerse medida ni ley de nada, y si se hiciera sería a costa de establecer tantos derechos como personas: tot jura quot capita, lo que no es derecho, sino arbitrariedad.
La sanción contra los perturbadores del bien común queda también desautorizada: no hay criterio alguno para castigar con la privación de la libertad o la pérdida de la vida a personas cuya finalidad jurídica original —derechos humanos— consiste en buscar su propio bien. La consecuencia se saca pronto. Primero se declamará contra la pena de muerte, y poco después contra el encarcelamiento. Es lógico, pues la persona y su dignidad ontológica son iguales en el malhechor y en el justo.
Pero como de esta concepción de los derechos humanos basados en la dignidad de la persona o fundados en la persona a secas no se puede seguir un régimen jurídico viable que se lleve a sus últimas consecuencias, que serían la anarquía pura y simple, aparece en el horizonte de la sociedad una persona excepcional por lo sagaz y lo fuerte que impone en su propio nombre la ordenación al bien común, que debería haberse impuesto en nombre de la naturaleza racional. Es decir, la naturaleza racional, ordenadora de los derechos humanos, y sancionadora de quienes infringen el bien común, será sustituida por la arbitrariedad de una persona sagaz y fuerte que avasalle a sus congéneres y les obligue a obedecer. La anarquía habrá desaparecido, pero habrá sobrevenido el despotismo.
4. Invalidación del derecho humano y acepción de personas
Hemos visto que no se puede buscar apoyo en la persona para salvar los derechos humanos. Pero hay más: buscando apoyarse en ella, se puede originar la aparición de un hecho injusto llamado «acepción de personas». Veámoslo con un ejemplo.
Habiendo naufragado la galeota de Alimucel en las costas de Pantanalea, el pirata se arroja al mar fiado en unos barriles que le llevan flotando hasta la playa. Allí cae en poder del cadí, que le condena a muerte por sus numerosas fechorías. Pero Alimucel trata de defenderse esgrimiendo los derechos humanos de su persona. Y el cadí le responde: «Si invocases los derechos que como hombres tenemos tú y yo, quizás te valieran de algo; pero si invocas tu persona, todo se vuelve contra ti. Tu persona es esencialmente un historial de crímenes. Por tu persona, no por tu naturaleza, voy a mandar ahorcarte.»
Pero entre la condena y la proyectada ejecución de Alimucel vuelve la fortuna su rueda. El cadí se entera de que el reo es consanguíneo suyo, y basado en esta circunstancia no solamente le indulta, sino que después consigue que el Gran Turco le nombre bajá de Rodas. Ahora sí que el pirata ha salvado y mejorado su derecho a la vida y a la libertad por razón de la persona: pero esta obtención y mejora es una flagrante infracción del derecho y la justicia. «En Dios no hay acepción de personas», dice la Escritura (Rom., II, 11). Pero aquel cadí no era Dios y se dejó llevar por la acepción de personas, y sin duda que para obrar como él no necesitan muchos pretextos los políticos personalistas.
Es evidente que el acordarnos de la persona tiene riesgos. Será para su mal o para su bien. Si es para su mal, declaramos inválido el derecho humano de la persona a la libertad y a la vida; y si es para su bien, cometemos una injusticia. Si es para su mal, declaramos que su historial de delincuente, que es estrictamente personal, le ha hecho perder los derechos humanos que le otorgaba la naturaleza (pérdida que salvaguarda los derechos humanos de los demás); y si es para su bien, cometemos la injusticia que se llama acepción de personas, favoreciendo a alguien por un motivo particular ajeno a los méritos que se requieren para alcanzar una dignidad.
Por tanto la invocación a lo personal es un expediente ambiguo. Unas veces lleva a decisiones justas, pero que consiste en declarar que la persona incursa en delito ha perdido el derecho humano a la libertad o a la vida que le otorgaba la naturaleza; otras lleva a decisiones injustas, porque conduce a esa lesión de la justicia distributiva que es la acepción de personas.
Pero, se me dirá, ¿qué pasa cuando la persona es moralmente digna?
La persona nunca es moralmente digna por el hecho de atenerse a los derechos humanos. Y esto sucede así por la razón general de que observar algunos preceptos morales o jurídicos es condición necesaria, pero no es condición suficiente para ser bueno. Observáis el precepto de no matar o el precepto de pagar los impuestos y no por eso os podéis llamar hombres dignos. ¡Ah!, pero cuando quebrantáis cualquier precepto moral o jurídico, siquiera sea solamente uno, entonces ya podéis consideraros malvado y delincuente. Dicho con otras palabras: observar un precepto no es condición suficiente para ser bueno; pero quebrantar un precepto es condición suficiente para ser malo.
Cumplir con los preceptos de los derechos humanos no basta para hacer hombres dignos. Cada hombre consigue su dignidad moral por un esfuerzo que en cierto modo «le hace persona», le obliga a actualizar las potencialidades de dignidad auténtica que lleva dentro, y que no se pueden reducir a un denominador común ni a una fórmula exacta y válida para todos. Poco tienen que ver con esto los derechos humanos. E incluso puede darse el caso, patente en el curso de la Historia, de épocas en las que ha sido precisamente la violación de los derechos humanos por parte de los tiranos la que ha dado ocasión al florecimiento de la dignidad moral. Piénsese en el ejemplo de los mártires cristianos en tiempos de la Roma antigua. Y como contraprueba obsérvese lo que sucede ahora en los países de Occidente más celosos en observar los derechos humanos: la dignidad moral del hombre se reduce a una existencia adocenada, hidrópica de bienes de consumo, carente de nervio ético y minada por la obsesión sexual, la ausencia de ideales constructivos y religiosos y la más espesa y masificada plebeyez.
Yo reconozco gustosamente que sólo una civilización en la que se respeten los derechos humanos es una buena civilización, o, lo que es igual, que allí donde hay una civilización buena, allí hay respeto hacia los derechos humanos. Pero dicha reverencia es sólo un ingrediente muy elemental de la civilización deseable: con él no se la consigue edificar ni mantener en pie. Los derechos humanos, sea cual fuere su fundamento, no son por sí solos suficientes para ser propuestos como un ideal definitivo que encienda y dignifique la acción política y religiosa del hombre.
He tenido que criticar algunas posiciones que hoy tienen inmensa resonancia y vigencia abrumadora en el mundo occidental, pues creo que va siendo ya hora de arbitrar un nuevo ideal que sea más lúcido que el encerrado en los célebres derechos humanos basados en la dignidad de la persona. Creo haber mostrado las ambigüedades del uso de esas expresiones y su verdadera y correcta utilización. No se trata de anular esos derechos, sino de señalar sus justos límites y su verdadero fundamento. Para inventar algo nuevo es menester primero percatarse de la insuficiencia de lo vigente, dejándola valientemente al descubierto. La persona, ya lo dije al principio, es una máscara, y por ser una máscara natural y congénita no hay nadie que nos la pueda quitar. Pero otra cosa son las doctrinas falsas acerca de la persona: ésas sí que podemos desenmascararlas.
NOTA BIBLIOGRÁFICA
Para aclarar o ampliar algunos aspectos del anterior ensayo pueden consultarse los siguientes escritos de su autor:
PALACIOS, Leopoldo-Eulogio: La Prudencia Política (4ª edición, mejorada). Gredos. Madrid, 1977.
― «La primacía absoluta del bien común», en Arbor, 55-56 (1950), 345-375.
― El Mito de la Nueva Cristiandad (3ª edición). Rialp. Madrid, 1957.
― El Juicio y el Ingenio y otros ensayos. Prensa Española. Madrid, 1967.
― «El Rostro y su Anulación», en Atlántida, III (1965), 439-455.
― «Le vissage et son annulation», en Schopenhauer-Jahrbuch, 53 (1972), 316-331.
― Filosofía del Saber (2ª edición). Gredos. Madrid, 1974.
[1] Cfr. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica, I, q. 29, a. 1. Por eso es inaceptable la distinción entre individuo y persona dentro de un mismo hombre. Contra esa distinción sostenida por Jacques Maritain y otros autores, Cfr. LEOPOLDO-EULOGIO PALACIOS, El Mito de la Nueva Cristiandad (Madrid, Rialp, 1957).
[2] Véase la definitiva interpretación del derecho de gentes dada por Santiago Ramírez, O. P.: El Derecho de Gentes. Examen crítico de la filosofía del derecho de gentes desde Aristóteles hasta Francisco Suárez (Madrid, Studium, 1955).
