Índice de contenidos
Número 255-256
Serie XXVI
- Textos Pontificios
-
Estudios
-
En el cincuentenario de dos encíclicas históricas
-
Los sagrados cánones, entre el misterio y el derecho
-
Bonald, o la constitución natural de las sociedades
-
El platonismo empírico de Luis de Bonald
-
Democracia: poder y representación
-
El pensamiento contrarrevolucionario español. Ramón Nocedal, el parlamentario integrista
-
La solución: la participación
-
La economía de la Rusia Imperial antes de la guerra de 1914
-
El laberinto de Rubert de Ventós, la Hispanidad y una confrontación con Maeztu
-
- Actas
- Información bibliográfica
- Crónicas
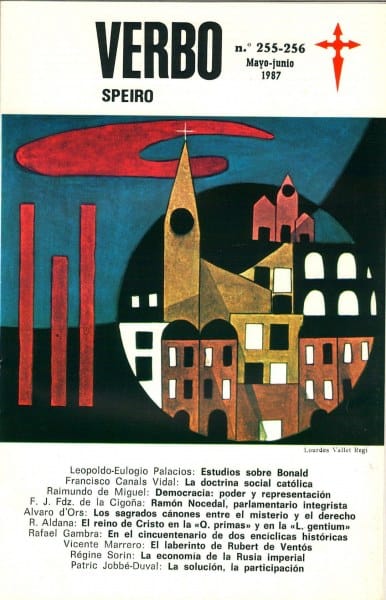
Autores
1987
Los sagrados cánones, entre el misterio y el derecho
LOS SAGRADOS CANONES,
ENTRE EL MISTERIO Y EL DERECHO
(*) ·
POR
ALVARO D'ORS'
Si se habla de «cánones» de la Iglesia, y de derecho «can6-
nico»~ _esto se debe _a que, cu~dO se recOnoció la autqnomía so~
cial de aquélla, el ¡Íoder secolar que la reconoci6 n<> pénsaba que
pudiera
. tener un
orden legi~l~tivo co~vo coro<> el secular. del
emperador.
Se
pensaba· que la lgle~ia, al _carecer de un mstru'
mento
de coacci6n efectiva similar
. al iÍnpérial, s6lo po_dí,Cpr
«reglas» de autoridad, que es lo que
sigi,ifica «cánones»
en griego, trad~cci6n: exacta
de las
regulae Jatina~, y IÍ~ n~oi o
leges propiamente. dich~s, como _podía Q"!, el emperador, y s6lo
él podía hacerlo, en virtud de su efectiva potestad. Para la rheíi:
( •) El nuevo Código dé Derecho Can6nico {1983) ha sido un éstímú•
lo
para
mi reflexión de jurista sobre _el clerecho .de·-Ia-Iglesia. Aparte mis
lecciones de:;
«IQ.tro9'ucci60 rjvil al derecho ~óllico» (en_ la Facultad de
Derecho Can6tiico ..
de la
Universiqad de :Nav~a)., cuyfl. publ_ícaci6n no
·es
todávfa pt'evisible; el
lector puede
ver mis si~éntes._ártículos cahon!sticÓ-i.
En· la revista 'Verbo: «Potestad y autoridad en la organización de Ii lgte=
sía» (núm, 2}5-236" [1985], pág. 667), ·a prop6sito' de 1a · importante tesis
doctoral
de DOLORES
GAaciA-IlERV~7 «El principio de col~gialidad en __ la
organización _d~ la Iglesia unive_rsal_-y particular, segúp éLnuevo _<::ódigÓ»;.
«El correcto canonista» (núm. 241-242 [1986], pág. 223 sobre Io,-~é;;,,ru;,.
melte Aufsiitze» de HANS BARION (1984); «Las sug~rencias · del Sínodo de
1985» (núm. 245-246 [1986],
pág. 545); en La Ley, de Buenos Aires: «El
nuevó Código.de Derecho Canónico (núm. 99, 1983)_; '«Lo$ principios orieri~
tadores
del nuevo
Código de .Derecho Can6nico» (núm, 134, 1983) y «Las
personas jurldicas en el nuevo
Código de Derecho,Can6nico». (núm. 173,
1983); «Puj,ertad
y privilegio petrino» (núm. 17, 1984); en La Ley,
de· Madrid-'(nÚin. 863,"' 1984): «Tres'riotas-sobré ·e1 'derecho mátrimonial
canónico ·"(pubertad, fin primario
del matrim:OóíO, · n1atrhnonio condicional)».
511
Fundaci\363n Speiro
ALVARO D'ORS
talidad tradicional romana esta contraposión era natural, pues
también el
ius producido por la autoridad de los prudentes ha
bla requerido, para hacerse
efectivo, los instrumentos coactivos
de la potestad, del
imperium del magistrado, y se contraponía de
este
modo a
la /ex, que era un dictado de la potestad. La mis
ma Iglesia venía a reconocer esa distribución
de las
dos funciones
rectoras del Orbe,
y así lo decía el Papa Gelasio, a fines del si
glo v, dirigiéndose al emperador romano Anastasia: éste tenia
la potestad
y el Papa la autoridad. Esta distribución quedaba es
pecialmente
reforzada por
el mismo hecho de que el
imperio de
occidente,
en el que se hallaba la Sede
Romana, había desapare
cido,
y no quedaba inás imperio que el bizantino de oriente; sólo
bastante después
iba Justiniano a intentar. una reconstrucción del
antiguo imperio
total,· aunc:¡ue
con capital siempre en
Constanti,
nopla
y no .en Roma; así, la sede del primado no coincidía con el
centro del imperio.
Sólo mucho. después, fundáodose en una su
puesta donación del emperador Constantino, iba el Papa a con
vertirse, desde
Roma, en señor. territorial
de una buena parte de
Italia, que le fue arrebatada en el siglo
XIX, y sustituida en el
xx por el nuevo estado de la Ciudad del Vaticano.
La potestad imperial debía suplir así la falta de
fuerza coac
tiva de
la autoridad de
la Iglesia: los cánones necesitaban reves
ti.rse del
reconocimiento legal de
la potestad del emperador. Y
esto pudo dar lugar, en algunas ocasiones, a lo que nos parece
abusiva intromisión de
. la potestad secular en el régimen de la
Iglesia: lo que solemos censurar como «césaropapismo», pero
que ha venido siendo, en
la historia de la Iglesia, una constante
que presenta varias vicisitudes
y modalidades, como recurrente
interferencia del
poder· civil
en el orden de la Iglesia.
Esta como
debilidad de
la Iglesia es algo innegable, pues la
autoridad carece de armas. Sin embargo, no
cabe dudar
de que
Jesucristo, al fundar la Iglesia, dio a Pedro,
y, por otro lado,
separadamente, al colegio apostólico presidido por el mismo Pe
dro, no sólo autoridad sino también potestad, un poder de
«atar
y desatar», que se ·manifiesta 1111te todo en un poder de castigar,
aunque sea con. penas
difícilinente materiales,
pero siempre espi-
512
Fundaci\363n Speiro
WS SAGRADOS CANONES
rituales. De este modo, aunque para el mundo exterior .a la Igle
sia, el Papa sólo tenga una autoridad, y muy especialmeute para
dec::larar la
ley divina universal o natural, para el interior
dé la
Iglesia, tanto el Papa como también los obispos eu sus iglesias.
particulares
(geueralmeute, pero no necesariamente, territoriales)
tieueu
una verdadera
potestad de gobierno, instituida por
el mis
mo Jesucristo, aunque El no hubiera constituido
directameute
las iglesias particulares; por ser sobrevenidas, éstas no son per
sonas jurídicas de derecho divino, como lo son la Iglesia en su
totalidad y
la Cátedra de Pedro, sino sólo de derecho eclesiásti
co; es
decir, el origen divino del poder episcopal, sucesor del apos
tólico, no es comunicable a la personalidad jurídica de
la iglesia
particular, que es históricameute sobrevenida, Pablo, por ejem
plo, no tenia todavía una iglesia particular propia, pero Timo
tea y
Tito sí llegaron a teuerla, pero por institución paulina y
.
no
divina.
* * *
El mispo apóstol Pablo incitaba a todos los cristianos a evi
tar que se sometieran, én los pleitos qµe tuvieran entre ellos, a
los tribunales oficiales, que eran paganos, y acudieran, en cam
bio, a unos elegidos árbitros cristianos. Por esta vía procesal se vino a cargar sobre los obispos una función
judicial, que · fue
re
conocida como oficial desde
el emperador Constantino, y hubo
de ser restringida
poco después a ciertas causas especiales, por
resultar
tal carga jurisdiccional demasiado insoportable para esos
jueces eclesiásticos. El mismo
Papa vino
a tener una función de
juez supremo, sobre todo en
apelación, muy
similar a la que ha
bía tenido el emperador romano.
De este modo se formó un de
. ·recho especial,
en parte romano, pero muy penetrado de
la mo
ral propiamente cristiana, que era
el que aprobaban y aplicaban
aquéllos jueces de la iglesia, y
que vino
también a
reducir~e a
las
causas que se consolidaron como matéria propia de tal
-jurisdic
ción
eclesiástica.
Nada
· sorprendente,
pues, que
la potestad de los oficios capi-
513
Fundaci\363n Speiro
ALVARO D'ORS
tales de la Iglesia -el Papa · y los obispo&-'-viniera a llamarse
~testad de
jurisdicción»; sólo muy recientemente este término
ha sido sustituido por el de «potestad de gobiemo (regimen )»,
probablemente para evitar la comparación con el sentido estric
tamente judicial que· el
término
«jurisdicción»' tiene
en el len
guaje secular. En efecto, as{ como «jurisd~cci6n~-, -en este uso
no'eclesiástico, se refiere hoy a la Administración estatal de Jus,
ricia,
en la Iglesia esa 'función de juzgar no se distingue mucho
de
la de gobernar. No es que no existan en la Iglesia unos jue
ces pero, por un lado, éstos son siempre o los riris~os o:ficio's ca
pitales del gobierno o vicarios de la potestad, que carecen de po
testad propia
y, por otr~ ]ado, la justicia, en la Iglesia, tiene ca'
rácter
jerárquico y
no suele
tramitarSe en forma
'propiani~nte
contenciosa ante un
ju6'
'independiente. Esto ~s connatural
con
,la
IgÍesia, en· virtud ·del carácter carismático
de sus potestades
y
también por la . casi nula importancia que. en la Iglesia pn~den
tener
las controversias patrimoniales que, aparte lo penal, son
la materia del derecho propiamente dicho dentro del ordena
miento secular .
. ,Esta
diferencia ent(e la justicia eclesiástica• y la secular no
puede menos de
dar carácter a los respectivos ordenamientos de
laJglesia y del Estado. -
Es
cierto que, en la Edad Media, por atracción del prestigio
del Corpus Iuris Civilis; fundamento del derecho' secular, se llegó
a
asóciar el:estndió de
los sagrados
cánones· de
la Iglesia al de
aquel otro derecho
-y precisamente bajo el nombre común de
ius: «ambos 'derechos;, (utrumqúe'. ius}-C-; pero, en· realidad, el
cóncepto genuino
del
ius romano· era ihcolflpatihle ·con el ordec
namiento
de la Iglesia;
precisamente porque el' ius romano pre
suponía siempre
el recurso coactivo de la· 4ctio que, en último
término,
'afectaba a los patrimonios más que· a las personas. Para
el Cristianismo; en caÍnbio, lo· justo está en seguir-el camino rec
to -el directum-, y no en los recursos 'agl:esivos de las «ac
CÍóri<;s» patrimoniales,: Así, aunque
se·
haya conservado
la pala
bra.
actio, ésta carece de verdadero sentido en el derecho canó
nico,
en fanto: éste' ha · introducido en-·el· derecho universal la
514
Fundaci\363n Speiro
LOS SAGRADOS CANONES
idea de que la justicia debe aplicarse mediante una serie ordenada de trámites oficiales ante
la potestad jurisdiccional, que es
el
processus, un concepto claramente no-romano. En la concep
ción romana más genuina, el protagonista del litigio es
el deman
dante, el
actor; en la canónica, el protagonismo recae sobre la
potestad que
juzga, el
iudex con iurisdictio, que es persona de
potestad. En este contexto canónico se explica que
la justicia no sea
estrictamente judicial, sino función de gobierno, pero que tam-
·
bién
se
exprese como aplicación
de la ley, sólo que. no estricta
mente
de la ley humana, como ocurre hoy en el Estado, sino
de una
ley divina,
la del Fundador de la Iglesia, que sólo muy
parcialmente aparece concretada en cánones.
De ahf esa que· pu
diera parecer singularidad aberrante de
la Iglesia
que es
la po
sibilidad de que se puedan castigar delitos no tipificados legal
mente
por la
Iglesia;
pero que
implican
una, infracción de
la
ley divina;
esto, en contra del prfucipio seéular de <
sine· lege»,
que· presupone siempré una ley hu
mana positiva que tipifique y sancione el delito.
Asimismo, es
propio
dé la Iglesia el
que su juicio no sea ex
clusivamente éxterno, sino
que alcance
al.
«fuero interno»
de la
cónciencla;-y ·gue~0inclusO álgunas sanciones de fuéro extein6,
como puede ser un'a pena latae sententiáe -por ejemplo la de
excomunión por aborto procurado-, no
llégúé á exteríorizárse
por
falta
de la subsiguiente
decláráción oficial,.
y
quede como
de
fuero interno. Esto es niúy explicable si 'tenemos en cuenta que
esa
justicia
de la Iglesia· es conio un anticipo del Juicio ·de Dios,
para él que toda conductá, incluso· la más reservada de la con
ciencia humana, .se
convertirá en.
materia·
juiliciabk Y
de
ahí
que
el juicio del Sacramento de la Penitencia pertenezca ya a
la
actividad «judicial» de la Iglesia.· Todo está, que sería incom
prensible para el
ordeilainiénto de la sociedad civil, es congruen
te· con el éaráctér
carismático y
santificador de la Iglesia. De ahí
que, cuando
hablarnos del
Derecho de la Iglesia;. ese derecho
sea esencialmente distinto del de la
sociedád civil,
aunque
pue
da ufilizarse a
veces pára el
canónico una term.ilÍología prestadá
515
Fundaci\363n Speiro
ALVARO D'ORS
por _este otro secular, si bien, casi siempre, con ·un_ sentj.do_ dis
tinto. Esta distancia crea una dificultad para la comunicación
doctrinal, pues Clcige siempre un miramiento escrupuloso para
no caer en -graves incomprensiones de los sagrados cánones.
* * *
Modernamente se ha observado cierta tendencia, en algunos
sectores de la Iglesia y concretamente en muchos y distinguidos
canonistas, a pretender
«juridificar» el orden de los sagrados cá
nones. hasta
el punto de que, en cierto modo, ésa fue una de las
consignas dadas
a los que debían confeccionar el nuevo C
odex
Iuris- Canonici.
Ya el propósito de «codificar» podía parecer muy jurídico,
aunque esto debe entenderse
. en
su exacto sentido. Un
codex
se distingue de
logía esa palabra de
corpus, en tanto que el codex --que,
por sí
mismo
no quiere
decir más
que libro de páginas iguales
unidas por uno de sus lados- contiene partes homogéneas y,
por eso, los
«códigos» se
dividen de manera uniforme, con
di
visiones
ordenadas por
Su magnitud, desde el «libro» hasta, lo
más corriente, los «artículos», equivalentes de los «cánones» de
los códigos
eclesiásticos.
El
codex no es · más · jurídico que el corpus, pero sí más
racionalizado
-de hecho,. la· codificación moderna es fruto del
Racionalismo--, y por eso
más sistemático
y completo. Sus par
tes son
divisiones y no partitiones. Y, por eso mismo, los ele
mentos mínimos de. los códigos tienden a ser «normas» y no
simples «reglas».
Regula ( como decimos, un equivalente latiuo del griego ca
non)
es una forma de expre¡ar un principio para orientar, ,sobre
todo,
al que
ha de juzgar: una
regla de
juicio. En la historia ju
rídica, las reglas aparecen corrientemente en los libros como aco
taciones marginales
del Jecto.r,
· que dan brevemente la razón de
una
sententia doctrinal concreta. Las reglas son como aforismos
516
Fundaci\363n Speiro
LOS SAGRADOS CANONES
y, del mismo modo que, con éstos, aunque se coleccionen en
forma de libros, no se pretende ordenar toda la vida ética de
la convivencia social, así tampoco lo pretendían
las reglas,
sino.
simplemente dar una prudente
.orientación para
resolver bien las
·
posibles
controversias.
Sólo en
la costumbre monacal se vino a
erigir la «regla» ( en singular) como forma rectora de conviven
cia, es decir, como «norma».
«Norma» es una palabra que casi no ~iste en el uso jurídico
romano, aunque sea latina; y se distingue.de «regla» porque asl
como ésta es el instrumento -Para trazar líneas rectas, la norma, ·
en cambio, es la. escuadra, que sirve para trazar, no líneas, sino
ángulos rectos. La diferencia entre linea recta y .ángulo recto es
importante, pues el ángulo sirve, no ya para orientar o dirigir
en un sentido recto, es decir, justo, sino para ajustar plenamente
todo un conjunto,
edificando un
orden unitario sobre un espa
cio delimitado. En la aplicación jurídica, la norma es para todo
el grupo afectado y para todas sus relaciones. Es natural, pues,
que
. el· normativismo
presuponga el Estado,
· hasta
el extremo de
que se ha llegado a
identificar el
Estado como .una simple estruc
tura «normativa» totalmente escalonada y excluyente. Un
exce-
.
so
de racionalismo que sigue pesando sobre la mentalidad
de mu-
chos
juristas de hoy.
Por
lo que a la Iglesia se refiere, decimos, no era menos
«jurídico» el viejo
Corpus Iuris Canonici que el Codex de 1917,
pero sí menos racionalizado. Si la Iglesia se decidió a adoptar
esa nueva
forma legislativa propia del Estado, esto fue, no sólo
por cierto mimetismo que siempre subsiste como residuo del
utrumque ius, sino, en concreto, porque en aquel momento pare
ció
necesario reforzar la unidad y uniformidad de
.la Iglesia,
y
esa forma legislativa utilizada por
el centralismo estatal era, quizá,
la
más útil
para ese
lin. No debe sorprender, pues, que, una vez
decidid.a
la adopción de la forma de Codex, se introdujera en el
.Jenguaje canónico y, como hemos visto) h.o_ sin cierta contradlc
ción de fondo, el uso· de la palabra norma, aunque fuera en forma
. todavía algo tímida, para encajar, sobre todo, una «parte gene,
ral» pr.,liminar, con
el título de
«normae generales», fo que :rons,
517
Fundaci\363n Speiro
ALVARO D'OR.S
tituía una clara imitación de la codificación alemana poco ante
rior: en unmomento en que la mentalidad juridlca germana
ei
taba de moda. . . .
* * *
,Del mismo modo que cuando se empieza a legislar sobre una
materia resulta imposible dejar de seguir legislando sobre ella,
asf también, cuando se hace un código ya no se puede ábando
nar
esa forma Iegislativá. De ahf que,
con más
. prontitud
de lo
que han hecho
los Estados,
la Iglesia haya querido ámbiar su
código por otro nuevo, principalmente por la incidencia de los
gra:..es cambios
implicados en el Concilio Váticano II,
mas re
volucionarios
qu~ los sufridos por
los Estados.
En este
nuevo
código de 1983, naturalmente d uso_. de 11orma há irrumpldo
de. manera ávasalladora ~ora todas
las «reglas»
se han hecho
«escuadras»-, y rio dtja de
percibirse
cómo ~a hitención dé
que
este nu~V\> Códigd no sea ya un libro de. jheces, sino· un
. program~ de
conducta para
todos los fid~s, · de lo q~~ s~ ha · ve
nido a llamar, algo innecesariamente, d «Pueblo de Dios»;' in
necesiiriii . y 'también ''imp~cipiarilente, porqúe . J esi:icrÍ~to ~o ~onsri
tuyó un populus, sino -una Ecclesia, y, _ _por,- cierto;· fuiica._ to
de «Pueblo de Diosi era écis~ de los jhdíos y 'dé losºpicitest~tes,
pues
unos y ÓttÓs .i;ared;n dé0lglesla. .• .... '· . . .
. E~ cónipr~nsible. que, dentr;, de·
este ca~ce co<;llficadoi, se
preteridlerá' · «jÜridlficar» los· sagrados · éánciries, para
acercarse lo
más
pósible á Iil"text~a torio de. los códlgoi est~tales. Por eso
riiisfuó sé pretehdfa imitar ál Estado
en lo de tener una «ley
fundame~taÍ» ;, ~c~~stittición», 'y é'n est~blecer un ~ntrol. con
tkrlcfoso~administrátivo; pero· se ácahó por i-ec~noc~t' que ambas
pteten"siones et8h exresiV'ameilte ,_ ~ritraria~ a la esehda de la
Í:glesiá, fuhdada por J~siicristo y, por ello, n~ sólo j~rárquica,
sino también carismática. Por lo
demás, faltaba
quiz&s ~n los
co-
·
difkadore§ un' conocimientc:> sufic(erite
deI · de'r~ch(! élvil para ~i
imir esa aspiración f para evitar ~et.tos desa¡Üstes J?rOpiamente
jurldiéos que pueden ai!vertirse
en el nuevo C6dfgci de 1983. Des-
Fundaci\363n Speiro
LOS _SAGRADOS CANONES
pués de todo, era difícil que, en un momento de profunda cri
sis del sentido del derecho, como es este de la segunda mitad
del
siglo xx en que vivimos, se pudiera esperar mayor .perfec
ción. El mismo Concilio Vaticano II no pudo dejar de adolecer·
de esa crisis del derecho en aras .de lo «pastoral».
Es más, al concebirse el
código como un prógrama de nor
mas del «Pueblo de Dios», se. ha producido un efecto que parece
del todo contrario a aquella tendencia
juril;icadora, y
es. la enor
me abundancia de cánones puramente exhortativos, morales pero
no jurídicos, que figuran en la nueva ley de la Iglesia. Y, en ese
mismo sentido,
no faltan voces de quienes lamentan que el
Có
digo no refleje con más generosidad y más profundidad toda la
riqueza de la eclesiología del .Vaticano II. y, concretamente, que
deje
de presentar la Iglesia como
misterio de
«comunión», en
vez de
presentarla como «sociedad» humanamente ordenada por
leyes.
De esa como íntima
contradicción que
subyace a lo
largo de
todo
el código y
. aflora tambi"11; en
las contrapuestas opiniones
personales de sus
C9mentaristas, procede
que nos hallemos
hoy
en·
una tensión grave
que puede formularse, cómo hacemós ert
el título de
este
artículo, entre
Misterio y Derecho.
·
_Quizá m, todos los lectores puedan captar cómó ·esta gtave
contradicción
que
_se plantea
hoy dentro de la Iglesia·
tiene -su
remoto
origen
en la poderosa agresión ..C:.pbdémós ·lliunarla así
del
pensamiento protestante, expresado magistralmente
por esa
su
primerísima
figura que fue la del júrista alemán . Rodolfo
Sohm.
«Nada más contrario a "la Iglesia qúe · el Derecho, nadá más
c;ontrarió
al
Derecho
que la Iglesia» ~ecía Sohm-· «y, sin
embargo.,.,
se
da
un Derecho
eclesiástico».
Esto era congruen
te
con el error protestante de que la Iglesia de Jesucristo es pu
ramente espiritual y no constituye una sociedad.
visible, ·p~r 1~
que
las asociaciones confesionales de todo
tlpó -incluyendo '¡;
519
Fundaci\363n Speiro
ALVARO D'ORS
«romana»- se -hallan sometidas a un régimen jurídico estatal.
Como decía el gran jurista (católico) Car! Schmitt, Sohm acaba
siempre por vei:tcer ·a· sus contradictores, y ésta ha venido a ser
la amenaza que se cierne hoy sobre la canonística católica.
En efecto, 1~ que
quisieron ver en el
Codex iuris Canonici un
programa de vida espiritual que
teflejara el misterio de la Igle
sia, y no consistiera en una
ley de
formalidades jurídicas y deli
mitación de competencias; vienen, aunque quiz~s inconsciente
mente, a reconocer que la Iglesia no necesita un orden estricta
mente jurídico¡ y quizás algunos puedan ver en esa dejación de
juridicit:!ad un
paso importante para
el ecumenismo que sueña
en una «unión -de las iglesias» sin necesidad de conversión, uná
palabra, ésta de «conversión», que desearían retirar de la cir
culación. Por otro lado, los juridificantes, en su propio exceso, han
lle'
gado
a querer separar ian radicalmente el
.Derecho de
la Teolo
!gía, que
han acabado por renunciar al Derecho de
la Iglesia para
dedicarse al derecho estatal
relativo· a
las «iglesias», al «Kir
chenrecht» de Sohm, en el que vienen a caer también sus ad
versarios.
De este modo, .unos parecen haber caldo en el extremo, no
ya del teologismo, pero sí del pastoralismo espiritual,
y los otros
en el extremo del legalismo secular. Pero, en algunos casos, los
miSmOs canonistas pasán de uno a otro eitreMo casi sin darse
cuenta, y vienen a parar todos en el Derecho Eclesiástico esta
tal. Y, sin embargo ... , se dan unas «leyes de
la sagrada disci
·'plina», propias
de
fa Iglesia única de Cristo, «unam sanctam».
¿Cuál es, en nuestra opinión, la razón de una vía media que
salve la integridad de
lo que llamamos el Derecho Canónico? Lo
explicaré brevemente y por un símil: la carretera.
Una carretera es, indudablemente, parte del suelo, del mis
mo modo que los sagrados cánones del derecho de la Iglesia son
. parte
de
la Teología; pero la carretera también se distingue cla
ramente del resto del terreno a que pertenece, por su
propia.
función y sus límites, como los sagrados cánones se distinguen
de! resto de la Teología.
520
Fundaci\363n Speiro
WS SAGRADOS CANONES
La carretera no puede ofrecernos toda la riqueza y exube
rancia del terreno, no s6lo del subsuelo insondable, sino del mis
mo suelo. No tiene plantas, ni flores, ni prados, ni rocas, ni
ame•
nas
variaciones del relieve. Evita las cumbres y las honduras
caudales, salvándolas a veces con
· el artificio de túneles y terra
plenes, viaductos y puentes. Es algo
artificial, duro
y recortado
en el conjunto del terreno del que no puede separarse.
La ca
rretera no se contempla ni se·
«vive»: se
utiliza para circular por
ella; es tan s6lo un instrumento de comunicaci6n, y por esto está
jalonada de señales, de prohibiciones y avisos, de direcciones y
auxilios prácticos.
Así también · el derecho can6nico. Atraviesa
el amplio campo infinito de la Iglesia, sin calar en sus profundi
dades misteriosas ni subir a sus cumbres de contemplaci6n. Sirve
para poner orden en
la circulaci6n,
señala competencias. y debe
res, fija formas y recursos, carece de hondura y de
amenidad,
pero
«sirve»:
ése es
su fin, y no hay que buscarle otro. Para al
canzar su último fin, la
salus qnimarum, es, fundamentalmente,
Teología
e, instrumentalmente, una forma muy especial de
De:
recho,
sobre todo de
Organizaci6n. Si
lo entendemos así,
podemos
circular bien por él, sin las tensiones y pretensiones que agitan
malamente a nuestros canonistas de hoy.
521
Fundaci\363n Speiro
ENTRE EL MISTERIO Y EL DERECHO
(*) ·
POR
ALVARO D'ORS'
Si se habla de «cánones» de la Iglesia, y de derecho «can6-
nico»~ _esto se debe _a que, cu~dO se recOnoció la autqnomía so~
cial de aquélla, el ¡Íoder secolar que la reconoci6 n<> pénsaba que
pudiera
. tener un
orden legi~l~tivo co~vo coro<> el secular. del
emperador.
Se
pensaba· que la lgle~ia, al _carecer de un mstru'
mento
de coacci6n efectiva similar
. al iÍnpérial, s6lo po_dí,Cpr
«reglas» de autoridad, que es lo que
sigi,ifica «cánones»
en griego, trad~cci6n: exacta
de las
regulae Jatina~, y IÍ~ n~oi o
leges propiamente. dich~s, como _podía Q"!, el emperador, y s6lo
él podía hacerlo, en virtud de su efectiva potestad. Para la rheíi:
( •) El nuevo Código dé Derecho Can6nico {1983) ha sido un éstímú•
lo
para
mi reflexión de jurista sobre _el clerecho .de·-Ia-Iglesia. Aparte mis
lecciones de:;
«IQ.tro9'ucci60 rjvil al derecho ~óllico» (en_ la Facultad de
Derecho Can6tiico ..
de la
Universiqad de :Nav~a)., cuyfl. publ_ícaci6n no
·es
todávfa pt'evisible; el
lector puede
ver mis si~éntes._ártículos cahon!sticÓ-i.
En· la revista 'Verbo: «Potestad y autoridad en la organización de Ii lgte=
sía» (núm, 2}5-236" [1985], pág. 667), ·a prop6sito' de 1a · importante tesis
doctoral
de DOLORES
GAaciA-IlERV~7 «El principio de col~gialidad en __ la
organización _d~ la Iglesia unive_rsal_-y particular, segúp éLnuevo _<::ódigÓ»;.
«El correcto canonista» (núm. 241-242 [1986], pág. 223 sobre Io,-~é;;,,ru;,.
melte Aufsiitze» de HANS BARION (1984); «Las sug~rencias · del Sínodo de
1985» (núm. 245-246 [1986],
pág. 545); en La Ley, de Buenos Aires: «El
nuevó Código.de Derecho Canónico (núm. 99, 1983)_; '«Lo$ principios orieri~
tadores
del nuevo
Código de .Derecho Can6nico» (núm, 134, 1983) y «Las
personas jurldicas en el nuevo
Código de Derecho,Can6nico». (núm. 173,
1983); «Puj,ertad
y privilegio petrino» (núm. 17, 1984); en La Ley,
de· Madrid-'(nÚin. 863,"' 1984): «Tres'riotas-sobré ·e1 'derecho mátrimonial
canónico ·"(pubertad, fin primario
del matrim:OóíO, · n1atrhnonio condicional)».
511
Fundaci\363n Speiro
ALVARO D'ORS
talidad tradicional romana esta contraposión era natural, pues
también el
ius producido por la autoridad de los prudentes ha
bla requerido, para hacerse
efectivo, los instrumentos coactivos
de la potestad, del
imperium del magistrado, y se contraponía de
este
modo a
la /ex, que era un dictado de la potestad. La mis
ma Iglesia venía a reconocer esa distribución
de las
dos funciones
rectoras del Orbe,
y así lo decía el Papa Gelasio, a fines del si
glo v, dirigiéndose al emperador romano Anastasia: éste tenia
la potestad
y el Papa la autoridad. Esta distribución quedaba es
pecialmente
reforzada por
el mismo hecho de que el
imperio de
occidente,
en el que se hallaba la Sede
Romana, había desapare
cido,
y no quedaba inás imperio que el bizantino de oriente; sólo
bastante después
iba Justiniano a intentar. una reconstrucción del
antiguo imperio
total,· aunc:¡ue
con capital siempre en
Constanti,
nopla
y no .en Roma; así, la sede del primado no coincidía con el
centro del imperio.
Sólo mucho. después, fundáodose en una su
puesta donación del emperador Constantino, iba el Papa a con
vertirse, desde
Roma, en señor. territorial
de una buena parte de
Italia, que le fue arrebatada en el siglo
XIX, y sustituida en el
xx por el nuevo estado de la Ciudad del Vaticano.
La potestad imperial debía suplir así la falta de
fuerza coac
tiva de
la autoridad de
la Iglesia: los cánones necesitaban reves
ti.rse del
reconocimiento legal de
la potestad del emperador. Y
esto pudo dar lugar, en algunas ocasiones, a lo que nos parece
abusiva intromisión de
. la potestad secular en el régimen de la
Iglesia: lo que solemos censurar como «césaropapismo», pero
que ha venido siendo, en
la historia de la Iglesia, una constante
que presenta varias vicisitudes
y modalidades, como recurrente
interferencia del
poder· civil
en el orden de la Iglesia.
Esta como
debilidad de
la Iglesia es algo innegable, pues la
autoridad carece de armas. Sin embargo, no
cabe dudar
de que
Jesucristo, al fundar la Iglesia, dio a Pedro,
y, por otro lado,
separadamente, al colegio apostólico presidido por el mismo Pe
dro, no sólo autoridad sino también potestad, un poder de
«atar
y desatar», que se ·manifiesta 1111te todo en un poder de castigar,
aunque sea con. penas
difícilinente materiales,
pero siempre espi-
512
Fundaci\363n Speiro
WS SAGRADOS CANONES
rituales. De este modo, aunque para el mundo exterior .a la Igle
sia, el Papa sólo tenga una autoridad, y muy especialmeute para
dec::larar la
ley divina universal o natural, para el interior
dé la
Iglesia, tanto el Papa como también los obispos eu sus iglesias.
particulares
(geueralmeute, pero no necesariamente, territoriales)
tieueu
una verdadera
potestad de gobierno, instituida por
el mis
mo Jesucristo, aunque El no hubiera constituido
directameute
las iglesias particulares; por ser sobrevenidas, éstas no son per
sonas jurídicas de derecho divino, como lo son la Iglesia en su
totalidad y
la Cátedra de Pedro, sino sólo de derecho eclesiásti
co; es
decir, el origen divino del poder episcopal, sucesor del apos
tólico, no es comunicable a la personalidad jurídica de
la iglesia
particular, que es históricameute sobrevenida, Pablo, por ejem
plo, no tenia todavía una iglesia particular propia, pero Timo
tea y
Tito sí llegaron a teuerla, pero por institución paulina y
.
no
divina.
* * *
El mispo apóstol Pablo incitaba a todos los cristianos a evi
tar que se sometieran, én los pleitos qµe tuvieran entre ellos, a
los tribunales oficiales, que eran paganos, y acudieran, en cam
bio, a unos elegidos árbitros cristianos. Por esta vía procesal se vino a cargar sobre los obispos una función
judicial, que · fue
re
conocida como oficial desde
el emperador Constantino, y hubo
de ser restringida
poco después a ciertas causas especiales, por
resultar
tal carga jurisdiccional demasiado insoportable para esos
jueces eclesiásticos. El mismo
Papa vino
a tener una función de
juez supremo, sobre todo en
apelación, muy
similar a la que ha
bía tenido el emperador romano.
De este modo se formó un de
. ·recho especial,
en parte romano, pero muy penetrado de
la mo
ral propiamente cristiana, que era
el que aprobaban y aplicaban
aquéllos jueces de la iglesia, y
que vino
también a
reducir~e a
las
causas que se consolidaron como matéria propia de tal
-jurisdic
ción
eclesiástica.
Nada
· sorprendente,
pues, que
la potestad de los oficios capi-
513
Fundaci\363n Speiro
ALVARO D'ORS
tales de la Iglesia -el Papa · y los obispo&-'-viniera a llamarse
~testad de
jurisdicción»; sólo muy recientemente este término
ha sido sustituido por el de «potestad de gobiemo (regimen )»,
probablemente para evitar la comparación con el sentido estric
tamente judicial que· el
término
«jurisdicción»' tiene
en el len
guaje secular. En efecto, as{ como «jurisd~cci6n~-, -en este uso
no'eclesiástico, se refiere hoy a la Administración estatal de Jus,
ricia,
en la Iglesia esa 'función de juzgar no se distingue mucho
de
la de gobernar. No es que no existan en la Iglesia unos jue
ces pero, por un lado, éstos son siempre o los riris~os o:ficio's ca
pitales del gobierno o vicarios de la potestad, que carecen de po
testad propia
y, por otr~ ]ado, la justicia, en la Iglesia, tiene ca'
rácter
jerárquico y
no suele
tramitarSe en forma
'propiani~nte
contenciosa ante un
ju6'
'independiente. Esto ~s connatural
con
,la
IgÍesia, en· virtud ·del carácter carismático
de sus potestades
y
también por la . casi nula importancia que. en la Iglesia pn~den
tener
las controversias patrimoniales que, aparte lo penal, son
la materia del derecho propiamente dicho dentro del ordena
miento secular .
. ,Esta
diferencia ent(e la justicia eclesiástica• y la secular no
puede menos de
dar carácter a los respectivos ordenamientos de
laJglesia y del Estado. -
Es
cierto que, en la Edad Media, por atracción del prestigio
del Corpus Iuris Civilis; fundamento del derecho' secular, se llegó
a
asóciar el:estndió de
los sagrados
cánones· de
la Iglesia al de
aquel otro derecho
-y precisamente bajo el nombre común de
ius: «ambos 'derechos;, (utrumqúe'. ius}-C-; pero, en· realidad, el
cóncepto genuino
del
ius romano· era ihcolflpatihle ·con el ordec
namiento
de la Iglesia;
precisamente porque el' ius romano pre
suponía siempre
el recurso coactivo de la· 4ctio que, en último
término,
'afectaba a los patrimonios más que· a las personas. Para
el Cristianismo; en caÍnbio, lo· justo está en seguir-el camino rec
to -el directum-, y no en los recursos 'agl:esivos de las «ac
CÍóri<;s» patrimoniales,: Así, aunque
se·
haya conservado
la pala
bra.
actio, ésta carece de verdadero sentido en el derecho canó
nico,
en fanto: éste' ha · introducido en-·el· derecho universal la
514
Fundaci\363n Speiro
LOS SAGRADOS CANONES
idea de que la justicia debe aplicarse mediante una serie ordenada de trámites oficiales ante
la potestad jurisdiccional, que es
el
processus, un concepto claramente no-romano. En la concep
ción romana más genuina, el protagonista del litigio es
el deman
dante, el
actor; en la canónica, el protagonismo recae sobre la
potestad que
juzga, el
iudex con iurisdictio, que es persona de
potestad. En este contexto canónico se explica que
la justicia no sea
estrictamente judicial, sino función de gobierno, pero que tam-
·
bién
se
exprese como aplicación
de la ley, sólo que. no estricta
mente
de la ley humana, como ocurre hoy en el Estado, sino
de una
ley divina,
la del Fundador de la Iglesia, que sólo muy
parcialmente aparece concretada en cánones.
De ahf esa que· pu
diera parecer singularidad aberrante de
la Iglesia
que es
la po
sibilidad de que se puedan castigar delitos no tipificados legal
mente
por la
Iglesia;
pero que
implican
una, infracción de
la
ley divina;
esto, en contra del prfucipio seéular de <
sine· lege»,
que· presupone siempré una ley hu
mana positiva que tipifique y sancione el delito.
Asimismo, es
propio
dé la Iglesia el
que su juicio no sea ex
clusivamente éxterno, sino
que alcance
al.
«fuero interno»
de la
cónciencla;-y ·gue~0inclusO álgunas sanciones de fuéro extein6,
como puede ser un'a pena latae sententiáe -por ejemplo la de
excomunión por aborto procurado-, no
llégúé á exteríorizárse
por
falta
de la subsiguiente
decláráción oficial,.
y
quede como
de
fuero interno. Esto es niúy explicable si 'tenemos en cuenta que
esa
justicia
de la Iglesia· es conio un anticipo del Juicio ·de Dios,
para él que toda conductá, incluso· la más reservada de la con
ciencia humana, .se
convertirá en.
materia·
juiliciabk Y
de
ahí
que
el juicio del Sacramento de la Penitencia pertenezca ya a
la
actividad «judicial» de la Iglesia.· Todo está, que sería incom
prensible para el
ordeilainiénto de la sociedad civil, es congruen
te· con el éaráctér
carismático y
santificador de la Iglesia. De ahí
que, cuando
hablarnos del
Derecho de la Iglesia;. ese derecho
sea esencialmente distinto del de la
sociedád civil,
aunque
pue
da ufilizarse a
veces pára el
canónico una term.ilÍología prestadá
515
Fundaci\363n Speiro
ALVARO D'ORS
por _este otro secular, si bien, casi siempre, con ·un_ sentj.do_ dis
tinto. Esta distancia crea una dificultad para la comunicación
doctrinal, pues Clcige siempre un miramiento escrupuloso para
no caer en -graves incomprensiones de los sagrados cánones.
* * *
Modernamente se ha observado cierta tendencia, en algunos
sectores de la Iglesia y concretamente en muchos y distinguidos
canonistas, a pretender
«juridificar» el orden de los sagrados cá
nones. hasta
el punto de que, en cierto modo, ésa fue una de las
consignas dadas
a los que debían confeccionar el nuevo C
odex
Iuris- Canonici.
Ya el propósito de «codificar» podía parecer muy jurídico,
aunque esto debe entenderse
. en
su exacto sentido. Un
codex
se distingue de
logía esa palabra de
corpus, en tanto que el codex --que,
por sí
mismo
no quiere
decir más
que libro de páginas iguales
unidas por uno de sus lados- contiene partes homogéneas y,
por eso, los
«códigos» se
dividen de manera uniforme, con
di
visiones
ordenadas por
Su magnitud, desde el «libro» hasta, lo
más corriente, los «artículos», equivalentes de los «cánones» de
los códigos
eclesiásticos.
El
codex no es · más · jurídico que el corpus, pero sí más
racionalizado
-de hecho,. la· codificación moderna es fruto del
Racionalismo--, y por eso
más sistemático
y completo. Sus par
tes son
divisiones y no partitiones. Y, por eso mismo, los ele
mentos mínimos de. los códigos tienden a ser «normas» y no
simples «reglas».
Regula ( como decimos, un equivalente latiuo del griego ca
non)
es una forma de expre¡ar un principio para orientar, ,sobre
todo,
al que
ha de juzgar: una
regla de
juicio. En la historia ju
rídica, las reglas aparecen corrientemente en los libros como aco
taciones marginales
del Jecto.r,
· que dan brevemente la razón de
una
sententia doctrinal concreta. Las reglas son como aforismos
516
Fundaci\363n Speiro
LOS SAGRADOS CANONES
y, del mismo modo que, con éstos, aunque se coleccionen en
forma de libros, no se pretende ordenar toda la vida ética de
la convivencia social, así tampoco lo pretendían
las reglas,
sino.
simplemente dar una prudente
.orientación para
resolver bien las
·
posibles
controversias.
Sólo en
la costumbre monacal se vino a
erigir la «regla» ( en singular) como forma rectora de conviven
cia, es decir, como «norma».
«Norma» es una palabra que casi no ~iste en el uso jurídico
romano, aunque sea latina; y se distingue.de «regla» porque asl
como ésta es el instrumento -Para trazar líneas rectas, la norma, ·
en cambio, es la. escuadra, que sirve para trazar, no líneas, sino
ángulos rectos. La diferencia entre linea recta y .ángulo recto es
importante, pues el ángulo sirve, no ya para orientar o dirigir
en un sentido recto, es decir, justo, sino para ajustar plenamente
todo un conjunto,
edificando un
orden unitario sobre un espa
cio delimitado. En la aplicación jurídica, la norma es para todo
el grupo afectado y para todas sus relaciones. Es natural, pues,
que
. el· normativismo
presuponga el Estado,
· hasta
el extremo de
que se ha llegado a
identificar el
Estado como .una simple estruc
tura «normativa» totalmente escalonada y excluyente. Un
exce-
.
so
de racionalismo que sigue pesando sobre la mentalidad
de mu-
chos
juristas de hoy.
Por
lo que a la Iglesia se refiere, decimos, no era menos
«jurídico» el viejo
Corpus Iuris Canonici que el Codex de 1917,
pero sí menos racionalizado. Si la Iglesia se decidió a adoptar
esa nueva
forma legislativa propia del Estado, esto fue, no sólo
por cierto mimetismo que siempre subsiste como residuo del
utrumque ius, sino, en concreto, porque en aquel momento pare
ció
necesario reforzar la unidad y uniformidad de
.la Iglesia,
y
esa forma legislativa utilizada por
el centralismo estatal era, quizá,
la
más útil
para ese
lin. No debe sorprender, pues, que, una vez
decidid.a
la adopción de la forma de Codex, se introdujera en el
.Jenguaje canónico y, como hemos visto) h.o_ sin cierta contradlc
ción de fondo, el uso· de la palabra norma, aunque fuera en forma
. todavía algo tímida, para encajar, sobre todo, una «parte gene,
ral» pr.,liminar, con
el título de
«normae generales», fo que :rons,
517
Fundaci\363n Speiro
ALVARO D'OR.S
tituía una clara imitación de la codificación alemana poco ante
rior: en unmomento en que la mentalidad juridlca germana
ei
taba de moda. . . .
* * *
,Del mismo modo que cuando se empieza a legislar sobre una
materia resulta imposible dejar de seguir legislando sobre ella,
asf también, cuando se hace un código ya no se puede ábando
nar
esa forma Iegislativá. De ahf que,
con más
. prontitud
de lo
que han hecho
los Estados,
la Iglesia haya querido ámbiar su
código por otro nuevo, principalmente por la incidencia de los
gra:..es cambios
implicados en el Concilio Váticano II,
mas re
volucionarios
qu~ los sufridos por
los Estados.
En este
nuevo
código de 1983, naturalmente d uso_. de 11orma há irrumpldo
de. manera ávasalladora ~ora todas
las «reglas»
se han hecho
«escuadras»-, y rio dtja de
percibirse
cómo ~a hitención dé
que
este nu~V\> Códigd no sea ya un libro de. jheces, sino· un
. program~ de
conducta para
todos los fid~s, · de lo q~~ s~ ha · ve
nido a llamar, algo innecesariamente, d «Pueblo de Dios»;' in
necesiiriii . y 'también ''imp~cipiarilente, porqúe . J esi:icrÍ~to ~o ~onsri
tuyó un populus, sino -una Ecclesia, y, _ _por,- cierto;· fuiica._ to
de «Pueblo de Diosi era écis~ de los jhdíos y 'dé losºpicitest~tes,
pues
unos y ÓttÓs .i;ared;n dé0lglesla. .• .... '· . . .
. E~ cónipr~nsible. que, dentr;, de·
este ca~ce co<;llficadoi, se
preteridlerá' · «jÜridlficar» los· sagrados · éánciries, para
acercarse lo
más
pósible á Iil"text~a torio de. los códlgoi est~tales. Por eso
riiisfuó sé pretehdfa imitar ál Estado
en lo de tener una «ley
fundame~taÍ» ;, ~c~~stittición», 'y é'n est~blecer un ~ntrol. con
tkrlcfoso~administrátivo; pero· se ácahó por i-ec~noc~t' que ambas
pteten"siones et8h exresiV'ameilte ,_ ~ritraria~ a la esehda de la
Í:glesiá, fuhdada por J~siicristo y, por ello, n~ sólo j~rárquica,
sino también carismática. Por lo
demás, faltaba
quiz&s ~n los
co-
·
difkadore§ un' conocimientc:> sufic(erite
deI · de'r~ch(! élvil para ~i
imir esa aspiración f para evitar ~et.tos desa¡Üstes J?rOpiamente
jurldiéos que pueden ai!vertirse
en el nuevo C6dfgci de 1983. Des-
Fundaci\363n Speiro
LOS _SAGRADOS CANONES
pués de todo, era difícil que, en un momento de profunda cri
sis del sentido del derecho, como es este de la segunda mitad
del
siglo xx en que vivimos, se pudiera esperar mayor .perfec
ción. El mismo Concilio Vaticano II no pudo dejar de adolecer·
de esa crisis del derecho en aras .de lo «pastoral».
Es más, al concebirse el
código como un prógrama de nor
mas del «Pueblo de Dios», se. ha producido un efecto que parece
del todo contrario a aquella tendencia
juril;icadora, y
es. la enor
me abundancia de cánones puramente exhortativos, morales pero
no jurídicos, que figuran en la nueva ley de la Iglesia. Y, en ese
mismo sentido,
no faltan voces de quienes lamentan que el
Có
digo no refleje con más generosidad y más profundidad toda la
riqueza de la eclesiología del .Vaticano II. y, concretamente, que
deje
de presentar la Iglesia como
misterio de
«comunión», en
vez de
presentarla como «sociedad» humanamente ordenada por
leyes.
De esa como íntima
contradicción que
subyace a lo
largo de
todo
el código y
. aflora tambi"11; en
las contrapuestas opiniones
personales de sus
C9mentaristas, procede
que nos hallemos
hoy
en·
una tensión grave
que puede formularse, cómo hacemós ert
el título de
este
artículo, entre
Misterio y Derecho.
·
_Quizá m, todos los lectores puedan captar cómó ·esta gtave
contradicción
que
_se plantea
hoy dentro de la Iglesia·
tiene -su
remoto
origen
en la poderosa agresión ..C:.pbdémós ·lliunarla así
del
pensamiento protestante, expresado magistralmente
por esa
su
primerísima
figura que fue la del júrista alemán . Rodolfo
Sohm.
«Nada más contrario a "la Iglesia qúe · el Derecho, nadá más
c;ontrarió
al
Derecho
que la Iglesia» ~ecía Sohm-· «y, sin
embargo.,.,
se
da
un Derecho
eclesiástico».
Esto era congruen
te
con el error protestante de que la Iglesia de Jesucristo es pu
ramente espiritual y no constituye una sociedad.
visible, ·p~r 1~
que
las asociaciones confesionales de todo
tlpó -incluyendo '¡;
519
Fundaci\363n Speiro
ALVARO D'ORS
«romana»- se -hallan sometidas a un régimen jurídico estatal.
Como decía el gran jurista (católico) Car! Schmitt, Sohm acaba
siempre por vei:tcer ·a· sus contradictores, y ésta ha venido a ser
la amenaza que se cierne hoy sobre la canonística católica.
En efecto, 1~ que
quisieron ver en el
Codex iuris Canonici un
programa de vida espiritual que
teflejara el misterio de la Igle
sia, y no consistiera en una
ley de
formalidades jurídicas y deli
mitación de competencias; vienen, aunque quiz~s inconsciente
mente, a reconocer que la Iglesia no necesita un orden estricta
mente jurídico¡ y quizás algunos puedan ver en esa dejación de
juridicit:!ad un
paso importante para
el ecumenismo que sueña
en una «unión -de las iglesias» sin necesidad de conversión, uná
palabra, ésta de «conversión», que desearían retirar de la cir
culación. Por otro lado, los juridificantes, en su propio exceso, han
lle'
gado
a querer separar ian radicalmente el
.Derecho de
la Teolo
!gía, que
han acabado por renunciar al Derecho de
la Iglesia para
dedicarse al derecho estatal
relativo· a
las «iglesias», al «Kir
chenrecht» de Sohm, en el que vienen a caer también sus ad
versarios.
De este modo, .unos parecen haber caldo en el extremo, no
ya del teologismo, pero sí del pastoralismo espiritual,
y los otros
en el extremo del legalismo secular. Pero, en algunos casos, los
miSmOs canonistas pasán de uno a otro eitreMo casi sin darse
cuenta, y vienen a parar todos en el Derecho Eclesiástico esta
tal. Y, sin embargo ... , se dan unas «leyes de
la sagrada disci
·'plina», propias
de
fa Iglesia única de Cristo, «unam sanctam».
¿Cuál es, en nuestra opinión, la razón de una vía media que
salve la integridad de
lo que llamamos el Derecho Canónico? Lo
explicaré brevemente y por un símil: la carretera.
Una carretera es, indudablemente, parte del suelo, del mis
mo modo que los sagrados cánones del derecho de la Iglesia son
. parte
de
la Teología; pero la carretera también se distingue cla
ramente del resto del terreno a que pertenece, por su
propia.
función y sus límites, como los sagrados cánones se distinguen
de! resto de la Teología.
520
Fundaci\363n Speiro
WS SAGRADOS CANONES
La carretera no puede ofrecernos toda la riqueza y exube
rancia del terreno, no s6lo del subsuelo insondable, sino del mis
mo suelo. No tiene plantas, ni flores, ni prados, ni rocas, ni
ame•
nas
variaciones del relieve. Evita las cumbres y las honduras
caudales, salvándolas a veces con
· el artificio de túneles y terra
plenes, viaductos y puentes. Es algo
artificial, duro
y recortado
en el conjunto del terreno del que no puede separarse.
La ca
rretera no se contempla ni se·
«vive»: se
utiliza para circular por
ella; es tan s6lo un instrumento de comunicaci6n, y por esto está
jalonada de señales, de prohibiciones y avisos, de direcciones y
auxilios prácticos.
Así también · el derecho can6nico. Atraviesa
el amplio campo infinito de la Iglesia, sin calar en sus profundi
dades misteriosas ni subir a sus cumbres de contemplaci6n. Sirve
para poner orden en
la circulaci6n,
señala competencias. y debe
res, fija formas y recursos, carece de hondura y de
amenidad,
pero
«sirve»:
ése es
su fin, y no hay que buscarle otro. Para al
canzar su último fin, la
salus qnimarum, es, fundamentalmente,
Teología
e, instrumentalmente, una forma muy especial de
De:
recho,
sobre todo de
Organizaci6n. Si
lo entendemos así,
podemos
circular bien por él, sin las tensiones y pretensiones que agitan
malamente a nuestros canonistas de hoy.
521
Fundaci\363n Speiro
