Índice de contenidos
Número 415-416
Serie XLII
- Textos Pontificios
- In memoriam
- Estudios
-
Crónicas
-
San Fernando 2003
-
Homilía del P. Agustín Arredondo, S. J. en la festividad de San Fernando
-
Discurso de Félix Muñoz en la festividad de San Fernando
-
Discurso de Armando Marchante en la festividad de San Fernando
-
XIV Jornadas de la Unidad Católica: «Los católicos españoles y la Constitución de 1978»
-
Ediciones Nueva Hispanidad. Una editorial al servicio de la Tradición Hispanocatólica
-
-
Información bibliográfica
-
Francisco Rodríguez de Coro: Francisco Fabián y Fuero. (Un ilustrado molinés en Puebla de los Ángeles)
-
Teófilo Aparicio López: Agustinos españoles en la vanguardia de la ciencia y la cultura (Volumen II)
-
Juan López Tabar: Los famosos traidores
-
Claudio Sánchez Albornoz: Orígenes del Reino de Pamplona. Su vinculación con el Valle del Ebro
-
Víctor Pradera: Fernando el Católico y los falsarios de la historia
-
Silvano Borruso: Pena de muerte
-
Domingo Muelas Alcocer: Episcopologio conquense. 1858-1997
-
José Manuel Cuenca Toribio: Sociología del episcopado español e hispanoamericano (1789-1985)
-
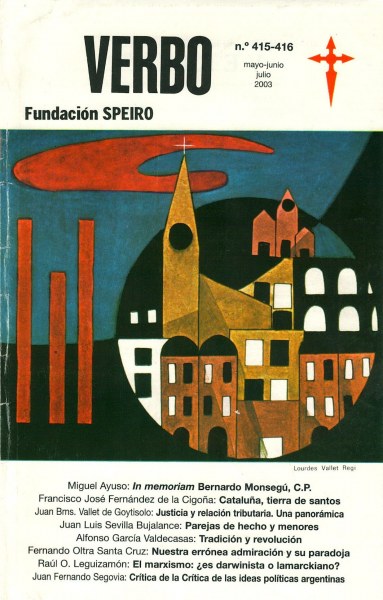
Autores
2003
Justicia y relación tributaria. Una panorámica
JUSTICIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA.
UNA PANORÁMICA
POR
JUAN BMS. VAIIBT DE GOYTISOLO
Al compás de la historia económico·política, se produce un
tratamiento jurídico del terna impositivo, que sufre los avatares
padecidos
por el derecho a raíz del nominalismo.
Podemos decir
que fueron trazadas por Santo Tomás de
Aquino las bases para un tratamiento juódico de los impuestos
metódicamente realista, con
su definición del bien común, la cla
sificación
de las clases de justicia juódica, y con sus tesis acerca
del ejercicio
de la propiedad y del empleo de lo superfluo. Son
temas
que se hallan entreligados de tal modo que no es posible
tratar correctamente
de cualquiera de ellos con independencia de
los otros. De todos ya me he ocupado en otro lugar (1).
El bien común no es el bien del Estado ni de una colectivi
dad, sino la
de todos los individuos que la componen en cuanto
a lo que se refiere al fin común, que no se contrapone sino com
plementa los fines particulares lícitos de los miembros (2). Puesto
que,
en una comunidad bien ordeanda: -siendo el individuo parte
de la ciudad es imposible que un individuo sea bueno si no guar
da la debida proporción con el bien común; y el todo no puede
ser perfecto si sus partes no son proporcionadas a él, (3). Como
vemos, el bien común se comunica al irradiár entre todos los
miembros de la comunidad ( como sucede con la paz, el buen
(1) «La propiedad y justicia a la luz de Santo Tomás de Aquino-, en mis Estudios
sobre derecho de cosas, 2.ª ed., vol. 1, Madrid, Montecotv0, 1985, pp. 147-216.
(2) SANTO TOMÁS DE AQIBNO, S. Tb. l.• -2.ae, 90, 2, ad 2 y 12, resp,
(3) !bid, 92, 1 ad 3.
Verbo, núm. 415-416 (2003), 407-424. 407
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
ambiente, el orden, etc.), y se distribuye en cuanto lo común no
sea comunicable por si mismo y ha de ser distribuido para la
ayuda y perfección de los particulares necesitados (subsidios,
enseñanza, etc.). Aquel que es comunicable por si mismo corres
ponde a la Justicia general o legal, y el segundo a la justicia dis
tributiva ( 4). Ésta tiene
por pauta la igualdad geométrica o por
cionalidad (a las necesidades o a las posibilidades), o, incluso, la
progresividad
que puede ser a veces más adecuada si se conju
gan varias proporcionalidades: mayores posibilidades con meno
res necesidades. En cambio, la igualdad aritmética es pauta
de la
justicia conmutativa (5), aplicable a las tasas
por el uso de servi
cios comunes y a los impuestos indirectos,
que gravan el uso de
ciertos bienes (v. gr., los impuestos sobre los carburantes).
Al ocuparse de la propiedad privada de los bienes de esta tie
rra, el propio Aquinatense estimó su licitud
(6), aduciendo razo
nes de dinámica social -incidente
en el bien común (7)-; de
estructura social (8); de tipo económico (9); de carácter socioló
gico, para
la mejor organización social y responsabilidad colecti
va
de cada uno (10); de tipo político, en aras de la paz social
(11), y de defensa de la libertad, sin la cual
no cabe la práctica
de las virtudes que perfeccionan al hombre (12). Pero -según el
mismo Santo Tomás- el hombre
•no debe tener como propias
las cosas comunes, sino
de modo que fácilmente de participa
ción
en ellas a los otros cuando lo necesiten• (13). En conscuen
cia, la propiedad atribuye la
potestas procurandt et dispensandi,
que determina de qué modo el propietario debe ejercer su
derecho de propiedad (14),
en su doble aspecto de facultad y
(4) lbtd, 2.' -2.-, 61, 1, ad 4.
(5) !bid, 2, resp.
(6) !bid, 66, 2, resp.
(7) !bid, 1.· -2.-, 105, 2, resp.
(8) SANTO ToMAs DE "AQUINO, Comment a la Política de ARISTÓTELES, lib. VII,
lect. 5, a.
408
(9) Id., S. Tb. 6, 6, 2, resp., vers. Primo.
(10) /bid, vers. Alío modo, y Comment. cits., lib. 11, lect. 2. •
(11) !bid, 66, 2, resp. Temo.
(12) !bid, 32, 5 y 66, 2 ad 2.
(13) !bid, 66, 3, resp.
(14) !bid, 32, 5, ad 2.
Fundaci\363n Speiro
]USI1CIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
deber (15), gestionarla y efectuar la distribución de sus rentas de
toda clase para la atención, primero, de sus propias necesidades
y las
de su familia (16) y, después, la de lo superfluo a quienes
lo necesite (17).
Ahí nos hallamos ante
la problemática del empleo y distribu
ción
de eo quod ei superjluunt, de Jo superfluo (18), con todas
las cuestiones
que suscita (19).
La primera se refiere a la delimitación de Jo superfluum y lo
necesarium (20). Esto -dice Santo Tomás (21)-es ,aquello sin
lo cual no se puede pasar convenientemente la vida, según
la condición y estado de la propia persona y de las demás cuyo
cuidado
Je incumbe, [. .. ] ,no se funda en algo indivisible,
antes bien, se
Je pueda añadir mucho, y aún así no pasar del
límite
de lo necesario, y se puede restar mucho y quedar
bastante para desenvolver la vida de un modo congruente al
propio estado,.
Los límites entre necesario y superfluo no son, pues, cuanti
tativos
sino que responden a la finalidad del empleo de los bie
nes y
al destino que se les dé. Así, dice (22): es malo el afán de
lucro en cuanto no conoce límites y tiende al infinito; pero no Jo
es obtenerlo por el ejercicio de un actividad, incluida la del
comercio,
que se efectúe ad publicam utilitatem.
Según el Aquinatense (23): <4tSUS pecuniae est in emistone
ipsuis,,
principio del que, según Vykopal (24), ,fácilmente se
deduce
que quien usa de lo superfluo para el engrandecimien
to de su industria, agricultura o comercio, dando a los pobres
posibilidad de trabajo para ganarse el pan, cumple su deber de
(15) Jbid, 1.· -2.•, 97, 4, resp.
(16) Id., Summa contragent. 1, 3, 127.
(17) Id., S. 1b. 66, 3, ad 3.
(18) Jbid, s. 1b. 2.' -2.-. 61, 1, ad 3.
(19) Cfr. mi estudio cit. supra nota 1, n. 21-25, pp. 198-216.
(20) SANTO TOMÁS DE AQlllNO, S. Tb. 2.• -2."', 32, 5, resp.
(21) Jbid, 6, resp.
(22) Jbtd, 77, 4, resp.
(23) Jbid, 117, 4, resp.
(24) Adolfo VYKOPAL, La dottrina del superfluo tn Santo Tommaso, cap. TI,
Brescia, Marcelliana 1962, p. 72.
409
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
devolver lo superfluo ad bonum de manera más adecuada a las
necesidades
de nuestro tiempo,,.
Santo Tomás, con esta doctrina, sentó las bases que desarro
lló tres siglos
después la escolástica española del XVI en especial:
Domingo
de Soto, el Doctor navarro como se conoce a Martín de
Azpilcueta, Domingo de Bañez, Tomás del Mercado, Luis de
Malina S. !., Francisco Suárez (25).
Siguiendo
con el examen de lo superfluo, e interpretando lo
que el Aquinatense dice de éste, penetré hace años en la cues
tión jurídica fundamental, referente al alcance
de su incumpli
miento. Llegué a las conclusiones
que siguen (26).
l.º Los pobres -en contra de la tesis sostenida por la doctri
na reformista-no tienen un «derecho~ de estricta justicia conmu
tativa a lo superfluo que,
en su ejercicio, les facultaría para sus
traerlas, manifiesta u ocultamente, sin incurrir
en hurto ni rapiña,
de una parte (27), y, de otra -salvando los casos de extrema y
urgente necesidad-, el propietario no incurre en denegación de
auxilio por negárselo.
2.º Tampoco la justicia distributiva autoriza el Estado para
socializar los bienes
que producen lo superfluo y distribuirlos,
puesto que, según el mismo Santo Tomás, esta función corres
ponde al propietario por su potestas dispensandi, por razón de la
cual
,se deja al arbitrio de cada uno la distribución de las cosas
propias para socorrer a los
que tienen más necesidad. (28); y,
(25) Además del libro de José I.ARRAz, La época del mercantilismo en Castilla,
Madrid, Ed. Atlas 1943; de la Colección de dictámenes inéditos del maestro
Francisco de Vitoria, recopilados por Miguel Aruz y publicado por Vicente
BERTRÁN DE HEREDIA, Ciencia Tomista 1931; y Jaime BRUFAU, El pensamiento políti
ca de Domingo de Soto y su concepción del poder, Universidad de Salamanca 1960,
cap. •El poder económico•, pp. 73-117; cfr. Fabián EsTAPÉ RODRÍGUEZ,
Revalorización de la escolástica en la formación del pensamiento económico.
A.R.A.C.M. y P. 73, 1996, pp. 445-457, así como la bibliografía española y espe
cialmente extranjera
que cita.
410
(26) Cfr. y loe. cit. supra, nota 1, n.º 24, pp. 207-215.
(27) SANI'O ToMAs DE AQUINO, s. 7b. 2.' -2.•, 66, 7, resp., ad 1 y ad 2.
(28) ]bid, 2, resp.
Fundaci\363n Speiro
jUS'llCIA Y RELACIÓN TRIBUI'ARJA. UNA PANORÁMICA
también, entiende que si los príncipes, con violación de la justi
cia, empleando la autoridad pública, arrebatan violentamente las
cosas
de otras personas, obran ilícitamente, cometen rapiña,
estando obligados a la restitución• (29).
3.º Ni debe el Estado, por justicia distributiva, repartir las
rentas superfluas, recaudándolas
por medios fiscales para redis
tribuirlas
por subsidios de diverso tipo y fines, conforme preten
de la socialdemocracia. Ya que, el propio Santo Tomás distingue:
por justicia distributiva corresponde: a quienes rigen las comu
nidades políticas distribuir moderadamente los bienes comunes,
pero esto corresponde al padre dentro de la familia (30), y por
justicia general o legal corresponde a quienes rigen la comunidad
ordenar
al bien común el ejercicio de su liberalidad por las per
sonas privadas (31).
4. º Más discutible resulta si por justicia general corresponde
al Estado la distribución de
lo superfluo, con arreglo al principio
de subsidiaridad, de modo que el Estado sólo debe intervenir si
entiende
que el individuo no regula adecuadamente su bonum
al bonum commune -tesis de Vykopal (32), frente a la cual
Sciacca (33) objeta
que la medida que separa lo necesario de lo
superfluo, así como su buen o mal uso, ano puede ser sino inte
rior~, pues es de naturaleza moral. Acerca de esta regulación,
el liberalismo
y el dirigismo, socialdemócrata o tecnocráticos,
difieren totalmente, aquél en menos y éste en más.
5.º En fin -y esta es la solución que considero más conforme
con las pautas
que indica Santo Tomás-, los deberes del propie
tario respecto
de lo superfluo tienen carácter ético, que por sí
solas
no son exigibles por la ley, sino únicamente cuando el
desorden social
que produzcan las grandes desigualdades
(29) !bid, 8, resp. y ad 3.
(30) !bid, 61, !, ad. 3.
(31)
!bid, ad 4.
(32) VYKOPAL, op. cit., cap. N, pp. 84 y SS.
(33) M. F. SCIACCA, L 'ora di Cristo, cap. VII, 6, pp. 212 y SS.
411
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
(pobreza frente a opulencia, ignorancia) sea de tal grado que el
bien común requiera su corrección y reglamentación. Esta es
la interpretación de Cathrein (34), Rernm novarnm 19 y
Quadragesimo anno 47.
Esta perspectiva corresponde al realismo metódico, que
parte de la existencia de un orden natural reflejado en las cosas
ínsito en la creación divina, que, por lo tanto, impone al poder
del Estado -en otro tiempo a la ciudad o al reino-unos límites
por arriba -el del respeto a ese orden que la trasciende- y por
abajo -el respeto a la autonomía de los cuerpos sociales y a la
libertad de los súbditos
en lo que se refiere a sus fines indivi
duales-. Paradigma
de esta perspectiva fue en los tiempos de San
Luis, el gobierno gótico
-según lo denominó Montesquieu
(35}-, régimen pactista, semejante al del pactismo de los reinos
de Aragón, Navarra y Valencia, del principado de Cataluña y el
señoño de Vizcaya. En la cúpula se hallaba el pactismo políti
co, conforme el cual las leyes positivas o constituciones gene
rales debían ser pactadas entre el rey, príncipe o
señor del
señoño con los tres brazos de las cortes o junta general en
representación del pueblo (36). No obstante, estas constitucio
nes no podían contravenir el orden trascendente -religioso o
natural-; y en ese pactismo, el rey para imponer los impuestos
que necesitaba debía asimismo obtener la aprobación de las
Cortes. En Valencia se estimaba, incluso, que existía una con
mutabilidad entre la aprobación de los impuestos pedidos por
el rey a las Cortes y las leyes propuestas por éstas a él. No pare
ce
que fuera así en las contituciones generales de Cataluña
-aunque algunos comisarios de las Cortes de 1419 y 1421 lo
(34) Victor CATHREIN, Filosofia del derecho, III, V, 3.• cfr. 7.ª ed. en castellano,
Madrid, Instit. Ed. Reus 1968, pp. 281 y ss.
(35) MONTESQUIBU, E. L., XI, vrn, ult. y XXX, !, 1.
(36) Cfr., en El pactismo en la historia de F.spaña, Madrid, Instiruto de España
1986, las comunicaciones de Jaume SoBREQUÉs CAWcó, La práctica política del
pactismo en Cataluña, pp. 49-74; mía, Valor jurídico de las leyes paccionadas en
el Principado
de Cataluña, pp. 75-110, y Jesús LALINDE ABAI>lA, El pactismo en los
reinos de Aragón y Valencia, pp. 113-139, así como mi Introducción al pactismo,
3, pp. 20-23.
412
Fundaci\363n Speiro
]US11CIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
pretendían-, aunque sí lo era en algunos de los privilegios, dife
rencia nítidamente observada
por Jaume Callis (37).
La penetración, en el siglo XIV, del voluntarismo y el nomina
lismo
en teología y ftlosofia, no tardaria en contaminar al derecho,
que ya
no podría basarse en un orden natural trascendente, ínsito
en las cosas, sino en la voluntad divina y, en lo no previsto por
ésta, en la de quien o quienes rigen las comunidades, y, una vez
producida la laicización del Estado, ya sólo en la voluntad de éste.
Lutero y Calvino
son nominalistas y, por ello, donde su refor
ma se extiende impera el positivismo de la legislación emanada
del príncipe o de los portavoces del pueblo (38). Paralelamente
en los países católicos iría penetrando el voluntarismo.
En esta penetración intervino decisivamente la gran personali
dad de Francisco Suárez. Éste, si bien mantiene la existencia de un
orden divino, expresado en la ley natural, pero no legible en la
naturaleza de las cosas sino escrito en la mente humana en forma
de mandatos imperativos, sustituye
la ecuación ius-iustum por la
lex-ius, impuesta por el voluntarismo, y así conduce a la estatali
zación del derecho positivo, confundido con
la ley (39). Esto inci
dió, sin duda,
en su concepción del derecho tributario. En éste, si
bien,
por una parte, mantiene reciamente la necesidad de que los
impuestos sean justos, requiriendo para ello: unos límites a su one
rosidad, su aplicación
al objeto para el que se imponen y la pro
porcionalidad
en su reparto y a las posibilidades de los súbditos,
en cambio, por otra parte, acentúa su dependencia de la decisión
del rey al que trata de liberar, de toda sujeción pactista. En efecto:
Ante todo se suma Suárez ( 40) a la doctrina
común -extensa
mente expuesta por Diego de Covarrubias-, según la cual las
(37) Jaume CAI1Js, Margarita Fisci, dubbto octavo, XXII, 2, 3 y 4, y Curiarum
extragravatorium
rerum summts tllustratio, cap. VII, 51, XXXVI, vers.
Advertendum tamen, quien diferencia la posibilidad de que la concesión de pri
vilegios surgiera
de un contrato conmutativo, del tipo de los contratos reales,
cuando medió precio, o bien de un pacto consensual normativo, caracteristico de
las leyes paccionadas entre el rey y los tres brazos de las cortes de Cataluña.
(38)
Cfr. mi Metodología de la determinactón del derecho I, Perspectiva histó
rica, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces 1994, 121-129, pp. 345--361.
(39) !bid, 141-152, pp. 404-466.
(40) Francisco SuÁl
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
leyes tributarias no son penales por su naturaleza ni por su mate
ria, y, aunque se les añada una pena, no la estima estrictamente
sino meramente penal, ,a no ser que, por las fórmulas o por las cir
cunstancias
de la ley, conste otra cosa,. Sólo salva los casos en que
el tributo se impone como un castigo a una ciudad rebelde o a otro
reino o Estado
que haya cometido una injusticia.
La justicia de las leyes tributarias la estima desde la perspec
tiva de sus causas, y consecuentemente requiere:
l.' Por su causa eficiente, que la imponga el soberano que
no tenga superior en su esfera (41), sin que por costumbre y
prescripción
pueda establecerse por otros señores. Aunque admi
te
que el príncipe pueda confiar a un inferior que, en su nombre
y autoridad, imponga un tributo en un caso particular C 42).
2.' Por
su causa final, considera que el tributo debe ser
justo
de conformidad a la justicia conmutativa ya que -se debe al
príncipe por razón de su cargo y de su trabajo,,, o bien por ser
,necesario para ayudar
al Estado en las ocasiones perentorias que
se presentan•. De ello deduce que ,la cantidad del tributo en justi
cia
no puede sobrepasar la medida que reclame la causa,, y ello
tanto en su origen como en su conservación, aunque en caso
de cesar esta causa pueda mantenerse para cubrir otros gastos
necesarios (43).
3.' Por su causa formal, para que de conformidad a la justi
cia distributiva sea justo, estima preciso se •guarde la proporción
entre el tributo y los súbditos a quienes el tributo se impone•, y
que ,la cantidad de la carga se distribuya proporcionalmente
según las fuerzas de cada uno•; y, por razón de su causa mate
rial, requiere que sólo se impongan «sobre las cosas que se trans
portan, se venden o se compran» cuando los otros tributos no
bastan para satisfacer la necesidad pública C 44).
414 (41)
!bid, 14, 2.
(42) !bid, 14, 6-17.
(43) !bid, 15,
1-11.
(44) !bid, 16, 1-8.
Fundaci\363n Speiro
]US11CIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
4.0 En cuanto a la necesidad del consentimiento del reino
para la justicia formal de los tributos, distingue la manera
en que
se halle establecida la monarquía, según ·dependa el principe en
su función legislativa del consentimiento del pueblo o senado, de
forma
que éstos tengan voto definitivo•, o bien si •el poder resi
de sencillamente
en el principe aunque con la obligación de con
sultar a los suyos• ( 45).
Con esta perspectiva observa que, conforme la
Partida 2, 1,
2; la 5, 8, 9 y la 7, 10, 5, en Castilla, ese poder se atribuía única
mente
al rey, sin necesidad del concurso del reino ni del pueblo.
Sin embargo, no podía ignorar ni ingnoró •aquella ley y cons
tumbre
de España de pedir el consentimiento del reino <:uando
se van a imponer tributos•. De ella, dice que ·fue una institución
particular concedida
por los reyes hace unos doscientos años,
por benignidad suya y no por exigencia de la justicia. Por tanto,
no es general para todos los reinos; sino que, en cada uno de
ellos se ha de observar su propia ley o costumbre, y en donde
no haya determinación particular alguna, se ha de observar la
equidad
de la justicia natural• ( 46).
Advirtamos
que en los reinos, principados y señoríos donde
regía el pactismo político, se partía de las limitaciones que, por
el orden de las cosas -filosof'ia del pactismo-, tiene el monarca
-hoy diríamos el Estado- hacia arriba, por el derecho divino y el
natural, y hacia abajo con respecto a las debidas potestades de
los cuerpos sociales.
Todo será y es, por el contrario, muy diverso en la legislación
tributaria
de los regímenes que se desarrollaron de conformidad
a las ideas gestadas
en la Modernidad, en virtud de las cuales ha
surgido el Estado moderno. Éste es un tema al cual responde el
magnifico discurso
de José Luis Pérez de Ayala, Valoración y sig
nificado de las ideas tributarias de Montesquieu, para la dogmá
tica del derecho tributario moderno,
pronunciado en su ingreso
en la Real Academia de Jurisprudencia. Como indica su título,
parte
de la disconformidad de los puntos de partida del Barón de
la
Brede con los observados en el mundo contemporáneo a par-
( 45) Jbid, 17, 1-7.
(46)
Jbid, 18, 1-7.
415
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOY11SOLO
tir de Kant. Pienso, por mi parte, que conviene repasar breve
mente desde su mismo origen, más remoto, la génesis de ese
pensamiento.
Tiene su raíz inicial
-<:orno hemos advertido-en el volunta
rismo y en el nominalismo y, consiguientemente, en el positivis
mo legalista, de ellos diamante. Este influjo se refuerza: 1.0
, con
la pretensión de Francis Bacon
de prescindir del regnum Dei y
construir el
regnum hominis, empleando el método de las cien
cias ffsicas, con eliminación
de las causas formales y finales, que
califica de vírgenes estériles ( 47); 2.º con la teoría de la sobera
nía de Bodino, que sustituye a la concepción de la suprema
potestas ( 48); 3. º con el constructivismo contractualista de Thomas
Hobbes, del
que surgiña Levtatban ( 49), y 4.0 con el escepticis
mo de Hume, que redujo la causa eficiente al efecto psicológico
producido cuando se observa
que cronológicamente a determi
nado hecho le sucede otro también determinado (50).
Insisto, una vez más, en que si bien Montesquieu, vive en ese
ambiente de la Modernidad, no sigue ni el iusnaturalismo idealis
ta y racionalista de
la escuela del derecho natural y de gentes (51),
ni el constructivista de Hobbes y sus seguidores (52).
Observando a Montesquieu
en esa perspectiva, tan alejada de
las fuentes de las concepciones hoy predominantes, José Luis
Pérez de Ayala ha efectuado -<:orno él mismo dice-la labor de
·leer y verter en clave juridtca (según la moderna dogmática tri
butaria) muchas de las ideas expresadas en el libro XIII del
( 47) Cfr. Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho 1, I.a
ciencia del derecho a lo largo de su historia, 86, Madrid, Consejo General del
Notariado 2000, p. 507, tnflney, más ampliamente, Perspectiva histórica 176, pp.
566 y SS.
( 48) Cfr. Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho, 11
Ordenación sistemática, vol. 1, Madrid, Consejo General del Notariado 2002, 57,
pp. 25S-261.
(49) Cfr. Perspectiva histórica 179-180, pp. 577-586.
(50)
Cfr. Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho, II, 12,
desde
el párrafo siguiente al que termina con la nota 29 hasta el que lleva la nota
31,
pp. 58 y s.
(51) Or. mi libro Montesquieu. Leyes, gobiernos y poderes, cap. III, 3-4,
Madrid, Civitas, 1986, pp. 124-130.
(52)
]bid, 5-6, pp. 130-137.
416
Fundaci\363n Speiro
JUSTICIA Y RELACIÓN TRIBUI'ARIA. UNA PANORÁMICA
Espíritu de las leyes, con el fin de establecer el puente conceptual
y terminológico necesario entre aquellos textos del siglo
XVIII y
las construcciones doctrinales y legales del derecho tributario
actual• (53). Esa labor hasta ahora la habían descuidado tanto los
especialistas en Montesquieu1 como los tratadistas del derecho
tributario. Pérez de Ayala la ha efectuado de un modo magistral
como muestra su discurso.
Su exposición podemos dividirla en tres partes, que respecti
vamente examinan: la doctrina tributaria de Montesquieu (caps.
II y III); la frustración de ésta en la construcción del tributo y sus
causas (caps. N-VII), y su proyección a los modernos sistemas
fiscales (caps.
VIII y IX).
a) En la primera de estas tres partes observa y contrasta
sucesivamente: la legitimidad
por las causas y la legalidad de los
impuestos, la diferencia entre las causas y la fuente de los tribu
tos; y la posible disparidad de su justicia y
su legalidad.
En la legalidad de los impuestos ve implícita la no confusión
del poder legislativo
-que por ley debe determinar qué impuestos
han de pagarse-, el ejecutivo
-que debe recaudarlos- y el judicial
-que ha de juzgar si es correcta su percepción. Actuando así uno
de contrapeso del otro,
en busca de un equilibrio entre los tres.
Por otra parte, para la justicia de los tributos muestra
que
requiere una triple legitimidad de sus causas:
Su causa final ha de responder al bien común, entendido
como el bien de todos los ciudadanos. A esto responde lo
que el
mismo Charles de Secondat, en el primer párrafo del capítulo I
de su libro
XIII, dice: ·Los impuestos son una porción que da
cada ciudadano
de sus bienes para tener la seguridad de la otra
y de
poder gozarla gratamente•.
Su causa material requiere que la medida de los tributos sea
fijada atendiendo,
de una parte, a dos factores -<:orno dice en el
siguiente párrafo del mismo capítulo-: las necesidades del Estado
y las de los ciudadanos; y, de otra -como indican los últimos
(53) José Luis PÉREZ DE AYALA v LóPEZ DE AYA1A, Valoración y signtficado de
las ideas de Monstesquieu, para la dogmática del derecho tributario moderno,
. preámbulo 4, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia, 2001, pp. 21.
417
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
párrafos de ese capitulo--, lo que el pueblo pueda dar para los
ingresos públicos, atendiendo a
que siempre sea menor la cuan
tía de lo que deba dar de la que la pueda dar.
La causa formal impone un justo reparto de los tributos entre
los ciudadanos, como observa en el capítulo siguiente.
Y la causa eficiente sólo debe ser una ley, emanada de las
cortes. Pero, debemos tener en cuenta que Montesquieu conce
bía las cortes representativas de los diversos cuerpos sociales y
no de partidos politicos o facciones.
De la debida atención a esas causas, tanto como del
equili
brio, entre el poder legislativo que autoriza el tributo, el ejecuti
vo,
que lo recauda, y la función judicial, que enjuica su legalidad,
depende la libertad de los ciudadanos. Montesquieu, en el párra
fo 58, del capitulo VI de su libro XI, en el que precisamente trata
de la no confusión de poderes, 4, lo explica: ,Si el poder ejecu
tivo estatuye sobre la recaudación
de los impuestos más allá del
consentimiento [del
pueblo en el legislativo], dejará de haber
libertad, porque el ejecutivo se habrá convertido
en legislativo en
el tema más importante de la legislación•. Y lo completa y redon
dea en el libro XIII, conforme indica ya el enunciado de su epí
grafe:
De las relaciones que la recaudación de los impuestos y el
volumen de las rentas públicas tienen con la libertad.
Consecuentemente -según observa en los dos últimos incisos del
capítulo
11 de este libro XIII-: ,La naturaleza es justa con los hom
bres,
pues los laboriosos a mayor trabajo más recompensa obtie
nen. En cambio, el
poder arbitrario sustrae las recompensas de la
naturaleza y; se cae en el desánimo en el trabajo, y el ocio pare
ce el único bien».
b) Acerca de la frustración del pensamiento tributario de
Montesquieu, en la construcción del tributo, observa Pérez de
Ayala (54) que ésta se produce: como consecuencia de influjo de
Kant en la concepción del poder efectuada por el idealismo y el
formalismo jurídico alemán,
que rechaza la concepción causalis
ta de la justicia, así como en la construcción del tributo como
(54) J. L. PÉREZ DE AYALA, op. cit., v-vn, pp. 67-104.
418
Fundaci\363n Speiro
JUSTICIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
relación de poder y por la aplicación de la teoña de la división
de poderes a la relación juñdica tributaria, que Albert Hensel
efectúa, tal como comúnmente
ha sido entendida en el siglo XX.
Debemos advertir que, ciertamente, esa ·frustración• es debi
da a la contraposición entre
el pensamiento filosófico-político y
füosófico-juñdico que se impone en el siglo XIX y el de
Montesquieu, y
en que, por otra parte, éste es mal entendido y
peor aplicado. En efecto:
l.º Mientras Montesquieu --como él mismo declara (55)
inducía sus principios
de la naturaleza de las cosas y trataba de
hallar las causas generales y particulares,
que diferenciaba de las
circunstancias y las ocasiones (56),
en cambio en el pensamien
to de Kant -influenciado
por Hume-y, tras de Kant, en el con
temporáneo, se prescinde
de las causas sociales y, por lo tanto,
de la dinámica
de la naturaleza de las cosas, y el derecho se basa
en la voluntad del Estado --que Kant presume nouménica o pura
y, por lo tanto, se confunde con los mandatos de la ley (57).
2.º Hoy se sigue la concepción que expuso Badina de la
soberanía1 que Hobbes fundamentarla y Rousseau encamaría en
la voluntad general, hoy subsumida en la del parlamento estruc
turado
por partidos políticos, en contra de lo que Juan Jacobo
opinaba. En cambio Montesquieu
--como observa Michel Troper
jamás se preocupó de la teoña de la soberanía y probablemente
pensaría
--como conjetura Sánchez Agesta-que ésta podía hallar
se compartida, dividida o pactada, o, como
yo creo, sustituida
por el espíritu general de la nación, concebido como una resul
tante, concorde con la naturaleza de las cosas, razón por la cual,
él, se esforzaba por hallar su reflejo político con un equiltbrio
vertical de
carácter
social, y un equilibrio horizontal de los pode
res del Estado (58).
(55) MoNTESQUIEU, E. L., preface, 6.
(56) Cfr. mi libro Montesquieu. Leyes, gobiernos y poderes, cap. II, 6, pp. 99-105.
(57) Cfr. La c1encta del derecho a lo largo de la historia, 86--87, pp. 503-515.
(58)
Cfr. op. ult. cit. 11 Ordenación sistemática, vol 1, 57, a, párrafos que lle-
van las notas 93 a 96, pp. 259 y s.
419
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
3.º Se falsea la doctrina de Montesquieu de la no confusión,
contrapeso y equilibrio de poderes, entendiéndola como división
de poderes (59); es decir, por su contraria que le opuso Sieyes.
De ese error viene la posición de Otto Mayer, según la cual sólo
corresponde a la ley el establecimiento y la definición
de los tri
butos en general, pero entiende que esa reserva de ley tiene
carácter excepcional en la actividad administrativa, limitándose a
ciertos objetos particularmente importantes, ya
que en todos los
otros casos el
poder ejecutivo obra ,en virtud de fuerza propia y
no en virtud de la ley,. En cambio, conforme la idea que tenía
Montesquieu
de la no confusión, contrapeso y equilibrio de
poderes y su consideración de que la función judicial es nula
como poder político, pero necesaria como poder juridico, como
requiere su perfecta independencia -según subraya Vlachos-,
resulta, a mi juicio, que para esto el partido con mayoría absolu
ta o la coalición
que domine en el legislativo, tanto más si ese
partido o coalición ejercen el
poder ejecutivo, no debe de tener
peso alguno en la designación de los componentes de los órga
nos jurisdiccionales superiores
de la función judicial (Tribunal
Constitucional, Consejo del Poder Judicial) (60).
4.0 También en la construcción de Hensel, secundada por
Nawiasky, se parte de una desviación a la doctrina de
Montesquieu, por más que aquélla doctrina sea muy valiosa
para la ciencia del derecho tributario y elogiable por su ten
dencia a buscar una regulación justa de éste, como es consi
derada por Sainz de Bujanda, Russo y otros muchos autores
contemporáneos, como la única compatible con el derecho tri
butario moderno. Pérez de Ayala capta muy bien (61) su fallo
al observar los tres «momentos» en que Hensel descompone la
aplicación del principio de la tripartición de poderes: -momen
to legislativo, momento de la relación jurídica obligacional, en
situación de igualdad (en cuanto el Estado y el contribuyente
están sujetos igualmente a la legislación tributaria), y momen-
420 (59)
Jbld, 58, pp. 262-267.
(60) Ibtd, vol. 11, Madrid,
Consejo General del Notariado, 2003, 132, B.
(61) J. L. PÉREZ DE AYALA, op. cit., VII, 3, pp. 100-103.
Fundaci\363n Speiro
JUSTICIA Y REI.ACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
to ejecutivo del tributo ----caracterizado por la potestad concedi
da a la administración pública por la legislación tributaria-, en
el cual, •toda la dogmática jurídica construida [para el segun
do momento] como una consecuencia del citado principio
[de igualdad] se convierte en un instrumento técnico, un uten
silio
de la dogmática jurídica de la que el legislador se sirve,
para enmascarar
en ella ( vaciándola de buena parte de su
contenido garantista) auténticas relaciones de poder, en el sen
tido más estricto del término, compatibles sólo formalmente,
pero no sustantivamante, con el principio de la tripartición de
poderes,.
Observo,
por mi parte, que semejante tergiversación del pen
samiento de Montesquieu se produce, además, en cuanto no se
contrapesa el contrabalanceo entre el poder del Estado y la par
ticipación del
pueblo en su estructura social. Esto conlleva una
concepción completamente diferente a la que hoy invoca el
Btado de derecho -en cuya virtud el Estado se somete al derecho
que él mismo legisla e impone--, certeramente criticada por
Duguit y que observa el propio Kelsen, aunque le sirve para jus
tificar su paso adelante de afirmar que, como aparato coactivo, el
Estado y el derecho se identifican (62). Por el contrario,
Montesquieu entiende
que la justicia y el derecho se hallan por
encima del Estado y de toda constitución escrita. El mismo escribió:
-«La justicia es eterna y no depende de las convenciones
humanas. Si de ellas dependiera, sería una verdad terrible, haría
falta
que se hurtara a sí misma, (63).
-,Una cosa no es justa porque sea ley, sino que debe ser ley
porque es justa• (64).
-"Decir que no hay nada justo o injusto sino lo que ordenan
o proluoen las leyes positivas, es decir que antes de que se tra
zara un círculo no eran iguales todos los radios. Es preciso, pues,
reconocer la existencia de relaciones de equidad anteriores a que
la ley positiva las establezca, (65).
(62) Cfr. op. y vol. ult. cit., 234.
(63) MoNTESQUIEU, lettrespersannes, LXXXIII, 7.
(64) !bid, Máspensées, 1096 (460, !).
(65) Ibtd, E. L. l, I, 8, inciso final, y 9, inciso primero.
421
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VAUET DE GOYTISOLO
e) La proyección critica del pensamiento tributario de
Montesquieu a los modernos sistemas fiscales le permite a José
Luis Pérez de Ayala observar sucesivamente:
-
El ,choque del pensamiento de Montesquieu con el sistema
impositivo del Estado del bienestar (66); la dinámica
de los
impuestos autoliquidables,
en los cuales la administración tribu
taria actú:l de policía fiscal, con continuas inspecciones en casa,
por un deber de pago incumplido o mal cumplido que es pena
lizado antes
de que la administración haya liquidado el impues
to,
que cree habria ,horrorizado, a Montesquieu, por estimarlo ,lo
más contrario a la libertad, (67).
-La configuración juriprudencial del acreedor tributario
como
potentior persona (68); la actuación del poder legislativo
como potenciador e impulsor
-y no de contrapeso- del poder
ejecutivo en el ámbito tributario, en detrimento de la seguridad
jurídica. Con lo cual la apreciación
por éste de la naturaleza del
acto y el valor del bien liquidable se elevan a conceptos absolu
tos y unívocos frente a cualquier otro criterio, haciendo de la
administración juez y parte antes de que tenga lugar toda inter
vención judicial (69).
-La llamada ,relación de superioridad, del Estado en el
moderno derecho tributario,
que hace del propio Estado acree
dor, ejecutor y policía fiscal,
con el máximo margen de iniciativa,
y dota al
poder ejecutivo de discrecionalidad de decisión en la
aplicación y recaudación
de impuestos (70). La apelación exciu'
siva al método deductivo de los textos legales tributario (71) y el
carácter
ex lege de la obligación tributaria con sus efectivas con-
(66) J. L. PÉREZ DE Av.ALA, VIII, 1, pp. 105 y ss. Aqui recoge unos luminosos
páJTafos de Dalmaciq NEGRO PAVÓN, Montesqufeu critico -avant la letre» del Estado
de bienestar, en AAVV ·Montesquieu 250 Jhare Geist der Gestze-, Baden, Nomos
verlangsellschaft, 1999, pp. 167 y ss.
(67) !bid, VJII, 2, pp. donde cita el inciso del texto de MONTFSQUIEU, E. L., XIII,
VII in.fine.
(68) !bid, VJII, 3, pp. y ss. donde recoge y apoya las cñticas de varios auto-
res contra la S.T.C. de 26 de abril de 1990.
(69) J/,;d, VIII, 4, pp. 126 y s.
(70) Jmd, VIII, 5, pp. 136 y ss.
(71) Jmd, IX, pp. 143 y ss.
422
Fundaci\363n Speiro
]US11CIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
secuencias, especialmente en los casos en que la administración
entiende que se comete fraude de ley (72).
-
El mito de la pureza metodológica · en la elaboración e
interpretación
de las leyes fiscales, con la paradoja, en fin, de la
inoperancia
de un criterio objetivo de justicia tributaria material,
como principio interpretativo
de aquellas normas legales (73).
En este último
punto es especialmente interesante lo que
Pérez de Ayala comenta acerca de la paradoja de que, por una
parte, se defienda la tesis de la interpretación literal y estricta de
la ley tributaria, entendiéndola requerida •Como una garantía
para el ciudadano•,
y, por otra, «el rechazo de la analogía y del
recurso a la equidad·,
•en la práctica moderna del derecho tribu
tario~, donde suelen operar «no como un mecanismo de garantía a
favor
de los ciudadanos sino, al contrario, se traducen en una
reducción de su derecho, de su libertad juridica y politica, frente
a la
admirústración y sus potestades de aplicación de la ley• (74).
En este
punto --<:onforme concluye Pérez de Ayala-, creo
que, Montesquieu hubiese entendido que, como garantía de los
ciudadanos, la interpretación del lenguaje legal debe tener en
cuenta el espíritu de la ley más que su letra, conforme resulta de
su definición que aparece al comienzo de De /'esprit des lots,
donde dice que el espíritu de las leyes pueden tener con las
cosas según su naturalez:
Es m¡is, pienso que en el derecho tributario, de modo pare
cido
que en el derecho penal, la analogía y la equidad pueden
aplicarse siempre in bonam partem para el contribuyente, en
tanto lo permita el espíritu y la finalidad de la ley. Por otra parte,
acerca del derecho penal, ha dicho Arthur Kaufmann (75),
que el
principio
nullum crimen nula poema sine lege requiere •que el
tipo
de la acción punible esté fijado en una ley formal, es decir,
tiene
que ser descrito en forma más o menos completa•; por lo
cual,
«encuentra sus fronteras en el tipo de antijuricidad que sub-
(72) !bid, IX, 1, pp. 149 y SS.
(73) !bid, IX, 2, pp. 155 y s.
(74) /bid, pp. 161 y SS.
(75) Cfr. Arthur KA.UFMAl'...:N, Analogie und «Natur der Sache~ (1965); cfr. en cas
tellano, Santiago
de Chile 1976, cap. VIII, VII in fine, pp. 252 y s.
423
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
yace en el supuesto de hecho legal·; fuera de los cuales son posi
bles la analogía y
la equidad. Pues bien, creo yo que, en derecho
tributario,
puede decirse lo mismo respecto del principio de
que no cabe ningún tributo ni infracción fiscal sin ley que los
imponga; es decir, matizando que ese límite se refiere a su tipo
legal, fuera del cual no tiene por qué excluirse la analogía y la
equidad.
424
Fundaci\363n Speiro
UNA PANORÁMICA
POR
JUAN BMS. VAIIBT DE GOYTISOLO
Al compás de la historia económico·política, se produce un
tratamiento jurídico del terna impositivo, que sufre los avatares
padecidos
por el derecho a raíz del nominalismo.
Podemos decir
que fueron trazadas por Santo Tomás de
Aquino las bases para un tratamiento juódico de los impuestos
metódicamente realista, con
su definición del bien común, la cla
sificación
de las clases de justicia juódica, y con sus tesis acerca
del ejercicio
de la propiedad y del empleo de lo superfluo. Son
temas
que se hallan entreligados de tal modo que no es posible
tratar correctamente
de cualquiera de ellos con independencia de
los otros. De todos ya me he ocupado en otro lugar (1).
El bien común no es el bien del Estado ni de una colectivi
dad, sino la
de todos los individuos que la componen en cuanto
a lo que se refiere al fin común, que no se contrapone sino com
plementa los fines particulares lícitos de los miembros (2). Puesto
que,
en una comunidad bien ordeanda: -siendo el individuo parte
de la ciudad es imposible que un individuo sea bueno si no guar
da la debida proporción con el bien común; y el todo no puede
ser perfecto si sus partes no son proporcionadas a él, (3). Como
vemos, el bien común se comunica al irradiár entre todos los
miembros de la comunidad ( como sucede con la paz, el buen
(1) «La propiedad y justicia a la luz de Santo Tomás de Aquino-, en mis Estudios
sobre derecho de cosas, 2.ª ed., vol. 1, Madrid, Montecotv0, 1985, pp. 147-216.
(2) SANTO TOMÁS DE AQIBNO, S. Tb. l.• -2.ae, 90, 2, ad 2 y 12, resp,
(3) !bid, 92, 1 ad 3.
Verbo, núm. 415-416 (2003), 407-424. 407
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
ambiente, el orden, etc.), y se distribuye en cuanto lo común no
sea comunicable por si mismo y ha de ser distribuido para la
ayuda y perfección de los particulares necesitados (subsidios,
enseñanza, etc.). Aquel que es comunicable por si mismo corres
ponde a la Justicia general o legal, y el segundo a la justicia dis
tributiva ( 4). Ésta tiene
por pauta la igualdad geométrica o por
cionalidad (a las necesidades o a las posibilidades), o, incluso, la
progresividad
que puede ser a veces más adecuada si se conju
gan varias proporcionalidades: mayores posibilidades con meno
res necesidades. En cambio, la igualdad aritmética es pauta
de la
justicia conmutativa (5), aplicable a las tasas
por el uso de servi
cios comunes y a los impuestos indirectos,
que gravan el uso de
ciertos bienes (v. gr., los impuestos sobre los carburantes).
Al ocuparse de la propiedad privada de los bienes de esta tie
rra, el propio Aquinatense estimó su licitud
(6), aduciendo razo
nes de dinámica social -incidente
en el bien común (7)-; de
estructura social (8); de tipo económico (9); de carácter socioló
gico, para
la mejor organización social y responsabilidad colecti
va
de cada uno (10); de tipo político, en aras de la paz social
(11), y de defensa de la libertad, sin la cual
no cabe la práctica
de las virtudes que perfeccionan al hombre (12). Pero -según el
mismo Santo Tomás- el hombre
•no debe tener como propias
las cosas comunes, sino
de modo que fácilmente de participa
ción
en ellas a los otros cuando lo necesiten• (13). En conscuen
cia, la propiedad atribuye la
potestas procurandt et dispensandi,
que determina de qué modo el propietario debe ejercer su
derecho de propiedad (14),
en su doble aspecto de facultad y
(4) lbtd, 2.' -2.-, 61, 1, ad 4.
(5) !bid, 2, resp.
(6) !bid, 66, 2, resp.
(7) !bid, 1.· -2.-, 105, 2, resp.
(8) SANTO ToMAs DE "AQUINO, Comment a la Política de ARISTÓTELES, lib. VII,
lect. 5, a.
408
(9) Id., S. Tb. 6, 6, 2, resp., vers. Primo.
(10) /bid, vers. Alío modo, y Comment. cits., lib. 11, lect. 2. •
(11) !bid, 66, 2, resp. Temo.
(12) !bid, 32, 5 y 66, 2 ad 2.
(13) !bid, 66, 3, resp.
(14) !bid, 32, 5, ad 2.
Fundaci\363n Speiro
]USI1CIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
deber (15), gestionarla y efectuar la distribución de sus rentas de
toda clase para la atención, primero, de sus propias necesidades
y las
de su familia (16) y, después, la de lo superfluo a quienes
lo necesite (17).
Ahí nos hallamos ante
la problemática del empleo y distribu
ción
de eo quod ei superjluunt, de Jo superfluo (18), con todas
las cuestiones
que suscita (19).
La primera se refiere a la delimitación de Jo superfluum y lo
necesarium (20). Esto -dice Santo Tomás (21)-es ,aquello sin
lo cual no se puede pasar convenientemente la vida, según
la condición y estado de la propia persona y de las demás cuyo
cuidado
Je incumbe, [. .. ] ,no se funda en algo indivisible,
antes bien, se
Je pueda añadir mucho, y aún así no pasar del
límite
de lo necesario, y se puede restar mucho y quedar
bastante para desenvolver la vida de un modo congruente al
propio estado,.
Los límites entre necesario y superfluo no son, pues, cuanti
tativos
sino que responden a la finalidad del empleo de los bie
nes y
al destino que se les dé. Así, dice (22): es malo el afán de
lucro en cuanto no conoce límites y tiende al infinito; pero no Jo
es obtenerlo por el ejercicio de un actividad, incluida la del
comercio,
que se efectúe ad publicam utilitatem.
Según el Aquinatense (23): <4tSUS pecuniae est in emistone
ipsuis,,
principio del que, según Vykopal (24), ,fácilmente se
deduce
que quien usa de lo superfluo para el engrandecimien
to de su industria, agricultura o comercio, dando a los pobres
posibilidad de trabajo para ganarse el pan, cumple su deber de
(15) Jbid, 1.· -2.•, 97, 4, resp.
(16) Id., Summa contragent. 1, 3, 127.
(17) Id., S. 1b. 66, 3, ad 3.
(18) Jbid, s. 1b. 2.' -2.-. 61, 1, ad 3.
(19) Cfr. mi estudio cit. supra nota 1, n. 21-25, pp. 198-216.
(20) SANTO TOMÁS DE AQlllNO, S. Tb. 2.• -2."', 32, 5, resp.
(21) Jbid, 6, resp.
(22) Jbtd, 77, 4, resp.
(23) Jbid, 117, 4, resp.
(24) Adolfo VYKOPAL, La dottrina del superfluo tn Santo Tommaso, cap. TI,
Brescia, Marcelliana 1962, p. 72.
409
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
devolver lo superfluo ad bonum de manera más adecuada a las
necesidades
de nuestro tiempo,,.
Santo Tomás, con esta doctrina, sentó las bases que desarro
lló tres siglos
después la escolástica española del XVI en especial:
Domingo
de Soto, el Doctor navarro como se conoce a Martín de
Azpilcueta, Domingo de Bañez, Tomás del Mercado, Luis de
Malina S. !., Francisco Suárez (25).
Siguiendo
con el examen de lo superfluo, e interpretando lo
que el Aquinatense dice de éste, penetré hace años en la cues
tión jurídica fundamental, referente al alcance
de su incumpli
miento. Llegué a las conclusiones
que siguen (26).
l.º Los pobres -en contra de la tesis sostenida por la doctri
na reformista-no tienen un «derecho~ de estricta justicia conmu
tativa a lo superfluo que,
en su ejercicio, les facultaría para sus
traerlas, manifiesta u ocultamente, sin incurrir
en hurto ni rapiña,
de una parte (27), y, de otra -salvando los casos de extrema y
urgente necesidad-, el propietario no incurre en denegación de
auxilio por negárselo.
2.º Tampoco la justicia distributiva autoriza el Estado para
socializar los bienes
que producen lo superfluo y distribuirlos,
puesto que, según el mismo Santo Tomás, esta función corres
ponde al propietario por su potestas dispensandi, por razón de la
cual
,se deja al arbitrio de cada uno la distribución de las cosas
propias para socorrer a los
que tienen más necesidad. (28); y,
(25) Además del libro de José I.ARRAz, La época del mercantilismo en Castilla,
Madrid, Ed. Atlas 1943; de la Colección de dictámenes inéditos del maestro
Francisco de Vitoria, recopilados por Miguel Aruz y publicado por Vicente
BERTRÁN DE HEREDIA, Ciencia Tomista 1931; y Jaime BRUFAU, El pensamiento políti
ca de Domingo de Soto y su concepción del poder, Universidad de Salamanca 1960,
cap. •El poder económico•, pp. 73-117; cfr. Fabián EsTAPÉ RODRÍGUEZ,
Revalorización de la escolástica en la formación del pensamiento económico.
A.R.A.C.M. y P. 73, 1996, pp. 445-457, así como la bibliografía española y espe
cialmente extranjera
que cita.
410
(26) Cfr. y loe. cit. supra, nota 1, n.º 24, pp. 207-215.
(27) SANI'O ToMAs DE AQUINO, s. 7b. 2.' -2.•, 66, 7, resp., ad 1 y ad 2.
(28) ]bid, 2, resp.
Fundaci\363n Speiro
jUS'llCIA Y RELACIÓN TRIBUI'ARJA. UNA PANORÁMICA
también, entiende que si los príncipes, con violación de la justi
cia, empleando la autoridad pública, arrebatan violentamente las
cosas
de otras personas, obran ilícitamente, cometen rapiña,
estando obligados a la restitución• (29).
3.º Ni debe el Estado, por justicia distributiva, repartir las
rentas superfluas, recaudándolas
por medios fiscales para redis
tribuirlas
por subsidios de diverso tipo y fines, conforme preten
de la socialdemocracia. Ya que, el propio Santo Tomás distingue:
por justicia distributiva corresponde: a quienes rigen las comu
nidades políticas distribuir moderadamente los bienes comunes,
pero esto corresponde al padre dentro de la familia (30), y por
justicia general o legal corresponde a quienes rigen la comunidad
ordenar
al bien común el ejercicio de su liberalidad por las per
sonas privadas (31).
4. º Más discutible resulta si por justicia general corresponde
al Estado la distribución de
lo superfluo, con arreglo al principio
de subsidiaridad, de modo que el Estado sólo debe intervenir si
entiende
que el individuo no regula adecuadamente su bonum
al bonum commune -tesis de Vykopal (32), frente a la cual
Sciacca (33) objeta
que la medida que separa lo necesario de lo
superfluo, así como su buen o mal uso, ano puede ser sino inte
rior~, pues es de naturaleza moral. Acerca de esta regulación,
el liberalismo
y el dirigismo, socialdemócrata o tecnocráticos,
difieren totalmente, aquél en menos y éste en más.
5.º En fin -y esta es la solución que considero más conforme
con las pautas
que indica Santo Tomás-, los deberes del propie
tario respecto
de lo superfluo tienen carácter ético, que por sí
solas
no son exigibles por la ley, sino únicamente cuando el
desorden social
que produzcan las grandes desigualdades
(29) !bid, 8, resp. y ad 3.
(30) !bid, 61, !, ad. 3.
(31)
!bid, ad 4.
(32) VYKOPAL, op. cit., cap. N, pp. 84 y SS.
(33) M. F. SCIACCA, L 'ora di Cristo, cap. VII, 6, pp. 212 y SS.
411
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
(pobreza frente a opulencia, ignorancia) sea de tal grado que el
bien común requiera su corrección y reglamentación. Esta es
la interpretación de Cathrein (34), Rernm novarnm 19 y
Quadragesimo anno 47.
Esta perspectiva corresponde al realismo metódico, que
parte de la existencia de un orden natural reflejado en las cosas
ínsito en la creación divina, que, por lo tanto, impone al poder
del Estado -en otro tiempo a la ciudad o al reino-unos límites
por arriba -el del respeto a ese orden que la trasciende- y por
abajo -el respeto a la autonomía de los cuerpos sociales y a la
libertad de los súbditos
en lo que se refiere a sus fines indivi
duales-. Paradigma
de esta perspectiva fue en los tiempos de San
Luis, el gobierno gótico
-según lo denominó Montesquieu
(35}-, régimen pactista, semejante al del pactismo de los reinos
de Aragón, Navarra y Valencia, del principado de Cataluña y el
señoño de Vizcaya. En la cúpula se hallaba el pactismo políti
co, conforme el cual las leyes positivas o constituciones gene
rales debían ser pactadas entre el rey, príncipe o
señor del
señoño con los tres brazos de las cortes o junta general en
representación del pueblo (36). No obstante, estas constitucio
nes no podían contravenir el orden trascendente -religioso o
natural-; y en ese pactismo, el rey para imponer los impuestos
que necesitaba debía asimismo obtener la aprobación de las
Cortes. En Valencia se estimaba, incluso, que existía una con
mutabilidad entre la aprobación de los impuestos pedidos por
el rey a las Cortes y las leyes propuestas por éstas a él. No pare
ce
que fuera así en las contituciones generales de Cataluña
-aunque algunos comisarios de las Cortes de 1419 y 1421 lo
(34) Victor CATHREIN, Filosofia del derecho, III, V, 3.• cfr. 7.ª ed. en castellano,
Madrid, Instit. Ed. Reus 1968, pp. 281 y ss.
(35) MONTESQUIBU, E. L., XI, vrn, ult. y XXX, !, 1.
(36) Cfr., en El pactismo en la historia de F.spaña, Madrid, Instiruto de España
1986, las comunicaciones de Jaume SoBREQUÉs CAWcó, La práctica política del
pactismo en Cataluña, pp. 49-74; mía, Valor jurídico de las leyes paccionadas en
el Principado
de Cataluña, pp. 75-110, y Jesús LALINDE ABAI>lA, El pactismo en los
reinos de Aragón y Valencia, pp. 113-139, así como mi Introducción al pactismo,
3, pp. 20-23.
412
Fundaci\363n Speiro
]US11CIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
pretendían-, aunque sí lo era en algunos de los privilegios, dife
rencia nítidamente observada
por Jaume Callis (37).
La penetración, en el siglo XIV, del voluntarismo y el nomina
lismo
en teología y ftlosofia, no tardaria en contaminar al derecho,
que ya
no podría basarse en un orden natural trascendente, ínsito
en las cosas, sino en la voluntad divina y, en lo no previsto por
ésta, en la de quien o quienes rigen las comunidades, y, una vez
producida la laicización del Estado, ya sólo en la voluntad de éste.
Lutero y Calvino
son nominalistas y, por ello, donde su refor
ma se extiende impera el positivismo de la legislación emanada
del príncipe o de los portavoces del pueblo (38). Paralelamente
en los países católicos iría penetrando el voluntarismo.
En esta penetración intervino decisivamente la gran personali
dad de Francisco Suárez. Éste, si bien mantiene la existencia de un
orden divino, expresado en la ley natural, pero no legible en la
naturaleza de las cosas sino escrito en la mente humana en forma
de mandatos imperativos, sustituye
la ecuación ius-iustum por la
lex-ius, impuesta por el voluntarismo, y así conduce a la estatali
zación del derecho positivo, confundido con
la ley (39). Esto inci
dió, sin duda,
en su concepción del derecho tributario. En éste, si
bien,
por una parte, mantiene reciamente la necesidad de que los
impuestos sean justos, requiriendo para ello: unos límites a su one
rosidad, su aplicación
al objeto para el que se imponen y la pro
porcionalidad
en su reparto y a las posibilidades de los súbditos,
en cambio, por otra parte, acentúa su dependencia de la decisión
del rey al que trata de liberar, de toda sujeción pactista. En efecto:
Ante todo se suma Suárez ( 40) a la doctrina
común -extensa
mente expuesta por Diego de Covarrubias-, según la cual las
(37) Jaume CAI1Js, Margarita Fisci, dubbto octavo, XXII, 2, 3 y 4, y Curiarum
extragravatorium
rerum summts tllustratio, cap. VII, 51, XXXVI, vers.
Advertendum tamen, quien diferencia la posibilidad de que la concesión de pri
vilegios surgiera
de un contrato conmutativo, del tipo de los contratos reales,
cuando medió precio, o bien de un pacto consensual normativo, caracteristico de
las leyes paccionadas entre el rey y los tres brazos de las cortes de Cataluña.
(38)
Cfr. mi Metodología de la determinactón del derecho I, Perspectiva histó
rica, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces 1994, 121-129, pp. 345--361.
(39) !bid, 141-152, pp. 404-466.
(40) Francisco SuÁl
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
leyes tributarias no son penales por su naturaleza ni por su mate
ria, y, aunque se les añada una pena, no la estima estrictamente
sino meramente penal, ,a no ser que, por las fórmulas o por las cir
cunstancias
de la ley, conste otra cosa,. Sólo salva los casos en que
el tributo se impone como un castigo a una ciudad rebelde o a otro
reino o Estado
que haya cometido una injusticia.
La justicia de las leyes tributarias la estima desde la perspec
tiva de sus causas, y consecuentemente requiere:
l.' Por su causa eficiente, que la imponga el soberano que
no tenga superior en su esfera (41), sin que por costumbre y
prescripción
pueda establecerse por otros señores. Aunque admi
te
que el príncipe pueda confiar a un inferior que, en su nombre
y autoridad, imponga un tributo en un caso particular C 42).
2.' Por
su causa final, considera que el tributo debe ser
justo
de conformidad a la justicia conmutativa ya que -se debe al
príncipe por razón de su cargo y de su trabajo,,, o bien por ser
,necesario para ayudar
al Estado en las ocasiones perentorias que
se presentan•. De ello deduce que ,la cantidad del tributo en justi
cia
no puede sobrepasar la medida que reclame la causa,, y ello
tanto en su origen como en su conservación, aunque en caso
de cesar esta causa pueda mantenerse para cubrir otros gastos
necesarios (43).
3.' Por su causa formal, para que de conformidad a la justi
cia distributiva sea justo, estima preciso se •guarde la proporción
entre el tributo y los súbditos a quienes el tributo se impone•, y
que ,la cantidad de la carga se distribuya proporcionalmente
según las fuerzas de cada uno•; y, por razón de su causa mate
rial, requiere que sólo se impongan «sobre las cosas que se trans
portan, se venden o se compran» cuando los otros tributos no
bastan para satisfacer la necesidad pública C 44).
414 (41)
!bid, 14, 2.
(42) !bid, 14, 6-17.
(43) !bid, 15,
1-11.
(44) !bid, 16, 1-8.
Fundaci\363n Speiro
]US11CIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
4.0 En cuanto a la necesidad del consentimiento del reino
para la justicia formal de los tributos, distingue la manera
en que
se halle establecida la monarquía, según ·dependa el principe en
su función legislativa del consentimiento del pueblo o senado, de
forma
que éstos tengan voto definitivo•, o bien si •el poder resi
de sencillamente
en el principe aunque con la obligación de con
sultar a los suyos• ( 45).
Con esta perspectiva observa que, conforme la
Partida 2, 1,
2; la 5, 8, 9 y la 7, 10, 5, en Castilla, ese poder se atribuía única
mente
al rey, sin necesidad del concurso del reino ni del pueblo.
Sin embargo, no podía ignorar ni ingnoró •aquella ley y cons
tumbre
de España de pedir el consentimiento del reino <:uando
se van a imponer tributos•. De ella, dice que ·fue una institución
particular concedida
por los reyes hace unos doscientos años,
por benignidad suya y no por exigencia de la justicia. Por tanto,
no es general para todos los reinos; sino que, en cada uno de
ellos se ha de observar su propia ley o costumbre, y en donde
no haya determinación particular alguna, se ha de observar la
equidad
de la justicia natural• ( 46).
Advirtamos
que en los reinos, principados y señoríos donde
regía el pactismo político, se partía de las limitaciones que, por
el orden de las cosas -filosof'ia del pactismo-, tiene el monarca
-hoy diríamos el Estado- hacia arriba, por el derecho divino y el
natural, y hacia abajo con respecto a las debidas potestades de
los cuerpos sociales.
Todo será y es, por el contrario, muy diverso en la legislación
tributaria
de los regímenes que se desarrollaron de conformidad
a las ideas gestadas
en la Modernidad, en virtud de las cuales ha
surgido el Estado moderno. Éste es un tema al cual responde el
magnifico discurso
de José Luis Pérez de Ayala, Valoración y sig
nificado de las ideas tributarias de Montesquieu, para la dogmá
tica del derecho tributario moderno,
pronunciado en su ingreso
en la Real Academia de Jurisprudencia. Como indica su título,
parte
de la disconformidad de los puntos de partida del Barón de
la
Brede con los observados en el mundo contemporáneo a par-
( 45) Jbid, 17, 1-7.
(46)
Jbid, 18, 1-7.
415
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOY11SOLO
tir de Kant. Pienso, por mi parte, que conviene repasar breve
mente desde su mismo origen, más remoto, la génesis de ese
pensamiento.
Tiene su raíz inicial
-<:orno hemos advertido-en el volunta
rismo y en el nominalismo y, consiguientemente, en el positivis
mo legalista, de ellos diamante. Este influjo se refuerza: 1.0
, con
la pretensión de Francis Bacon
de prescindir del regnum Dei y
construir el
regnum hominis, empleando el método de las cien
cias ffsicas, con eliminación
de las causas formales y finales, que
califica de vírgenes estériles ( 47); 2.º con la teoría de la sobera
nía de Bodino, que sustituye a la concepción de la suprema
potestas ( 48); 3. º con el constructivismo contractualista de Thomas
Hobbes, del
que surgiña Levtatban ( 49), y 4.0 con el escepticis
mo de Hume, que redujo la causa eficiente al efecto psicológico
producido cuando se observa
que cronológicamente a determi
nado hecho le sucede otro también determinado (50).
Insisto, una vez más, en que si bien Montesquieu, vive en ese
ambiente de la Modernidad, no sigue ni el iusnaturalismo idealis
ta y racionalista de
la escuela del derecho natural y de gentes (51),
ni el constructivista de Hobbes y sus seguidores (52).
Observando a Montesquieu
en esa perspectiva, tan alejada de
las fuentes de las concepciones hoy predominantes, José Luis
Pérez de Ayala ha efectuado -<:orno él mismo dice-la labor de
·leer y verter en clave juridtca (según la moderna dogmática tri
butaria) muchas de las ideas expresadas en el libro XIII del
( 47) Cfr. Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho 1, I.a
ciencia del derecho a lo largo de su historia, 86, Madrid, Consejo General del
Notariado 2000, p. 507, tnflney, más ampliamente, Perspectiva histórica 176, pp.
566 y SS.
( 48) Cfr. Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho, 11
Ordenación sistemática, vol. 1, Madrid, Consejo General del Notariado 2002, 57,
pp. 25S-261.
(49) Cfr. Perspectiva histórica 179-180, pp. 577-586.
(50)
Cfr. Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho, II, 12,
desde
el párrafo siguiente al que termina con la nota 29 hasta el que lleva la nota
31,
pp. 58 y s.
(51) Or. mi libro Montesquieu. Leyes, gobiernos y poderes, cap. III, 3-4,
Madrid, Civitas, 1986, pp. 124-130.
(52)
]bid, 5-6, pp. 130-137.
416
Fundaci\363n Speiro
JUSTICIA Y RELACIÓN TRIBUI'ARIA. UNA PANORÁMICA
Espíritu de las leyes, con el fin de establecer el puente conceptual
y terminológico necesario entre aquellos textos del siglo
XVIII y
las construcciones doctrinales y legales del derecho tributario
actual• (53). Esa labor hasta ahora la habían descuidado tanto los
especialistas en Montesquieu1 como los tratadistas del derecho
tributario. Pérez de Ayala la ha efectuado de un modo magistral
como muestra su discurso.
Su exposición podemos dividirla en tres partes, que respecti
vamente examinan: la doctrina tributaria de Montesquieu (caps.
II y III); la frustración de ésta en la construcción del tributo y sus
causas (caps. N-VII), y su proyección a los modernos sistemas
fiscales (caps.
VIII y IX).
a) En la primera de estas tres partes observa y contrasta
sucesivamente: la legitimidad
por las causas y la legalidad de los
impuestos, la diferencia entre las causas y la fuente de los tribu
tos; y la posible disparidad de su justicia y
su legalidad.
En la legalidad de los impuestos ve implícita la no confusión
del poder legislativo
-que por ley debe determinar qué impuestos
han de pagarse-, el ejecutivo
-que debe recaudarlos- y el judicial
-que ha de juzgar si es correcta su percepción. Actuando así uno
de contrapeso del otro,
en busca de un equilibrio entre los tres.
Por otra parte, para la justicia de los tributos muestra
que
requiere una triple legitimidad de sus causas:
Su causa final ha de responder al bien común, entendido
como el bien de todos los ciudadanos. A esto responde lo
que el
mismo Charles de Secondat, en el primer párrafo del capítulo I
de su libro
XIII, dice: ·Los impuestos son una porción que da
cada ciudadano
de sus bienes para tener la seguridad de la otra
y de
poder gozarla gratamente•.
Su causa material requiere que la medida de los tributos sea
fijada atendiendo,
de una parte, a dos factores -<:orno dice en el
siguiente párrafo del mismo capítulo-: las necesidades del Estado
y las de los ciudadanos; y, de otra -como indican los últimos
(53) José Luis PÉREZ DE AYALA v LóPEZ DE AYA1A, Valoración y signtficado de
las ideas de Monstesquieu, para la dogmática del derecho tributario moderno,
. preámbulo 4, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia, 2001, pp. 21.
417
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
párrafos de ese capitulo--, lo que el pueblo pueda dar para los
ingresos públicos, atendiendo a
que siempre sea menor la cuan
tía de lo que deba dar de la que la pueda dar.
La causa formal impone un justo reparto de los tributos entre
los ciudadanos, como observa en el capítulo siguiente.
Y la causa eficiente sólo debe ser una ley, emanada de las
cortes. Pero, debemos tener en cuenta que Montesquieu conce
bía las cortes representativas de los diversos cuerpos sociales y
no de partidos politicos o facciones.
De la debida atención a esas causas, tanto como del
equili
brio, entre el poder legislativo que autoriza el tributo, el ejecuti
vo,
que lo recauda, y la función judicial, que enjuica su legalidad,
depende la libertad de los ciudadanos. Montesquieu, en el párra
fo 58, del capitulo VI de su libro XI, en el que precisamente trata
de la no confusión de poderes, 4, lo explica: ,Si el poder ejecu
tivo estatuye sobre la recaudación
de los impuestos más allá del
consentimiento [del
pueblo en el legislativo], dejará de haber
libertad, porque el ejecutivo se habrá convertido
en legislativo en
el tema más importante de la legislación•. Y lo completa y redon
dea en el libro XIII, conforme indica ya el enunciado de su epí
grafe:
De las relaciones que la recaudación de los impuestos y el
volumen de las rentas públicas tienen con la libertad.
Consecuentemente -según observa en los dos últimos incisos del
capítulo
11 de este libro XIII-: ,La naturaleza es justa con los hom
bres,
pues los laboriosos a mayor trabajo más recompensa obtie
nen. En cambio, el
poder arbitrario sustrae las recompensas de la
naturaleza y; se cae en el desánimo en el trabajo, y el ocio pare
ce el único bien».
b) Acerca de la frustración del pensamiento tributario de
Montesquieu, en la construcción del tributo, observa Pérez de
Ayala (54) que ésta se produce: como consecuencia de influjo de
Kant en la concepción del poder efectuada por el idealismo y el
formalismo jurídico alemán,
que rechaza la concepción causalis
ta de la justicia, así como en la construcción del tributo como
(54) J. L. PÉREZ DE AYALA, op. cit., v-vn, pp. 67-104.
418
Fundaci\363n Speiro
JUSTICIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
relación de poder y por la aplicación de la teoña de la división
de poderes a la relación juñdica tributaria, que Albert Hensel
efectúa, tal como comúnmente
ha sido entendida en el siglo XX.
Debemos advertir que, ciertamente, esa ·frustración• es debi
da a la contraposición entre
el pensamiento filosófico-político y
füosófico-juñdico que se impone en el siglo XIX y el de
Montesquieu, y
en que, por otra parte, éste es mal entendido y
peor aplicado. En efecto:
l.º Mientras Montesquieu --como él mismo declara (55)
inducía sus principios
de la naturaleza de las cosas y trataba de
hallar las causas generales y particulares,
que diferenciaba de las
circunstancias y las ocasiones (56),
en cambio en el pensamien
to de Kant -influenciado
por Hume-y, tras de Kant, en el con
temporáneo, se prescinde
de las causas sociales y, por lo tanto,
de la dinámica
de la naturaleza de las cosas, y el derecho se basa
en la voluntad del Estado --que Kant presume nouménica o pura
y, por lo tanto, se confunde con los mandatos de la ley (57).
2.º Hoy se sigue la concepción que expuso Badina de la
soberanía1 que Hobbes fundamentarla y Rousseau encamaría en
la voluntad general, hoy subsumida en la del parlamento estruc
turado
por partidos políticos, en contra de lo que Juan Jacobo
opinaba. En cambio Montesquieu
--como observa Michel Troper
jamás se preocupó de la teoña de la soberanía y probablemente
pensaría
--como conjetura Sánchez Agesta-que ésta podía hallar
se compartida, dividida o pactada, o, como
yo creo, sustituida
por el espíritu general de la nación, concebido como una resul
tante, concorde con la naturaleza de las cosas, razón por la cual,
él, se esforzaba por hallar su reflejo político con un equiltbrio
vertical de
carácter
social, y un equilibrio horizontal de los pode
res del Estado (58).
(55) MoNTESQUIEU, E. L., preface, 6.
(56) Cfr. mi libro Montesquieu. Leyes, gobiernos y poderes, cap. II, 6, pp. 99-105.
(57) Cfr. La c1encta del derecho a lo largo de la historia, 86--87, pp. 503-515.
(58)
Cfr. op. ult. cit. 11 Ordenación sistemática, vol 1, 57, a, párrafos que lle-
van las notas 93 a 96, pp. 259 y s.
419
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
3.º Se falsea la doctrina de Montesquieu de la no confusión,
contrapeso y equilibrio de poderes, entendiéndola como división
de poderes (59); es decir, por su contraria que le opuso Sieyes.
De ese error viene la posición de Otto Mayer, según la cual sólo
corresponde a la ley el establecimiento y la definición
de los tri
butos en general, pero entiende que esa reserva de ley tiene
carácter excepcional en la actividad administrativa, limitándose a
ciertos objetos particularmente importantes, ya
que en todos los
otros casos el
poder ejecutivo obra ,en virtud de fuerza propia y
no en virtud de la ley,. En cambio, conforme la idea que tenía
Montesquieu
de la no confusión, contrapeso y equilibrio de
poderes y su consideración de que la función judicial es nula
como poder político, pero necesaria como poder juridico, como
requiere su perfecta independencia -según subraya Vlachos-,
resulta, a mi juicio, que para esto el partido con mayoría absolu
ta o la coalición
que domine en el legislativo, tanto más si ese
partido o coalición ejercen el
poder ejecutivo, no debe de tener
peso alguno en la designación de los componentes de los órga
nos jurisdiccionales superiores
de la función judicial (Tribunal
Constitucional, Consejo del Poder Judicial) (60).
4.0 También en la construcción de Hensel, secundada por
Nawiasky, se parte de una desviación a la doctrina de
Montesquieu, por más que aquélla doctrina sea muy valiosa
para la ciencia del derecho tributario y elogiable por su ten
dencia a buscar una regulación justa de éste, como es consi
derada por Sainz de Bujanda, Russo y otros muchos autores
contemporáneos, como la única compatible con el derecho tri
butario moderno. Pérez de Ayala capta muy bien (61) su fallo
al observar los tres «momentos» en que Hensel descompone la
aplicación del principio de la tripartición de poderes: -momen
to legislativo, momento de la relación jurídica obligacional, en
situación de igualdad (en cuanto el Estado y el contribuyente
están sujetos igualmente a la legislación tributaria), y momen-
420 (59)
Jbld, 58, pp. 262-267.
(60) Ibtd, vol. 11, Madrid,
Consejo General del Notariado, 2003, 132, B.
(61) J. L. PÉREZ DE AYALA, op. cit., VII, 3, pp. 100-103.
Fundaci\363n Speiro
JUSTICIA Y REI.ACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
to ejecutivo del tributo ----caracterizado por la potestad concedi
da a la administración pública por la legislación tributaria-, en
el cual, •toda la dogmática jurídica construida [para el segun
do momento] como una consecuencia del citado principio
[de igualdad] se convierte en un instrumento técnico, un uten
silio
de la dogmática jurídica de la que el legislador se sirve,
para enmascarar
en ella ( vaciándola de buena parte de su
contenido garantista) auténticas relaciones de poder, en el sen
tido más estricto del término, compatibles sólo formalmente,
pero no sustantivamante, con el principio de la tripartición de
poderes,.
Observo,
por mi parte, que semejante tergiversación del pen
samiento de Montesquieu se produce, además, en cuanto no se
contrapesa el contrabalanceo entre el poder del Estado y la par
ticipación del
pueblo en su estructura social. Esto conlleva una
concepción completamente diferente a la que hoy invoca el
Btado de derecho -en cuya virtud el Estado se somete al derecho
que él mismo legisla e impone--, certeramente criticada por
Duguit y que observa el propio Kelsen, aunque le sirve para jus
tificar su paso adelante de afirmar que, como aparato coactivo, el
Estado y el derecho se identifican (62). Por el contrario,
Montesquieu entiende
que la justicia y el derecho se hallan por
encima del Estado y de toda constitución escrita. El mismo escribió:
-«La justicia es eterna y no depende de las convenciones
humanas. Si de ellas dependiera, sería una verdad terrible, haría
falta
que se hurtara a sí misma, (63).
-,Una cosa no es justa porque sea ley, sino que debe ser ley
porque es justa• (64).
-"Decir que no hay nada justo o injusto sino lo que ordenan
o proluoen las leyes positivas, es decir que antes de que se tra
zara un círculo no eran iguales todos los radios. Es preciso, pues,
reconocer la existencia de relaciones de equidad anteriores a que
la ley positiva las establezca, (65).
(62) Cfr. op. y vol. ult. cit., 234.
(63) MoNTESQUIEU, lettrespersannes, LXXXIII, 7.
(64) !bid, Máspensées, 1096 (460, !).
(65) Ibtd, E. L. l, I, 8, inciso final, y 9, inciso primero.
421
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VAUET DE GOYTISOLO
e) La proyección critica del pensamiento tributario de
Montesquieu a los modernos sistemas fiscales le permite a José
Luis Pérez de Ayala observar sucesivamente:
-
El ,choque del pensamiento de Montesquieu con el sistema
impositivo del Estado del bienestar (66); la dinámica
de los
impuestos autoliquidables,
en los cuales la administración tribu
taria actú:l de policía fiscal, con continuas inspecciones en casa,
por un deber de pago incumplido o mal cumplido que es pena
lizado antes
de que la administración haya liquidado el impues
to,
que cree habria ,horrorizado, a Montesquieu, por estimarlo ,lo
más contrario a la libertad, (67).
-La configuración juriprudencial del acreedor tributario
como
potentior persona (68); la actuación del poder legislativo
como potenciador e impulsor
-y no de contrapeso- del poder
ejecutivo en el ámbito tributario, en detrimento de la seguridad
jurídica. Con lo cual la apreciación
por éste de la naturaleza del
acto y el valor del bien liquidable se elevan a conceptos absolu
tos y unívocos frente a cualquier otro criterio, haciendo de la
administración juez y parte antes de que tenga lugar toda inter
vención judicial (69).
-La llamada ,relación de superioridad, del Estado en el
moderno derecho tributario,
que hace del propio Estado acree
dor, ejecutor y policía fiscal,
con el máximo margen de iniciativa,
y dota al
poder ejecutivo de discrecionalidad de decisión en la
aplicación y recaudación
de impuestos (70). La apelación exciu'
siva al método deductivo de los textos legales tributario (71) y el
carácter
ex lege de la obligación tributaria con sus efectivas con-
(66) J. L. PÉREZ DE Av.ALA, VIII, 1, pp. 105 y ss. Aqui recoge unos luminosos
páJTafos de Dalmaciq NEGRO PAVÓN, Montesqufeu critico -avant la letre» del Estado
de bienestar, en AAVV ·Montesquieu 250 Jhare Geist der Gestze-, Baden, Nomos
verlangsellschaft, 1999, pp. 167 y ss.
(67) !bid, VJII, 2, pp. donde cita el inciso del texto de MONTFSQUIEU, E. L., XIII,
VII in.fine.
(68) !bid, VJII, 3, pp. y ss. donde recoge y apoya las cñticas de varios auto-
res contra la S.T.C. de 26 de abril de 1990.
(69) J/,;d, VIII, 4, pp. 126 y s.
(70) Jmd, VIII, 5, pp. 136 y ss.
(71) Jmd, IX, pp. 143 y ss.
422
Fundaci\363n Speiro
]US11CIA Y RELACIÓN TRIBUTARIA. UNA PANORÁMICA
secuencias, especialmente en los casos en que la administración
entiende que se comete fraude de ley (72).
-
El mito de la pureza metodológica · en la elaboración e
interpretación
de las leyes fiscales, con la paradoja, en fin, de la
inoperancia
de un criterio objetivo de justicia tributaria material,
como principio interpretativo
de aquellas normas legales (73).
En este último
punto es especialmente interesante lo que
Pérez de Ayala comenta acerca de la paradoja de que, por una
parte, se defienda la tesis de la interpretación literal y estricta de
la ley tributaria, entendiéndola requerida •Como una garantía
para el ciudadano•,
y, por otra, «el rechazo de la analogía y del
recurso a la equidad·,
•en la práctica moderna del derecho tribu
tario~, donde suelen operar «no como un mecanismo de garantía a
favor
de los ciudadanos sino, al contrario, se traducen en una
reducción de su derecho, de su libertad juridica y politica, frente
a la
admirústración y sus potestades de aplicación de la ley• (74).
En este
punto --<:onforme concluye Pérez de Ayala-, creo
que, Montesquieu hubiese entendido que, como garantía de los
ciudadanos, la interpretación del lenguaje legal debe tener en
cuenta el espíritu de la ley más que su letra, conforme resulta de
su definición que aparece al comienzo de De /'esprit des lots,
donde dice que el espíritu de las leyes pueden tener con las
cosas según su naturalez:
Es m¡is, pienso que en el derecho tributario, de modo pare
cido
que en el derecho penal, la analogía y la equidad pueden
aplicarse siempre in bonam partem para el contribuyente, en
tanto lo permita el espíritu y la finalidad de la ley. Por otra parte,
acerca del derecho penal, ha dicho Arthur Kaufmann (75),
que el
principio
nullum crimen nula poema sine lege requiere •que el
tipo
de la acción punible esté fijado en una ley formal, es decir,
tiene
que ser descrito en forma más o menos completa•; por lo
cual,
«encuentra sus fronteras en el tipo de antijuricidad que sub-
(72) !bid, IX, 1, pp. 149 y SS.
(73) !bid, IX, 2, pp. 155 y s.
(74) /bid, pp. 161 y SS.
(75) Cfr. Arthur KA.UFMAl'...:N, Analogie und «Natur der Sache~ (1965); cfr. en cas
tellano, Santiago
de Chile 1976, cap. VIII, VII in fine, pp. 252 y s.
423
Fundaci\363n Speiro
JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO
yace en el supuesto de hecho legal·; fuera de los cuales son posi
bles la analogía y
la equidad. Pues bien, creo yo que, en derecho
tributario,
puede decirse lo mismo respecto del principio de
que no cabe ningún tributo ni infracción fiscal sin ley que los
imponga; es decir, matizando que ese límite se refiere a su tipo
legal, fuera del cual no tiene por qué excluirse la analogía y la
equidad.
424
Fundaci\363n Speiro
