Índice de contenidos
Número 503-504
- Presentación
- Estudios y notas
-
Cuaderno
-
El pactismo de ayer y el de hoy
-
Constitución y racionalismo político: Reflexiones en clave española
-
Ciento cincuenta años de constituciones: Una reflexión en clave italiana
-
Tensión entre la norma y la realidad en el derecho constitucional
-
La constitución entre el neo-constitucionalismo y el post-constitucionalismo
-
La jurisprudencia de los tribunales constitucionales entre interpretación y novación de la constitución escrita: ¿hermenéutica o ejercicio de un poder político?
-
De la constitución histórica al constitucionalismo: Formación, desarrollo y crisis en el mundo hispánico
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
AA. VV., La guerre civile perpétuelle
-
Rubén Calderón Bouchet, Iluminismo y política
-
Miguel Ayuso, Appel de l’âme et vocation politique
-
Jean Sévillia, Historiquement incorrect
-
Elisabeth Christina Wilhelmsen, San Juan de la Cruz y su identidad histórica
-
Luis Hernando Larramendi, Cristiandad, tradición, realeza
-
AA. AA., Razón y tradición. Estudios en honor de Juan Antonio Widow
-
Bernardino Bravo Lira, Constitución y reconstitución. Historia del Estado en Iberoamérica
-
Claude Barthe, Pour une herméneutique de tradition
-
AA. AA., Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, año XVII (2011)
-
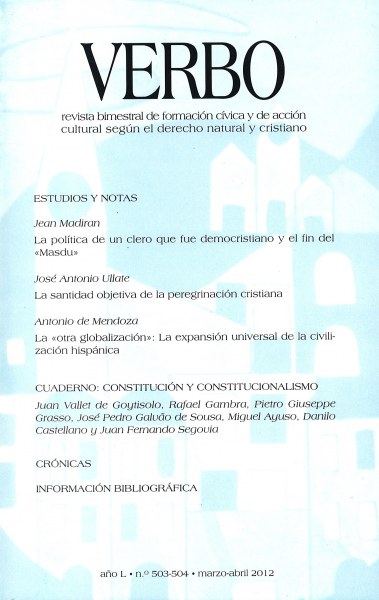
La política de un clero que fue democristiano y el fin del «Masdu»
1. «Encarna las opciones tomadas por la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano»
En el asunto bien sorprendente de la ejemplaridad concedida eclesiásticamente al político socialista Jacques Delors, el sorprendido finalmente he sido sólo yo.
Tuve la ingenuidad de suponer que la sola recordación de los hechos entrañaría una avalancha de comentarios indignados y de protestas argumentadas. Fue hace tres semanas y sólo ha tenido un eco bien escaso en dos o tres blogs y, que yo sepa, nada en la prensa escrita.
Pero ninguna rectificación, remordimiento o arrepentimiento han venido de los responsables: ni del cardenal, ni del rector ni de La Documentation Catholique.
A riesgo de manifestar todavía una mayor ingenuidad, imagino que esta atonía general procede de una explicación insuficientemente explícita. Haría falta, pues, explicar primero, y mejor, lo que revela y lo que implica el hecho de haber investido a Jacques Delors en estos términos definitivos: «Encarnáis las opciones tomadas por la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano».
¡Y durante cincuenta años nos lo habéis ocultado! Aunque en realidad lo pensabais…
El acontecimiento ha sido voluntariamente solemne, ya que fue «durante la sesión solemne de la apertura de curso del Instituto Católico». Esta sesión fue presidida oficialmente por el obispo del lugar, el cardenal-arzobispo de París, en tal calidad, aunque también si no antes en la de presidente de la Comisión permanente (es decir, del gobierno) del episcopado francés. La palabra oficial fue la del rector del Instituto Católico de París, encargado de pronunciar la laudatio, dicho de otro modo el panegírico. Fue el 24 de noviembre pasado. Yo no asistí, ni –creo– nadie de la prensa. Pero el 15 de enero, La Documentation Catholique dedicó trece de sus páginas a hacer pública la distinción de la personalidad que encarna las opciones del Vaticano II: «Figura destacada de hombre y de cristiano que –dice el rector– presentamos a nuestros estudiantes». Pobres estudiantes, helos ahí bien instruidos y distinguidamente educados. Es la futura élite con denominación de origen, la futura élite del laicado y del clero, que es así formateada al socialismo.
Precisa La Documentation Catholique que se trata del político «ligado en sus inicios a la familia de pensamiento de la democracia cristiana», convertido en militante sindicalista «no confesional», más adelante miembro del «Partido Socialista Unificado» (PSU) y que, finalmente, «entra en 1974 en el Partido Socialista».
Jacques Delors ha tenido una larga carrera política. En julio próximo cumplirá 87 años. Desde hace más de cuarenta años es, para la Comisión permanente del episcopado, el asesor político, el consejero laico para los asuntos temporales. Esto se sabía más o menos, no se escondía totalmente y no se hacía de ello una montaña. Que se haya llegado a imponérnoslo como la más luminosa inteligencia político-religiosa del último medio siglo, en nombre del Concilio, es como para estar estupefactos.
El episcopado no precisa, en la actual campaña presidencial, darnos consignas de voto, ni siquiera consejos: el clero democristiano, desde hace mucho, es invitado a la imitación del socialista ejemplar Jacques Delors. Es ejemplar, en verdad, por el gran tránsito: el tránsito de la democracia cristiana al socialismo laico. Hace ya un siglo (y casi dos años) que San Pío X había advertido a la democracia cristiana de Marc Sangnier: «Escolta, decía, al socialismo, fijo el ojo en una quimera». A fuerza de escoltar, ha pasado de la Contra-revolución, que era la de la Iglesia, a la Revolución, y a imitación de Jacques Delors, que encarna las opciones tomadas por la Iglesia en la época del Vaticano II.
Quizá por evitar toda referencia a esa democracia cristiana, Christine Boutin ha fundado –¡matiz!– un partido cristiano demócrata, que es más bien centrista. Pero en comparación con el delorismo militante del cardenal y del rector, Christine Boutin corre desde ahora.
2. «Él inspira los proyectos y guía la acción»
La solemne investidura eclesiástica del político socialista Jacques Delors como encarnación de las opciones del Vaticano II no aclara solamente lo que es la política de la Iglesia en Francia. Prólogo de los festejos y debates anunciados con motivo del cincuenta aniversario, el próximo otoño, de la inauguración del Concilio, una tal investidura de Jacques Delors aporta también un esclarecimiento sobre lo esencial en el terreno religioso del modo de gobierno del episcopado en Francia.
Es, pues, en una perspectiva propiamente religiosa en la que hay que releer hoy lo que el rector del Instituto Católico de París, bajo la presidencia del cardenal-arzobispo, declaró solemnemente a Jacques Delors: «Encarnáis las opciones tomadas por la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II».
También le dijo, lo que iba de suyo tras la revelación de una tal encarnación: «Una vez extinguidas las luces de esta velada [de investidura] continuaréis guiando nuestra acción e inspirando nuestros proyectos».
Sí, volvamos a leer con atención, volvamos a leer exactamente: «Continuaréis guiando nuestra acción e inspirando nuestros proyectos».
Hay que observar que el rector no habla específicamente de las opciones de Gaudium et spes, la constitución pastoral que toca a la «doctrina social» (de hecho, la política). La encarnación delorista no se limita a esas cuestiones. El político socialista encarna globalmente «las opciones tomadas por la Iglesia en el Concilio Vaticano II». Así pues, para el modo de gobierno episcopal francés, Guadium et spes es lo esencial del Concilio, pues la finalidad principal del conjunto es el paso al socialismo y el resto lo que le rodea.
Aparentemente no lo sabían en Roma. Pero no será posible seguir ignorándolo tras el brillo y la solemnidad de la investidura en la que la autoridad canónica y mundana del cardenal-arzobispo, al presidir la ceremonia, se apoyaba en la autoridad intelectual y funcional del rector del más célebre de los institutos católicos, el Instituto Católico de París.
Nuestras dudas y cuestiones sobre lo que pasa en la Iglesia, sobre lo que hemos vivido en ella desde hace cincuenta años y aun antes, por lo general no obtienen sino admoniciones repetidas imperiosamente de adherirse al Concilio. Se nos pide una adhesión pura y simple. A lo que respondemos: – En Francia el Concilio es Delors, es el socialismo ex-democristiano. Es claro: la respuesta es no. No al socialismo laico, no a su religión democristiana.
Podrá hablarse útilmente, por lo demás, de debates teológicos sobre el ecumenismo, la libertad religiosa, la colegialidad del Concilio y de su espíritu. Pero en toda la zona eclesiástica dirigida por el presidente del Consejo permanente de gobierno, en toda la zona doctamente enseñada por el rector del Instituto Católico de París, no hay debate, no hay foto, sino con Delors. No queremos, no podemos adherirnos.
Hubo un tiempo en que quiso hacerse admitir al arzobispo Marcel Lefebvre que el Vaticano II tenía tanta autoridad y más importancia que el Concilio de Nicea. Evidentemente, no era posible. Parece que esta pretensión haya terminado por desvanecerse sola, no obstante no haber sido retractada. Es de lamentar, pues es incluso más peligrosa que el socialismo delorista: no es siempre fácil para el simple fiel juzgar de la «autoridad» y la «importancia» de un concilio, comparadas con las de otro; mientras que la encarnación del Concilio en la persona de Jacques Delors, que «continuará guiando la acción e inspirando los proyectos», habla al recién llegado.
3. La política de un clero que fue democristiano
En plena campaña presidencial, ¿cómo habla de «política» un «portavoz de la Conferencia episcopal»?
Tenemos un ejemplo característico, el de Mons. Bernard Podvin, en el que la parcialidad es tanto más significativa cuanto parece evidente. Este portavoz ha recordado que el papa Juan XXIII fue muy claro cuando «afirmó que era posible y a veces necesario combatir las ideas, pero nunca a las personas». Así pues, según Mons. Podvin, «esto se aplica tanto a las ideas del Frente Nacional, sobre las que la Iglesia de Francia se ha expresado, como a ciertas posiciones tomadas por otros partidos que están en contradicción con los valores del Evangelio».
Primera observación. Entre las ideas que «combatir», Mons. Podvin menciona al Frente Nacional y solamente al Frente Nacional. En cuanto a los «otros partidos» no designa por su nombre a ninguno. En plena campaña electoral, no es inocente.
Gracias Jaques Delors, inspirador y guía.
Segunda observación. Entiende combatir «las» ideas del Frente Nacional, esto es, todas sus ideas, sobre todo habida cuenta de que, respecto de los «otros partidos», debe precisar que son sólo «algunas» de sus posiciones las que pone en tela de juicio. Gracias por el Partido Comunista, el Frente de Izquierda, el Partido Socialista… En suma, si se presentara el caso, entre un comunista y un candidato del Frente Nacional, ¡habría que votar por el comunista!
Gracias, Jacques Delors.
Tercera observación. «La Iglesia de Francia se ha expresado» seguramente contra el Frente Nacional. Pero, ¿cuándo? ¿Con qué autoridad? ¿Y con qué argumentos? Es ya bien antiguo, se ha olvidado de qué se trataba exactamente. «El portavoz de la Conferencia episcopal» nada dice. Se contenta con acuchillar al Frente Nacional y con dar a entender que, por el contrario, en los «otros partidos» no todo es malo.
Gracias, Jacques Delors.
Cuarta observación: lo borroso. ¿Qué quiere decir «en contradicción con los valores del Evangelio».
Los valores del Evangelio son la vaguedad absoluta, cada uno puede decir lo que quiera. En el Evangelio están la confirmación del Decálogo, los dos preceptos de la caridad, las bienaventuranzas, la narración de las parábolas o de los milagros. Pero, «¿valores?». Sin duda son tan maleables como el pretendido «espíritu» del Concilio…
Gracias, Jacques Delors.
Quinta observación. Mons. Podvin, puesto que es «portavoz», se permite endosar su parcialidad política a la «Iglesia de Francia». Habría hablado más exactamente si hubiese dicho: el clero ex-democristiano, desde hoy pasado al socialismo. San Pío X había previsto y anunciado este paso. La prueba está hoy en la enseñanza solemne del Instituto Católico de París bajo la presidencia física y mental del cardenal Vingt-Trois: es Jacques Delors, nos asegura esta alta autoridad intelectual, quien encarna las opciones tomadas por la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, y es él quien continuará guiando nuestra acción e inspirando nuestros proyectos.
Gracias al guía, gracias al inspirador.
Siempre en esta campaña, en el número de La Croix del 27 de marzo, la intensa censura política del mismo cardenal Vingt-Trois: «Sería una derrota de la democracia si los electores renunciaran a votar porque dudan de las soluciones presentadas».
Felices todavía de que no sea en nombre de Dios la imposición de la pretendida obligación moral de votar.
Pero, ¿en qué afecta al Cardenal esa eventual derrota de la democracia? ¿Por qué se emplea en evitar una tal derrota política?
La cuestión de la «democracia» no está en el Decálogo, ni en los dos preceptos de la caridad, ni en las ocho bienaventuranzas, ni en las narraciones evangélicas. Pero sin duda habrá cubierto arbitrariamente la «democracia» de los vagos «valores» atribuidos al Evangelio.
¡Gracias a Jacques Delors!
4. Hay pues un pacto
Que no haya engaño. Mi oposición radical a las opiniones bien particulares del cardenal Ving-Trois, reafirmadas en Le Figaro del Domingo de Ramos, no quita nada a mi profundo respeto a su ordenación sacerdotal, consagración episcopal y responsabilidad cardenalicia. Pero a su persona individual, precisamente a su persona de presidente de la Conferencia episcopal –dejo a los personalistas la ilusión de que una dignidad indestructible le estaría ligada–, no puedo reservar otra cosa que una real compasión.
El presidente Ving-Trois pretende en efecto: «No soy el representante de un movimiento político».
Pero sí. Es, en suma, el padrino del movimiento político que conduce la democracia cristiana a disolverse en el socialismo, según el ejemplo de Jacques Delors, al que ha aceptado solemnemente el 24 de noviembre de 2011 como inspirador y guía, porque es a sus ojos «la encarnación de las opciones del Vaticano II».
El presidente Ving-Trois es, en efecto, el padrino del movimiento político que acepta (¿con los ojos cerrados?) la laicidad socialista: asegura en Le Figaro del domingo pasado que no hay que «faltar al pacto de la laicidad». Ya nos había dado a entender, en La Croix de 24 de enero, que hay que evitar «romper el pacto laico que caracteriza a la sociedad francesa». O, más precisamente, era el director de La Croix, Dominique Quinio, quien citaba editorialmente esta opinión del presidente Vingt-Trois. Sin embargo, una tal opinión comporta un enigma: ¿Cuál es ese «pacto»? ¿Cuál es su texto? ¿Quién lo ha firmado? ¿En qué fecha? O, incluso, ¿es un pacto secreto? ¿Y lo habrá firmado el mismo presidente Vingt-Trois?
Más que de «pacto laico» se habla ordinariamente de «pacto republicano» (del que la «laicidad» forma parte implícitamente), pero éste tampoco escapa a los mismos interrogantes: ¿Cuál es su texto? ¿Quién lo ha firmado? ¿En qué fecha?
Para el texto, una respuesta republicana podría designar la declaración de los derechos del hombre. Pero haría falta todavía saber cuál. Según la Constitución de la V República sería la de 1789. Pero la de la ONU de 1948 es más reciente. Y más ampliamente adoptada. Sea una u otra, u otra diferente incluso, es siempre el Hombre sin Dios el que enuncia su Declaración de los Derechos del Hombre sin Dios. En todo caso la autoridad suprema es la «voluntad general» pretendidamente expresada por el sufragio universal (un hombre, una voz) y esta «voluntad general» es superior a todas las voluntades y creencias de las conciencias individuales.
Sed contra: Bernard Stasi, presidente de la comisión que ha preparado la ley laica de 15 de marzo de 2004, declaraba en noviembre de 2003: «Nos falta un buen texto que nos diga claramente qué es la laicidad. Un texto que diga a los franceses la fortuna que representa».
El «buen texto» nos falta todavía. Los «principios de la laicidad» parecen tan vagos, confusos y variables que los «valores republicanos» o la «democracia». Pero no es sino una apariencia engañosa. Sobre el «pacto laico» o «pacto de laicidad» toca al presidente Ving-Trois decir lo esencial.
5. «El pacto de laicidad»
Desde siempre el adjetivo laico ha designado simplemente una situación de hecho: no ser ni sacerdote o religioso.
La palabra y el concepto de laicidad, portadores de una fuerte ideología, han sido inventados en la segunda mitad del siglo XIX, por una poderosa corriente de pensamiento masónico, ardientemente hostil a la Iglesia Católica. Este concepto nuevo es definido por Littré (1871) y por Renan (1882): se trata de someter a la Iglesia a la ley republicana y de expulsar al cristianismo (y especialmente su moral) de toda la extensión del espacio público. El término laicidad no se encuentra sino muy tardía y excepcionalmente en el vocabulario de la filosofía cristiana y de la teología católica, en la esperanza (vana) de dulcificar la laicidad haciéndola «abierta» o «apaciguada».
Cuando el debate en la Asamblea Nacional de la que sería la ley laica de 15 de marzo de 2004, hubo durante la sesión de 5 de febrero un diálogo altamente esclarecedor. El diputado católico Pascal Clément, ponente del proyecto de ley, declaró: “La laicidad es un concepto que ha evolucionado mucho durante los últimos cien años. Hoy todos estamos de acuerdo en una laicidad abierta. Reforzar la laicidad, sí, pero una laicidad abierta».
Era la opinión, en suma, de un precursor de las ensoñaciones del presidente Vingt-Trois.
El portavoz del Partido Socialista, Jean Glavany, le respondió pronto: «Quiero volver a decir al ponente que la laicidad no tiene necesidad de adjetivos. Abierta, cerrada, antigua, moderna… No. ¡La laicidad es la laicidad! Y los que la visten de adjetivos en realidad la desvalorizan.
Era recordar con una tranquila fuerza que los verdaderos republicanos conocen bien lo que quiere decir «la laicidad» sin necesidad de alguna precisión: «¡La laicidad es la laicidad!». Además, Jean Glavany, auténtico campeón de la corriente de pensamiento que ha inventado el concepto ideológico de «laicidad», había proclamado la víspera, en la sesión del 4 de febrero, que la laicidad es «protectora de los niños, cuyas conciencias deben ser protegidas de influencias religiosas».
Esta laicidad, con o sin «pacto», no ha «evolucionado desde hace cien años»: tiene el mismo sentido, en 2004 y en 2012, que en 1871 con Littré y 1882 con Renan y con la ley republicana de 28 marzo de ese año sobre la laicidad de la enseñanza pública. Y la razón de esta persistencia no es otra que la corriente ideológica que ha inventado e impuesto a la República el concepto y la palabra de laicidad es su propietaria legítima: sólo ella puede determinar su significación, pues es su dueña.
Y así, en el pacto de «laicidad» que ondea y protege el presidente Vingt-Trois –sea este «pacto» real o una manera simbólica de hablar–, es de la misma laicidad ideológica de la que se trata.
El sistema mental del Cardenal laico está patas arriba: declara al Figaro que no quiere «ver la dimensión religiosa de la existencia convertirse en un argumento de campaña electoral», bien, pero porque sería «faltar al pacto de la laicidad». Conforme, sin duda, a este famoso pacto, concluye: «Los problemas objetivos que tiene planteados la República son sobre cuestiones de orden público gestionados por la ley y su autoridad».
Entre esos «problemas objetivos» están la promoción mediática y jurídica de la homosexualidad; la prosecución del genocidio por el aborto en masa; el avance solapado hacia la eutanasia; el control totalitario de la enseñanza y la educación de los niños por la República. Estos «problemas objetivos», ¿deben ser por tanto gestionados por la ley republicana?
Mejor aún: «Lo que nos falta –diagnostica el presidente de la Conferencia episcopal– son educadores para la laicidad». Para ello basta con reclutar a Jean Glavany como director de seminarios, y también a François Hollande, para quien la laicidad es «la democracia más fuerte que las religiones».
6. El fin del MASDU
En la «posmodernidad» a que han llegado las democracias occidentales, la perspectiva modernista ya no es hacer de la Iglesia un MASDU.
El MASDU, Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle (movimiento de animación espiritual de la democracia universal), es el nombre creado por el abate Georges de Nantes para calificar el estado de espíritu de la democracia cristiana al inicio de la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces la expresión pasó a ser más o menos de uso corriente.
Pero la democracia cristiana se ha perdido en las arenas del laicismo y lo más ilustre de lo que ha sobrevivido de ella se ha disuelto en el partido socialista, según el ejemplo canonizado de Jacques Delors, «encarnación de las opciones del Vaticano II».
La Iglesia ha perdido, así, toda influencia en la mayor parte de las democracias occidentales. La laicización no busca ya seducir al catolicismo o anexionárselo, parece pues llegado el tiempo de dar a la Iglesia el golpe de gracia a través de la destrucción sociológica de las dos instituciones que todavía sobreviven: la ordenación sacerdotal y el matrimonio. Transfigurar la Iglesia en MASDU no interesa a casi nadie, porque la democracia universal ya no busca una animación espiritual: su aspiración ideológica es desde ahora combatir abiertamente lo que subsiste de espiritualidad. De ahí la constatación que hace, en la revista Catholica, su director Bernard Dumont: «La sociedad posmoderna no es muy acogedora, va más allá incluso de la indiferencia de masa hacia la religión, particularmente en los países de antigua cristiandad europea. Está incluso en plena guerra cultural, teniendo por armas el discurso sofístico, la manipulación semántica, la intimidación, la corrupción moral, la exclusión, sin excluir siquiera la coacción legal».
A lo que se añade que todo ello es permanentemente aplicado por la potencia masiva de una educación nacional y una televisión que fabrican unas generaciones siguientes siempre más apátridas, irreligiosas e iletradas.
El Concilio Vaticano II ha sido comprendido universalmente en la Iglesia –con razón o sin ella es otra cuestión– como una incitación a ponerse a la escucha de las democracias occidentales y de su intención de establecer con la ONU una democracia universal.
En la primavera de 2012 hemos tenido dos testimonios formales, y concordantes, los del cardenal-arzobispo de Nueva York y del cardenal-arzobispo de París, ambos presidentes de las respectivas conferencias episcopales.
El cardenal-arzobispo de París, en la perspectiva de los festejos que celebrarán el cincuenta aniversario de la apertura del Vaticano II, ha declarado a La Croix del 26 de marzo: «El Concilio nos ha comprometido en una relación de diálogo con el mundo y no en una relación de condena del mundo». Ahora bien, este mundo democrático es el del gigantesco genocidio del aborto en masa; es el de la promoción moral y jurídica de la homosexualidad y de la enseñanza a los niños de una igual legitimidad de todas las orientaciones sexuales. Tener una relación de diálogo y no de condena con el «mundo» de hoy es, pues, instaurar una relación ya no de condena severa sino de diálogo respetuoso con el genocidio, la promoción de la homosexualidad y la depravación escolar de los niños. Verdaderamente, ¡qué desastre!
El cardenal-arzobispo de Nueva York, todavía más claramente, ha declarado al Wall Street Journal el 31 de marzo de 2012: «Hacia mediados de los años sesenta teníamos el sentimiento de que lo que el Concilio enseñaba en primer lugar y sobre todo era a ser compañeros con el mundo y que la mejor cosa que la Iglesia podía hacer era hacerse cada vez más como todo el mundo». ¡Hacerse como todo el mundo democrático de la depravación escolar de los niños, de la promoción homosexual y del genocidio gigantesco!
Medio siglo de esta actitud conciliar, post-conciliar y hiper-conciliante no ha servido ni a la Iglesia ni al mundo democrático. Éste no ha cesado su genocidio, no ha suspendido su promoción de la homosexualidad ni disminuido su depravación moral y su mutilación intelectual de los niños. Aquélla ha conocido la caída catastrófica del número de sus sacerdotes, de la práctica de sus fieles, del peso de su influencia sobre la sociedad.
Convendría prestarle algo de atención antes de pasar página sin sacar la menor lección.
El cardenal-arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, presidente de la Conferencia episcopal de los Estados Unidos, se halla en una situación homóloga a la que en Francia tiene el cardenal Vignt-Trois.
La diferencia está en que el cardenal Dolan se acuerda de «mediados» y «fines» de los años sesenta. Tenía quince años cuando en 1965 se clausuró el Vaticano II y con veinte era seminarista cuando se prohibió arbitrariamente la misa tradicional. Recuerda que en esta época –lo hemos visto antes– se le había hecho creer, como a sus colegas y hermanos, que lo esencial del Concilio consistía en ser «compañeros con el mundo» y «hacerse cada vez más como todo el mundo» (el mundo democrático). El resultado fue el encontrarse a contrapié en 1968 con la encíclica Humanae vitae de Pablo VI, que fue acogida por las conferencias episcopales y el clero con el sentimiento de que «habría sido mejor no hablar de eso, es una cosa demasiado dura para asumirla».
Así, precisa el cardenal Dolan, «no hemos tenido la ocasión de tener una voz moral coherente en una de las más candentes cuestiones del día». Fue, dice, «una laringitis sobre los problemas de la castidad y la moral sexual» (entrevista con el Wall Street Journal de 31 de marzo).
Poco después (en 1975 para Francia) empezaba la promoción del aborto, fruto directo de la mentalidad contraceptiva. La «laringitis [del clero y su episcopado] sobre los problemas de la castidad y la moral sexual] hizo que la Iglesia perdiera esta batalla sin haberla verdaderamente librado, y desde hace cuarenta años prefiere hablar de cualquier cosa antes que del pavoroso genocidio que supera los mil millones de víctimas en el mundo y que continua sin cesar. «Debería interpelarnos, ha dicho Marine Le Pen, que haya en Francia 220.00 abortos al año»: ha debido constatar, como nosotros, que en el universo político-mediático nadie se preocupa. Solamente en Francia el genocidio supera sin duda los siete millones de víctimas, siete millones de niños asesinados en el seno de sus madres, y sigue su curso. No hay en las elecciones presidenciales francesas ningún candidato que sea católico practicante, pero hay en Francia políticos que lo son y lo dicen, sin que sin embargo digan nada del genocidio del que son coetáneos y cómplices mudos. ¿No se puede hacer nada? Se podría, al menos, organizar oraciones penitenciales y reparadoras, como no hacen la mayor parte de nuestros obispos, y como en cambio hacen algunos laicos sin mandato ni apoyo, como el doctor Dor y como el recientemente fallecido –el pasado 13 de marzo– Michel DoublierVillete.
Una Iglesia castigada por una persistente «laringitis sobre los problemas de la castidad y la moral sexual», una Iglesia que asiste impasible al genocidio, es una Iglesia que ha perdido así toda visibilidad cívica.
La pérdida de sustancia del matrimonio es la consecuencia inevitable –y probablemente la razón principal– de la promoción moral y jurídica de la homosexualidad, del «matrimonio» homosexual, de la adopción de niños por las parejas homosexuales.
La pérdida de sustancia de la ordenación sacerdotal es la consecuencia inevitable –y probablemente la razón principal– de la reivindicación del matrimonio de los sacerdotes, de la ordenación de las mujeres, de las misas sin sacerdote, de la eucaristía a los no católicos y a los cómplices activos o pasivos del genocidio por aborto masivo.
El cardenal Dolan no lo oculta: «Tenemos –ha dicho– que prepararnos para tiempos difíciles». Arrostra los crímenes del presidente Obama: «Proclamamos, como enseñaba Agustín, que si una cosa es mala, aunque todo el mundo la haga, es mala; y si una cosa es buena, aunque nadie la haga, es buena. Como santo Tomás Moro, estamos dispuestos a mojarnos, y hasta perder la cabeza, aun si esto choca a los deseos del rey de redefinir el matrimonio».
Redefinir el matrimonio, redefinir la ordenación sacerdotal, en esto consiste la de-sustanciación que maquina desde hoy la democracia universal.
