Índice de contenidos
Número 503-504
- Presentación
- Estudios y notas
-
Cuaderno
-
El pactismo de ayer y el de hoy
-
Constitución y racionalismo político: Reflexiones en clave española
-
Ciento cincuenta años de constituciones: Una reflexión en clave italiana
-
Tensión entre la norma y la realidad en el derecho constitucional
-
La constitución entre el neo-constitucionalismo y el post-constitucionalismo
-
La jurisprudencia de los tribunales constitucionales entre interpretación y novación de la constitución escrita: ¿hermenéutica o ejercicio de un poder político?
-
De la constitución histórica al constitucionalismo: Formación, desarrollo y crisis en el mundo hispánico
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
AA. VV., La guerre civile perpétuelle
-
Rubén Calderón Bouchet, Iluminismo y política
-
Miguel Ayuso, Appel de l’âme et vocation politique
-
Jean Sévillia, Historiquement incorrect
-
Elisabeth Christina Wilhelmsen, San Juan de la Cruz y su identidad histórica
-
Luis Hernando Larramendi, Cristiandad, tradición, realeza
-
AA. AA., Razón y tradición. Estudios en honor de Juan Antonio Widow
-
Bernardino Bravo Lira, Constitución y reconstitución. Historia del Estado en Iberoamérica
-
Claude Barthe, Pour une herméneutique de tradition
-
AA. AA., Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, año XVII (2011)
-
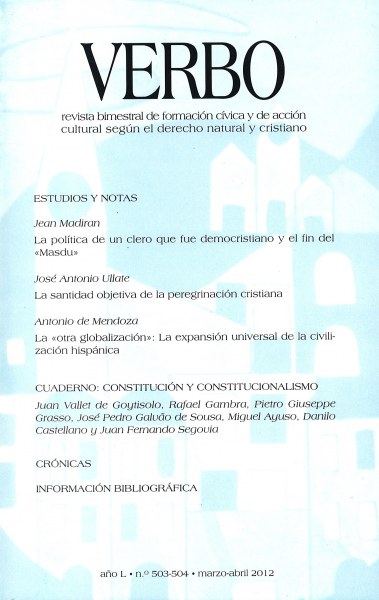
La santidad objetiva de la peregrinación cristiana
«La institución salva y santifica por ella misma
a aquellos a quienes alcanza y además santifica
–de buen grado o a su pesar– a quien la realiza».
Victor Alain Berto
Las peregrinaciones, y muy en especial la peregrinación jacobea, son obras particularmente convenientes para esta época de la historia, para el hombre de hoy. A condición, eso sí, de que conozcamos su verdadera naturaleza y no las tomemos por lo que no son. Conviene retomar el comienzo, el sentido de la peregrinación. Ahora, al habernos familiarizado con el origen del Camino, con los escollos, las trabas y las disuasiones de quienes lo han mirado con recelo, y somos conscientes al menos de algunos riesgos reales que nos encontraremos o nos hemos encontrado ya en el Camino, estamos en mejores condiciones de seguir profundizando. Ahora podremos aprovechar mejor el conocimiento de aspectos que iluminarán un poco más nuestra inteligencia del Camino que queremos emprender, o que estamos recorriendo.
¿Es el Camino algo bueno en sí o bien es algo que sólo se hace bueno para nosotros en la medida de nuestras disposiciones interiores y de las medidas exteriores que adoptemos? En otras palabras, ¿hay algo en el Camino mismo que nos mejora a los que lo recorremos, o bien somos exclusivamente nosotros los que lo hacemos bueno o malo con nuestras acciones? Este problema se ha planteado siempre en la literatura espiritual, sobre todo en relación con las obras de apostolado, pero de un modo particular ha resultado casi obsesivo en la modernidad. En realidad estas preguntas se pueden plantear respecto de todas las obras de religión externas y, por lo que hemos visto, el complejo de acciones que constituye la peregrinación entra de lleno en esta categoría de obras de la gracia externas, obras corporales.
En principio, el problema nos puede parecer ajeno, pero si prestamos atención, descubrimos que tiene una gran importancia para cada uno de nosotros y de modo muy especial si nos tomamos en serio nuestra peregrinación.
Hagamos un poco de historia para comprender mejor de qué estamos hablando. En el último tercio del siglo XIX afloró una polémica en torno al llamado «americanismo», una versión moderna de la tentación pelagiana. Para salir al paso de ese desordenado apego al activismo, de esa preeminencia otorgada a la acción sobre la contemplación y, de modo muy particular, de ese culto pragmatista a los resultados en materia de apostolado, el Papa León XIII dirigió una carta al cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore y primado de la Iglesia en los Estados Unidos. León XIII censuraba tajantemente ese espíritu de adoración al éxito social, un mal que no sólo aquejaba a la Iglesia norteamericana y que cegaba en tal modo a sus seguidores que estaban incluso dispuestos a sacrificar aspectos de la doctrina cristiana si con ello se conseguía atraer más gente a la Iglesia.
«El fundamento de estas nuevas ideas –dice el Papa– es que, con el fin de atraer más fácilmente a los que disienten de ella, la Iglesia debe adecuar sus enseñanzas conforme con el espíritu de la época, aflojar algo de su antigua severidad y hacer algunas concesiones a opiniones nuevas. Muchos piensan que estas concesiones deben ser hechas no sólo en asuntos de disciplina, sino también en las doctrinas pertenecientes al depósito de la fe. Ellos sostienen que sería oportuno, para ganar a aquellos que disienten de nosotros, omitir ciertos puntos del magisterio de la Iglesia que son de menor importancia, y de esta manera moderarlos para que no porten el mismo sentido que la Iglesia constantemente les ha dado. No se necesitan muchas palabras, querido hijo, para probar la falsedad de estas ideas si se trae a la mente la naturaleza y el origen de la doctrina que la Iglesia propone. El Concilio Vaticano dice al respecto: “La doctrina de la fe que Dios ha revelado no ha sido propuesta, como una invención filosófica, para ser perfeccionada por el ingenio humano, sino que ha sido entregada como un divino depósito a la Esposa de Cristo para ser guardada fielmente y declarada infaliblemente. De aquí que el significado de los sagrados dogmas que Nuestra Madre, la Iglesia, declaró una vez debe ser mantenido perpetuamente, y nunca hay que apartarse de ese significado bajo la pretensión o el pretexto de una comprensión más profunda de los mismos”»[1].
La amonestación de León XIII no erradicó lo que se llamó entonces «la herejía de la acción», versión falsa del cristianismo que tenía como elemento distintivo esa prioridad concedida a la acción exterior sobre la vida interior. Todavía en el primer decenio del siglo XX, dom Jean-Baptiste Chautard, abad del monasterio cisterciense de Sept-Fons se veía en la necesidad de fustigar ese error activista y naturalista.
La saludable reacción de dom Chautard, que nos exhorta a no abandonar «al Dios de las obras por las obras de D i o s» puede, no obstante, hacer incurrir a los cristianos en un error opuesto: el de eclipsar el valor espiritual intrínseco de las obras cristianas al focalizar la atención sólo en las disposiciones subjetivas, en el espíritu de oración. Tal riesgo, el de exagerar la preeminencia de la santidad subjetiva sobre el valor «ontológico» de las obras, conlleva la destrucción práctica de la teología de la perfección cristiana. Como dice don Victor Alain Berto, «el razonamiento teológico demuestra y la historia de los santos lo confirma, que por el contrario se debe prestar la más cuidadosa atención a la santidad “objetiva” de las obras, a su idea inmanente, a la naturaleza de su referencia –intrínseca o extrínseca– al reino de Dios»[2].
Siguiendo a don V.-A. Berto, diremos que «cuanto más sobrenatural es una obra por su objeto, más apta resulta por sí misma para hacer existir la Iglesia de un modo casi ex opere operato y menos requiere de la santidad del obrero. La institución salva y santifica por ella misma a aquellos a quienes alcanza, y además santifica –de buen grado o a su pesar– a quien la realiza»[3].
Pensadas para retratar las obras de apostolado, estas palabras también sirven para describir otras «acciones santas», como lo son las peregrinaciones. Estamos de acuerdo en la importancia de las disposiciones subjetivas –sobre las que hemos dicho ya algo– que deben adornar al peregrino que se dirige a Santiago, pero lo que aquí se dirime es si la peregrinación en sí misma considerada –no el mero caminar– es algo neutro cuyo valor depende exclusivamente de la intención subjetiva del caminante, o si por el contrario es en sí una cosa santa, algo que goza de una santidad objetiva por sí mismo. Es un pensamiento consolador el de quien considera que la obra de la peregrinación que va a iniciar, o el que recuerda que la peregrinación en la que se ha embarcado, una vez puestos los debidos medios, contiene en sí misma la virtualidad de reconducir o de finalizar incluso las distracciones o los olvidos del peregrino, dotando a esos inevitables lapsos de la atención (¡nadie puede estar vigilante todo el tiempo!) de un valor sobrenatural. Una vez comenzada la santa peregrinación, solicitado el auxilio del cielo, la estructura misma de la acción en la que nos hemos embarcado nos empuja hacia la meta sobrenatural de la amistad con Dios:
«Una obra bien “pensada”, es decir, cuya estructura es conforme al plan de Dios, en las condiciones de hecho en las que se encuentra la materia que debe ser informada por la Iglesia, es una obra que da fruto, independientemente del obrero. Lo que es una gran consolación pues los santos no abundan. Resulta dulce decirse a uno mismo que la sabiduría de Dios no ha subordinado la fecundidad de las obras a la santidad del apóstol, como tampoco ha condicionado la validez de los sacramentos a la santidad del ministro. La obras serán fecundas por ellas mismas en la medida en que reciban algo de la santidad institucional de la Iglesia»[4].
La concepción contraria es la de pensar que la obra no se sobrenaturaliza más que por el fin –fin que sin duda es necesario– y que lo único que cuenta en la acción viene a ser la mayor o menor santidad del cristiano que la realiza. Este pensamiento, aparentemente el más espiritual, pierde de vista la íntima solidaridad de las acciones de Dios, la solidaridad entre el orden de la creación y el de la salvación, y disocia la santidad objetiva de la Iglesia de la santidad subjetiva de sus miembros.
Sobre este punto, sobre la santidad objetiva del Camino, pueden ayudarnos las desmedidas palabras del viejo Hilaire Belloc, que contrapone el predominio de la intención subjetiva al cristiano descanso en la gracia objetiva de la peregrinación y nos ilustra también sobre los efectos psicológicos, liberadores, de esa divina condición del peregrinaje:
«Si un hombre dijera “Voy a ir a Redditch a comprar agujas baratas”, y durante todo el Camino se preocupara de no hablar mal de su vecino, de mantenerse sobrio, de ser puntilloso en sus cuentas y de decir sus oraciones acostumbradas con exactitud, aunque tal cosa sería una obra buena, sin embargo si hubiera de considerarlo un peregrino (y la Iglesia tiene un ciento de puertas), me parece preferible que aquel hombre emprendiera la marcha con espíritu gozoso y andariego, sin dinero abundante en los bolsillos, sin preocuparse demasiado por cada cosa que iba a decir o a hacer, pero iluminado y cada vez más penetrado por el gran objeto de su viaje, que no debiera ser comprar o vender agujas o no sé qué cosas más, sino liberar la mente y purificarla en la contemplación final de algo divino»[5].
El peregrino debe seguir en esto el consejo de Pascal: «Esforcémonos, pues, en pensar bien». En pensar bien la peregrinación, ya emprendida o por comenzar. Comprenderemos de este modo que la clave de nuestra peregrinación no depende tanto de nuestras disposiciones subjetivas como de la conexión que tenga la obra santa que acometemos con la santidad misma de la Iglesia. Esa santidad institucional de la Iglesia, del Cuerpo Místico, será la que produzca sus frutos de gracia y de conversión, la que «tire de nosotros» y nos ayude a pedir a Dios que purifique nuestra intención, pero también la que nos libere de depender de las miserables oscilaciones de nuestra intención y de nuestra atención, de los mezquinos e inevitables desfallecimientos de la voluntad a lo largo del Camino.
Emprender una obra santa es acogerse a la fecunda sombra de la verdad y no arrogarse el poder de fabricarla.
[1] LEÓN XIII, Testem benevolentiae, Carta de S.S. León XIII al Emmo. Card. James Gibbons, sobre el «Americanismo», 22 de enero de 1899.
[2] Abbé Victor-Alain BERTO, «Contribution à la Théologie des Œuvres», La Pensée catholique, n. 20 (1951), págs. 22-31.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Hilaire BELLOC, The idea of a Pilgrimage, en Hills and the Sea.
