Índice de contenidos
Número 503-504
- Presentación
- Estudios y notas
-
Cuaderno
-
El pactismo de ayer y el de hoy
-
Constitución y racionalismo político: Reflexiones en clave española
-
Ciento cincuenta años de constituciones: Una reflexión en clave italiana
-
Tensión entre la norma y la realidad en el derecho constitucional
-
La constitución entre el neo-constitucionalismo y el post-constitucionalismo
-
La jurisprudencia de los tribunales constitucionales entre interpretación y novación de la constitución escrita: ¿hermenéutica o ejercicio de un poder político?
-
De la constitución histórica al constitucionalismo: Formación, desarrollo y crisis en el mundo hispánico
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
AA. VV., La guerre civile perpétuelle
-
Rubén Calderón Bouchet, Iluminismo y política
-
Miguel Ayuso, Appel de l’âme et vocation politique
-
Jean Sévillia, Historiquement incorrect
-
Elisabeth Christina Wilhelmsen, San Juan de la Cruz y su identidad histórica
-
Luis Hernando Larramendi, Cristiandad, tradición, realeza
-
AA. AA., Razón y tradición. Estudios en honor de Juan Antonio Widow
-
Bernardino Bravo Lira, Constitución y reconstitución. Historia del Estado en Iberoamérica
-
Claude Barthe, Pour une herméneutique de tradition
-
AA. AA., Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, año XVII (2011)
-
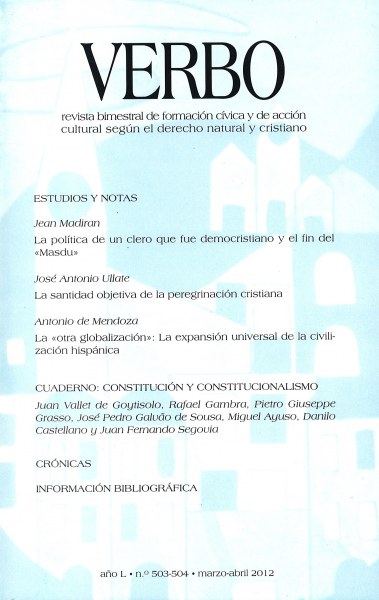
Constitución y racionalismo político: Reflexiones en clave española
CUADERNO: CONSTITUCIÓN Y CONSTITUCIONALISMO
1. La incompatibilidad entre Monarquía y Constitución
La supervivencia de un régimen político –y su estabilización quizá por siglos– depende de múltiples factores, internos unos, circunstanciales otros. Pero uno de los fundamentales y condicionadores es su coherencia teórica, al apoyarse en algo dotado de sentido y no en nociones contradictorias entre sí.
Es decir, que quien gobierna –recibe y transmite el poder– debe saber por qué y en nombre de qué lo ejerce, sentirse depositario y ministro de algo que es más que él, y no mero detentador de un poder fortuito que una circunstancia favorable estableció como otra adversa podrá –con idéntico derecho– derrocar. A este asiento en un derecho objetivo –justificable como tal– se llama legitimidad.
En la historia han existido gobiernos con coherente fundamento y gobiernos incoherentes o híbridos en su supuesta fundamentación. Estos últimos, como acontece con los híbridos, suelen ser infecundos: es decir, que no transmiten la vida a una descendencia o continuidad.
En el antiguo régimen, el rey –hereditario o electivo– reinaba «por la gracia de Dios». Al decir «antiguo régimen» me refiero a las monarquías existentes en la Cristiandad antes de la Revolución francesa y del napoleonismo, es decir, hasta el primer tercio del siglo pasado [XIX]. El término «monarquía» significa etimológicamente gobierno de uno solo. Pero su uso dentro de nuestra civilización le ha conferido otro sentido más profundo. No es monarquía todo gobierno de un solo: si tal fuera habrían sido grandes monarquías la Unión Soviética de Stalin o la Argentina de Perón, por ejemplo. Monarquía es un gobierno en cierta medida sacralizado, en el cual el monarca es considerado como representante de Dios en el orden civil o temporal y reina en nombre de Dios y de la ley natural (de origen divino), y en una relación muy neta (aunque muy matizada) con el otro poder (el pontificado) que representa a Dios en el orden de fines sobrenatural. Se trata, en definitiva, de la concepción del poder civil dentro de la Cristiandad o civilización cristiana.
Lo cual no supone en modo alguno que se tratara de una teocracia, ni siquiera de un «poder absoluto». Hablar de monarquía absoluta en la Edad media es un anacronismo. Y aun en las grandes monarquías de los siglos XVI al XVIII resulta una noción muy discutible. El poder del rey no era absoluto (solutus, libre de trabas, desembarazado), sino sometido a la ley de Dios –parcialmente al Pontífice– y al derecho y fuero de cada hombre o grupo sobre los que reinaba (es decir, guardaba la justicia). Derecho natural en unos casos, otorgado en otros, adquirido o conquistado en otros, etc.
La Revolución francesa –y su filosofía precedente e implícita– estableció un origen y un alcance completamente distintos para el poder. Su origen estaría, para ella, en la convención (o acuerdo de voluntades) de los ciudadanos que (supuestamente) establecen una Constitución o Contrato Social, y se expresaría a través de la voluntad general o del sufragio individual. Naturalmente, esta concepción del poder es incompatible con la monarquía: no tienen nada en común ni en su teoría ni en su praxis. Es cierto que la monarquía necesitó para sostenerse en Europa durante más de un milenio del consensus general del ambiente y de sus súbditos, como también que en su ejercicio concreto sirviera generalmente a la justicia. Si un país dejara de creer y aceptar los fundamentos teóricos y religiosos de la monarquía –o si ésta se corrompiera de hecho– podría verse históricamente derrocada. Pero no por la incoherencia de sus fundamentos, sino por factores existenciales de tipo práctico o ambiental.
Era, sin embargo, tan hondo el sentimiento monárquico en los países de la Cristiandad (en España eminentemente) que la Revolución buscó una fórmula de compromiso entre su teoría del Estado y la institución monárquica. Consistió en llamarla «Monarquía constitucional», en la cual se asigna al antiguo monarca (o a uno nuevo que se preste a ello) el papel de Jefe del Estado –designador de gobierno según el orden constitucional o voluntad general–, similar en todo a lo que (coherentemente) sería un Presidente de la República. Entonces se acuñó la extraña fórmula de «Rey por la Gracia de Dios y la Constitución», título en el que Dios reparte amigablemente con la Constitución (o voluntad de los hombres) el origen y naturaleza del poder. Tal fue el título que usó en España Isabel II, primera reina «constitucional». Más tarde la sagacidad de Cánovas ideó un título que disimulaba en algo la disparatada hibridación: «Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España». Los españoles vieron enseguida la contradicción ideológica, la raíz laica del nuevo régimen, la hibridación política que se les ofrecía. Ya en tiempos de Riego (en el reinado de Fernando VII) los liberales innovadores cantaban a los leales a la antigua monarquía el famoso «Trágala»:
«Trágala y muere
Tú, servilón
Tú que no quieres
Constitución».
A lo que los realistas (o monárquicos) respondían:
Trágala y muere
Tú, liberal
Tú que no quieres
Corona real».
Esta contradicción (Realeza-Constitución) fue el origen profundo de la guerra realista o de la Constitución (1821- 1823) y después de las llamadas guerras carlistas. No nacieron de la intransigencia de unos o de violencia innovadora de otros, sino de una visión acertada, profunda, de cómo no se trataba de una mera «reforma política» o medio de «participación», como hoy se diría, sino de la implantación de un nuevo régimen sobre bases políticas y religiosas radicalmente contrapuestas al régimen tradicional del país y de la Cristiandad.
La nueva «monarquía constitucional», en efecto, como todo híbrido, resultó infecunda, y como toda incoherencia, insostenible. Cayó en 1814 al regreso de Fernando VII, en 1823 tras el anárquico trienio constitucional, en 1868 con el derrocamiento de Isabel II, en 1873 con el derrocamiento de Amadeo de Saboya, en 1931 con la expulsión de Alfonso XIII…
En general, todos los reyes de la historia han sido adversarios natos del régimen constitucional o democrático-liberal por ver en él una interna contradicción con su propia existencia como rey. Si lo han aceptado en casos ha sido porque no les quedaba más opción que admitirlos o exiliarse, a veces morir, como Luis XVI. Sólo en la actualidad se da el caso pintoresco de algún rey que cree, no ya la compatibilidad de su poder con el de la Constitución, sino que su deber reside en defender la implantación o restauración de la llamada legalidad democrática. Tal ha sido el caso del rey Constantino de Grecia, que se exilió por incompatibilidad con un poder no democrático-liberal y que ahora anda mendigando su corona a las urnas, asegurando a la opinión que no estorbará como rey, y con el resultado que se ha visto.
Se objetará que hay en Europa algunas monarquías constitucionales más o menos consolidadas (los Países Bajos, Escandinavia…). En rigor, esos monarcas vienen a ser como prisioneros del régimen revolucionario o democrático-liberal, quizá por no haber sabido defenderse a su tiempo y logrado, cuando menos, un exilio honroso. Son, en efecto, los únicos ciudadanos de esos países que carecen de los derechos civiles comunes (contraer matrimonio con quien quieran [esto como sabemos ha cambiado desde que el autor escribió estas líneas: Nota de la Redacción], libertad de residencia y movimientos, etc.). Incluso se les priva de derechos naturales, como la responsabilidad de sus actos (de gobierno). El caso de Inglaterra es capítulo aparte, porque –en rigor– su Constitución no es fruto de una convención revolucionaria y de «nueva planta», sino (teóricamente al menos) de la extensión de una Carta otorgada […].
2. El desenvolvimiento de la Constitución en España durante los siglos XIX y XX
[…] «Constitución» procede, como se sabe, de constituir, y pretendió ser en tiempos de la Revolución francesa la «Asamblea constituyente» por la cual la Nación, libre de todo imperativo despótico, tradicional o religioso, se «constituía» de nueva planta y racionalmente y se daba a sí misma, por la voluntad general, un contrato (el contrato social de Rousseau) del que emanaría toda ley y todo derecho. Los reyes y cuanto representaban eran, naturalmente, para los revolucionarios o liberales el mayor estorbo. En Francia la Revolución optó por guillotinarlo. En España, los liberales que, en frase de Menéndez Pelayo, «por loable inconsecuencia dejaron de afrancesarse» (es decir, de servir a Napoleón) se reunieron en Cádiz, como plaza inexpugnable, para –mientras el pueblo español luchaba contra el invasor napoleónico– redactar una especie de traducción de la Constitución francesa de 1791: la famosa Constitución de 1812, aprovechando la prisión del rey en Valençay, es decir, el primer golpe de Estado en nuestra patria.
«Del abstracto y metafísico fárrago de la Constitución, pocos –dice Menéndez Pelayo– se daban cuenta ni razón clara, pero todos veían que con autorizar la libertad de imprenta y abatir el Santo Oficio, había derribado los más poderosos antemurales contra el desenfreno de las tormentas irreligiosas que, hacía más de un siglo, bramaban en Francia». Fernando VII, a su regreso de Francia, tuvo el buen acuerdo de suprimir, con aplauso casi general, las reformas gaditanas retomando su antiguo poder. Pero el mal estaba ya sembrado, sobre todo entre los militares que habían recibido de los napoleónicos las ideas liberales y habrían de sufrir en sus pagas la terrible miseria en que la guerra había sumido al país.
Así, a los cinco años, la traición de Riego, que debía mandar un ejército trabajosamente reunido para ayudar a las escasas tropas españolas de América, ocasionó la pérdida de toda la América continental española, impuso al rey la Constitución de Cádiz y dejó a aquél en situación práctica de prisionero. Comienzan entonces tres años de dominio liberal (el trienio constitucional) que es uno de los períodos más trágicos y anárquicos de España. Riego se hizo la figura popular de la Revolución y se cantaba un himno en su honor, himno de que la II República hizo himno nacional en vez de la Marcha real. Los realistas lo contaban con esta letra:
El pensamiento libre
Proclamo en alta voz,
Y muera el que no piense
Igual que pienso yo».
Fue tal el caos reinante en aquellos tres años que Menéndez Pelayo pudo escribir que «España parecía un presidio suelto». Restaurada la monarquía en Francia, Luis XVIII pudo enviar un cuerpo de ejército que, unido a los realistas que resistían en el norte de España, liberaron al rey y lo restablecieron en sus antiguos poderes. Siguieron diez años de relativa calma –aunque amenazados por numerosos pronunciamientos militares liberales– y se pudo en ellos restaurar en parte la maltrecha economía.
La violencia hecha a Fernando VII en su lecho de muerte hizo que su sucesora fuera su hija Isabel II, niña de dos años. Ello otorga de nuevo el poder a los liberales, que van a redactar enseguida la nueva Constitución de 1837, mientras se han producido la matanza de frailes en Madrid y las leyes desamortizadoras de Mendizábal que dejarán en la ruina y el saqueo gran parte de los conventos y monasterios de España y, con ellos, de la riqueza artística de nuestra patria. La vigencia de esta Constitución y la subsiguiente de 1845 discurren entre motines, algaradas y pronunciamientos militares hasta la –más grave– revolución de 1868 que destronó a Isabel II y proclamó la Constitución de 1869. A ella siguieron unos disparatados años en los que se ensayó una monarquía electiva y una I República, en tal grado anárquica, que dejó dramático recuerdo entre los que la vivieron.
La Restauración borbónica de 1875 nos trae la Constitución de 1876. Durante su vigencia mueren asesinados por anarquistas tres presidentes de Gobierno y se pierden con poca honra nuestras últimas posesiones de América y Filipinas. El destronamiento de Alfonso XIII en 1931 trae una nueva Constitución ese mismo año, a la que siguen, como se sabe, unos violentos años de persecución religiosa de influencia marxista que darán lugar a la guerra civil de 1936-1939. Vencidos en ella tanto el marxismo como el constitucionalismo liberal, siguen casi cuarenta años pacíficos con una legislación de base católica y corporativa. Al morir el Jefe del Estado, general Franco, en 1975, se retorna «por vía de reconciliación» al constitucionalismo liberal con la vigente Constitución de 1978, ya completamente laica […].
3. El doble «no» a la Constitución de 1978
Son muchas las razones que se esgrimen para que se responda con un no rotundo al proyecto de Constitución. Se apoyan en la fe, en el honor, en la patria que tan maltrecha saldría. Se dirigen al católico, al hombre de honor, al español, a la sensatez de cada uno. El más fuerte es aquel que pone de manifiesto su ignorancia de Dios, su ateísmo, y que nada puede ser bueno si se prescinde de Dios, si se le quita de donde estaba.
Sin embargo, al aconsejar que se vote no a esta Constitución, se omite una razón, que es primaria, previa y principal, en cuya virtud las otras –por muy altas y sagradas que sean– lo serán «a mayor abundamiento».
A la Constitución ha de votarse no por el mero hecho de ser Constitución. Ningún católico, ningún creyente puede asentir a una Constitución –a cualquier Constitución–, máxime cuando se trata de implantarla allá donde no existía.
Trataré de explicarlo. Esta Constitución ignora el Santo Nombre de Dios y, con Él, la ley divina en que debe inspirarse toda ley y norma de gobierno. Pero, aunque la Constitución comenzase con una afirmación expresa de catolicidad, también tendría que ser rechazada por un cató- lico. Así, la primera Constitución que se inventó en España –la de 1812– decía: «La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera. La nación la protegerá por leyes sabias y justas y prohibirá el ejercicio de cualquier otra» (artículo 12). Y, sin embargo, nuestros mayores la rechazaron como impía y sediciosa, y se alzaron en armas cuando quiso ser impuesta por la traición del coronel Riego (1820) en la guerra llamada precisamente de la Constitución. Las posteriores guerras llamadas carlistas, y aun el Alzamiento de 1936, tuvieron –en su fondo– aquella misma motivación. El régimen que nació de la victoria nacional dictó unas Leyes fundamentales, no una Constitución.
¿Por qué? Simplemente porque la Constitución es un concepto –y una institución jurídica– que nació de la Convención (en la Revolución francesa), y se concibe como acto constituyente de la nación, emanado de la soberanía nacional o voluntad general. Esta soberanía nacional o voluntad popular sustituyen, a partir de la Revolución, a la «gracia de Dios», a Dios mismo, como principio y fundamento de la legislación y del orden político. Cuanto en una Constitución se escriba se hace como emanado de una convención o acuerdo de voluntades humanas, nunca como reconocimiento de algo que existe por sí y que trasciende a esa voluntad humana. La propia afirmación de catolicidad del Estado –e incluso de unidad religiosa– significaba en anteriores Constituciones no un reconocimiento de la existencia de Dios y de su ley, sino parte de la voluntad general en su expresión constituyente.
La Constitución renace ahora como consecuencia obligada del retorno a la teoría de la voluntad general y del régimen democrático-liberal que resultó vencido y anulado en 1936-1939 por la fe católica y el tradicionalismo político de los combatientes nacionales. Para esto ha sido preciso un golpe de Estado que, realizado por los propios herederos y beneficiarios del Estado nacional, reviste el carácter de alta traición […].
Que esta Constitución sea, además de Constitución, liberal, atea, divorcista, propiciadora del aborto, disolutoria de la Patria, pro-comunista…, es a mayor abundamiento. Y consecuencia lógica de su progenie, de su gestación y de quienes la amamantaron. De aquí que nuestra respuesta debe ser un no reduplicativo, un no con la papeleta abierta.
4. La ocasión perdida
Ya tenemos Constitución. ¡Qué bien! Ya ejerció el pueblo español –adulto, por fin, a los mil años de su existencia– los derechos soberanos. Que no pida ya mucho más.
Constituida España en un Estado de Derecho, verá ahora arreglarse su economía, eliminarse el terrorismo, reforzarse su «unidad en la diversidad», crecer la educación para la convivencia… ¿Seguro?
La ventaja más inmediata de tener una Constitución es la de poder «suspender la Constitución» o las garantías constitucionales a gusto y medida de los gobernantes de turno, tal como se practicaba antes de 1936, a cuya «legalidad» hemos retrocedido. Si el Ciudadano ha ejercido su soberanía absoluta votando, cada ciudadano con minúscula podrá ser saqueado por el fisco, privado de su patria potestad, teledirigido mentalmente, sometido a terror por la impunidad establecida, corrompido en su fe, en su moral, en la de sus hijos… Todo ello constitucionalmente, con arreglo a derecho.
Leo en una revista que los principales responsables son los obispos. Es la verdad. «Sesenta Pilatos –sigo leyendo– se lavaron las manos; sólo diez valientes». Menos lobos. Dejémoslo en diez personas decentes, que les basta. Valientes fueron los que pelearon en el Santuario de la Cabeza, en el Tercio de Lácar, en el Alto del León… Tampoco han sido sesenta Pilatos: cincuenta si acaso; los otros fueron Judas, que todavía hay clases.
Tampoco son ellos los solos responsables de tanta maldad y de tanta atonía, aunque sus cuentas sean las más graves. Todo esto no se prepara en unos meses. Quince años predicando sólo el culto a una personalidad y otros veinte dedicados sólo al elogio de la paz, del desarrollo y del bienestar adquirido, cuentan mucho en la deformación de generaciones enteras, las que ahora votan. «La gran ocasión perdida» de que habló Menéndez Pelayo no fue la década de Fernando VII, sino ésta de los famosos «cuarenta años». ¡Pobre España!
5. Dos monumentos
En un determinado punto de Madrid han ido a reunirse (casual o intencionadamente) dos monumentos de profundo simbolismo cada uno y tan radicalmente contrapuestos entre sí que el relacionarlos constituye toda una meditación.
El lugar al que me refiero es el jardín existente en el paseo de la Castellana conocido en otro tiempo como Altos del Hipódromo, situado delante del Museo de Ciencias Naturales y frente al comienzo de los Nuevos Ministerios.
Allí se alza hoy el monumento a Isabel la Católica, que estuvo anteriormente en el centro del paseo y que se orilló a ese jardín por motivo del tráfico. Representa a la Reina a caballo avanzando flanqueada de un guerrero y de un misionero que porta una alta cruz. Representa la expansión de la fe de Cristo por la acción misionera y por la cruzada que sostuvo y amparó la Reina Católica.
Con posterioridad, y a pocos metros, ha surgido otro extraño monumento cuyo sentido no es tan fácil de interpretar. Visto de lejos parece un quiosco de periódicos o de refrescos deshabitado. Es un gran cubo en material blanco con grandes aberturas cuadradas en cada uno de sus cuatro lados. Si nos acercamos más vemos que está hecho de mármol blanco de la mejor calidad y que no es un objeto utilitario, pero nuestra perplejidad aumenta. Cada una de esas aberturas o ventanas es como un gran embudo o como el interior de una pirámide y confluyen todas hacia un gran espacio en el centro del cubo. Ese espacio tendrá unos 30 centímetros de base por 1,70 metros de altura, y se halla vacío. Diríamos que es un monumento a la Nada, por más que un letrero poco legible, en su arista superior exprese esta dedicatoria: «Madrid, a la Constitución de 1978». Seguimos sin entender.
Ha sido preciso, en mi caso, que alguien me explique la «filosofía» o simbología esotérica de tal monumento. Parece que en ese espacio central en que confluyen los cuatro embudos cabría un hombre de tamaño medio de pie; no un hombre, sino «el Hombre». Se trata de mostrar que la virtualidad de la Constitución democrática es reducirlo todo a la medida del Hombre, que el Hombre es la medida de todas las cosas (homo mensura); en definitiva, que el Hombre merece el culto que otrora se tributaba a Dios como autor de la ley suprema o decálogo.
La contraposición entre uno y otro monumento es así diametral: una patria basada en la Religión y animada de espíritu misionero frente a una sociedad laica constituida por acuerdo democrático por y para el hombre. El culto a Dios y el culto al Hombre.
