Índice de contenidos
Número 345-346
- Textos Pontificios
- Noticias
- In memoriam
- Monográficos
- Estudios
-
Crónicas
-
Festividad de San Fernando 1996
-
Homilía del P. Agustín Arredondo, S. J. [San Fernando 1996]
-
Discurso de Santiago Milans del Bosch [San Fernando 1996]
-
Discurso de Armando Marchante Gil [San Fernando 1996]
-
Sesión inaugural del Seminario de estudios jurídicos de la S.I.T.A.E. (Sección Española de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino)
-
-
Información bibliográfica
-
Francisco José Fernández de la Cigoña: El liberalismo y la Iglesia Española. Historia de una persecución. Volumen II: Las Cortes de Cádiz
-
AA.VV.: La historia religiosa en Europa. Siglos XIX-XX
-
Danilo Castellano et alt.: I diritti umani tra giustizia oggetiva e positivismo negli ordinamenti giuridici europei
-
Vittorio Messori: Leyendas negras de la Iglesia
-
Alain Minc: La máquina igualitaria; La borrachera democrática
-
José Miguel Serrano Ruiz-Calderón: Familia y tecnología
-
- Ilustraciones
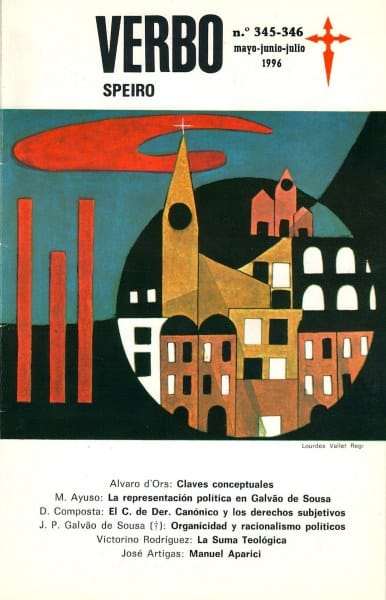
Organicidad histórica y racionalismo jurídico en el derecho político de los pueblos hispanoamericanos
1. Razón y experiencia en el derecho
Razón y experiencia se combinan en la elaboración del derecho, resultando la armonía social del equilibrio entre esos dos elementos causantes del orden jurídico positivo.
Cuando se extreman o cuando colisionan entre sí, vienen las perturbaciones inevitables, es sacrificada la justicia y prevalecen o el abstraccionismo y la ideología, o las improvisaciones arbitrarias y la fuerza de los dueños del poder. El abuso de la razón conduce al racionalismo jurídico. La experiencia mal interpretada 0 subordinada a segundas intenciones puede conducir al empirismo positivista, al maquiavelismo o al mero oportunismo.
Rationis ordinatio es la ley, en la concisa y lapidaria definición tomista. La razón ordenadora del legislador proporciona la normativa del actuar humano y la ley se nos presenta como causa formal extrínseca del derecho. Siendo el derecho lo que es debido a alguien, él es una medida de la actividad de los hombres en sus relaciones que constituyen la trama de la vida social. Por eso, enseña el Aquinate, la ley es una regla y medida, que conduce a la acción o aparta de ella, siempre considerando el fin, es decir, el bien común. Rationis ordinatio ad bonum commune, como sigue en la misma definición[1].
Ahora bien, para medir; una cosa es preciso tener presente lo que se va a medir, aplicarle la regla con la debida adecuación, establecer finalmente una exacta correspondencia entre la medida y lo mensurado.
De modo semejante, con la ley. El hombre es medido por la ley natural, que racionaliza sus operaciones haciéndolas conformes a su naturaleza. La ley moral natural, indicando, el bien que se debe hacer y el mal que cumple evitar, es una ley de realización humana. «¡Procede como hombre!»: he ahí lo que nos dice la ley natural. Como hambre o ser racional, no como animal, o ser sin razón, cuyas operaciones, las determina el instinto. El conocimiento de los preceptos de la ley natural[2].
Lo mismo puede decirse respecto a la ley positiva, sin olvidar la diferencia entre la substancialidad humana y el carácter relacional de la sociedad. Las leyes dadas por autoridades humanas regulan el comportamiento del hombre en las agrupaciones sociales, lo que supone el conocimiento de las condiciones concretas de cada sociedad. Trátase, como es obvio, de un conocimiento experimental, indispensable y sin él cual las leyes vendrán a convertirse –o mejor, a pervertirse– en expresiones subjetivistas de la mente fantasiosa del legislador. En ese sentido se ha dicho en Francia que le droit abstrait prevaleció sobre le droit historique, después de la Revolución de 1789, dando origen al conflicto entre le pays légal y le pays réel, en una crisis que afecta aquel país hace doscientos años, y que se reproduce en tantos otros pueblos.
Esa temática es bien conocida en España. Y uno de los autores que con más proficiencia la han versado, Juan Vallet de Goytisolo, aún recientemente aclaró en muchos de sus aspectos en una obra fundamental, Metodología de las leyes, en donde hace ver que «la razón humana autónoma y abstracta se erige en medida de todas las cosas».
Y explica: «El punto de arranque, en la Modernidad, es el hecho de erigirse la razón humana, por única fuente del derecho. Nació del idealismo cartesiano, con su independización del pensamiento respecto de las cosas, al sustituir el fulgor de la idea –colmo una revelación natural– al fulgor objecti, al que negó credibilidad»[3].
Esa razón independizada de las cosas es «autónoma, libre de todo vínculo con lo real, autoproclamada suprema creadora de valores»[4]. Lo que significa negación de lo trascendente, puro inmanentismo, el racionalismo jurídico que viene desde Grocio y que Hans Kelsen llevó a sus últimas consecuencias.
Se pierde el sentido de la verdad, que es, según la famosa definición de Isaac Israeli, la adaequatio rei et intellectus, adecuación de la inteligencia cognoscente con la cosa conocida. Hay una ruptura entre la inteligencia y su objeto natural, la cosa misma o el ente (ens). Viene de ahí el «ocultamiento del ser» en que Heidegger ve el origen más profundo de la crisis del pensamiento moderno.
Dos planos distintos se establecen en una disconformidad entre lo ideal y lo real. Entran en choque le« sistemas fundados en la razón pura y los que se atienen exclusivamente a los datos empíricos en un nominalismo positivista sin capacidad: para alcanzar la universalización conceptual.
Del racionalismo derivan las doctrinas y escuelas desvinculadas de la experiencia, y de ahí brotan las ideologías. Del mero positivismo resulta la aceptación de los hechos, de la materia bruta que se presenta al legislador con sus datos empíricos desnudos de valores. En este caso no hay un criterio superior para distinguir lo justo de lo injusto, y no hay otra salida sino admitir la moral de la situación.
Los extremos se tocan… y vemos frecuentemente que el enfrentamiento de la razón contra la experiencia da como resultado una conjugación final no obstante la hostilidad inicial. Es el caso del sistema de Kélsen. En su teoría pura del derecho, él imagina la famosa pirámide que representa el orden jurídico y tiene en el ápice la Grundnorm, norma suprema de que todo lo demás de pende. Se aplica el esquema a toda ordenación jurídica, cuya validez resulta simplemente de ese normativismo formalista, prescindiendo de todo criterio trascendente y del derecho natural. Por un lado, la razón abstracta, por otro la empiricidad del ius positum, al que se aplica la construcción formalista de la razón, sin contenido ético o político (derecho puro). Así, cualquier ordenación jurídica, cualquier régimen político queda legitimado.
Como bien se sabe, fue precisamente eso lo que suscitó las críticas a Kélsen –a su teoría pura del derecho y del Estado– cuando la implantación del nazismo. El jurista austríaco, demócrata fervoroso, huido en Estados Unidos durante la dominación de Hitler, no podría encontrar argumentos que se opusiesen a la justificación del régimen totalitario, una vez aceptados los postulados de su; formalismo racionalista.
En Kelsen acaban por aunarse racionalismo y empirismo, el a priori puro (la norma en abstracto) y el a posteriori en bruto (derecho positivo con exclusión del derecho natural).
Contradicción y paradoja procedentes de un falso entendimiento de lo que debe ser el ajuste entre razón reguladora y realidad conocida por experiencia.
El orden, en las sociedades humanas, tiene por referencia indispensable la naturaleza de la cual resulta la indicación de los preceptos que la razón elabora. Esta elaboración no se hace apriorísticamente, mas aplicando los primeros principios conocidos, por evidencia inmediata (principios sinderéticos) a la realidad conocida por la experiencia.
En la constitución de la familia, la primera de las sociedades, hay un orden natural espontáneo que la rige. Y principios de un orden normativo son inherentes a los agrupamientos históricamente formados, que componen la sociedad mayor, insertos entre la familia y el Estado, correspondiente a intereses vitales del hombre, y sus condiciones de vida, a su trabajo, a su radicación domiciliar, al perfeccionamiento cultural.
A la razón no le cabe trazar planos apriorísticos para aplicarlos a la realidad. La rationis ordinatio no debe ser una norma abstracta sin contenido de fundamentación en la naturaleza y en la historia.
Derecho natural y, «política experimental» –como dijo de la historia Joseph de Maistre– son los cimientos sin los cuates es imposible edificar un orden justó y estable en las sociedades políticas.
2. De la formación histórica a las transformaciones ideológicas
Inestabilidad y desatraigo señalan la vida de las naciones modernas qué se apartaron de la línea de su formación natural e histórica, sufriendo la influencia del racionalismo de la Ilustración con las secuelas revolucionarias e ideológicas de ahí resultantes.
Al acercarse el V Centenario del Descubrimiento de América y de la Evangelización viene a propósito considerar la magnitud de la obra de España y Portugal en la institucionalización de los pueblos del Nuevo Continente. Obra que imprimió definitivamente en ellos el signo de la civilización católica, y les proporcionó un régimen de justicia y de libertades concretas, posteriormente perturbado por el abstraccionismo racionalista y antihistórico. Este, tanto en Europa como en América, produjo una enorme devastación, cuyas consecuencias, para que sean removidas, requieren un gran esfuerzo en busca de autenticidad y de revalorización de las esencias nacionales.
La sed del oro de la vaã cubiça, de que habla Camõens, el Poeta de la Lusitanidad[5], movieron a muchos para que se alistasen en las expediciones marítimas destinadas a las Indias occidentales. Y por la posesión de las minas llegaron algunos conquistadores a entrar en competición, peleando entre sí. Son las sombras de un cuadro luminoso, cuyo esplendor no lo ofuscan los excesos provenientes de la imperfección humana, propensa en los perversos al crimen y al vicio.
Ni las violencias practicadas, ni el egoísmo depredador impidieron que la colonización de América por españoles y portugueses se convirtiese en obra de civilización evangelizadora, cumpliéndose los designios altísimos de la Reina Isabel la Católica, expresados en las admirables leyes de Indias.
Eran los mismos intentos del Rey de Portugal, don Juan III, que los manifestaba en el Regimiento de Almeirim, dirigido en 1548 al primer Gobernador General de Brasil, Tomé de Sousa, en donde se definía el principal objetivo de la labor de poblar las nuevas tierras: la «conversión del gentil a la Fe católica»[6]. Como lo había expresado también el Rey Fernando a Diego Colón en carta de 3 de mayo de 1509.
Los virreinatos y capitanías fueron regidos por una sabia legislación y se organizaron con instituciones adrede preparadas, que se ajustaban al ambiente, a las circunstancias y a la manera de ser de las poblaciones. Hubo una prudente transposición de las piezas constitutivas del aparato gubernamental y de la administración, al mismo tiempo en que otras se creaban a. la vista de las particularidades locales.
Formas distintas se suelen observar: la gobernación, las capitanías generales, los virreinatos y las presidencias destacadas del régimen audiencial, sin olvidar las misiones autónomas y las subordinadas al poder civil.
Así se hizo América. Y Vicente Sierra lo explica: «No se quiso que la cultura invasora permaneciera aislada en el Nuevo Mundo, ni siquiera que, resistida por él medio, se conservara dentro de sus formas origínales. Lejos de mantenerse arraigada a sus viejos moldes, se dejó influir por el nuevo ambiente produciéndose una fusión que determinó, casi de inmediato al paso del último conquistador, la aparición de formas que tendieron a integrar una nueva peculiaridad de la cultura hispánica»[7].
El trasplante de cultura e instituciones se apoyó sobre la base religiosa que resulta evidente en la orientación dada por los reyes de España desde Fernando e Isabel hasta Felipe II y sus sucesores inmediatos; desde las Leyes de Indias hasta la Ordenanza de Población de 1573, en que el Rey Prudente dispone sobre el arreglo de las Ciudades, Villas y Lugares, sus autoridades, su administración.
Confirmando al historiador argentino, di mexicano Fuentes Mares nos habla de transculturación americana, «es decir, de creación, por el influjo del nuevo material humano que ha asimilado la cultura invasora, de formas propias y características, sin perder ninguna de sus esencias originales. La conversión libera al indio de la pura naturaleza, y al descubrirle su valor como persona, la cultura inherente a esa doctrina se trueca en parte inseparable del nuevo ser moral que se ha producido. Porque no es una cultura impuesta sino una cultura aceptada; una cultura, como dice el autor citado, asimilada por hombres, pero asimilante de hombres»[8].
Dos testimonios de mucha significación para comprobar las afirmaciones de esos historiadores son los que nos vienen de Domingo Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, los dos próceres más salientes del liberalismo en Argentina y llenos de prejuicios contra España.
Sarmiento, en su obra Conflictos y armonías de las razas, escribe: «El rey no gobernaba a los habitantes de América en sus actos diarios y civiles, sino que gobernaban éstos a sí mismos en las ciudades, por medio de sus cabildos o ayuntamientos, trasladados en la ciudad misma que iban a habitar».
Y para resaltar el significado de los cabildos, a que alude el autor de Facundo, nada mejor que una deposición de Alberdi, quien, con su libró Bases, fijó los principios fundamentales de la Constitución argentina de 1853. Observando que Alberdi «se destacó por su fobia antihispánica, consecuencia de la literatura de guerra que surgió con la lucha de la independencia», Vicente Sierra transcribe las siguientes declaraciones escritas por el mismo Alberdi en las postrimerías de su vida: «Antes de la proclamación de la república, la soberanía del pueblo existía en Sur América como hecho y como principio en el sistema municipal que nos había dado España. El pueblo intervenía más que hoy día en la administración pública de los negocios civiles y económicos. El pueblo elegía a los jueces de lo criminal y de lo civil en primera instancia; elegía a los funcionarios que tenían a su cargo la policía de seguridad, el orden público, la instrucción primaria, los establecimientos de beneficencia y de caridad, el fomento de la industria y del comercio. El pueblo tenía bienes y rentas propios para pagar esos funcionarios, en que nada tenía que hacer el gobierno político; De este modo, la política y la administración estaban separadas: la política pertenecía al gobierno, la administración al pueblo inmediatamente». Se refiere después a los cabildos o municipalidades, haciendo ver en ellos la autoridad que administraba en nombre del pueblo, sin injerencia del poder, y conducía diciendo que «este sistema existía en gran parte en América del Sur antes de la revolución republicana; la cual, extraviada por él ejemplo del despotismo moderno de la Francia que le servía de modelo, cometió el error de suprimirlo. En nombre de la soberanía del pueblo, se quitó al pueblo su antiguo poder de administrar sus negocios económicos y civiles».
Es sabido que la Corona hizo esfuerzos para que el régimen municipal, arraigado en la tradición castellana, se implantara entre los indios. Solórzano Pereira, en su Política Indiana, recuerda que el virrey Francisco de Toledo, aplicando el sistema autorizado por una real cédula, designó entre los indios a los jueces pedáneos y regidores, alguaciles y escribanos de sus pueblos, y comenta los buenos resultados obtenidos.
Volviendo a Sarmiento, importa señalar que, en el trabajo citado, después de referirse al derecho de las ciudades de gobernarse a sí mismas, desde el siglo XVI, concluye que eran «menos republicanos los de 1882 que los de 1588».
Viene a propósito recordar que, en Portugal, los tratadistas que estudiaron el régimen monárquico tradicional, orgánico y limitado, anterior al absolutismo, ponen en relieve la importancia del municipio (concelho), haciendo ver que el reino era «un conjunto de repúblicas unidas por el vínculo de la monarquía».
Adoptado en Brasil, el municipio portugués ahí fructificó, a semejanza de lo ocurrido en América española. De 1532 data el primer municipio, cuando Martín Afonso de Sousa fundó, en el litoral, la villa de San Vicente, cellula mater de la nacionalidad brasileña. Hizo construir la iglesia y los primeros edificios, trazó el plan de las calles, instaló la Cámara y confió la administración a los llamados «homens bons».
Era un régimen de descentralización y reconocimiento de las libertades concretas bien característico de las monarquías cristianas del medievo. Se estaba muy lejos del Estado moderno centralizador, burocrático y uniformista. Este retiró al pueblo el antiguo poder de administrar sus negocios, a que se refiere Alberdi, es decir, la soberanía social, que Vázquez de Mella, con mucha precisión, distingue de la soberanía política. La soberanía, como summa potestas, así conceptuada desde Bodino, de poder supremo pasó a poder único, en manos del Estado. Lo había previsto Tocqueville, y la consecuencia final, después de los absolutismos monárquicos y democráticos, fue el Estado totalitario.
El sentido de la historicidad del derecho y de las instituciones políticas se fue perdiendo mientras crecían las influencias ideológicas. El siglo XVIII preparó la transformación. Un factor nuevo se introducía en la vida de los pueblos. La ideología, adueñándose de la mente de doctrinadores, de hacedores de leyes, de gobernantes, los apartaba de lo real, y el derecho histórico era superado por el derecho abstracto.
3. Idealismo utópico e idealismo orgánico
La época de la Independencia, para los pueblos hispanoamericanos, fue precisamente la de propagación de la Ilustración, que aportaba a los nuevos dirigentes políticos los sueños ideológicos venidos de la Revolución Francesa. Sueños que se transformaron en pesadillas cuando se trataba de conformar con ellos la realidad, provocando la desilusión y amargura de los Libertadores, mientras los bachilleres ideólogos hacían constituciones e improvisaban regímenes políticos sin raigambre en la vida y la historia.
De ahí surgieron formas políticas dictadas por un racionalismo jurídico que, además de inspirar modelos constitucionales vacíos de contenido histórico daban origen a construcciones agnósticas y secularizadas, en contraposición a creencias y sentimientos populares.
En Argentina, por ejemplo, como hace notar Arturo Enrique Sampay, la «toma de posición agnóstica, consagrada por la Constitución de 1853, es la piedra de toque de su filiación iluminista»[9].
No en vano escribió Jaime Eyzaguirre en Hispanoamérica del dolor: «… la independencia de Hispanoamérica cortó los vínculos políticos de nuestros pueblos y los precipitó en la desintegración, cuando no en la ludia a muerte de unos contra otros. Pero hay todavía que agregar que a la desarticulación del cuerpo siguió el rechazo de la antigua alma colectiva y la búsqueda afanosa de la razón de vivir en fuentes exóticas. Con orgullo infantil el hispanoamericano dio de espaldas a una historia que estimó en definitiva agotada y sin discernimiento no supo diferenciar lo que podía haber de circunstancial y pasajero, de aquello que era realmente eterno y vital en la propia cultura. El repudio lo cubrió todo, y después de arrojar desdeñoso un ropaje que habrá cubierto las carnes de América por espacio de tres siglos comunicándoles el calor cristiano, corrió con la vergüenza que produce la desnudez, tras otras galas que hubo de mendigar a las puertas de naciones de culturas no sólo diversas, sino a menudo antagónicas a la suya. Estaba ebrio de libertad, pero en lugar de saciarse en la raíz de los viejos fueros y de los altivos Consejos castellanos, abolidos por el absolutismo y que eran las más antiguas y grandes manifestaciones de libertad de Occidente, se echó en brazos franceses e ingleses, para calcar sobre estos modelos su vida política». El autor escribe de Chile, prosiguiendo así: «Y mientras de un lado de los Andes un Sarmiento vomitaba denuestos contra la raza propia y soñaba con hacer de su patria argentina un símil de Yanquilandia, de la otra vertiente cordillerana un Lastarría alentaba la misma apostasía y se entregaba a la adoración salvadora de los ejemplos de Francia»[10].
Efectivamente, en el sentido cultural de su formación histórica, los pueblos integrantes de los imperios construidos por España y Portugal en tierras americanas venían siguiendo una larga caminata que duró tres siglos, con trazos semejantes entre todos ellos. Después de separados políticamente de las metrópolis ultramarinas, hubo un cambio fundamental.
En páginas de un libro clásico de las letras argentinas, atestigua Sarmiento que el carácter, el objeto y el fin de la revolución de independencia tuvieron una fuente común en el movimiento de las ideas europeas de entonces[11].
Refiriéndose a la América española, el nicaragüense Julio Ycaza Tigerino encarece que las instituciones republicanas –modeladas según el ejemplar norteamericano– no se aclimataban en pueblos con una tradición monárquica, herederos del individualismo atávico del conquistador y de la barbarie ancestral del indio salvaje[12].
Los Libertadores lo comprendieron, gracias a su sentido práctico, a su experiencia, a su conocimiento del medio y de las gentes. Es sabido que Bolívar, Belgrano, San Martín y otros no se compadecían con la república de las visiones ideológicas… Hubo tentativas de instauración de un régimen monárquico, pero el problema era la falta de una dinastía, al contrario de lo que ocurrió en Brasil, en donde don Juan VI, que había trasladado la Corte para Río de Janeiro cuando la invasión de Portugal por las tropas de Napoleón, al regresar más tarde a Lisboa, allí en Río dejó a su hijo don Pedro como Príncipe Regente.
De ahí resultó la diferencia entre la trayectoria de los pueblos de la antigua América española y el Brasil, después de haberse constituido en Estados independientes. Los primeros no se adecuaron a las formas políticas que les eran impuestas; vinieron entonces la inestabilidad en el gobierno, frecuentes cambios de constitución, pronunciamientos y revoluciones. Su historia es la sucesión del caudillismo y de la demagogia en alternativas interminables. El Imperio brasileño, al revés, presentó un cuadro de estabilidad política, sin que nada alterara la paz interna en el Segundo Reinado y permaneciendo incólume su Constitución durante los sesenta y cinco años del régimen, hasta ser implantada la República. Esta, adoptando el federalismo y el presidencialismo de Estados Unidos, lanzó el país en el mismo vórtice de las repúblicas vecinas.
Es cierto que ya en los tiempos de la monarquía se hacía sentir en Brasil la influencia de la Ilustración, de las ideas francesas y particularmente del liberalismo doctrinario[13]; pero la continuidad monárquica y dinástica era el gran factor de integración, unidad y orden, en contraste con la malograda Gran Colombia de Bolívar y la fragmentación de los cuatro virreinatos españoles en diecinueve repúblicas llevando una vida turbulenta.
El iluminismo –que Arturo Enrique Sampay estudió en la Constitución argentina de 1853–, las ideas francesas, el parlamentarismo inglés y el régimen norteamericano proporcionaron las premisas de la «política silogística», caracterizada por Joaquim Nabuco como «pura arte de construcción en el vacío», es decir: «La base son las tesis –y no los hechos; el material, ideas– y no los hombres; la situación, el mundo –y no el país; los habitantes, las generaciones futuras– y no las actuales»[14].
La «política silogística» de Nabuco corresponde al «idealismo utópico» que Oliveira Vianna opone al «idealismo orgánico», aquél de sentido puramente ideológico, éste último como expresión de una «política experimental».
El «idealismo utópico» –dice el sociólogo fluminense– «no hace cuenta de los datos de la experiencia», mientras el «idealismo orgánico» sólo se forma de realidades, «sólo se apoya en la experiencia, sólo se orienta por la observación del pueblo y. del medio»[15].
Aplicando la distinción a toda Hispanoamérica, bien podemos decir que nuestros pueblos desde la Independencia, en lo que concierne a su organización política, vienen siendo dominados por el idealismo utópico, lo que es lo mismo que decir que viven en pleno sueño. Ese idealismo no consiste solamente en aplicar ideologías sin conexión con lo real, mas también en copiar instituciones que en otros pueblos tienen su razón de ser, pero no en los nuestros.
Ejemplos tajantes de esto han sido y siguen siendo las insistentes tentativas de copiar el parlamentarismo de Inglaterra, el federalismo de Estados Unidos y el self-government de ambos. Este último no hubiera sido producto de un idealismo utópico, sino de un idealismo orgánico, si hubiera sido la continuación de los fueros españoles y de los conceíhos portugueses, como los habíamos tenido antes. El parlamentarismo, comprensible en Inglaterra por condiciones peculiarísimas, no encontraba en nuestros países esos sus dos presupuestos esenciales: una opinión pública organizada y partidos políticos vinculados a grupos orgánicos de la sociedad. El federalismo en Estados Unidos era el remate natural de su formación histórica, no cabiendo aplicar a Estados unitarios como los nuestros la teoría del Estado federal según los moldes del constitucionalismo norteamericano. Como sistema de descentralización, otros teníamos de mucha más eficacia y de raigambre histórica.
Una particularidad curiosa que observar es lo que ocurrió en Brasil con la adopción del régimen parlamentario en el Imperio. La Constitución de 1824 no lo había estableado. Vino por contingencias políticas, satisfaciendo sin duda a los que miraban con admiración y entusiasmo el modelo inglés. Además, es sabido que en Inglaterra, a su vez, el gobierno de gabinete surgió de circunstancias que acompañaron a la «revolución gloriosa» de 1688, con el advenimiento de la dinastía Hannover. Ahora bien, sin las mencionadas condiciones que lo favorecieron en la isla de la Mancha, ese régimen no fue en Brasil tan perturbador del orden como en otros países que lo adoptaron faltándoles también los requisitos previos.
Y ¿por qué?
Más curioso todavía es verificar que eso se debe a otra pieza institucional injertada en la sistemática de la Monarquía brasileña con inspiración en una idea importada de Francia, en donde la preconizaron, Clermont-Tonnerre y Benjamín Constant: el Poder Moderador.
Era este el cuarto poder, adicionado a la tríplice división inspirada en Montesquieu. Exótico, sin duda, pero sin que dejara de corresponder a una, realidad palpitante en la vida política brasileña desde los tiempos de la colonia. El poder personal dé los capitanes generales lo prefiguraba, y el poder personal del monarca hacía de éste un verdadero moderador, evitando la anarquía parlamentaria, la formación y dominación de la partitocracia y la inestabilidad del gobierno. La Constitución de 25 de marzo de 1824 declaraba en uno de sus artículos: «El Poder Moderador es la llave de la organización del Imperio».
Unos atacaban, otros defendían el poder personal del Emperador. Ejercido con discreción y patriotismo por don Pedro II, fue calificado de «dictadura de la honestidad». Lo cierto es que ese poder adaptaba el parlamentarismo a las realidades brasileñas, procurando darle un sentido orgánico… Su actuación representaba un esfuerzo para aquella «convergencia de intereses» en que Gustave Thibon y Henri de Lovinfosse ven un principio que «lejos de un idealismo utópico, se inspira por el contrario en el más sólido realismo»[16].
No obstante ese trazo de realismo –podemos decirlo, de idealismo orgánico– en la Monarquía con el Poder Moderador, no significa que en su fase imperial, Brasil haya sido preservado de las utopías revolucionarias que contaminaron toda América después de la independencia. Sus intelectuales, su clase dirigente, recibían las mismas influencias ideológicas que se hacían sentir entre los pueblos vecinos y hermanos. En la Constitución del Imperio hay un reflejo de la Ley Le Chapelier, que suprimió las corporaciones en Francia[17]. La reforma del Código de Proceso, en 1832, inspírase en el tipo norteamericano de gobierno local. Los escritores políticos de entonces ignoran nuestro sistema tradicional de descentralización sin decir que reciben con deslumbramiento las ideas de The Federalist o del Contrat Social de Rousseau.
Con el mismo Oliveira Vianna cumple notar que esos idealismos no son todos utópicos en su origen, es decir, en los países de donde se les sacó para ser universalizados como si tuviesen validez para muchos otros pueblos.
Y agrega el sociólogo brasileño; «Solamente los franceses crearon un idealismo perfectamente utópico, no sólo para los otros como para sí mismos, un mero "ente de razón", como dicen los metafísicos»[18].
Esas entidades puramente abstractas poblaban la mente de los doctrinarios y de los políticos militantes, con la diferencia de que éstos, en su actuación, no intentaban aplicarlas al pie de la letra, sino que arreglaban las cosas de manera satisfactoria a sus intereses y que asegura la fruición y el control del poder. Unos eran los políticos marginales[19]; otros, los realistas y oportunistas que pulularon en la República, constituyendo lo que en lenguaje despreciativo, se viene denominando la «clase política» o «los políticos profesionales».
Racionalismo, en los primeros; realismo utilitarista, en los segundos. Unos y otros, apartados de la política fundada en la experiencia histórica, en la organicidad social y en el destino católico y misionero de nuestros pueblos.
Conciencia de este destino y conocimiento de las auténticas realidades sociales, son requisitos previos –imperativos vitales– para una Hispanoamérica redimida, libre y en dirección hacia un porvenir esplendoroso.
[1]…rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis babet promulgata (S. Th. Ia IIae, q. 90, art. 4).
[2] Cfr. S. Th. Iª IIª, q. 94, art. 2. Texto básico, calificado por el eminente jurista brasileño Hahnemann Guimarães como «la suprema instancia del derecho natural».
[3] Obra citada, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, p. 61.
[4] Loc. cit.
[5] ... «vana codicia» (Os Lusíadas, IV, 95).
[6] Las tierras del dominio portugués eran de propiedad de la Orden de Cristo, sucesora de los Templarios. Con la disolución dé éstos, sus bienes no fueron confiscados por la Corona, como en otros reinos, mas transferidos para la nueva Orden, que entonces se fundaba y cuyo Gran Maestro era el Infante don Henrique, que en la Escuela de Sagres daba gran propulsión a las navegaciones. Por muerte del Infante, el Rey vino a asumir el maestrazgo.
[7] Vicente D. Sierra, Así se hizo América, Buenos Aires, Biblioteca Dictio, p. 147.
[8] Ibid.
[9] Arturo Enrique Sampay, La filosofía del iluminismo y la Constitución argentina de 1853, Buenos Aires, Depalma, 1944, p. 11.
[10] Jaime Eyzaguirre, Hispanoamérica del dolor, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, pp. 37-38.
[11] Domingo F. Sarmiento, Facundo, 2ª ed., col. Austral, Buenos Aires-México, Espasa-Calpe, p. 46.
[12] Julio Ycaza Tigerino, Génesis de la independencia hispanoamericana, Madrid, 1947, pp. 13-14.
[13] Para Charles Kingsley Webster, profesor de la Universidad de Londres, los: filósofos y oradores franceses tuvieron una influencia más fuerte, en las. clases dirigentes de América Hispánica, que las. teorías republicanas formuladas en Estados Unidos (Gran Bretaña y la independencia de América Latina, Documentos del Foreign Office, Buenos Aires, Editorial Kraft, t.I).
[14] Joaquim Nabuco, parlamentario, diplomático, escritor primoroso y orador de altos recursos, nos da esa definición en el libro que escribió sobre el estadista chileno Balmaceda (nueva edición: São Paulo, Balmaceda, 1937, p. 15).
[15] Francisco José de Oliveira Vianna, O idealismo na evolução política do Império e da República, publicación del periódico O Estado de S. Paulo, 1922, p. 17. En la soledad de su casa de Niterói, provincia de Río de Janeiro, el autor dedicó toda una vida de estudios a pesquisas y reflexiones sobre la formación brasileña. En sus libros, muchas veces volvió al tema de los dos idealismos y de la marginalidad de las élites dirigentes desarrollado en aquel pequeño estudio y más ampliamente en los dos volúmenes de su postrera y densa obra Instituições Políticas Brasileiras.
[16] Gustave Thibon y Henri de Lovinfosse, Solución social, Madrid, Emesa, 1977, p. 37 (trad. castellana).
[17] «Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juízes, Escrivães e Mestres» (art. 179, XXV, de la Constitución de 1824).
[18] Ó idealismo da Constituição, 2ª ed., São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1939, p. 25.
[19] Con respecto a los hombres marginales –entre los hombres de pensamiento–, en la gran categoría del marginal man de Park (en Human Migration and the Marginal Man) escrive Oliveira Vianna: «Viven todos ellos entre dos "culturas": una, la de su pueblo, que les forma el subconsciente colectivo; otra –la europea o norteamericana–, que les da las directivas del pensamiento, los paradigmas constitucionales» (Instituições políticas brasileiras, 3ª ed., vol. II, Distribuidora Record, p. 19).
(N. de la R.) En el IV aniversario del fallecimiento de nuestro inolvidable amigo José Pedro Galvão de Sousa, damos a la estampa con mucho gusto un texto inédito del profesor brasileño, escrito en castellano en 1992 y destinado a cumplir sus obligaciones como Académico honorario de la Real de Jurisprudencia y Legislación de nuestro país. Su viuda nos lo ha hecho llegar y nosotros lo publicamos con emoción. Sigue igualmente un texto del profesor Miguel Ayuso, escrito para un homenaje a la memoria de Galvão de Sousa y por el momento inédito.
