Índice de contenidos
Número 399-400
Serie XL
- Textos Pontificios
- In memoriam
- Notas
- Monográficos
- Estudios
- Actas
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Pedro Miguel Lamet: Hombre y Papa
-
Amadeo de Fuenmayor: Revisar el divorcio (tutela de la indisolubilidad matrimonial en un Estado pluralista)
-
Juan Félix Bellido: Del silencio a la palabra. La vida de Juan N. Zegrí
-
Miguel Ayuso Torres: Chesterton, caballero andante
-
Ignacio Echániz, S. J.: Pasión y gloria. La historia de la Compañía de Jesús en sus protagonistas. Otoño invierno. Segunda primavera
-
Jean de Viguerie: Itinéraire d'un historien
-
Maurilio Guasco: El modernismo. Los hechos, las ideas, los personajes
-
Rafael Breide: Política y sentido de la historia
-
Antonio Fernández Ferrero: Guerra Campos. Apuntes para una biografía
-
Enrique Zuleta Álvarez: España en América
-
Miguel Ayuso Torres (ed.): El derecho natural hispánico: pasado y presente
-
- Verbo
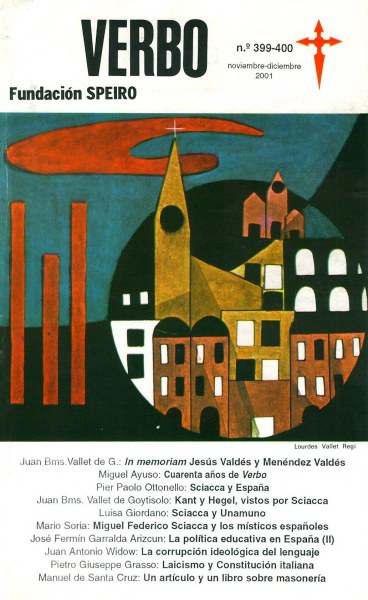
Autores
2001
La política educativa en España. Conflicto, crisis y futuro en la enseñanza (II)
LA POLÍTICA EDUCATIVA EN ESPAÑA.
CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO
EN LA ENSEÑANZA (11)
POR
JOSÉ FERM!N GARRALDA AruzcUN
ÍNDICE: PARTE 1: 1. La crisis en la vida educativa; 2. El gran interrogante:
¿preocupa la educación a nuestra sociedad?; 3. ¿Qué sentido tiene
la actual manipulación?. Diagnóstico de la enseñanza en España.
PARTE 11: 4. La política educativa en España anterior a 1970; 5. Tres
recientes hitos educativos en España desde 1970.-PARTE 111: 6. La
L.O.G.S.E.: 6.1. Carácter de esta Ley Orgánica-, 6.2. Aspectos positivos; 6.3. As
pectos negattvos.-PARTE IV: 7. Perspectivas y problemas a resolver; 8.
Conclu-slones y planes de acción.
PARTE II
4. La política educativa en España anterior a 1970
4.1. Reformas y el estatismo en la enseñanza
Para no pocos, el período anterior a _1970 fue un desierto
educativo, que además gozó del acuerdo
pleno entre la Iglesia y
el Estado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Desde el
Estado
hubo varias reformas educativas, mientras la Iglesia exigía
al
poder civil la libertad de enseñanza y la subvención de todos
los Centros privados.
La situación inmediata anterior a 1938 había sido de acusad!
simo monopolio estatal. Llegó la
Ley de 20-IX-1938 y, tras ella,
varios Planes de reforma,
por ejemplo la Ley de Ordenación de
Verbo, núm. 399-400 (2001), 869-902. 869
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERM/N GARRALDA ARIZCUN
la Enseñanza Media de 1953. El siguiente Plan de reforma fue de
1957, que dejó muchos aspectos pendientes a tratar, según decía
-por ejemplo-la revista Hechos y dichos a comienzos de la
década de 1960.
Así, para 1960 se había realizado un notable progreso en
todos los ramos de la enseñanza, aunque fuese escasa la partida
del presupuesto del Estado destinada
al gasto educativo, y toda
vía quedase mucho
por hacer. En efecto, a finales de la década
de 1950 se mejoró
la aplicación de la ley de Enseñanza Media al
descongestionar las asignaturas y los programas (reforma de 1957),
dar más contenido al curso preuniversitario, mejorar el programa
de literatura que sustituía el memorismo
por el comentario de
textos, modificar los exámenes etc.
Sin embargo, en 1959 queda
ban temas pendientes sobre los exámenes de reválida -o gra
do-de 4.0 y 6.0 de Bachillerato, sobre el sistema de calificacio
nes de estos ejercicios, las continuas y poco serias modificacio
nes del preuniversitario posterior a 1953, etc.
No es fácil encontrar escritos donde se muesu·e claramente
las razones
que aportaban los estatistas en materia de enseñanza.
Nada más terminada la guerra y
en pleno auge del estatismo de
Serrano Suñer,
en un artículo de Hechos y dichos publicado en
abril de 1941 -temprano por su fecha-un jesuita exponía las
razones de los estatistas y razonaba sobre ellas.
Más adelante,
dichas razones serán las mismas que, a comienzos de los Planes
de Desarrollo, rebatirán los jesuitas
en defensa de la sana liber
tad de enseñanza.
El texto dice lo siguiente:
fSlO
''El noble anhelo de restauración y renovación bullente en el
movimiento nacional no se ha traducido hasta la fecha en ténni
nos filosóficos exactos; pero existen claros indicios
de qu_e a
muchos les parece absolutamente necesario el monopolio estatal
docente para evitar los siguientes males, anejos, según creen, a
la libertad de enseñanza:
l.º La difusión de doctrinas reprobables y contrarias al espíritu
de
la revolución nacional.
2.0 La discordia ideológica de lós ciudadanos y la consiguiente
desunión
y oposición de anhelos y actividades.
Fundaci\363n Speiro
IA POL!riCA EDUCATM! EN ESPAÑA. CONFLICTO, CRISJS Y FUTURO EN IA ENSEflANZA ())
3.º La exacerbación del espíritu de clases: ricas, las que nutren
con su dinero y s_u asistencia escolar los establecimientos pri
vados,
y pobres, las que acuden a los centros oficiales o no
pueden acudir a ninguno.
4.
0 El mercantilismo de la función docente.
5.0 El excesivo coste de la enseñanza y la correlativa dificultad
creada a las clases humildes para cursar estudios,
con la con
siguiente pérdida para la patria de tantos talentos que, sin
enseñanza gratuita o, cuando menos, muy barata, se malo
gran necesariamente.
Filosofemos unos instantes para precisar si, en efecto, todos
éstos son males causados por la libertad de enseñanza, y si el
monopolio es apto para remediarlos" (16).
La situación de la enseñanza no era del todo gratificante para
la Iglesia,
que deseaba desarrollar su derecho de enseñanza con
total libertad e independencia del Estado, y con apoyo económi
co de este último.
El Plan de 1953 no satisfizo a la Iglesia, aun
que esta llegase a
un acuerdo con el Ministerio de Educación. En
efecto, según
la Conferencia de Metropolitanos de 1952, este
acuerdo sólo
conterua un mínimum de condiciones, quedando
los católicos
en completa libertad para procurar mejorar dicho
mínimum hasta alcanzar una plena libertad de enseñanza.
Además, los Metropolitanos temían que la enseñanza privada
fuera considerada como una
índustria y que se le negara su pro
vechosa
función social (17).
Por ejemplo, el
III Congreso Nacional de la Federación de
Religiosos de Enseñanza
(27 a 31-XII1960) estableció unas con
clusiones exigentes en la enseñanza primaria, secundaria, uni
versitaria y profesional (Hechos y dichos, núm. 303, feb. 1961).
Como prolongación del documento de los Metropolitanos de
1952 se manifestaron a favor de la enseñanza privada (en defen-
(16) E. GUERRERO, "Unidad en la función docente", Razdn y Fe, núm. 519
(abril 1941), págs. 345-356.
(17) Hechos y dichos, núm. 215 (abril 1953), págs. 241-243; núm. 330 (feb.
1%4), pág. 161.
871
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
sa de su función social, las subvenciones del Estado, etc.) nume
rosos documentos episcopales, las Comisiones Episcopales de
Enseñanza, las Asambleas de la Confederación Nacional de los
Padres de Familia Católicos,
la FERE, etc.
¿Cuál era en 1961 la situación de la enseñanza de la Iglesia
española
en cifras? Según la Comisión Episcopal de Enseñanza,
Guía de la Iglesia en España, 1960 (pág. 827), esta situación era
importante:
"La iglesia tiene en nuestra patria 4.078 colegios de ense
ñanza primaria,
5.228 escuelas gratuitas subvencionadas, 3.142
escuelas gratuitas. sin subvencionar, 1.497 escuelas
de Patronato
y 6.787 escuelas de pago. En total, 16.654 unidades escolares en
las que reciben la primera enseñanza 683.192 alumnos de los
cuales 411.702 son gratuitos.
En la enseñanza media, hay 298 colegios masculinos y 6o4 ·
femeninos. Alumnos: 163.127; de ellos 46.732 gratuitos.
Los centros de Formación profesional registrados son 698
con casi cien mil alumnos. A éstos se pueden añadir otros 79 cen
tros de bachillerato laboral regidos por religiosos.
La enseñanza universitaria, a falta de las últimas instituciones
creadas
--entre ellas el Estudio General de Navarra-nos da
estos datos: 90 residencias, 30 Colegios Mayores, 11 centros de
estudio etc." (18).
Estas cifras podían completarse con datos de la FERE sobre la
aportación
de las órdenes e institutos religiosos a la enseñanza.
4.2. Las razones de la revista "Hechos y dichos"
Hemos elegido la revista católica Hechos y dichos -otras
eran Razón y Fe, Religión y Cultura, etc.-entre 1959 y 1964, por
su significación, por la importancia de la Compañía de Jesús -su
editora-, por los difíciles años que comenzaban para el mundo
católico, y por mostrar un gran interés en materia de enseñanza.
Eran los años del Plan de Estabilización de 1959, los Planes de
(18) Hechos y dichos, núm. 305 (abril 1961), págs. 266-269; completado en
el núm. 342 (mayo 1%4), págs. 441 y sigs.
872
Fundaci\363n Speiro
L4 POL!TICA EDUCAT/li4 EN ESPANA. CONFLICTO. CRISIS Y FUTURO EN L4 ENSEÑANZA W
Desarrollo iniciados en 1962 y de la planificación global, incluida
la enseñanza (núm.
339, feb. 1964, págs. 154 y sigs., núm. 342,
mayo 1964, págs. 435 y sigs.). El subtítulo de Hechos y dichos reza
ba: "en pro y
en contra de la Iglesia Católica" y, después, "revista
de pensamiento y actualidad cristiana". Esta revista de los jesuitas
mantuvo una postura clara
en defensa de la enseñanza privada, y
aiticó la legislación y práctica política española, hasta aplaudir la
relativa liberalización -nci liberalismo-o relajación del estatismo
educativo mantenido hasta entonces por los Pode-res públicos.
Los editoriales y colaboradores de esta significativa revista
constataron
la """tendida mentalidad estatista de los españoles, y
que había "arraigado
en el ambiente español el monopolio estatal
en cuestión docente" (núm. 311 y 336). A pesar de tener los espa
ñoles ideas claras sobre muchos aspectos fundamentales de la
vida
-se decia-, "es evidente que falta una concepción auténti
camente católica de
no pocos aspectos de la vida pública. Y uno
de ello es el relativo al derecho docente de la Iglesia" (núm. 318).
No
en vano, el salacenco (de Ochagavía) Mons. Gúrpide Beope,
obispo de Bilbao,
esaibirá en su Pastoral de 1960 sobre los cole-·
gios de la Iglesia: "Hay todavía mucho estatismo en las cabezas de
no pocos católicos y mucho liberalismo en-el corazón, que es raíz
y la fuente de tantos errores frente a la Iglesia Católica" (núm.
292).
Se era consciente de cómo, en esos momentos, a los Cole
gios de la Iglesia "se
Oes) pretende envolver en una atmósfera de
impopularidad, a través de
una persistente campaña de insidias,
murmuraciones, falsedades y ataques injustos" (núm.
289).
Hechos y dichos (19) defendió expresamente el principio de
subsidiariedad
(v. gr., núm. 342, mayo 1964), declaró que los
padres de familia de la enseñanza
no oficial y oficial tenían el
(19) · Véase, por ejemplo, los números siguientes: núm. 215 (abril 1953),
núm. 239 (junio 1955), núm. 280 (marzo 1959), núm. 287 (oct. 1959), núm. 289
(dic. 1959), respecto a la favorable Ley francesa sobre la enseñanza privada núm.
291 (feb. 1960), núm. 292 (marzo 1960), núm. 296 (julio 1960), núm. 302
(enero
1961), núm. 303 (feb. 1961), núm. 305 (abril 1961), núm. 318 (mayo 1962), núm.
328 (marzo 1963), núm. 339 (feb. 1964), núm. 340 (marzo 1964), núm. 341 (abril
1964), núm. 342 (mayo 1964), núm. 347 (nov. 1964), núm. 336 (nov. 1963), núm.
363 (al,,-il. 1%6) y núm. 374 (abril 1967).
873
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERM!N GARRALDA ARIZCl!N
mismo derecho a gozar del mismo trato por parte de los poderes
civiles, clarificó algunas ideas relativas al derecho docente de la
Iglesia
en todos los grados de enseñanza, incluida la universita
ria, y aspiró a recristianizar el ordenamiento jurídico de las insti
tuciones universitarias.
Derivación de esto, y con un sentido práctico, Hechos y
dichos defendió la función social de los Centros privados, con
sideró que dicha función social
no dependía del mayor o menor
pago
por los alumnos en concepto de escolaridad, recordaba la
labor de las escuelas profesionales de la Iglesia (núm. 289 y 291),
y rechazó los sambenitos de
dasismo y colegios de pago, y que
los colegios privados fuesen
un negocio o bien que los colegios
del Estado fuesen
gratuitos. Para ello la revista demostraba que
los colegios privados
eran más baratos que los del Estado (el
coste de un alumno oficial en la enseñanza secundaria era el
doble que el de un Centro privado), recordó la justicia delas sub
venciones públicas a los Centros privados, exigía el paulatino
abaratamiento de los costes a las familias hasta
la gratuidad de
todo tipo de enseñanza, y recordó el derecho a la subvención
total o "subvención a los Centros de la Iglesia igual a la percibi
da por los Centros Oficiales".
Como refuerzo de esta última argumentación, la revista adu
cía el ejemplo de otros países como Alemania, Bélgica, Holanda,
Reino Unido, etc., y sobre todo
el de la laicista Francia. Unido a
ello, consideraba buena la liberalización y descentralización uni
versitaria (núms. 311 y 336), y criticaba las exigencias ministeria
les relativas a la preparación del profesorado de los centros reli
giosos de segunda enseñanza.
Así mismo, la revista tuvo presen
tes los preparativos efectuados entre el Ministerio de Educación
Nacional y
la UNESCO de cara al año 1970 (núm. 339, feb. 1964).
Como gran tema paralelo al estatismo,
un editorial de Hechos
y dichos (núm. 295, junio 1960) desarrollaba la cuestión del lai
cismo proyectándola sobre España. Según
la revista, no era fácil
definir con exactitud el laicismo. Su núcleo suponía una continua
oposición frente a cualquier influencia de la Religión o de la
Iglesia católica sobre los hombres e instituciones privadas o
públicas.
El laicismo significaba la ausencia total del sentido reli-
874
Fundaci\363n Speiro
IA POLÍI'ICA EDUCATIVA EN fil'PANA. CONFLICTO, CRISIS Y FlfI'URO EN IA ENSEfilANZA (V
gioso, una concepción puramente naturalista de la vida en la
que los valores religiosos son relegados
al interior de las concien
cias o a
la penumbra de los templos sin derecho a penetrar en la
vida pública del hombre".
Si en un extremo se encontraba el ate
ísmo, existía claramente un laicismo o naturalismo sutil y astuto,
propio de la actitud laica actual.
Asi, mediante sutilezas, al laicismo le molesta las aplicaciones
prácticas del Magisterio eclesiástico, rechaza
que el Magisterio de
la Iglesia 01iente a los católicos
en la vida politica, niega el inten
to de "llevar los dictámenes y normas
ele! Evangelio a la vida
pública" y la influencia social de la Iglesia.
As! mismo, el laicis
mo critica
la participación de las autoridades públicas en mani
festaciones religiosas, reivindica una independencia total de la
esfera
de lo profano respecto de la Iglesia, "no dándose cuenta
que en los problemas temporales se agitan muchas veces princi
pios religiosos", y prefiere
"dirigir su atención al éxito inmediato,
a dar excesiva importancia al aplauso de la opinión pública", etc.
Continúa el editorial diciendo
que el laicismo de hoy, que tras
toca el anticlericalismo por la sutileza, "cuando ataca a la Iglesia
se esfuerza por pretextar motivos nobles para apartarla de com
promisos temporales, para purificarla de contagios mundanos", y
como todos los errores "prefiere
la vaguedad e indeterminación
a las actitudes claras". Entre las causas más importantes del lai
cismo la revista indicaba la influencia del protestantismo, la
importancia de una prensa esencialmente laica, la actual concep
ción democrática y la supervalorización del laicado (20).
El largo editorial del número extraordinario de Hechos y dichos
dedicado a la Enseñanza privada (núm. 342, mayo 1964), anali
zaba la enseñanza en numerosos países, sin duda para contras
tarla con la situación española. En defensa del apoyo económico
del Estado a la enseñanza privada, el editorial concluía de esta
manera:
"¿Y qué debemos decir de España? Es lástima que siendo un
país y un gobierno que se dicen católicos no entren por estos
(20) Hechos y dichos, núm. 295 (junio 1960), págs. 401-404.
875
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
principios en materia de enseñanza, debido sin duda a lo arrai
gadas
que están algunas ideas del liberalismo decimonónico y a
ciertos
tópic0& que se repiten de la pobreza nacional. En el plan
del desarrollo económico se hacen efectivos estos principios res
pecto a la industria. El Estado, no mata iniciativas privadas, antes
quiere dar valiosas ayudas económicas a las empresas privadas.
En
cuanto a la enseñan2.a se apunta en el nuevo plan un inicio
de subvención a los centros no oficiales. Pero todavía deficiente
e injusto, aunque se pretende quitar, por otra parte, los impues
tos industriales
que cargaban sobre los centros de enseñanza pri
vada. Con todo se han admitido el diálogo y las peticiones y sería
de desear se llegara a un acuerdo justo y equitativo, como en
otras naciones, que equilibrara algo el presupuesto consignado a
la enseñanZa oficial
y a la privada, dentro de los principios de
subsidiaridad" (págs. 390-394).
4.3. Defensa del principio de subsidiariedad
frente
al estatismo
Entre los abundantes escritos de Mons. Pablo Gúrpide, obis
po de Bilbao, hay uno que expone con claridad cuatro princi
pios o proposiciones
básicas de la Iglesia sobre la libertad de
enseñanza. Se titula "Ideas claras sobre la universidad
no esta
tal
en España". En este escrito Mons Gúrpide desarrolla las ideas
de varias
de sus pastorales sobre los colegios y las universida
des
de la Iglesia, publicadas entre 1960 y 1964. Según el obis
po, y coincidiendo con el criterio de muchos colaboradores de
Hechos y dichos, en ese momento las ideas de la sociedad sobre
el principio básico de subsidiariedad
no estaban claras. Enfa
tizado
por "Hechos y dichos", Mons. Gúrpide enseñaba lo si
guiente:
876
"Primera: Los padres de familia son los que tienen antes que
nadie el deber y el derecho de educar y de dar una formación
integral a sus
propios hijos, así en el campo cultural y profesio
nal,
como en el civil, moral y religioso y, consiguientemente,
deben gozar de una auténtica libertad para elegir a sus coopera
dores en esta misión, según los imperativos de su conciencia o
sus legítimas preferencias.
Fundaci\363n Speiro
LA POLfrICA EDUCATIVA EN ESPANA CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN LA ENSEÑANZA {])
Segunda: La iniciativa privada, organiZada en asociaciones
libremente constituidas, estructuradas
y dirigidas, debe ser, como
en el campo de las demás actividades humanas, la protagonista
de la elevación profesional, cultural y científica del pueblo.
Tercera: Los Poderes Públicos tienen en el mundo de la
enseñanza y de la ciencia una misión trascendental y en él deben
estar activamente presentes, pero su actuación -fuera de la for
mación militar y de la preparación especializada de sus funcio
narios-debe inspirarse en el principio de su misión subsidiaria.
así
en todas las ramas como en todos sus grados.
Deben por lo tanto los Poderes Públicos, ante todo, orientar,
estimular
y coordinar las iniciativas privadas surgidas espontáne
amente en la sociedad y las de las instituciones públicas inferio
res, y sólo en último lugar deben completarlas, pero nunca
suplantarlas, prohibirlas o dificultarlas.
Cuarta: La Iglesia, finalmente, sociedad sobrenatural, insti
tuida
por Dios a través de Jesucristo Redentor, tiene, para cum
plir su misión, el derecho suyo, propio e independiente, a fundar
centros de enseñanza de todas las disciplinas, no sólo elemen
tales, sino también de grado medio: colegios, escuelás profesio
nales y de tipo superior: universidades y escuelas técnicas" (núm.
342, mayo 1964, págs. 395-396).
Estos enunciados relativos al ·principio de subsidiariedad
coinciden básicamente con la editorial de dicho número 342 de
Hechos y dichoS:
"Primero, el Estado debe reconocer el derecho a enseñar
independientemente de él y no debe intervenir en los centros de
enseñanza privados que puedan desarrollarse particularmente.
Segundo,
el Estado debe ayudar económicamente a los cen
tros particulares para que no queden en condiciones muy infe
riores a los centros oficiales.
De lo contrario los individuos no
podrían ejercer su libertad para elegir el centro docente que más
les convenga.
Tercero,
el Estado debe respetar las diversas creencias reli
giosas, doctrinas políticas
y opiniones particulares con tal de que
no vayan contra la ley natural y admitir un régimen escolar plu
ralista en el caso de diversidad religiosa en una nación.
Por el contrario,
el Estado posee también el derecho de crear
los centros docentes que crea necesarios para la sociedad, cuan
do la ~ciativa privada no alcance a cubrir estas necesidades.
877
Fundaci\363n Speiro
¡osE FERMÍN GARRALDA AR!ZCUN
Tiene igualmente derecho a crear los centros necesarios para la
formación del personal de los servicios públicos. Y finalmente
puede vigilar los diversos centros docentes privados para que
respondan a las necesidades del bien común" (núm. 342).
Llama la atención que, en un Estado católico como el espa
ñol, fuese necesario recordar el
principio de subsidiariedad. Esto
indica que el
estatismo educativo fue una constante durante todos
los siglos
XIX y xx. Sin embargo, no era cuestión de meros prin
cipios, sino de
actitudes justificadas antaño y heredadas del libe
ralismo.
Así, una vez aclarados dichos principios, Mons. Gúrpide
realizaba dos observaciones de gran importancia sobre
los prin
dpios
y su viabilidad. Son las siguientes:
"l.º En primer lugar, queremos salir al paso de una postura
muy generalizada consistente en dejar a un lado los principios y
ponerse en un terreno de pura viabilidad o no viabilidad, de
oportunidad o conveniencia, atendiendo únicamente a las pre
sentes circunstancias históricas.
Tal postura no la ~emos admitir. Los principios antes resu
midos
son una parte integrante de la concepción cristiana de la
vida. En ellos, para ser cristianos en la plenitud de la palabra en
estos problemas, nos hemos de instruir, pero no sólo para saber
los
--el cristianismo es, ante todo, una vida, no una pura ciencia
abstracta-, sino para llevarlos a la práctica, a la acción.
2.0 Si, hecho caso omiso de los. principios inmutables, nos
colocamos en el terreno movedizo de la pura viabilidad, oportu
nidad o conveniencia, será muy difícil, mejor imposible, sobre
todo entre nosotros, llegar a un acuerdo.
A
cada grupo o tendencia le será fácil aducir seudoargu
mentos sacados de las circunstancias siempre cambiantes y pro
picias a interpretaciones muy subjetivas para probar las tesis más
dispares. Caeremos en el relativismo, lo que favorecerá la instau
ración
de estructuras jurídicas al servicio de intereses particulares
o de ideologías inconfesables" (ídem. pág. 396).
Clarividente.
La aplicación del principio de subsidiariedad exigía que el
Estado apoyase más a los Centros con mayores dificultades, aun
que todos los Centros privados debiesen recibir una protección
878
Fundaci\363n Speiro
/A POLfr!CA EDUCATIVA EN ESPAflA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN /A ENSEfJANZA ([)
económica y fiscal. Por supuesto, este apoyo estatal no podía
hipotecar la absoluta libertad del Centro. Así decía un colabora
dor de la revista:
"CUando un centro asuma mayores cargas y sacrificios para
hacer más asequible la enseñanza a los más débiles económica
mente, es natural que reciba una especial protección por parte
del Estado. Pero ello no implica el negar la función social que
desempeñan los demás centros, ni el derecho que también ellos
tienen a la protección económica y fiscal" (M. Arroyo, "¿Política
escolar
nueva?" en Hechos y dichos, núm. 328, mano 1963, págs.
231-9, pág. 237). "Sería muy peligros.o que una ayuda inicial del
Estado exigiera como contrapartida hipotecar de forma sustancial
la libertad de un centro privado, su propia personalidad e inicia
tiva. Esperemos que no sea así" (Ídem, pág. 238).
5. Tres recientes hltos educativos en España desde 1970
Tras 1970 la evolución de la enseñanza ha seguido un senti
do estatizador, tecnocrático y reglamentista, contrario al princi
pio de subsidlariedad
y a otros principios implícitos en la con
ciencia
de las familias españolas. Además, la llamada revolución
pedagógica y didáctica se
ha querido hacer "desde arriba", hasta
que el sentido común de la subsidiariedad reclame sus derechos.
La bibliografía sobre dicha evolución es abundantísima, por lo
que la omitimos.
Los hitos educativos se
corresponden con nuestro presente
más o menos inmediato, desde 1970 hasta la actualidad. En ellos
también se aprecia la tecnocracia como neo-ortodoxia, transfor
mada en ideología· encubierta por valores llamados laicos -de
hecho laicistas-. Si Julio Garrido señala con precisión cinco
etapas cíclicas en una concepción evolucionista, Vallet de Goyti
solo identifica los
dos tipos de técnicos o tecnócratas: los que
condicionan las cosas y los que condicio11an los espfritus. Todo
esto puede observarse en las diferentes Leyes de Educación en
España.
879
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA AR/ZCUN
El libro de Vallet de Goytisolo titulado Ideología, "praxis y
"mito" de la tecnocracia (21), ofreció un preciso, amplio e inte
resante análisis sobre la actualidad. Pero
no se le hizo demasia
do caso. Un análisis tal fue necesario para comprender nuestra
época, así como las Leyes de educación
en España, que han
seguido una ideología evolucionista, planificadora y materialista.
Esta ideología hoy también se expresa
en los valores laicos seña
lados
por el Ministerio de Educación, ante los cuales hay libertad
para entender lo
que se quiera según la interpretación subjetiva
de
-por este orden-cada Administración pública, los departa
mentos educativos y cada docente.
Conviene leer despacio las Leyes de educación promulgadas
en España en 1970, 1980, 1985 y 1990, así como textos de la
UNESCO de 1996. Es fácil advertir cómo se ha aplicado en ellas
el análisis que Vallet de Goytisolo realizó sobre la tecnocracia
entre
1971 y 1975. Referida la ideología tecnocrática al ámbito de
la enseñanza, Vallet de Goytisolo afirmaba lo siguiente:
"Hemos de reconocer que á favor de esa dirección han con
fluido diversas circunstancias:
-la voluntad del Estado moderno de adueñarse de la educación,
haciendo de ella un servicio público (. .. );
- ( ... ) sembrar una vaga demacrada, restando rigor a la bús
queda
cte la verdad, a la vez que quita autoridad al profesor,
pues trata de sustituir aquella finalidad y el sistema docente
por el de intercambios de puntos de vista entre quien debe
enseí:iaf y quienes deben aprender; que pretende la desapari
ción de toda jerarquía entre las disciplinas, y promueve activi
dades socio-educativas, la introducción
de la vida (es decir, de
propagandas publicitarias políticas) en las aulas, etc.;
- la tendencia
de sustituir la búsqueda del saber, es decir, del
conocimiento de la verdad, como finalidad universitaria, por el
servicio consistente en suministrar expertos en conocimientos
a la moderna sociedad industrial (. .. );
(21) VALLET DE Gornso10, Juan B., Ideología, "'praxis" y "mito" de la tecno
crada, Madrid, Ed. Montecotvo, 1975, 3.ª ed., 336 págs., págs. 183-6, 193-7.
880
Fundaci\363n Speiro
/A POLfrICA EDUCATIVA EN ESPANA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN /A ENSEÑANZA (Q
la tendencia a "archivar la verdad ente los pareceres arbitra
rios", de prescindir de todo conocimiento religioso y de toda
moral trascendente, de rechazar el carácter cientfflco a los
saberes humarústicos y de conferir el monopolio de lo dentf
fico a las llamadas ciencias exactas y naturales, a las cuales se
incorpora una sociología en la que previamente es eliminada
toda proyección de metafísica y se la mutila de cualquier expe
riencia Wstórica;
la idea del reformismo equcativo permanente, que propugna
continuamente,
por las sucesivas e inaccesibles revoluciones
educativas que consagra, los mitos del progreso indefinido y
de la evolución, y que, al abogar por la educación permanen
te, la hace dimanar de la idea de que no existen verdades
inmutables, excepto las del progreso técnico y de la adapta
ción al mismo de todas las estructuras en aras del desarrollo y
del bienestar,
la ideología adoptada por la actual tecnocracia (¿como ele
mento propagandístico?) de la democratización de la ense
ñanza y de la igualdad de oportunidades, que justifican la
total dominación del Estado en materia de enseñanza, refor
zando así el poder de la tecnocracia dominante.
Internacionalmente
la UNESCO trata de guiar la reforma edu
cativa tecnocratizándola y burocratizándola a escala suprana
cional" (22).
5.1. Hita primero. Ley General de Educación y !1nanciaci6n
de
fa reforma educativa de 19 70
5.1.1. Los PRECEDENTES
Las desavenencias entre Estado e Iglesia a lo largo del pro
longado período franquista
no tienen, según Ruiz Rico y Gregorio
Cámara,
un carácter ideológico. Alejandro Mayordomo insiste
que tales desavenencias:
(22) VAIJ.ET DE Gornsoto, op. dt., "La tecnocratízación de la enseñanza",
págs. 193-195.
881
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMfN GARRALDA ARIZCUN
"(..,) representan una colisión de intereses; estamos ante una
verdadera pugna en cuanto a la dirección y control de importan
tes aparatos e instituciones sociales. Unos apuestan por la "cato
lización", otros
añaden a eso la defensa de una autonomía insti
tucional.
No hay que dejar de constatar el hecho bien conocido
de que desde el punto de vista político la directriz de la Falange
empujaba hacia una total intervención o estatificación del apara
to educativo; recordemos,
por ejemplo, que la ley-de enseñanza
prin1aria no es aprobada hasta 1945, debido precisamente a los
esfuerzos
encontrados de los falangistas y de la Iglesia por afrr
mar su control sobre la enseñanza. Y algo parecido ocurre con la
ley de enseñanza media de 1953, no promulgada hasta que no
.obtiene la aprobación eclesial, en todo caso tras muchas transac
ciones
en torno a un proyecto que se preparaba desde finales de
1951" (23).
5.1.2. CóMO SURGIÓ LA LEY DE 1970
La Ley aparece el 4-VIII-1970. De ella fue responsable el
ministro José
Luis Villar Pala sí. Según informe del Banco Mundial
de 1962, la educación española estaba muy por debajo de las
necesidades
mínitnas en economía. Para solventar este problema,
el Estado español realizó un gran esfuerzo inversor que, lógica-
1nente, los sectores privados fueron incapaces de llevar a cabo
por sí solos. A tal efecto, era necesaria la aplicación el principio
de subsidiariedad, principio no aplicado por el Estado porque la
UNESCO no lo reconocía. El texto que sirvió de referente a esta
Ley española de 1970 fue Apprendre a étre de André Malraux (ex-
1ninistro francés
de Educación) y de sus colaboradores, así co1no
otras publicaciones
de finales de la década del sesenta.
La Ley de 1970 estableció la EGB común y obligatoria hasta
los
14 años, para lo cual se supritnía cuatro años de Bachillerato.
El BUP se a1ticuló en tres cursos de duración, y el COU fue pro
longado hasta los
17 años. El esfuerzo de la Administración públi
ca fue tal que,
en 1975, el 70% de los estudiantes españoles esta-
(23) VERGARA CJOROIA, Javier (coord.), Estudios sobre la secularízadón do
cente en_ Esparia, Madrid, UNED, 1997, 272 págs. Vid. MAYORDOMO, Alejandro,
Iglesia y Estado en la poh1fca educativa del franquismo, pág. 183-203.
882
Fundaci\363n Speiro
LA POLfrICA EDUCATM! EN ESPAÑA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN LA ENSEflANZA {[)
ba en centros estatales. Este trasvase de jóvenes a los centros
públicos
no era necesaria1nente un handicap para la enseñanza
católica, ya que esta no era -ni es-exclusiva de los Centros
privados1 sino sólo un hecho fruto de las nuevas circunstancias,
aceptable como tal de seguir el cauce natural de las cosas, sin
"forceps", y
en el caso que la educación se mantuviese católica
para la juventud católica.
En
un orden !nás práctico, la Ley exigía al docente realizar
varias pruebas para obtener la calificación final de cada evalua
ción, it11pidiendo así el extretno de que el alumno se _jt1gase sus,
calificaciones a "una sola carta". Sin embargo, en este aspecto
saludable, el Ministerio y la Inspección parecieron suplantar las
facultades de los profesores y
de los Centros plivados y públicos.
5.1.3. POSTURAS ANTE LA LEY DE 1970
La Ley de 1970 pretendió cambiar las estructuras y los méto
dos educativos y pedagógicos -que nunca son neutros-, si
guiendo las consignas de la UNESCO y del Banco Mundial.
Dicha
Ley, según López Medel, 1novió audiencias, "algunas de
eJlas, muy contestadas y fuertes" (24). La crítica a la Ley de 1970
pudo ser muy amplia. Sin embargo, no todos los que partici
paron en ella tuvieron la mis1na contundencia, pues las Leyes
del franquismo rechazaban la supremacía del Estado
sobre la
Iglesia, y la 1nisma Ley reconocía expresa1nente los derechos de
la Iglesia. Esto últitno es in1portante para situar la contestátión
a la Ley.
Por una parte, y debido a su tendencia a la estatificación y la
"indetenninación"
en el tema de los recursos educativos, el pro
yecto de
Ley fue contestado por las XIV y XV Asamblea Plenalia
del Episcopado (febrero y diciembre de 1971) y las Asambleas de
(24) LóPEZ MEDEL, Jesús, Libertad de enseñanza, derecho a la educadón y
autogestidn, Madrid, Ed. Fragua, 1984, 2." ed. ampliada, pág. 211, 3." edición
actualizada, 1984; GOZZER, Giovanni, Estado, Educadón y sociedad: el mundo de
la "escuela
libre': Madrid, Sociedad Española para !Ós Derechos Humanos, 1985,
155
págs. Introducción y documentos por Jesús López Medel. Sobre la LODE, vid.
págs. 137-155.
883
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
la Federación Española de Religiosos (FERE, junio de 1971 y
enero de 1972). Los conflictos se hablan agravado previamente
entre 1968 y 1970, asociados a temas de fondo:
"(. .. ) como el deseo de hacer de la educación un servicio
público, las
propuestas de financiación del sistema escolar, ·y el
entendimiento de la gratuidad: la Iglesia pedirá una ayuda públi
ca que garantice la gratuidad en todos los centros sin discrimina
ciones" (Alejandro Mayordomo).
En segundo lugar, la Ley también fue criticada -por ejem
plo-por Julián Gil de Sagredo Anibas en su libro titulado
Educación y subversión (25). En estas páginas destacamos un
hecho que puede pasar desapercibido en la historia de la educa
ción
en España, como es el que dicho autor lamentase los aspec
tos más profundos
de la Ley. Lógicamente, no se refería al más
de medio millón de niños pendientes
de escolarizar y para lo cual
eran necesarios 14.500 millones de pesetas de entonces. El
Ministerio de Educación y Ciencia rechazó importantes afirma
ciones de Gil de Sagredo en su Nota del 18-V-1972 que dicho
autor rebatió posteriormente.
De otra parte, los historiadores especializados también saben
que, desde las esferas políticas de afirmación propia y de oposi-
(25) GIL DE SAGREDO ARRIBAS, Julián, Educación y subversión Madrid, 1973,
160 págs.; G11 DE SAGREDO, ]., "La enseñanza como empresa privada", Rev. Verbo,
núm. iSl-182 (enero-feb. 1980), págs. 83-92. Este artículo supone una gran nove
dad,
pues es difícil leer en otros trabajos las interesantes tesis expresadas en él.
En pocas palabras y con mucho contenido, el autor expone cómo lograr en
la práctica el principio de "más sociedad y menos Estado" aplicado a la educa
ción,
es decir, cómo hacer para que desaparezca el aparato estatal y burocrático
ministerial,
que la Ley establecida caiga por desuso, y que la educación esté real
mente en manos de los padres de familia que deben actuar en el seno de una
sociedad basada en los cuerpos intermedios. En el momento histórico de una
legislación del Estado encaminada hacia la estatlzacfón y de una excesiva regla
mentación
de la enseñanza, dicho autor recuerda que precisamente el camino a
seguir es el inverso. GIL DE SAGRIIDO ARRIBAS, Julián, ~La enseñanza y el principio
de subsidiariedad", Rev. Verbo, núm. 119-120 (nov.-dic. 1973), págs. 963-970.
Véase también: CREUZET, Michel, "La UNESCO y las reformas de la enseñan
za", Verbo, núm. 114 (abril 1973), págs. 379--408; ViLLAR PALASf, Una revolución
pacfficay si/endosa. Ensef1anza: Debate Público, Madrid, JEC (1977); págs. 24-37;
CANTERO NúJ\IEZ, E., op. cit., nota 8.
884
Fundaci\363n Speiro
/A POLfrICA EDUCATIVA EN ESPANA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN /A ENSENANZA (I)
ción al Régimen franquista, un documento de la Comisión Cul
tural de la Regencia Nacional Carlista
de Estella denunció la Ley
de educación de 1970 con argumentos similares a los de Gil de
Sagredo (28-1-1973).
En
cualto lugar, y desde un punto de vista histórico, es inte
resante el juicio critico o apreciación
de Alejandro Mayordomo,
que luego 111atizaremos. Este autor dice así:
"Es difícil hablar de secularización en una sociedad que no
acaba de reforzar o consolidar la supremacía del poder civil y el
papel del Estado; ésta es la situación española durante el largo
peñodo del franquismo, pero entiendo que es posible y conve
niente no dejar pasar desapercibidos, en un clima general de
amplia concordancia e interinfluencias, algunos puntos de obser
vación
que no dejan de ser sugerentes; podríamos tal ver distin
guir, así, una línea secularizadora que se produce y resuelve fun
damentalmente a través
de la materialización de un progresivo
deslinde
de competencias, o por medio de una niayor interven
ción estatal frente a la prolongada permanencia del principio de
subisidiariedad; y siempre como consecuencia, en fin, de unos
profundos cambios o aperturas en múltiples prácticas de la vida
cotidiana que, sin duda, producen realmente
-más allá de los
principios
politices-acciones y efectos que tienen en el fondo
o a
la larga matices o resultados secularizadores".
Maticen1os
estas afirmaciones. En efecto, no es fácil afirmar la
mayor o menor secularización del Estado español hasta 1975. Ello
es debido precisamente a la confesionalidad católica del Estado
de entonces, y a que la Ley de 1970 reconocía y garantizaba los
derechos
de la Iglesia en el ámbito de la educación, así como la
acción esphitual de la iglesia, en todas las instituciones de ense
ñanza, Estos últimos aspectos conllevaban, lógicamente, la con
formidad
de la Iglesia.
Sin embargo, esto último
no debe llevamos a engaño. Ya
hemos analizado la postura de Hechos y dichos y de la Iglesia
antes
de 1970. Además, muchas veces los cambios en la Historia
no arrancan de una fecha emblemática. La ley de 1970 y el Libro
Blanco están ahí, con todas sus contradicciones, según analiza
Gil de Sagredo. Así, en 1970 se agudizará una contradicción
interna que,
en 1978, se resolverá a favor de una total seculari-
885
Fundaci\363n Speiro
]OSE FERMÍN GARRALDA ARJZCUN
zación. De una forma paralela, puede recordarse la crisis sufri
da
en la iglesia postconciliar, concretamente en un sentido secu
larizador de las instituciones y de
la misma sociedad. Ya se ha
cosechado sus frutos. Asi,
en el año 2001 los españoles se
encuentran ante un Estado sin religión -antes se le llamaría
Estado incrédulo, agnóstico o ateo práctico--, con leyes grave
n1ente contrarias a los primeros principios del derecho natural,
y con una sociedad 1naterializada en 1nutua sitnbiosis con su
propio Estado, aunque este último haya tenido y tenga mucha
mayor responsabilidad
que la sociedad tanto en el proceso
co1no en los resultados finales materialistas. Por otra parte, con
viene recordar que algunas personas muy allegadas a la Iglesia,
citadas
por Mayordomo, no está exentas de responsabilidad en
dicha crisis.
¿Qué juicio merece la Ley de 1970? Los principios y orienta
ciones de esta
Ley se contienen en el Libro Blanco del Ministerio,
especialmente
en la introducción que le precede, aprobada por
el ministro Villar Palasí. También figuran en diferentes textos
legales
-Decretos y Ordenes de 1970-publicados para la apli
cación y desarrollo de dicho
Libro Blanco.
En estas lineas resaltaremos una c1itica a la Ley, que no
prosperó por entonces en las esferas del Régimen. Critica que
hoy se justifica debido a dos hechos. Primero,
al hecho de pro
fundizar los socialistas el marco de
la Ley de 1970, y segundo, a
la secularización que conlleva la Constitución de 1978. En estos
delicados temas es interesante que unos historiadores recuerden
a otros profesionales de este oficio algunos olvidos.
No vamos a efectuar
un análisis detallado de la Ley de 1970,
¡Jor otra parte ya realizado en las fuentes citadas. Sin embargo,
-puede mencionarse la dedaración de intendones de la Ley Me
diante esta Ley el ministro Villar Palasí pretendía "cambiar la
mentalidad del país a toda cosa y pese a quien pese". Según Gil
de Sagredo, en 1969 el mismo ministro afirmó que "la nueva polí
tica educativa comportará en el futuro una reforma integral de la
sociedad y de sus viejas estructuras, al modo de uoa revolución
silente y pacífica". Así 1nismo, volvía a añadir: "La refor1na edu
cativa es, en efecto, una revolución pacífica y silenciosa". Tam-
886
Fundaci\363n Speiro
L4 POL!r!CA EDUCATM< EN ESPANA. CONFIJCI'O. CRISIS Y FUTURO EN L4 ENSEÑANZA (»
bién el Preámbulo de la Ley afirmaba que "la reforma educativa
es una revolución pacífica y silenciosa".
Tiene importancia
que en el Preámbulo de la Ley se aspire a
que el hombre "aprenda a ser", según rezaba la UNESCO.
Estanislao Cantero,
yendo de la palabra a su contenido, conside
ra
que esta afirmación de la UNESCO desenfoca la enseñanza y
la educación al olvidar que la enseñanza es un "1nedio de con
seguir unos
fines, por enchna de los cuales se alza el fundamen
tal y excelso de la salvación eterna" (26). Estas ideas de "apren
der a ser" las mantiene la UNESCO en 1996, tal como explicare
mos al
desa1rnllar la LOGSE. De todas maneras, la continuidad
entre las Leyes
de 1970 y 1990 es evidente.
Pasemos al
articulado de la Ley. La Ley de 1970 tiene enun
ciados saludables.
Por ejemplo, dice: "La familia tiene como
deber y derecho primero e inalienable la educación de sus hijos"
(Art. 5). "Se estimulará la constitución de asociaciones de padres
de alumnos" (Att. 5.5.). La Ley reconoce y garantiza los derechos
de la Iglesia Católica
en el ámbito de la educación, así como la
enseñanza religiosa católica y la acción espiritual y moral de la
Iglesia
en todas las instituciones de enseñanza (Art. 6). Se garan
tiza la fonnación religiosa
en todos los niveles educativos (Art.
14, 16, 22 y 30). Se reconoce el derecho de la Iglesia a supervi
sar la
educación religiosa recogida en el Artículo 6, así como la
selección del profesorado
(Art. 136). Así mismo, el Título Pre
liminar
de la Ley proclama que el concepto cristiano de la vida
(vid. también el Art. 6.0), la tradición y la cultura de España, ins
pirarán la formación
humana y el desarrollo de la personalidad
de la juventud española. Todo ello, que iinpedía la secularización
y el desarrollo de los inconvenientes de la Ley de 1970, será anu
lado
en la Constitución de 1978.
Sin embargo, en estas páginas deseamos poner de relieve
que dichos artículos van acompañados de graves inconsecuen
cias o contradicciones, por otra parte evidenciadas por Gil de
Sagredo,
para quien "el articulado de la Ley y sus disposiciones
(26) CANTERO Nú~EZ, Estanislao, Educadón y enseñanza: Estatismo o Jíber
tad, Madcid, Ed. Speiro, 1979, 334 págs., págs. 120 y 239-260.
887
Fundaci\363n Speiro
]OSE FERM!N GARRALDA ARIZGUN
complementarias no responden a tal declaración". La Ley de 1970
producirá
un cambio sustancial, pero solapado, en las altas es'fo
ras del Estado. Era una Ley estatista o estatalizadora y tecnocrá
tica, efectuada desde una estructura política autoritaria, en no1n
bre del progreso y de la técnica. Fue una pena que muchos no
lo considerasen así. Esta Ley puede ser calificada como una
forma de despotismo ilustrado, que tuvo su continuador cimero
en el liberalismo de la Constitución de 1978, y en las Leyes de los
Gobiernos que desarrollaron el artículo 27
de esta última. Como
en el tránsito del siglo XVIII al XIX.
En primer lugar, para Julián Gil de Sagredo dicha Ley era
anticatólica y antiespañola. La crítica es dura pero el autor la
razona de for1na clara y 1netódica. Recordemos la postura critica
de dicho autor, que por un lado se diferenciaba de la postura e
interpretación oficial del n101nento, y por otro parece continuar
los parámetros expuestos por Vallet de Goytisolo y Estanislao
Cantero, entre otros juristas y pensadores.
En primer lugar, Gil de Sagredo califica de esta Ley de antica
tólica. Extraemos
unos ejemplos de su libro:
A) La oposición de una forma declarada y patente a la Doctrina
católica se 1nanifiesta en:
888
l. El Estado monopoliza la enseñanza pública y privada, al
declarar que "la educación a todos los efectos tendrá la
consideración de servicio público fundamental".
2. Se conculca el principio de subsidiariedad cuando el
Estado asume la tu tela y dirección de
la enseñanza priva
da, regula la creación
de centros privados, y condiciona la
ayuda estatal
al rendinliento educativo. Así mis1no, se for
mulan multitud de factores que limitan el libre funciona
miento de los Centros,
que regulan toda la vida de cada
Centro educativo,
imponen multitud de nonnas, y exigen
una autorización previa para la apertura y funcionatnien
to de los Centros privados. También
se ilnpone, al profe
sorado
no estatal, un título estatal, curso estatal en los ICE,
y habilitación estatal, reservándose el Estado la expedi
ción o autorización
de titulos académicos.
Fundaci\363n Speiro
!A POLfrICA EDUCATM! EN ESPAÑA. CONFLICTO, CR/S/S Y RITURO EN LA ENSENANZA (1)
B) La oposición encubierta o indirecta a la Doctrina católica se
manifiesta en:
1. El Estado se atribuye la acción principal de proporcionar
la educación a todos los españoles, convirtiendo la acción
privada en accesoda de la principal del Estado.
2. La educación que la familia debe dar a sus hijos se some
te a normas estatales.
3. El Estado se convierte en pedagogo de_los hijos así como
de los padres.
4. Se intenta regular, mediante normas y cauces estatales, las
delegaciones naturales de las familias como
son las
Asociaciones
de padres.
5. El derecho de los padres a elegir el Centro para sus hijos
se convierte
en nominal -de hecho se deniega-o care
ce
de efectividad práctica aÍguna.
C) La oposición general y difusa a la Doctrina católica se mani
fiesta en:
1. El espíritu e inspiración de la Ley no se basa en ningún
valor sustantivo
y absoluto (ideales, principios, naturaleza
y fines concretos) sino
en valor,;,s accidentales y muda
bles. Esto constituye, según Gil
de Sagredo, un evolucio
nismo 1naterialista.
2. Sólo se habla de la "potenciación de valores humanos". La
alusión a "la inspiración en un concepto cristiano de la
vida" (Título preliminar de la Ley, "Libro Blanco" pág. 206,
Principios Generales) queda condicionada por aquellos
Valores, de modo que la inspiración cristiana sólo se man
tiene en función de la citada "potenciación de valores
humanos". El articulado de la Ley y sus disposiciones
complementarias
no responden al hecho de proclamar el
concepto cristiano
de la vida y la tradición y cultura
pattias, como tatnpoco es suficiente reducir la_ educación
a la asignatura de Religión.
889
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
3. Se opta por el revisionismo universal de fondo y forma, el
desarrollo y la socialización como fines últimos (previo
camuflaje del concepto cristiano de la vida), y la oposi
ción a
todo principio de carácter fijo. Se impone un evo
lucionismo materialista y experimental como principio
de
la educación española, con el fin de cambiar la mentali
dad católica de la población. Se opta por el revisionismo
general como método, la reforma integral
de lo existente,
la
duda metódica sobre el crisol heredado y las futuras
conquistas, el cambio per1nanente, el humanitarismo sin
referencia a la religión, el relativismo. Se opta por
lo "téc
nico" (término que de alguna manera aparece unas 300
veces
en un articulado de 146 preceptos) y se olvida al
hombre. Se
produce la masificación como resultado de la
mecanización y tecnificación.
La complicada y falsamente
barroca terminología, llena de neologismos e imágenes
"ad hoc', encubre un evolucionismo materialista.
4. Se confunde educación y cultura, lo que en este caso
refleja el propósito de sustituir el ordén moral, base de la
educación, por valores culturales, sociales y econó1nicos,
llegando así a un humanismo laico. Se pretende -en un
sentido amplio seria opcional y en un sentido liberal sería
rechazable-y se impone -lo que siempre sería abusi
vo-una paulatina democratización de la enseñanza.
También se confunde el
deber personal de estudiar pro
pio del alumno con el deber social de hacerlo. Por otra
paite, sería prolijo resaltar los numerosos sofismas del arti
culado de la
Ley.
En segundo lugar, Gil de Sagredo califica a esta Ley de antiespa
ñola
porque:
890
l. Pretende cambiar el modo de ser nacional por otra men
talidad extranjerizante.
Ya se ha dicho que fue público el
designio
de cambiar la mentalidad del país en todos los
estratos sociales . .Además, desde una perspectiva tradicio
nal, la Ley atentaba contra el fundamento de la unidad
Fundaci\363n Speiro
LA POLÍI'ICA EDUCATIVA EN E>PAÑA.. CONFLJCI'O, CRISIS Y F1fl'URO EN LA ENSEfJANZA {I)
nacional y la grandeza histórica, pues en realidad no se
inspiraba
en la religión católica, factor esencial de la
nación y pueblo españoles.
2. Somete la educación de los españoles a unas directrices y
consignas extranjeras. No
en vano, el plan de la UNESCO
tenía una inspiración laicista y materialista, actuaba a tra
vés de los créditos del Banco Mundial, y hasta la UNES
CO llegaban las instituciones educativas y administrativas
de
la educación en España.
3. La aplicación de la Ley excedía las posibilidades econó
micas de España.
El preámbulo de la Ley mencionaba el
"esfuerzo importante del país", de manera que el
Banco
Mundial efectuaba un préstamo para subvenir a las nue
vas necesidades. Dicho préstamo hipotecaba el
espíritu de
la educación según las directrices aceptadas o impuestas
por dicho Banco, que adetnás exigía su devolución con
intereses.
En conclusión, según ]ulián Gil de Sagredo la Ley adolecía de los
aspectos siguientes:
l. Una falta de inspiración cristiana confonne a su inserción
en un proceso secularizador de largo alcance, que arran
caba de la revolución liberal para llegar a nuestros días.
2. El monopolio estatal de la enseñanza.
3. La apertura educativa a cualquier inspiración "venga de
donde viniere".
4. La subordinación de la educación únicamente al desarro
llo económico.
5. La mediatización de la UNESCO a través de la financiación
por el Banco Mundial.
Luego,
en sentido propio o estricto, concluía Gil de Sagredo,
la Ley
de 1970 fue contraria a la doctrina de la Iglesia y al bien
común de los españoles. Por mi parte, y como historiador de la
891
Fundaci\363n Speiro
/OSE FERMÍN GARRALDA ARIZCI/N
educación, creo que resaltar este posicionamiento es iinportante,
debido al olvido de su postura eotre los historiadores y a que el
acontecer temporal ha
dado la razón a dicho autor.
5.2. Hito segundo. La Constitución española de 1978
El artículo 27 de la Constitución regula la libertad de ense
ñanza. Este artículo fue fruto del consenso,
de manera que para
su redacción se 01nitieron 1nuchas eruniendas. Este consenso,
que se "11iate1ializó en un restaurante de Madrid", fue llevado a
cabo de una parte por Abril Martorell, Pérez Llorca y Arias
Salgado, y
de otra figuraban Alfonso Guerra, Múgica, Gómez
Llorente y Gregorio Peces Barba. Por eso
no hubo verdadero
debate
en el Congreso y el artículo consensuado tuvo como un
resultado de estereotipo.
La Constitución entiende el derecho como autonomía de los
agentes sociales y se refiere a la libertad
de enseñanza y la liber
tad de cátedra. También entiende el desarrollo
de las facultades
del Estado de cuatro maneras: como
paiticipaci6n en la progra
tnación general de la educación, co1no garante de un proceso de
secularización institucional y social, como inteivención en el
control y gestión de los Centros que reciben fondos públicos, y
como prestación social que garantice el derecho gratuito a
la edu
cación y a una "formación religiosa y moral". Esta autono1nía
social y dicha participación del Estado pierden
de vista el verda
dero fundamento
de la enseñanza, que además se entiende en
clave liberal o bien socialista, según el Gobierno de turno.
La Constitución parte del error fundamental del laicismo, la
secularización, o el naturalis1no. Esta secularización se extiende a
todo el ámbito político, es ajena a la verdadera expresión de una
sociedad de mayoria católica, y se impone de hecho a la sociedad
debido a la preponderancia del Estado sobre los ciudadanos y las
estructuras sociales. Como parte del laicismo, y aunque disguste a
los demócrata-cristianos, se encuentra la aconfesionalidad religio
sa del
poder civil, y la 01nisión de cuestiones fundamentales co1no
los fines, los objetivos, y el contenido de la educación.
892
Fundaci\363n Speiro
LA POLtr!CA EDUCATIVA EN ESPANA. CONFLICTO. CRISIS Y FUTIJRO EN LA ENSENANZA (»
Según Jesús López Medel (27), en la Constitución no figura la
autonomía funcional
de la escuela, ni lo necesario para favorecer
la calidad y competitividad de la enseñanza. Omite que el "dere
cho a la educación", inherente a la familia, no nace del Estado.
Soslaya el papel substancial de los padres en la educación, con
sus derechos, deberes y responsabilidades. Olvida el derecho de
los padres
a elegir el Centro. Calla el derecho a la dirección de
Centros educativos -aunque se reconozca la libertad de crea
ción de centros docentes Art. 27.6-y la responsabilidad inhe
rente a la creación
de escuelas. Ni siquiera figura la no interven
ción
de la Administración en el régimen interior del Centro por
el hecho de recibir fondos públicos, ni los servicios que la ense
ñanza no estatal presta a la sociedad, ni el verdadero sentido de
la "libertad de cátedra" (Art. 20.1.c. y 20.4), o bien los verdade
ros
lúnites al pluralismo ...
Lo 1nás itnportante de la Constitución en materia de ense
ñanza es que, debido a su carácter aconfesional y laicista
-abuso de lo laico en sentido secularizador-, la Constitución
entiende o interpreta la libertad
de educación en clave liberal
-la libe1tad co1no ausencia de coacción-, secularizadora, y
deja la puerta abierta a una excesiva reglamentación por el
Gobierno, sea liberal o bien socialista. Todo esto es silenciado.
La
Constitución también pennite la argucia de cienos socialdemó
a·atas de enfrentar la "libertad de enseñanza" al «derecho de
todos a la educación". Por eso, los males atribuibles a la LOGSE
están implícitos en la propia Constitución.
Nuestr:1s observaciones a los artículos constitucionales son las
siguientes:
El Alt. 27.1. dice: "Todos tienen el derecho a la educación. Se
recqnoce la libertad de enseñanza". A ello conviene añadir que
la libertad de enseñanza no puede ser indiscriminada, pues tiene
su cauce
en la verdad natural y sobrenatural objetiva. Esto no
debe ser ajeno al poder civil, que no puede caer en el indivi
dualismo, el relativismo y la indiferencia, la desvalorización de la
educación, ni el positivismo jurídico. De hecho, como
la LOGSE
(27) LóPEZ MEDEL, J., Libertad de enseñanza, op. dt., págs. 37-38.
893
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
no puede olvidar el imposible práctico de la "escuela neutra",
dicha Ley Orgánica propugna una educación en valores median
te los llamados
(!jes o temas transversales que más adelante ana
lizare1nos.
Es deseable que la Constitución, como primer término del
artículo
27, admitiese el principio de subsidiariedad como inspi
ración y guía de los restantes artículos. Así, desde una acción
positiva,
el Estado se linritaría a garantizar el nivel mínimo de
cultura a todos los ciudadanos y la legítima competencia de los
Centros educativos, a evitar las desviaciones y abusos graves, a
promover la educación otorgando facilidades a los padres y aso
ciaciones, ayudándoles incluso a crear Centros educativos, y a
suplir a la familia en los hipotéticos casos que ésta incumpla su
misión.
El deber de los padres hacia sus hijos debe expresarse en la
Constitución
de esta manera: educación católica -formal y de
contenidos-para la juventud católica en los Centros privados y
públicos, y educación conforme al derecho natural para los hijos
de los padres que no quieran la educación católica o bien de los
católicos a quienes se les tolere no quererla. Una educación ade
cuada a la juventud católica debe estar toda ella, incluidos los
docentes y orientadores, imbuida de un verdadero espíritu reli
gioso y moral.
El Art. 27 .2. dice: "La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los princi
pios democráticos
de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales". No vamos a comentar la posible redundancia del
término
"personalidad humana", pues sólo el hombre es perso
na, aunque tenemos en 1nente el origen y significado en el tie1n
po de ambos términos.
Es importante destacar que el primer o principal objeto de la
educación
no es la dimensión social y pública del hombre, pues
abarca todas las potencialidades del ser humano comenzando
por el yo íntimo y personal. Además, la educación no puede
identificarse con "el pleno desarrollo de la .personalidad huma
na",
pues debe reconocerse que la personalidad del educando va
más allá
de la inmanencia al estar abierta a la trascendencia.
894
Fundaci\363n Speiro
LA POLÍTICA EDUCATIVA EN ESPAÑA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN LA ENSEÑANZA (O
Por otra parte, el "respeto a los principios democráticos de
convivencia" no puede significar concebir la convivencia ---en
tendida como ausencia de conflictos o problemas---- como fun
damento último de
la sociedad, pues esta debe subordinarse a los
deberes y derechos funda1nenta.les del hombre. Es decir, convi
vencia ¿en base a qué orden de bienes?Máxime cuando, tras 1978,
el respeto a "los derechos y libe1tades fundamentales" ha queda
do desasistido
y desorientado cuando se conculcan los derechos
objetivos más sagrados como es el de la vida del concebido
y
todavía no nacido, cuando este último derecho es violado por la
propia Administración pública e incluso el Tribunal Constitucio
nal,
y cuando se equiparan las llamadas "parejas de hecho" al
1natrimonio, etc.
El Art. 27.3. dice: "Los poderes públicos garantizan el dere
cho que asiste a los
pach'es para que sus hijos reciban la forma
ción religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias con
vicciones". Sin embargo, la Constitución
en realidad sólo recono
ce a los padres la libe1tad de enseñanza
en cuanto capacidad de
optar entre los Centros privados o públicos, pues
en los Centros
públicos
hoy no es posible garantizar una verdadera enseñanza
católica. En efecto, en los Centros públicos la "for1nación reli
giosa y moral que esté
de arnerdo con sus propias convicciones"
se reduce a la asignatura de religión, y a que la enseñanza no
atente directamente contra la formación religiosa y moral de los
hijos. Pero así no se garantiza una enseñanza católica integral,
sino tan sólo la asignatura de religión y -de hecho con graves
problemas e
incumplimientos-un respeto negativo a las propias
creencias religiosas
y morales de los alumnos.
En efecto, no es suficiente para una educación católica que
la Constitución prohiba atentar contra las opciones religiosas y
morales de los padres en la educación de la juventud. El R.D. del
18-XII-1985 relativo a los órganos de gobierno de los centros
públicos asienta:
"Art. 3º. Los órgat1os de gobierno velarán porque las activi
dades de los centros públicos se
de~llen con sujeción a los
principios constitucionales, garantía de la neutralidad ideológica
y respeto de las opciones religiosas y mor.U.es de los padres res-
895
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMfN GARRALDA ARIZCUN
pecto de la educación de sus hijos. Asimismo velarán por la efec
tiva realización de los fines de la educación
y por la mejora de la
calidad de enseñanza".
Según esto, el Consejo Escolar de Centro y otros órganos de
gobierno del Centro educativo deben garantizar el citado derecho
de los padres a
no sentir cómo se violentan sus opciones reli
giosas y morales. Sin embargo, observemos
que esta es una pro
posición
negativa y no positiva, y sus núnimos no abarcan todos
los supuestos y fines educativos -que superan en mucho la asig
natura de
religión-. Dicho respeto no debiera de ser negativo,
sino positivo e incluso transformarse en cooperación e integra
ción plena, de
1nanera que la educación en los Centros públicos
pueda ser verdaderamente católica. Alú está la clave, que la pro
pia Constitución
no ampara. Por eso la realidad de las cosas exige
una reforma de la Constitución.
La enseñanza pública no puede ser sinónimo de una ense
ñanza laica, todo lo más con la asignatura de Religión y un
santo crucifijo en las aulas. De hecho, y sin ley o norma que obli
gue a ello, este crncifijo se ha retirado de muchos establecimien
tos educativos públicos.
En materia de educación es grave la con
tt·adicción de una enseñanza pública que dice garantizar la "for
mación religiosa y moral", pero que no está imbuida del espíritu
cristiano en las asignaturas, los profesores, los libros de texto, y
el ambiente.
Desde el punto de vista de la libertad
de cátedra concluire
mos de
la misma manera. La Constitución potencia la libertad de
cátedra
(Art. 20.1.c.) sin restricción ni censura previa (Art. 20.2.).
Su único línlite son los derechos reconocidos en el Título "De los
derechos y deberes fundamentales" (Art. 20.4.), relativo al dere
cho de los padres. a la educación religiosa y moral de sus hijos
(Art. 27), y su derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto
(Art.16) de carácter liberal.
¿Esto significa que la Constitución
obliga a todos los profesores a adecuar su enseñanza a las orien
taciones religiosas y morales de la diversidad de confesiones reli
giosas existente?. Creemos
que no, y que la libertad de cátedra se
limita a
una libertad negativa de "no ofender" directamente. Pero
896
Fundaci\363n Speiro
IA POLfrlCA EDUCATM EN ESPAÑA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN IA ENSEÑANZA (!)
no debiera de ser así, pues esto es insuficiente para obtener una
educación católica. Ante esto, ¿qué hace el Estado? Pues para evi
tar los conflictos inherentes a esta
contradicción, propugna el
in1posible 1noral de una escuela neutra en 1nateria de religión,
moral y culto,
Distingamos dos de los ámbitos básicos,
En el orden legislati
vo el
poder civil no recoge la libertad de enseñanza adecuada que
debe reconocer, pues no todo vale en la educación y ante quienes
tienen la patria potestad. Además, las posibilidades para la escue
la católica no sólo son insuficientes sino
de hecho inexistentes.
En el orden
de los hechos y para complicar más la situación,
el desarrollo
de diferentes asignaturas y de los ejes transversales
en ciertos Centros públicos es sinónimo de un 1nayor o n1enor
alejamiento del cristianismo, lo que infringe directamente la "for
mación religiosa y moral" estipulada
en el Art. 27.3., así como el
R.D. del 18-XII-1985. Si esto ocurre también en ciertos Centros
privados, la responsabilidad es exclusiva1nente de la dirección
del Centro.
El Art. 27 ,5, dice: "Los poderes públicos garantizan el dere
cho de todos a la educación, 1nediante una progra1nación gene
ral de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sec
tores afectados y la creación de centros docentesn. Pero garanti
zar el derecho de educación no debe significar un estatismo edu
cativo. A este efecto se debe tener en cuenta dos aspectos.
Primero,
garantizar el derecho a la educación no implica que el
Estado se obligue a realizar
una programación general -y
menos aún detallada-de la educación. La "programación gene
ral
de la enseñanza" no puede suponer lo que de hecho signifi
ca: dirigisn10 e intrusisn10 en el inundo docente, sea en los
Centros públicos como en los pdvados. Es más, hacer depender
la progra1nación general escolar de la "planificación económica
general del Estado", puede ser un cheque en blanco para no apo
yar debidamente
la iniciativa social escuela p1ivada. El segundo
aspecto es el siguiente.
La "participación efectiva de todos los
sectores afectados" en la educación itnplica ayudar prin1era1nen
te a los centros privados y públicos, y sólo en caso de insu
ficiencia crear centros docentes públicos.
897
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMfN GARRALDA ARIZCUN
El Art. 27.6. dice: "Se reconoce a las personas físicas y juri
dicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del
respeto a los principios constitucionales". Aclaremos que los
derechos de los Centros docentes son anteriores a los principios
constitucionales
y que se encuentran en otro átnbito. De esta
manera
no es exigible a los Centros una consideración especial
hacia dichos principios constitucionales que exceda el límite
impuesto
por aquellos derechos.
El Art. 27.7. dice: "Los profesores, los padres y, en su caso,
los alumnos intervendrán
en el control y gestión de todos los
centros sostenidos por la Adtninistración con fondos públicos, en
los términos que la ley establezca". Conforme al derecho natural
los padres deben tener una inte1vención nt1clear y st1perior a los
profesores en el control y gestión de los Centros públicos. Han
pasado muchos años desde 1978 y, en función de los hechos, la
escuela participativa en estos aspectos por parte de los alumnos
es hoy más
una imagen y utopia que una realidad.
En los Centros privados, la institución titular del Centro
no
debe perder o ver disminuido su control sobre el propio Centro
por el hecho de recibir subvenciones o conciertos econótnicos.
Máxitne cuando en esto la Ad1ninistración pública no hace sino
cumplir sus propias obligaciones, confonne además al principio
de subsidiariedad.
De todas maneras, las cantidades que de
hecho la Administración pública concede
hoy a los Centros con
certados no cubren -ni mucho menos-todos los gastos de los
Centros educativos (El Magisterio Español,
30-V-2001), de mane
ra que no puede decirse que estos Centros se encuentren "soste
nidos por la Administración con fondos públicos" como reza el
artículo constitucional.
El Art. 27.8. dice: "Los poderes públicos inspeccionarán y
homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimien
to
de las leyes". En este artículo se deja a los Gobiernos la puer
ta abierta para, según la ley o normativa que ellos promulguen,
intervenir a discreción en el funcionamiento de los Centros públi
cos e incluso
para subvencionar e intervenir en los Centros pri
vados. De un ejercicio 1ninitno y razonable de este articulo puede
caerse en excesos J)rácticos, de todos conocidos durante la etapa
898
Fundaci\363n Speiro
L4 POLÍI'ICA EDUCATM! EN ESPAÑA. CONFLICTO, CRISJS Y RJTURO EN L4 ENSEÑANZA ())
gubernamental del PSOE. De esta manera, el Gobierno puede
practicar la "ley del embudo" hacia los Centros privados si tiene
la "sartén ¡Jor el 1nango", como ocurrió con los Gobiernos de
mayoria absolnta del PSOE, como ocurre en los gobiernos auto
nómicos gobernados por este partido, e incluso como se conoció
en alguna autonomía regida por una derecha que ha disclimina
do a algunos Centros privados dejándolos sin subvencionar.
El Art. 27 .9. afirma: "Los poderes públicos ayudarán a los cen
tros docentes
que reúnan los requisitos que la ley establezca".
Bien,
pero ¿no deberán también ayudarles para que los reúnan?
¿Cómo será esta ayuda y
en base a qué· condiciones?
Ternlinan1os. La Constitución se desarrolló en n1ateria educa
tiva en la LOECE (19-VI-1980) redactada por la UCD. Esta daba
pree1ninencia a los padres y fa1nilias, y estableció los Consejos de
Dirección. Luego advino la LODE (3-VII-1985) que dio más atri
buciones a la administración y
al profesorado que a los padres.
La LOECE y la LODE fueron corregidas por sentencias del
Tribunal Constitucional del
13-Il-1981 y 27-VI-1985 respectiva
mente. Tras estas leyes se
ha desembocado en la LOGSE (3-X-
1990) cuyo desarrollo práctico hoy está parcialmente en revisión.
En realidad, todas
estas Leyes son similares a las de otros
países europeos, pues siguen las orientaciones de la UNESCO.
Esta institución supranacional ofrece una solución estatal, escola
rizadora y socializante, además de laicista, que ya se inició en
España en la Ley de 1970.
La limitación que el Estado confesional católico imponía en
España a la Ley de 1970 desapareció en la Constitución de 1978,
pues ésta se declara aconfesional (Art. 16.3). Como dicha acon
fesionalidad es un itnposible, la confesionalidad católica es susti
tuida por la confesionalidad laica e ideológica, que expresa un
laicismo más o menos encubierto. Así, tras 1978, las Leyes de edu
cación in1ponen de alguna 1nanera en la escuela pública una edu
cación de espíiitu laicista y por ello anticristiano, tanto por comi
sión como por omisión.
El mal se hace mayor cuando, debido al
carácter ejemplar del Estado y al mayor o menor estatismo de los
Gobiernos, este espíritu trasciende a la enseñanza p1ivada o
de
iniciativa social.
899
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FEEMÍN GARRALDA AR!ZCUN
5.3. Hito tercero: la Ley Orgánica reguladora del Derecho
a
la Educación {LODE) de 1985
Entramos de lleno en las consecuencias secularizadoras del
a1ticulado constitucional. Esta
Ley Orgánica (LODE) del 3-VII-
1985 (BOE, 4-VII-1985) fue el antecedente de la LOGSE. La LODE
introdujo el Consejo Escolar del Estado, el de cada Comunidad
Autónoma, y el de cada Centro. Introdujo la llamada
autogestión
-un imposible pedagógico-, y la base para la posterior refor
ma educativa
LOGSE. La autoria de la LODE fue del ministro José
Maifa Maravall. En muchos aspectos, como en el proceso de se
culadzación, ambas Leyes citadas
son el desarrollo y la puesta al
día de la anterior Ley de Villar Palasí de 1970. Sabemos que el
PSOE trabajó el tema educacional con amplitud, pues también en
agosto de 1983 promulgó la Ley de reforma universitaria (LRU).
La LODE supuso, según las interesantes opiniones de Jesús
López Medel (28),
una ley socialista de partido y no una política
educativa de Estado. Fue
una ley política más que una ley peda
gógica.
Se impuso por el rodillo de la mayoria absoluta socialis
ta, sin debate nacional, con desinformación social, con prisa y
mediante sorpresa. Fue una ley inoportuna por las circunstancias
de cdsis general, y se hizo sin la debida prudencia, moderación
y estrategia. Supuso la reestructuración global
de la enseñanza de
Centros públicos y privados, creando
una situación muy seme
jante a la iniciada
en 1970 a través de la "Clasificación y Trans
formación de Centros". Fue una auténtica reconversión.
Es más, la LODE pretendió regulai· el "derecho a la educa
ción".
La crítica a esta Ley fluye fácil. Según Jesús López Medel:
"¿en qué medida repliega, limita o quebranta otros derechos y
libertades de parecido rango, desde la libertad de enseñanza, a
las opciones
de los padres, la de cátedra, la de dirección y crea
ción
de centros, la identidad escolar, la no discriminación, o el
elitis1110, etc.?" "El socialismo no intentaba claran1ente suprimirla
(28) LóPEZ MEDEL, J., Libertad de enseñanza, op. cit.; TFP-CüVADONGA, España
anestesiada sin percibirlo,
amoradazada sin quererlo, extraviada sin saberlo. La
obra del PSOE, Madrid, 1988, 573 págs. + 11 s.n., págs. 347-378.
900
Fundaci\363n Speiro
LA POL!TICA EDUCATIVA EN ESPANA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN LA ENSEÑANZA W
(nota: la escuela católica y privada) ( ... ) sólo quería tenerla en
suspenso, en espera de dar, algúJ.1 año, el paso siguiente.
Suspenso
que quería decir: continuemos financiando la escu~la
privada (. .. ) a condición de que las escuelas afectadas, sometan
al Ministerio sus reglamentos interiores", seguido de un rosario
de lirnitaciones (29).
La matriz de esta Ley está en el derecho a la educación y
autogestión. Sin embargo:
"¿Cabe hacer una política educativa de Estado, desde un
ángulo de Partiddt Pero si este Partido, además de "su" posición
o "modelo" escolar, aspira a realizar el "derecho a la educación"
-tínllo de la Ley-a través de un modelo único, "impuesto", de
signo "autogestionario", ¿puede decirse que realmente cabe hacer
escuela-pública o privada" (30).
No le falta razón al autor. Según López Medel, la LODE fue
posible
por la ambigüedad de la Constitución y el consenso cons
titucional
en esta 1nateria. Pero este autor 01nite decir que dicha
situación se fundamentaba
en el carácter democrático-liberal de
la Constitución
de 1978, lo que desde entonces ha impedido la
existencia
de políticos que quieran reforn1ar la Carta Magna.
Pero la
LODE tiene más defectos que los ya señalados. Con
permiso del lector los enumeramos. En su preámbulo, la Ley
rechaza el piincipio de subsidiariedad, y considera la educación
como un se1vicio público y prioritario. Reúne los caracteres de
totalitaria, colectivista y relativista. La libertad de enseñanza se
1nantiene en teoría pero se niega en la práctica. Presenta a la
enseñanza privada con10 un competidor beligerante frente a la
enseñanza pública estatal. Del pluralismo de Centros se pasa al
pluralismo en los Centros debido a la autogestión, lo que puede
desnaturalizar el carácter de los Centros privados y convertir al
colegio
en un pequeño parlamento. Se utiliza la libertad de
cátedra contra el ideario de Centro, y se otorga más atribucio
nes a la Administración y a los profesores que a los padres de
(29) López MEom., op. cit., pág. 15; GozzER, op. dt., págs. 45-46.
(30) LóPEZ MEDEL, Op. cit., pág. 18.
901
Fundaci\363n Speiro
]OSE FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
familia. A pesar del Consejo Escolar en su función de control, y
a pesar L'l111bién de las intenciones participativas, el Gobierno
mantuvo sus facultades para retirar subvenciones y decidir
por encima de los acuerdos. También la figura del director de
Centro
quedaba muy desdibujada. Pero, sobre todo, la supues
ta neutralidad ideológica
de la llamada escuela neutra se trans
for1nó en laicismo en su versión de oposición a un. ideario cris
tiano (31).
La protesta social no se dejó esperar. Se formó una "Coordi
nadora pro Llbertad
de Enseñanza" integrada por asociaciones
católicas como la
CECE, FERE, CONCAPA y FSIE. También reac
cionó el episcopado aunque -es rurioso-estuvo en desacuer
do con la campaña de la oposición anti-LODE (32), a pesar de la
evidente
la intención declarada del PSOE de hundir y sabotear la
enseñanza privada.
(31) BENITO, José Antonio, "La democracia educativa en EGB", Verbo, núm·.
291-2 (enero-feb. 1991), págs. 247-260.
(32) Para la interesante historia de la Comisión Episcopal de Enseñanza,
véase TFP-CoVADONGA, España anestesiada, op. cit., págs. 355-363.
902
Fundaci\363n Speiro
CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO
EN LA ENSEÑANZA (11)
POR
JOSÉ FERM!N GARRALDA AruzcUN
ÍNDICE: PARTE 1: 1. La crisis en la vida educativa; 2. El gran interrogante:
¿preocupa la educación a nuestra sociedad?; 3. ¿Qué sentido tiene
la actual manipulación?. Diagnóstico de la enseñanza en España.
PARTE 11: 4. La política educativa en España anterior a 1970; 5. Tres
recientes hitos educativos en España desde 1970.-PARTE 111: 6. La
L.O.G.S.E.: 6.1. Carácter de esta Ley Orgánica-, 6.2. Aspectos positivos; 6.3. As
pectos negattvos.-PARTE IV: 7. Perspectivas y problemas a resolver; 8.
Conclu-slones y planes de acción.
PARTE II
4. La política educativa en España anterior a 1970
4.1. Reformas y el estatismo en la enseñanza
Para no pocos, el período anterior a _1970 fue un desierto
educativo, que además gozó del acuerdo
pleno entre la Iglesia y
el Estado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Desde el
Estado
hubo varias reformas educativas, mientras la Iglesia exigía
al
poder civil la libertad de enseñanza y la subvención de todos
los Centros privados.
La situación inmediata anterior a 1938 había sido de acusad!
simo monopolio estatal. Llegó la
Ley de 20-IX-1938 y, tras ella,
varios Planes de reforma,
por ejemplo la Ley de Ordenación de
Verbo, núm. 399-400 (2001), 869-902. 869
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERM/N GARRALDA ARIZCUN
la Enseñanza Media de 1953. El siguiente Plan de reforma fue de
1957, que dejó muchos aspectos pendientes a tratar, según decía
-por ejemplo-la revista Hechos y dichos a comienzos de la
década de 1960.
Así, para 1960 se había realizado un notable progreso en
todos los ramos de la enseñanza, aunque fuese escasa la partida
del presupuesto del Estado destinada
al gasto educativo, y toda
vía quedase mucho
por hacer. En efecto, a finales de la década
de 1950 se mejoró
la aplicación de la ley de Enseñanza Media al
descongestionar las asignaturas y los programas (reforma de 1957),
dar más contenido al curso preuniversitario, mejorar el programa
de literatura que sustituía el memorismo
por el comentario de
textos, modificar los exámenes etc.
Sin embargo, en 1959 queda
ban temas pendientes sobre los exámenes de reválida -o gra
do-de 4.0 y 6.0 de Bachillerato, sobre el sistema de calificacio
nes de estos ejercicios, las continuas y poco serias modificacio
nes del preuniversitario posterior a 1953, etc.
No es fácil encontrar escritos donde se muesu·e claramente
las razones
que aportaban los estatistas en materia de enseñanza.
Nada más terminada la guerra y
en pleno auge del estatismo de
Serrano Suñer,
en un artículo de Hechos y dichos publicado en
abril de 1941 -temprano por su fecha-un jesuita exponía las
razones de los estatistas y razonaba sobre ellas.
Más adelante,
dichas razones serán las mismas que, a comienzos de los Planes
de Desarrollo, rebatirán los jesuitas
en defensa de la sana liber
tad de enseñanza.
El texto dice lo siguiente:
fSlO
''El noble anhelo de restauración y renovación bullente en el
movimiento nacional no se ha traducido hasta la fecha en ténni
nos filosóficos exactos; pero existen claros indicios
de qu_e a
muchos les parece absolutamente necesario el monopolio estatal
docente para evitar los siguientes males, anejos, según creen, a
la libertad de enseñanza:
l.º La difusión de doctrinas reprobables y contrarias al espíritu
de
la revolución nacional.
2.0 La discordia ideológica de lós ciudadanos y la consiguiente
desunión
y oposición de anhelos y actividades.
Fundaci\363n Speiro
IA POL!riCA EDUCATM! EN ESPAÑA. CONFLICTO, CRISJS Y FUTURO EN IA ENSEflANZA ())
3.º La exacerbación del espíritu de clases: ricas, las que nutren
con su dinero y s_u asistencia escolar los establecimientos pri
vados,
y pobres, las que acuden a los centros oficiales o no
pueden acudir a ninguno.
4.
0 El mercantilismo de la función docente.
5.0 El excesivo coste de la enseñanza y la correlativa dificultad
creada a las clases humildes para cursar estudios,
con la con
siguiente pérdida para la patria de tantos talentos que, sin
enseñanza gratuita o, cuando menos, muy barata, se malo
gran necesariamente.
Filosofemos unos instantes para precisar si, en efecto, todos
éstos son males causados por la libertad de enseñanza, y si el
monopolio es apto para remediarlos" (16).
La situación de la enseñanza no era del todo gratificante para
la Iglesia,
que deseaba desarrollar su derecho de enseñanza con
total libertad e independencia del Estado, y con apoyo económi
co de este último.
El Plan de 1953 no satisfizo a la Iglesia, aun
que esta llegase a
un acuerdo con el Ministerio de Educación. En
efecto, según
la Conferencia de Metropolitanos de 1952, este
acuerdo sólo
conterua un mínimum de condiciones, quedando
los católicos
en completa libertad para procurar mejorar dicho
mínimum hasta alcanzar una plena libertad de enseñanza.
Además, los Metropolitanos temían que la enseñanza privada
fuera considerada como una
índustria y que se le negara su pro
vechosa
función social (17).
Por ejemplo, el
III Congreso Nacional de la Federación de
Religiosos de Enseñanza
(27 a 31-XII1960) estableció unas con
clusiones exigentes en la enseñanza primaria, secundaria, uni
versitaria y profesional (Hechos y dichos, núm. 303, feb. 1961).
Como prolongación del documento de los Metropolitanos de
1952 se manifestaron a favor de la enseñanza privada (en defen-
(16) E. GUERRERO, "Unidad en la función docente", Razdn y Fe, núm. 519
(abril 1941), págs. 345-356.
(17) Hechos y dichos, núm. 215 (abril 1953), págs. 241-243; núm. 330 (feb.
1%4), pág. 161.
871
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
sa de su función social, las subvenciones del Estado, etc.) nume
rosos documentos episcopales, las Comisiones Episcopales de
Enseñanza, las Asambleas de la Confederación Nacional de los
Padres de Familia Católicos,
la FERE, etc.
¿Cuál era en 1961 la situación de la enseñanza de la Iglesia
española
en cifras? Según la Comisión Episcopal de Enseñanza,
Guía de la Iglesia en España, 1960 (pág. 827), esta situación era
importante:
"La iglesia tiene en nuestra patria 4.078 colegios de ense
ñanza primaria,
5.228 escuelas gratuitas subvencionadas, 3.142
escuelas gratuitas. sin subvencionar, 1.497 escuelas
de Patronato
y 6.787 escuelas de pago. En total, 16.654 unidades escolares en
las que reciben la primera enseñanza 683.192 alumnos de los
cuales 411.702 son gratuitos.
En la enseñanza media, hay 298 colegios masculinos y 6o4 ·
femeninos. Alumnos: 163.127; de ellos 46.732 gratuitos.
Los centros de Formación profesional registrados son 698
con casi cien mil alumnos. A éstos se pueden añadir otros 79 cen
tros de bachillerato laboral regidos por religiosos.
La enseñanza universitaria, a falta de las últimas instituciones
creadas
--entre ellas el Estudio General de Navarra-nos da
estos datos: 90 residencias, 30 Colegios Mayores, 11 centros de
estudio etc." (18).
Estas cifras podían completarse con datos de la FERE sobre la
aportación
de las órdenes e institutos religiosos a la enseñanza.
4.2. Las razones de la revista "Hechos y dichos"
Hemos elegido la revista católica Hechos y dichos -otras
eran Razón y Fe, Religión y Cultura, etc.-entre 1959 y 1964, por
su significación, por la importancia de la Compañía de Jesús -su
editora-, por los difíciles años que comenzaban para el mundo
católico, y por mostrar un gran interés en materia de enseñanza.
Eran los años del Plan de Estabilización de 1959, los Planes de
(18) Hechos y dichos, núm. 305 (abril 1961), págs. 266-269; completado en
el núm. 342 (mayo 1%4), págs. 441 y sigs.
872
Fundaci\363n Speiro
L4 POL!TICA EDUCAT/li4 EN ESPANA. CONFLICTO. CRISIS Y FUTURO EN L4 ENSEÑANZA W
Desarrollo iniciados en 1962 y de la planificación global, incluida
la enseñanza (núm.
339, feb. 1964, págs. 154 y sigs., núm. 342,
mayo 1964, págs. 435 y sigs.). El subtítulo de Hechos y dichos reza
ba: "en pro y
en contra de la Iglesia Católica" y, después, "revista
de pensamiento y actualidad cristiana". Esta revista de los jesuitas
mantuvo una postura clara
en defensa de la enseñanza privada, y
aiticó la legislación y práctica política española, hasta aplaudir la
relativa liberalización -nci liberalismo-o relajación del estatismo
educativo mantenido hasta entonces por los Pode-res públicos.
Los editoriales y colaboradores de esta significativa revista
constataron
la """tendida mentalidad estatista de los españoles, y
que había "arraigado
en el ambiente español el monopolio estatal
en cuestión docente" (núm. 311 y 336). A pesar de tener los espa
ñoles ideas claras sobre muchos aspectos fundamentales de la
vida
-se decia-, "es evidente que falta una concepción auténti
camente católica de
no pocos aspectos de la vida pública. Y uno
de ello es el relativo al derecho docente de la Iglesia" (núm. 318).
No
en vano, el salacenco (de Ochagavía) Mons. Gúrpide Beope,
obispo de Bilbao,
esaibirá en su Pastoral de 1960 sobre los cole-·
gios de la Iglesia: "Hay todavía mucho estatismo en las cabezas de
no pocos católicos y mucho liberalismo en-el corazón, que es raíz
y la fuente de tantos errores frente a la Iglesia Católica" (núm.
292).
Se era consciente de cómo, en esos momentos, a los Cole
gios de la Iglesia "se
Oes) pretende envolver en una atmósfera de
impopularidad, a través de
una persistente campaña de insidias,
murmuraciones, falsedades y ataques injustos" (núm.
289).
Hechos y dichos (19) defendió expresamente el principio de
subsidiariedad
(v. gr., núm. 342, mayo 1964), declaró que los
padres de familia de la enseñanza
no oficial y oficial tenían el
(19) · Véase, por ejemplo, los números siguientes: núm. 215 (abril 1953),
núm. 239 (junio 1955), núm. 280 (marzo 1959), núm. 287 (oct. 1959), núm. 289
(dic. 1959), respecto a la favorable Ley francesa sobre la enseñanza privada núm.
291 (feb. 1960), núm. 292 (marzo 1960), núm. 296 (julio 1960), núm. 302
(enero
1961), núm. 303 (feb. 1961), núm. 305 (abril 1961), núm. 318 (mayo 1962), núm.
328 (marzo 1963), núm. 339 (feb. 1964), núm. 340 (marzo 1964), núm. 341 (abril
1964), núm. 342 (mayo 1964), núm. 347 (nov. 1964), núm. 336 (nov. 1963), núm.
363 (al,,-il. 1%6) y núm. 374 (abril 1967).
873
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERM!N GARRALDA ARIZCl!N
mismo derecho a gozar del mismo trato por parte de los poderes
civiles, clarificó algunas ideas relativas al derecho docente de la
Iglesia
en todos los grados de enseñanza, incluida la universita
ria, y aspiró a recristianizar el ordenamiento jurídico de las insti
tuciones universitarias.
Derivación de esto, y con un sentido práctico, Hechos y
dichos defendió la función social de los Centros privados, con
sideró que dicha función social
no dependía del mayor o menor
pago
por los alumnos en concepto de escolaridad, recordaba la
labor de las escuelas profesionales de la Iglesia (núm. 289 y 291),
y rechazó los sambenitos de
dasismo y colegios de pago, y que
los colegios privados fuesen
un negocio o bien que los colegios
del Estado fuesen
gratuitos. Para ello la revista demostraba que
los colegios privados
eran más baratos que los del Estado (el
coste de un alumno oficial en la enseñanza secundaria era el
doble que el de un Centro privado), recordó la justicia delas sub
venciones públicas a los Centros privados, exigía el paulatino
abaratamiento de los costes a las familias hasta
la gratuidad de
todo tipo de enseñanza, y recordó el derecho a la subvención
total o "subvención a los Centros de la Iglesia igual a la percibi
da por los Centros Oficiales".
Como refuerzo de esta última argumentación, la revista adu
cía el ejemplo de otros países como Alemania, Bélgica, Holanda,
Reino Unido, etc., y sobre todo
el de la laicista Francia. Unido a
ello, consideraba buena la liberalización y descentralización uni
versitaria (núms. 311 y 336), y criticaba las exigencias ministeria
les relativas a la preparación del profesorado de los centros reli
giosos de segunda enseñanza.
Así mismo, la revista tuvo presen
tes los preparativos efectuados entre el Ministerio de Educación
Nacional y
la UNESCO de cara al año 1970 (núm. 339, feb. 1964).
Como gran tema paralelo al estatismo,
un editorial de Hechos
y dichos (núm. 295, junio 1960) desarrollaba la cuestión del lai
cismo proyectándola sobre España. Según
la revista, no era fácil
definir con exactitud el laicismo. Su núcleo suponía una continua
oposición frente a cualquier influencia de la Religión o de la
Iglesia católica sobre los hombres e instituciones privadas o
públicas.
El laicismo significaba la ausencia total del sentido reli-
874
Fundaci\363n Speiro
IA POLÍI'ICA EDUCATIVA EN fil'PANA. CONFLICTO, CRISIS Y FlfI'URO EN IA ENSEfilANZA (V
gioso, una concepción puramente naturalista de la vida en la
que los valores religiosos son relegados
al interior de las concien
cias o a
la penumbra de los templos sin derecho a penetrar en la
vida pública del hombre".
Si en un extremo se encontraba el ate
ísmo, existía claramente un laicismo o naturalismo sutil y astuto,
propio de la actitud laica actual.
Asi, mediante sutilezas, al laicismo le molesta las aplicaciones
prácticas del Magisterio eclesiástico, rechaza
que el Magisterio de
la Iglesia 01iente a los católicos
en la vida politica, niega el inten
to de "llevar los dictámenes y normas
ele! Evangelio a la vida
pública" y la influencia social de la Iglesia.
As! mismo, el laicis
mo critica
la participación de las autoridades públicas en mani
festaciones religiosas, reivindica una independencia total de la
esfera
de lo profano respecto de la Iglesia, "no dándose cuenta
que en los problemas temporales se agitan muchas veces princi
pios religiosos", y prefiere
"dirigir su atención al éxito inmediato,
a dar excesiva importancia al aplauso de la opinión pública", etc.
Continúa el editorial diciendo
que el laicismo de hoy, que tras
toca el anticlericalismo por la sutileza, "cuando ataca a la Iglesia
se esfuerza por pretextar motivos nobles para apartarla de com
promisos temporales, para purificarla de contagios mundanos", y
como todos los errores "prefiere
la vaguedad e indeterminación
a las actitudes claras". Entre las causas más importantes del lai
cismo la revista indicaba la influencia del protestantismo, la
importancia de una prensa esencialmente laica, la actual concep
ción democrática y la supervalorización del laicado (20).
El largo editorial del número extraordinario de Hechos y dichos
dedicado a la Enseñanza privada (núm. 342, mayo 1964), anali
zaba la enseñanza en numerosos países, sin duda para contras
tarla con la situación española. En defensa del apoyo económico
del Estado a la enseñanza privada, el editorial concluía de esta
manera:
"¿Y qué debemos decir de España? Es lástima que siendo un
país y un gobierno que se dicen católicos no entren por estos
(20) Hechos y dichos, núm. 295 (junio 1960), págs. 401-404.
875
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
principios en materia de enseñanza, debido sin duda a lo arrai
gadas
que están algunas ideas del liberalismo decimonónico y a
ciertos
tópic0& que se repiten de la pobreza nacional. En el plan
del desarrollo económico se hacen efectivos estos principios res
pecto a la industria. El Estado, no mata iniciativas privadas, antes
quiere dar valiosas ayudas económicas a las empresas privadas.
En
cuanto a la enseñan2.a se apunta en el nuevo plan un inicio
de subvención a los centros no oficiales. Pero todavía deficiente
e injusto, aunque se pretende quitar, por otra parte, los impues
tos industriales
que cargaban sobre los centros de enseñanza pri
vada. Con todo se han admitido el diálogo y las peticiones y sería
de desear se llegara a un acuerdo justo y equitativo, como en
otras naciones, que equilibrara algo el presupuesto consignado a
la enseñanZa oficial
y a la privada, dentro de los principios de
subsidiaridad" (págs. 390-394).
4.3. Defensa del principio de subsidiariedad
frente
al estatismo
Entre los abundantes escritos de Mons. Pablo Gúrpide, obis
po de Bilbao, hay uno que expone con claridad cuatro princi
pios o proposiciones
básicas de la Iglesia sobre la libertad de
enseñanza. Se titula "Ideas claras sobre la universidad
no esta
tal
en España". En este escrito Mons Gúrpide desarrolla las ideas
de varias
de sus pastorales sobre los colegios y las universida
des
de la Iglesia, publicadas entre 1960 y 1964. Según el obis
po, y coincidiendo con el criterio de muchos colaboradores de
Hechos y dichos, en ese momento las ideas de la sociedad sobre
el principio básico de subsidiariedad
no estaban claras. Enfa
tizado
por "Hechos y dichos", Mons. Gúrpide enseñaba lo si
guiente:
876
"Primera: Los padres de familia son los que tienen antes que
nadie el deber y el derecho de educar y de dar una formación
integral a sus
propios hijos, así en el campo cultural y profesio
nal,
como en el civil, moral y religioso y, consiguientemente,
deben gozar de una auténtica libertad para elegir a sus coopera
dores en esta misión, según los imperativos de su conciencia o
sus legítimas preferencias.
Fundaci\363n Speiro
LA POLfrICA EDUCATIVA EN ESPANA CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN LA ENSEÑANZA {])
Segunda: La iniciativa privada, organiZada en asociaciones
libremente constituidas, estructuradas
y dirigidas, debe ser, como
en el campo de las demás actividades humanas, la protagonista
de la elevación profesional, cultural y científica del pueblo.
Tercera: Los Poderes Públicos tienen en el mundo de la
enseñanza y de la ciencia una misión trascendental y en él deben
estar activamente presentes, pero su actuación -fuera de la for
mación militar y de la preparación especializada de sus funcio
narios-debe inspirarse en el principio de su misión subsidiaria.
así
en todas las ramas como en todos sus grados.
Deben por lo tanto los Poderes Públicos, ante todo, orientar,
estimular
y coordinar las iniciativas privadas surgidas espontáne
amente en la sociedad y las de las instituciones públicas inferio
res, y sólo en último lugar deben completarlas, pero nunca
suplantarlas, prohibirlas o dificultarlas.
Cuarta: La Iglesia, finalmente, sociedad sobrenatural, insti
tuida
por Dios a través de Jesucristo Redentor, tiene, para cum
plir su misión, el derecho suyo, propio e independiente, a fundar
centros de enseñanza de todas las disciplinas, no sólo elemen
tales, sino también de grado medio: colegios, escuelás profesio
nales y de tipo superior: universidades y escuelas técnicas" (núm.
342, mayo 1964, págs. 395-396).
Estos enunciados relativos al ·principio de subsidiariedad
coinciden básicamente con la editorial de dicho número 342 de
Hechos y dichoS:
"Primero, el Estado debe reconocer el derecho a enseñar
independientemente de él y no debe intervenir en los centros de
enseñanza privados que puedan desarrollarse particularmente.
Segundo,
el Estado debe ayudar económicamente a los cen
tros particulares para que no queden en condiciones muy infe
riores a los centros oficiales.
De lo contrario los individuos no
podrían ejercer su libertad para elegir el centro docente que más
les convenga.
Tercero,
el Estado debe respetar las diversas creencias reli
giosas, doctrinas políticas
y opiniones particulares con tal de que
no vayan contra la ley natural y admitir un régimen escolar plu
ralista en el caso de diversidad religiosa en una nación.
Por el contrario,
el Estado posee también el derecho de crear
los centros docentes que crea necesarios para la sociedad, cuan
do la ~ciativa privada no alcance a cubrir estas necesidades.
877
Fundaci\363n Speiro
¡osE FERMÍN GARRALDA AR!ZCUN
Tiene igualmente derecho a crear los centros necesarios para la
formación del personal de los servicios públicos. Y finalmente
puede vigilar los diversos centros docentes privados para que
respondan a las necesidades del bien común" (núm. 342).
Llama la atención que, en un Estado católico como el espa
ñol, fuese necesario recordar el
principio de subsidiariedad. Esto
indica que el
estatismo educativo fue una constante durante todos
los siglos
XIX y xx. Sin embargo, no era cuestión de meros prin
cipios, sino de
actitudes justificadas antaño y heredadas del libe
ralismo.
Así, una vez aclarados dichos principios, Mons. Gúrpide
realizaba dos observaciones de gran importancia sobre
los prin
dpios
y su viabilidad. Son las siguientes:
"l.º En primer lugar, queremos salir al paso de una postura
muy generalizada consistente en dejar a un lado los principios y
ponerse en un terreno de pura viabilidad o no viabilidad, de
oportunidad o conveniencia, atendiendo únicamente a las pre
sentes circunstancias históricas.
Tal postura no la ~emos admitir. Los principios antes resu
midos
son una parte integrante de la concepción cristiana de la
vida. En ellos, para ser cristianos en la plenitud de la palabra en
estos problemas, nos hemos de instruir, pero no sólo para saber
los
--el cristianismo es, ante todo, una vida, no una pura ciencia
abstracta-, sino para llevarlos a la práctica, a la acción.
2.0 Si, hecho caso omiso de los. principios inmutables, nos
colocamos en el terreno movedizo de la pura viabilidad, oportu
nidad o conveniencia, será muy difícil, mejor imposible, sobre
todo entre nosotros, llegar a un acuerdo.
A
cada grupo o tendencia le será fácil aducir seudoargu
mentos sacados de las circunstancias siempre cambiantes y pro
picias a interpretaciones muy subjetivas para probar las tesis más
dispares. Caeremos en el relativismo, lo que favorecerá la instau
ración
de estructuras jurídicas al servicio de intereses particulares
o de ideologías inconfesables" (ídem. pág. 396).
Clarividente.
La aplicación del principio de subsidiariedad exigía que el
Estado apoyase más a los Centros con mayores dificultades, aun
que todos los Centros privados debiesen recibir una protección
878
Fundaci\363n Speiro
/A POLfr!CA EDUCATIVA EN ESPAflA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN /A ENSEfJANZA ([)
económica y fiscal. Por supuesto, este apoyo estatal no podía
hipotecar la absoluta libertad del Centro. Así decía un colabora
dor de la revista:
"CUando un centro asuma mayores cargas y sacrificios para
hacer más asequible la enseñanza a los más débiles económica
mente, es natural que reciba una especial protección por parte
del Estado. Pero ello no implica el negar la función social que
desempeñan los demás centros, ni el derecho que también ellos
tienen a la protección económica y fiscal" (M. Arroyo, "¿Política
escolar
nueva?" en Hechos y dichos, núm. 328, mano 1963, págs.
231-9, pág. 237). "Sería muy peligros.o que una ayuda inicial del
Estado exigiera como contrapartida hipotecar de forma sustancial
la libertad de un centro privado, su propia personalidad e inicia
tiva. Esperemos que no sea así" (Ídem, pág. 238).
5. Tres recientes hltos educativos en España desde 1970
Tras 1970 la evolución de la enseñanza ha seguido un senti
do estatizador, tecnocrático y reglamentista, contrario al princi
pio de subsidlariedad
y a otros principios implícitos en la con
ciencia
de las familias españolas. Además, la llamada revolución
pedagógica y didáctica se
ha querido hacer "desde arriba", hasta
que el sentido común de la subsidiariedad reclame sus derechos.
La bibliografía sobre dicha evolución es abundantísima, por lo
que la omitimos.
Los hitos educativos se
corresponden con nuestro presente
más o menos inmediato, desde 1970 hasta la actualidad. En ellos
también se aprecia la tecnocracia como neo-ortodoxia, transfor
mada en ideología· encubierta por valores llamados laicos -de
hecho laicistas-. Si Julio Garrido señala con precisión cinco
etapas cíclicas en una concepción evolucionista, Vallet de Goyti
solo identifica los
dos tipos de técnicos o tecnócratas: los que
condicionan las cosas y los que condicio11an los espfritus. Todo
esto puede observarse en las diferentes Leyes de Educación en
España.
879
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA AR/ZCUN
El libro de Vallet de Goytisolo titulado Ideología, "praxis y
"mito" de la tecnocracia (21), ofreció un preciso, amplio e inte
resante análisis sobre la actualidad. Pero
no se le hizo demasia
do caso. Un análisis tal fue necesario para comprender nuestra
época, así como las Leyes de educación
en España, que han
seguido una ideología evolucionista, planificadora y materialista.
Esta ideología hoy también se expresa
en los valores laicos seña
lados
por el Ministerio de Educación, ante los cuales hay libertad
para entender lo
que se quiera según la interpretación subjetiva
de
-por este orden-cada Administración pública, los departa
mentos educativos y cada docente.
Conviene leer despacio las Leyes de educación promulgadas
en España en 1970, 1980, 1985 y 1990, así como textos de la
UNESCO de 1996. Es fácil advertir cómo se ha aplicado en ellas
el análisis que Vallet de Goytisolo realizó sobre la tecnocracia
entre
1971 y 1975. Referida la ideología tecnocrática al ámbito de
la enseñanza, Vallet de Goytisolo afirmaba lo siguiente:
"Hemos de reconocer que á favor de esa dirección han con
fluido diversas circunstancias:
-la voluntad del Estado moderno de adueñarse de la educación,
haciendo de ella un servicio público (. .. );
- ( ... ) sembrar una vaga demacrada, restando rigor a la bús
queda
cte la verdad, a la vez que quita autoridad al profesor,
pues trata de sustituir aquella finalidad y el sistema docente
por el de intercambios de puntos de vista entre quien debe
enseí:iaf y quienes deben aprender; que pretende la desapari
ción de toda jerarquía entre las disciplinas, y promueve activi
dades socio-educativas, la introducción
de la vida (es decir, de
propagandas publicitarias políticas) en las aulas, etc.;
- la tendencia
de sustituir la búsqueda del saber, es decir, del
conocimiento de la verdad, como finalidad universitaria, por el
servicio consistente en suministrar expertos en conocimientos
a la moderna sociedad industrial (. .. );
(21) VALLET DE Gornso10, Juan B., Ideología, "'praxis" y "mito" de la tecno
crada, Madrid, Ed. Montecotvo, 1975, 3.ª ed., 336 págs., págs. 183-6, 193-7.
880
Fundaci\363n Speiro
/A POLfrICA EDUCATIVA EN ESPANA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN /A ENSEÑANZA (Q
la tendencia a "archivar la verdad ente los pareceres arbitra
rios", de prescindir de todo conocimiento religioso y de toda
moral trascendente, de rechazar el carácter cientfflco a los
saberes humarústicos y de conferir el monopolio de lo dentf
fico a las llamadas ciencias exactas y naturales, a las cuales se
incorpora una sociología en la que previamente es eliminada
toda proyección de metafísica y se la mutila de cualquier expe
riencia Wstórica;
la idea del reformismo equcativo permanente, que propugna
continuamente,
por las sucesivas e inaccesibles revoluciones
educativas que consagra, los mitos del progreso indefinido y
de la evolución, y que, al abogar por la educación permanen
te, la hace dimanar de la idea de que no existen verdades
inmutables, excepto las del progreso técnico y de la adapta
ción al mismo de todas las estructuras en aras del desarrollo y
del bienestar,
la ideología adoptada por la actual tecnocracia (¿como ele
mento propagandístico?) de la democratización de la ense
ñanza y de la igualdad de oportunidades, que justifican la
total dominación del Estado en materia de enseñanza, refor
zando así el poder de la tecnocracia dominante.
Internacionalmente
la UNESCO trata de guiar la reforma edu
cativa tecnocratizándola y burocratizándola a escala suprana
cional" (22).
5.1. Hita primero. Ley General de Educación y !1nanciaci6n
de
fa reforma educativa de 19 70
5.1.1. Los PRECEDENTES
Las desavenencias entre Estado e Iglesia a lo largo del pro
longado período franquista
no tienen, según Ruiz Rico y Gregorio
Cámara,
un carácter ideológico. Alejandro Mayordomo insiste
que tales desavenencias:
(22) VAIJ.ET DE Gornsoto, op. dt., "La tecnocratízación de la enseñanza",
págs. 193-195.
881
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMfN GARRALDA ARIZCUN
"(..,) representan una colisión de intereses; estamos ante una
verdadera pugna en cuanto a la dirección y control de importan
tes aparatos e instituciones sociales. Unos apuestan por la "cato
lización", otros
añaden a eso la defensa de una autonomía insti
tucional.
No hay que dejar de constatar el hecho bien conocido
de que desde el punto de vista político la directriz de la Falange
empujaba hacia una total intervención o estatificación del apara
to educativo; recordemos,
por ejemplo, que la ley-de enseñanza
prin1aria no es aprobada hasta 1945, debido precisamente a los
esfuerzos
encontrados de los falangistas y de la Iglesia por afrr
mar su control sobre la enseñanza. Y algo parecido ocurre con la
ley de enseñanza media de 1953, no promulgada hasta que no
.obtiene la aprobación eclesial, en todo caso tras muchas transac
ciones
en torno a un proyecto que se preparaba desde finales de
1951" (23).
5.1.2. CóMO SURGIÓ LA LEY DE 1970
La Ley aparece el 4-VIII-1970. De ella fue responsable el
ministro José
Luis Villar Pala sí. Según informe del Banco Mundial
de 1962, la educación española estaba muy por debajo de las
necesidades
mínitnas en economía. Para solventar este problema,
el Estado español realizó un gran esfuerzo inversor que, lógica-
1nente, los sectores privados fueron incapaces de llevar a cabo
por sí solos. A tal efecto, era necesaria la aplicación el principio
de subsidiariedad, principio no aplicado por el Estado porque la
UNESCO no lo reconocía. El texto que sirvió de referente a esta
Ley española de 1970 fue Apprendre a étre de André Malraux (ex-
1ninistro francés
de Educación) y de sus colaboradores, así co1no
otras publicaciones
de finales de la década del sesenta.
La Ley de 1970 estableció la EGB común y obligatoria hasta
los
14 años, para lo cual se supritnía cuatro años de Bachillerato.
El BUP se a1ticuló en tres cursos de duración, y el COU fue pro
longado hasta los
17 años. El esfuerzo de la Administración públi
ca fue tal que,
en 1975, el 70% de los estudiantes españoles esta-
(23) VERGARA CJOROIA, Javier (coord.), Estudios sobre la secularízadón do
cente en_ Esparia, Madrid, UNED, 1997, 272 págs. Vid. MAYORDOMO, Alejandro,
Iglesia y Estado en la poh1fca educativa del franquismo, pág. 183-203.
882
Fundaci\363n Speiro
LA POLfrICA EDUCATM! EN ESPAÑA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN LA ENSEflANZA {[)
ba en centros estatales. Este trasvase de jóvenes a los centros
públicos
no era necesaria1nente un handicap para la enseñanza
católica, ya que esta no era -ni es-exclusiva de los Centros
privados1 sino sólo un hecho fruto de las nuevas circunstancias,
aceptable como tal de seguir el cauce natural de las cosas, sin
"forceps", y
en el caso que la educación se mantuviese católica
para la juventud católica.
En
un orden !nás práctico, la Ley exigía al docente realizar
varias pruebas para obtener la calificación final de cada evalua
ción, it11pidiendo así el extretno de que el alumno se _jt1gase sus,
calificaciones a "una sola carta". Sin embargo, en este aspecto
saludable, el Ministerio y la Inspección parecieron suplantar las
facultades de los profesores y
de los Centros plivados y públicos.
5.1.3. POSTURAS ANTE LA LEY DE 1970
La Ley de 1970 pretendió cambiar las estructuras y los méto
dos educativos y pedagógicos -que nunca son neutros-, si
guiendo las consignas de la UNESCO y del Banco Mundial.
Dicha
Ley, según López Medel, 1novió audiencias, "algunas de
eJlas, muy contestadas y fuertes" (24). La crítica a la Ley de 1970
pudo ser muy amplia. Sin embargo, no todos los que partici
paron en ella tuvieron la mis1na contundencia, pues las Leyes
del franquismo rechazaban la supremacía del Estado
sobre la
Iglesia, y la 1nisma Ley reconocía expresa1nente los derechos de
la Iglesia. Esto últitno es in1portante para situar la contestátión
a la Ley.
Por una parte, y debido a su tendencia a la estatificación y la
"indetenninación"
en el tema de los recursos educativos, el pro
yecto de
Ley fue contestado por las XIV y XV Asamblea Plenalia
del Episcopado (febrero y diciembre de 1971) y las Asambleas de
(24) LóPEZ MEDEL, Jesús, Libertad de enseñanza, derecho a la educadón y
autogestidn, Madrid, Ed. Fragua, 1984, 2." ed. ampliada, pág. 211, 3." edición
actualizada, 1984; GOZZER, Giovanni, Estado, Educadón y sociedad: el mundo de
la "escuela
libre': Madrid, Sociedad Española para !Ós Derechos Humanos, 1985,
155
págs. Introducción y documentos por Jesús López Medel. Sobre la LODE, vid.
págs. 137-155.
883
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
la Federación Española de Religiosos (FERE, junio de 1971 y
enero de 1972). Los conflictos se hablan agravado previamente
entre 1968 y 1970, asociados a temas de fondo:
"(. .. ) como el deseo de hacer de la educación un servicio
público, las
propuestas de financiación del sistema escolar, ·y el
entendimiento de la gratuidad: la Iglesia pedirá una ayuda públi
ca que garantice la gratuidad en todos los centros sin discrimina
ciones" (Alejandro Mayordomo).
En segundo lugar, la Ley también fue criticada -por ejem
plo-por Julián Gil de Sagredo Anibas en su libro titulado
Educación y subversión (25). En estas páginas destacamos un
hecho que puede pasar desapercibido en la historia de la educa
ción
en España, como es el que dicho autor lamentase los aspec
tos más profundos
de la Ley. Lógicamente, no se refería al más
de medio millón de niños pendientes
de escolarizar y para lo cual
eran necesarios 14.500 millones de pesetas de entonces. El
Ministerio de Educación y Ciencia rechazó importantes afirma
ciones de Gil de Sagredo en su Nota del 18-V-1972 que dicho
autor rebatió posteriormente.
De otra parte, los historiadores especializados también saben
que, desde las esferas políticas de afirmación propia y de oposi-
(25) GIL DE SAGREDO ARRIBAS, Julián, Educación y subversión Madrid, 1973,
160 págs.; G11 DE SAGREDO, ]., "La enseñanza como empresa privada", Rev. Verbo,
núm. iSl-182 (enero-feb. 1980), págs. 83-92. Este artículo supone una gran nove
dad,
pues es difícil leer en otros trabajos las interesantes tesis expresadas en él.
En pocas palabras y con mucho contenido, el autor expone cómo lograr en
la práctica el principio de "más sociedad y menos Estado" aplicado a la educa
ción,
es decir, cómo hacer para que desaparezca el aparato estatal y burocrático
ministerial,
que la Ley establecida caiga por desuso, y que la educación esté real
mente en manos de los padres de familia que deben actuar en el seno de una
sociedad basada en los cuerpos intermedios. En el momento histórico de una
legislación del Estado encaminada hacia la estatlzacfón y de una excesiva regla
mentación
de la enseñanza, dicho autor recuerda que precisamente el camino a
seguir es el inverso. GIL DE SAGRIIDO ARRIBAS, Julián, ~La enseñanza y el principio
de subsidiariedad", Rev. Verbo, núm. 119-120 (nov.-dic. 1973), págs. 963-970.
Véase también: CREUZET, Michel, "La UNESCO y las reformas de la enseñan
za", Verbo, núm. 114 (abril 1973), págs. 379--408; ViLLAR PALASf, Una revolución
pacfficay si/endosa. Ensef1anza: Debate Público, Madrid, JEC (1977); págs. 24-37;
CANTERO NúJ\IEZ, E., op. cit., nota 8.
884
Fundaci\363n Speiro
/A POLfrICA EDUCATIVA EN ESPANA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN /A ENSENANZA (I)
ción al Régimen franquista, un documento de la Comisión Cul
tural de la Regencia Nacional Carlista
de Estella denunció la Ley
de educación de 1970 con argumentos similares a los de Gil de
Sagredo (28-1-1973).
En
cualto lugar, y desde un punto de vista histórico, es inte
resante el juicio critico o apreciación
de Alejandro Mayordomo,
que luego 111atizaremos. Este autor dice así:
"Es difícil hablar de secularización en una sociedad que no
acaba de reforzar o consolidar la supremacía del poder civil y el
papel del Estado; ésta es la situación española durante el largo
peñodo del franquismo, pero entiendo que es posible y conve
niente no dejar pasar desapercibidos, en un clima general de
amplia concordancia e interinfluencias, algunos puntos de obser
vación
que no dejan de ser sugerentes; podríamos tal ver distin
guir, así, una línea secularizadora que se produce y resuelve fun
damentalmente a través
de la materialización de un progresivo
deslinde
de competencias, o por medio de una niayor interven
ción estatal frente a la prolongada permanencia del principio de
subisidiariedad; y siempre como consecuencia, en fin, de unos
profundos cambios o aperturas en múltiples prácticas de la vida
cotidiana que, sin duda, producen realmente
-más allá de los
principios
politices-acciones y efectos que tienen en el fondo
o a
la larga matices o resultados secularizadores".
Maticen1os
estas afirmaciones. En efecto, no es fácil afirmar la
mayor o menor secularización del Estado español hasta 1975. Ello
es debido precisamente a la confesionalidad católica del Estado
de entonces, y a que la Ley de 1970 reconocía y garantizaba los
derechos
de la Iglesia en el ámbito de la educación, así como la
acción esphitual de la iglesia, en todas las instituciones de ense
ñanza, Estos últimos aspectos conllevaban, lógicamente, la con
formidad
de la Iglesia.
Sin embargo, esto último
no debe llevamos a engaño. Ya
hemos analizado la postura de Hechos y dichos y de la Iglesia
antes
de 1970. Además, muchas veces los cambios en la Historia
no arrancan de una fecha emblemática. La ley de 1970 y el Libro
Blanco están ahí, con todas sus contradicciones, según analiza
Gil de Sagredo. Así, en 1970 se agudizará una contradicción
interna que,
en 1978, se resolverá a favor de una total seculari-
885
Fundaci\363n Speiro
]OSE FERMÍN GARRALDA ARJZCUN
zación. De una forma paralela, puede recordarse la crisis sufri
da
en la iglesia postconciliar, concretamente en un sentido secu
larizador de las instituciones y de
la misma sociedad. Ya se ha
cosechado sus frutos. Asi,
en el año 2001 los españoles se
encuentran ante un Estado sin religión -antes se le llamaría
Estado incrédulo, agnóstico o ateo práctico--, con leyes grave
n1ente contrarias a los primeros principios del derecho natural,
y con una sociedad 1naterializada en 1nutua sitnbiosis con su
propio Estado, aunque este último haya tenido y tenga mucha
mayor responsabilidad
que la sociedad tanto en el proceso
co1no en los resultados finales materialistas. Por otra parte, con
viene recordar que algunas personas muy allegadas a la Iglesia,
citadas
por Mayordomo, no está exentas de responsabilidad en
dicha crisis.
¿Qué juicio merece la Ley de 1970? Los principios y orienta
ciones de esta
Ley se contienen en el Libro Blanco del Ministerio,
especialmente
en la introducción que le precede, aprobada por
el ministro Villar Palasí. También figuran en diferentes textos
legales
-Decretos y Ordenes de 1970-publicados para la apli
cación y desarrollo de dicho
Libro Blanco.
En estas lineas resaltaremos una c1itica a la Ley, que no
prosperó por entonces en las esferas del Régimen. Critica que
hoy se justifica debido a dos hechos. Primero,
al hecho de pro
fundizar los socialistas el marco de
la Ley de 1970, y segundo, a
la secularización que conlleva la Constitución de 1978. En estos
delicados temas es interesante que unos historiadores recuerden
a otros profesionales de este oficio algunos olvidos.
No vamos a efectuar
un análisis detallado de la Ley de 1970,
¡Jor otra parte ya realizado en las fuentes citadas. Sin embargo,
-puede mencionarse la dedaración de intendones de la Ley Me
diante esta Ley el ministro Villar Palasí pretendía "cambiar la
mentalidad del país a toda cosa y pese a quien pese". Según Gil
de Sagredo, en 1969 el mismo ministro afirmó que "la nueva polí
tica educativa comportará en el futuro una reforma integral de la
sociedad y de sus viejas estructuras, al modo de uoa revolución
silente y pacífica". Así 1nismo, volvía a añadir: "La refor1na edu
cativa es, en efecto, una revolución pacífica y silenciosa". Tam-
886
Fundaci\363n Speiro
L4 POL!r!CA EDUCATM< EN ESPANA. CONFIJCI'O. CRISIS Y FUTURO EN L4 ENSEÑANZA (»
bién el Preámbulo de la Ley afirmaba que "la reforma educativa
es una revolución pacífica y silenciosa".
Tiene importancia
que en el Preámbulo de la Ley se aspire a
que el hombre "aprenda a ser", según rezaba la UNESCO.
Estanislao Cantero,
yendo de la palabra a su contenido, conside
ra
que esta afirmación de la UNESCO desenfoca la enseñanza y
la educación al olvidar que la enseñanza es un "1nedio de con
seguir unos
fines, por enchna de los cuales se alza el fundamen
tal y excelso de la salvación eterna" (26). Estas ideas de "apren
der a ser" las mantiene la UNESCO en 1996, tal como explicare
mos al
desa1rnllar la LOGSE. De todas maneras, la continuidad
entre las Leyes
de 1970 y 1990 es evidente.
Pasemos al
articulado de la Ley. La Ley de 1970 tiene enun
ciados saludables.
Por ejemplo, dice: "La familia tiene como
deber y derecho primero e inalienable la educación de sus hijos"
(Art. 5). "Se estimulará la constitución de asociaciones de padres
de alumnos" (Att. 5.5.). La Ley reconoce y garantiza los derechos
de la Iglesia Católica
en el ámbito de la educación, así como la
enseñanza religiosa católica y la acción espiritual y moral de la
Iglesia
en todas las instituciones de enseñanza (Art. 6). Se garan
tiza la fonnación religiosa
en todos los niveles educativos (Art.
14, 16, 22 y 30). Se reconoce el derecho de la Iglesia a supervi
sar la
educación religiosa recogida en el Artículo 6, así como la
selección del profesorado
(Art. 136). Así mismo, el Título Pre
liminar
de la Ley proclama que el concepto cristiano de la vida
(vid. también el Art. 6.0), la tradición y la cultura de España, ins
pirarán la formación
humana y el desarrollo de la personalidad
de la juventud española. Todo ello, que iinpedía la secularización
y el desarrollo de los inconvenientes de la Ley de 1970, será anu
lado
en la Constitución de 1978.
Sin embargo, en estas páginas deseamos poner de relieve
que dichos artículos van acompañados de graves inconsecuen
cias o contradicciones, por otra parte evidenciadas por Gil de
Sagredo,
para quien "el articulado de la Ley y sus disposiciones
(26) CANTERO Nú~EZ, Estanislao, Educadón y enseñanza: Estatismo o Jíber
tad, Madcid, Ed. Speiro, 1979, 334 págs., págs. 120 y 239-260.
887
Fundaci\363n Speiro
]OSE FERM!N GARRALDA ARIZGUN
complementarias no responden a tal declaración". La Ley de 1970
producirá
un cambio sustancial, pero solapado, en las altas es'fo
ras del Estado. Era una Ley estatista o estatalizadora y tecnocrá
tica, efectuada desde una estructura política autoritaria, en no1n
bre del progreso y de la técnica. Fue una pena que muchos no
lo considerasen así. Esta Ley puede ser calificada como una
forma de despotismo ilustrado, que tuvo su continuador cimero
en el liberalismo de la Constitución de 1978, y en las Leyes de los
Gobiernos que desarrollaron el artículo 27
de esta última. Como
en el tránsito del siglo XVIII al XIX.
En primer lugar, para Julián Gil de Sagredo dicha Ley era
anticatólica y antiespañola. La crítica es dura pero el autor la
razona de for1na clara y 1netódica. Recordemos la postura critica
de dicho autor, que por un lado se diferenciaba de la postura e
interpretación oficial del n101nento, y por otro parece continuar
los parámetros expuestos por Vallet de Goytisolo y Estanislao
Cantero, entre otros juristas y pensadores.
En primer lugar, Gil de Sagredo califica de esta Ley de antica
tólica. Extraemos
unos ejemplos de su libro:
A) La oposición de una forma declarada y patente a la Doctrina
católica se 1nanifiesta en:
888
l. El Estado monopoliza la enseñanza pública y privada, al
declarar que "la educación a todos los efectos tendrá la
consideración de servicio público fundamental".
2. Se conculca el principio de subsidiariedad cuando el
Estado asume la tu tela y dirección de
la enseñanza priva
da, regula la creación
de centros privados, y condiciona la
ayuda estatal
al rendinliento educativo. Así mis1no, se for
mulan multitud de factores que limitan el libre funciona
miento de los Centros,
que regulan toda la vida de cada
Centro educativo,
imponen multitud de nonnas, y exigen
una autorización previa para la apertura y funcionatnien
to de los Centros privados. También
se ilnpone, al profe
sorado
no estatal, un título estatal, curso estatal en los ICE,
y habilitación estatal, reservándose el Estado la expedi
ción o autorización
de titulos académicos.
Fundaci\363n Speiro
!A POLfrICA EDUCATM! EN ESPAÑA. CONFLICTO, CR/S/S Y RITURO EN LA ENSENANZA (1)
B) La oposición encubierta o indirecta a la Doctrina católica se
manifiesta en:
1. El Estado se atribuye la acción principal de proporcionar
la educación a todos los españoles, convirtiendo la acción
privada en accesoda de la principal del Estado.
2. La educación que la familia debe dar a sus hijos se some
te a normas estatales.
3. El Estado se convierte en pedagogo de_los hijos así como
de los padres.
4. Se intenta regular, mediante normas y cauces estatales, las
delegaciones naturales de las familias como
son las
Asociaciones
de padres.
5. El derecho de los padres a elegir el Centro para sus hijos
se convierte
en nominal -de hecho se deniega-o care
ce
de efectividad práctica aÍguna.
C) La oposición general y difusa a la Doctrina católica se mani
fiesta en:
1. El espíritu e inspiración de la Ley no se basa en ningún
valor sustantivo
y absoluto (ideales, principios, naturaleza
y fines concretos) sino
en valor,;,s accidentales y muda
bles. Esto constituye, según Gil
de Sagredo, un evolucio
nismo 1naterialista.
2. Sólo se habla de la "potenciación de valores humanos". La
alusión a "la inspiración en un concepto cristiano de la
vida" (Título preliminar de la Ley, "Libro Blanco" pág. 206,
Principios Generales) queda condicionada por aquellos
Valores, de modo que la inspiración cristiana sólo se man
tiene en función de la citada "potenciación de valores
humanos". El articulado de la Ley y sus disposiciones
complementarias
no responden al hecho de proclamar el
concepto cristiano
de la vida y la tradición y cultura
pattias, como tatnpoco es suficiente reducir la_ educación
a la asignatura de Religión.
889
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
3. Se opta por el revisionismo universal de fondo y forma, el
desarrollo y la socialización como fines últimos (previo
camuflaje del concepto cristiano de la vida), y la oposi
ción a
todo principio de carácter fijo. Se impone un evo
lucionismo materialista y experimental como principio
de
la educación española, con el fin de cambiar la mentali
dad católica de la población. Se opta por el revisionismo
general como método, la reforma integral
de lo existente,
la
duda metódica sobre el crisol heredado y las futuras
conquistas, el cambio per1nanente, el humanitarismo sin
referencia a la religión, el relativismo. Se opta por
lo "téc
nico" (término que de alguna manera aparece unas 300
veces
en un articulado de 146 preceptos) y se olvida al
hombre. Se
produce la masificación como resultado de la
mecanización y tecnificación.
La complicada y falsamente
barroca terminología, llena de neologismos e imágenes
"ad hoc', encubre un evolucionismo materialista.
4. Se confunde educación y cultura, lo que en este caso
refleja el propósito de sustituir el ordén moral, base de la
educación, por valores culturales, sociales y econó1nicos,
llegando así a un humanismo laico. Se pretende -en un
sentido amplio seria opcional y en un sentido liberal sería
rechazable-y se impone -lo que siempre sería abusi
vo-una paulatina democratización de la enseñanza.
También se confunde el
deber personal de estudiar pro
pio del alumno con el deber social de hacerlo. Por otra
paite, sería prolijo resaltar los numerosos sofismas del arti
culado de la
Ley.
En segundo lugar, Gil de Sagredo califica a esta Ley de antiespa
ñola
porque:
890
l. Pretende cambiar el modo de ser nacional por otra men
talidad extranjerizante.
Ya se ha dicho que fue público el
designio
de cambiar la mentalidad del país en todos los
estratos sociales . .Además, desde una perspectiva tradicio
nal, la Ley atentaba contra el fundamento de la unidad
Fundaci\363n Speiro
LA POLÍI'ICA EDUCATIVA EN E>PAÑA.. CONFLJCI'O, CRISIS Y F1fl'URO EN LA ENSEfJANZA {I)
nacional y la grandeza histórica, pues en realidad no se
inspiraba
en la religión católica, factor esencial de la
nación y pueblo españoles.
2. Somete la educación de los españoles a unas directrices y
consignas extranjeras. No
en vano, el plan de la UNESCO
tenía una inspiración laicista y materialista, actuaba a tra
vés de los créditos del Banco Mundial, y hasta la UNES
CO llegaban las instituciones educativas y administrativas
de
la educación en España.
3. La aplicación de la Ley excedía las posibilidades econó
micas de España.
El preámbulo de la Ley mencionaba el
"esfuerzo importante del país", de manera que el
Banco
Mundial efectuaba un préstamo para subvenir a las nue
vas necesidades. Dicho préstamo hipotecaba el
espíritu de
la educación según las directrices aceptadas o impuestas
por dicho Banco, que adetnás exigía su devolución con
intereses.
En conclusión, según ]ulián Gil de Sagredo la Ley adolecía de los
aspectos siguientes:
l. Una falta de inspiración cristiana confonne a su inserción
en un proceso secularizador de largo alcance, que arran
caba de la revolución liberal para llegar a nuestros días.
2. El monopolio estatal de la enseñanza.
3. La apertura educativa a cualquier inspiración "venga de
donde viniere".
4. La subordinación de la educación únicamente al desarro
llo económico.
5. La mediatización de la UNESCO a través de la financiación
por el Banco Mundial.
Luego,
en sentido propio o estricto, concluía Gil de Sagredo,
la Ley
de 1970 fue contraria a la doctrina de la Iglesia y al bien
común de los españoles. Por mi parte, y como historiador de la
891
Fundaci\363n Speiro
/OSE FERMÍN GARRALDA ARIZCI/N
educación, creo que resaltar este posicionamiento es iinportante,
debido al olvido de su postura eotre los historiadores y a que el
acontecer temporal ha
dado la razón a dicho autor.
5.2. Hito segundo. La Constitución española de 1978
El artículo 27 de la Constitución regula la libertad de ense
ñanza. Este artículo fue fruto del consenso,
de manera que para
su redacción se 01nitieron 1nuchas eruniendas. Este consenso,
que se "11iate1ializó en un restaurante de Madrid", fue llevado a
cabo de una parte por Abril Martorell, Pérez Llorca y Arias
Salgado, y
de otra figuraban Alfonso Guerra, Múgica, Gómez
Llorente y Gregorio Peces Barba. Por eso
no hubo verdadero
debate
en el Congreso y el artículo consensuado tuvo como un
resultado de estereotipo.
La Constitución entiende el derecho como autonomía de los
agentes sociales y se refiere a la libertad
de enseñanza y la liber
tad de cátedra. También entiende el desarrollo
de las facultades
del Estado de cuatro maneras: como
paiticipaci6n en la progra
tnación general de la educación, co1no garante de un proceso de
secularización institucional y social, como inteivención en el
control y gestión de los Centros que reciben fondos públicos, y
como prestación social que garantice el derecho gratuito a
la edu
cación y a una "formación religiosa y moral". Esta autono1nía
social y dicha participación del Estado pierden
de vista el verda
dero fundamento
de la enseñanza, que además se entiende en
clave liberal o bien socialista, según el Gobierno de turno.
La Constitución parte del error fundamental del laicismo, la
secularización, o el naturalis1no. Esta secularización se extiende a
todo el ámbito político, es ajena a la verdadera expresión de una
sociedad de mayoria católica, y se impone de hecho a la sociedad
debido a la preponderancia del Estado sobre los ciudadanos y las
estructuras sociales. Como parte del laicismo, y aunque disguste a
los demócrata-cristianos, se encuentra la aconfesionalidad religio
sa del
poder civil, y la 01nisión de cuestiones fundamentales co1no
los fines, los objetivos, y el contenido de la educación.
892
Fundaci\363n Speiro
LA POLtr!CA EDUCATIVA EN ESPANA. CONFLICTO. CRISIS Y FUTIJRO EN LA ENSENANZA (»
Según Jesús López Medel (27), en la Constitución no figura la
autonomía funcional
de la escuela, ni lo necesario para favorecer
la calidad y competitividad de la enseñanza. Omite que el "dere
cho a la educación", inherente a la familia, no nace del Estado.
Soslaya el papel substancial de los padres en la educación, con
sus derechos, deberes y responsabilidades. Olvida el derecho de
los padres
a elegir el Centro. Calla el derecho a la dirección de
Centros educativos -aunque se reconozca la libertad de crea
ción de centros docentes Art. 27.6-y la responsabilidad inhe
rente a la creación
de escuelas. Ni siquiera figura la no interven
ción
de la Administración en el régimen interior del Centro por
el hecho de recibir fondos públicos, ni los servicios que la ense
ñanza no estatal presta a la sociedad, ni el verdadero sentido de
la "libertad de cátedra" (Art. 20.1.c. y 20.4), o bien los verdade
ros
lúnites al pluralismo ...
Lo 1nás itnportante de la Constitución en materia de ense
ñanza es que, debido a su carácter aconfesional y laicista
-abuso de lo laico en sentido secularizador-, la Constitución
entiende o interpreta la libertad
de educación en clave liberal
-la libe1tad co1no ausencia de coacción-, secularizadora, y
deja la puerta abierta a una excesiva reglamentación por el
Gobierno, sea liberal o bien socialista. Todo esto es silenciado.
La
Constitución también pennite la argucia de cienos socialdemó
a·atas de enfrentar la "libertad de enseñanza" al «derecho de
todos a la educación". Por eso, los males atribuibles a la LOGSE
están implícitos en la propia Constitución.
Nuestr:1s observaciones a los artículos constitucionales son las
siguientes:
El Alt. 27.1. dice: "Todos tienen el derecho a la educación. Se
recqnoce la libertad de enseñanza". A ello conviene añadir que
la libertad de enseñanza no puede ser indiscriminada, pues tiene
su cauce
en la verdad natural y sobrenatural objetiva. Esto no
debe ser ajeno al poder civil, que no puede caer en el indivi
dualismo, el relativismo y la indiferencia, la desvalorización de la
educación, ni el positivismo jurídico. De hecho, como
la LOGSE
(27) LóPEZ MEDEL, J., Libertad de enseñanza, op. dt., págs. 37-38.
893
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
no puede olvidar el imposible práctico de la "escuela neutra",
dicha Ley Orgánica propugna una educación en valores median
te los llamados
(!jes o temas transversales que más adelante ana
lizare1nos.
Es deseable que la Constitución, como primer término del
artículo
27, admitiese el principio de subsidiariedad como inspi
ración y guía de los restantes artículos. Así, desde una acción
positiva,
el Estado se linritaría a garantizar el nivel mínimo de
cultura a todos los ciudadanos y la legítima competencia de los
Centros educativos, a evitar las desviaciones y abusos graves, a
promover la educación otorgando facilidades a los padres y aso
ciaciones, ayudándoles incluso a crear Centros educativos, y a
suplir a la familia en los hipotéticos casos que ésta incumpla su
misión.
El deber de los padres hacia sus hijos debe expresarse en la
Constitución
de esta manera: educación católica -formal y de
contenidos-para la juventud católica en los Centros privados y
públicos, y educación conforme al derecho natural para los hijos
de los padres que no quieran la educación católica o bien de los
católicos a quienes se les tolere no quererla. Una educación ade
cuada a la juventud católica debe estar toda ella, incluidos los
docentes y orientadores, imbuida de un verdadero espíritu reli
gioso y moral.
El Art. 27 .2. dice: "La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los princi
pios democráticos
de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales". No vamos a comentar la posible redundancia del
término
"personalidad humana", pues sólo el hombre es perso
na, aunque tenemos en 1nente el origen y significado en el tie1n
po de ambos términos.
Es importante destacar que el primer o principal objeto de la
educación
no es la dimensión social y pública del hombre, pues
abarca todas las potencialidades del ser humano comenzando
por el yo íntimo y personal. Además, la educación no puede
identificarse con "el pleno desarrollo de la .personalidad huma
na",
pues debe reconocerse que la personalidad del educando va
más allá
de la inmanencia al estar abierta a la trascendencia.
894
Fundaci\363n Speiro
LA POLÍTICA EDUCATIVA EN ESPAÑA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN LA ENSEÑANZA (O
Por otra parte, el "respeto a los principios democráticos de
convivencia" no puede significar concebir la convivencia ---en
tendida como ausencia de conflictos o problemas---- como fun
damento último de
la sociedad, pues esta debe subordinarse a los
deberes y derechos funda1nenta.les del hombre. Es decir, convi
vencia ¿en base a qué orden de bienes?Máxime cuando, tras 1978,
el respeto a "los derechos y libe1tades fundamentales" ha queda
do desasistido
y desorientado cuando se conculcan los derechos
objetivos más sagrados como es el de la vida del concebido
y
todavía no nacido, cuando este último derecho es violado por la
propia Administración pública e incluso el Tribunal Constitucio
nal,
y cuando se equiparan las llamadas "parejas de hecho" al
1natrimonio, etc.
El Art. 27.3. dice: "Los poderes públicos garantizan el dere
cho que asiste a los
pach'es para que sus hijos reciban la forma
ción religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias con
vicciones". Sin embargo, la Constitución
en realidad sólo recono
ce a los padres la libe1tad de enseñanza
en cuanto capacidad de
optar entre los Centros privados o públicos, pues
en los Centros
públicos
hoy no es posible garantizar una verdadera enseñanza
católica. En efecto, en los Centros públicos la "for1nación reli
giosa y moral que esté
de arnerdo con sus propias convicciones"
se reduce a la asignatura de religión, y a que la enseñanza no
atente directamente contra la formación religiosa y moral de los
hijos. Pero así no se garantiza una enseñanza católica integral,
sino tan sólo la asignatura de religión y -de hecho con graves
problemas e
incumplimientos-un respeto negativo a las propias
creencias religiosas
y morales de los alumnos.
En efecto, no es suficiente para una educación católica que
la Constitución prohiba atentar contra las opciones religiosas y
morales de los padres en la educación de la juventud. El R.D. del
18-XII-1985 relativo a los órganos de gobierno de los centros
públicos asienta:
"Art. 3º. Los órgat1os de gobierno velarán porque las activi
dades de los centros públicos se
de~llen con sujeción a los
principios constitucionales, garantía de la neutralidad ideológica
y respeto de las opciones religiosas y mor.U.es de los padres res-
895
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMfN GARRALDA ARIZCUN
pecto de la educación de sus hijos. Asimismo velarán por la efec
tiva realización de los fines de la educación
y por la mejora de la
calidad de enseñanza".
Según esto, el Consejo Escolar de Centro y otros órganos de
gobierno del Centro educativo deben garantizar el citado derecho
de los padres a
no sentir cómo se violentan sus opciones reli
giosas y morales. Sin embargo, observemos
que esta es una pro
posición
negativa y no positiva, y sus núnimos no abarcan todos
los supuestos y fines educativos -que superan en mucho la asig
natura de
religión-. Dicho respeto no debiera de ser negativo,
sino positivo e incluso transformarse en cooperación e integra
ción plena, de
1nanera que la educación en los Centros públicos
pueda ser verdaderamente católica. Alú está la clave, que la pro
pia Constitución
no ampara. Por eso la realidad de las cosas exige
una reforma de la Constitución.
La enseñanza pública no puede ser sinónimo de una ense
ñanza laica, todo lo más con la asignatura de Religión y un
santo crucifijo en las aulas. De hecho, y sin ley o norma que obli
gue a ello, este crncifijo se ha retirado de muchos establecimien
tos educativos públicos.
En materia de educación es grave la con
tt·adicción de una enseñanza pública que dice garantizar la "for
mación religiosa y moral", pero que no está imbuida del espíritu
cristiano en las asignaturas, los profesores, los libros de texto, y
el ambiente.
Desde el punto de vista de la libertad
de cátedra concluire
mos de
la misma manera. La Constitución potencia la libertad de
cátedra
(Art. 20.1.c.) sin restricción ni censura previa (Art. 20.2.).
Su único línlite son los derechos reconocidos en el Título "De los
derechos y deberes fundamentales" (Art. 20.4.), relativo al dere
cho de los padres. a la educación religiosa y moral de sus hijos
(Art. 27), y su derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto
(Art.16) de carácter liberal.
¿Esto significa que la Constitución
obliga a todos los profesores a adecuar su enseñanza a las orien
taciones religiosas y morales de la diversidad de confesiones reli
giosas existente?. Creemos
que no, y que la libertad de cátedra se
limita a
una libertad negativa de "no ofender" directamente. Pero
896
Fundaci\363n Speiro
IA POLfrlCA EDUCATM EN ESPAÑA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN IA ENSEÑANZA (!)
no debiera de ser así, pues esto es insuficiente para obtener una
educación católica. Ante esto, ¿qué hace el Estado? Pues para evi
tar los conflictos inherentes a esta
contradicción, propugna el
in1posible 1noral de una escuela neutra en 1nateria de religión,
moral y culto,
Distingamos dos de los ámbitos básicos,
En el orden legislati
vo el
poder civil no recoge la libertad de enseñanza adecuada que
debe reconocer, pues no todo vale en la educación y ante quienes
tienen la patria potestad. Además, las posibilidades para la escue
la católica no sólo son insuficientes sino
de hecho inexistentes.
En el orden
de los hechos y para complicar más la situación,
el desarrollo
de diferentes asignaturas y de los ejes transversales
en ciertos Centros públicos es sinónimo de un 1nayor o n1enor
alejamiento del cristianismo, lo que infringe directamente la "for
mación religiosa y moral" estipulada
en el Art. 27.3., así como el
R.D. del 18-XII-1985. Si esto ocurre también en ciertos Centros
privados, la responsabilidad es exclusiva1nente de la dirección
del Centro.
El Art. 27 ,5, dice: "Los poderes públicos garantizan el dere
cho de todos a la educación, 1nediante una progra1nación gene
ral de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sec
tores afectados y la creación de centros docentesn. Pero garanti
zar el derecho de educación no debe significar un estatismo edu
cativo. A este efecto se debe tener en cuenta dos aspectos.
Primero,
garantizar el derecho a la educación no implica que el
Estado se obligue a realizar
una programación general -y
menos aún detallada-de la educación. La "programación gene
ral
de la enseñanza" no puede suponer lo que de hecho signifi
ca: dirigisn10 e intrusisn10 en el inundo docente, sea en los
Centros públicos como en los pdvados. Es más, hacer depender
la progra1nación general escolar de la "planificación económica
general del Estado", puede ser un cheque en blanco para no apo
yar debidamente
la iniciativa social escuela p1ivada. El segundo
aspecto es el siguiente.
La "participación efectiva de todos los
sectores afectados" en la educación itnplica ayudar prin1era1nen
te a los centros privados y públicos, y sólo en caso de insu
ficiencia crear centros docentes públicos.
897
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FERMfN GARRALDA ARIZCUN
El Art. 27.6. dice: "Se reconoce a las personas físicas y juri
dicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del
respeto a los principios constitucionales". Aclaremos que los
derechos de los Centros docentes son anteriores a los principios
constitucionales
y que se encuentran en otro átnbito. De esta
manera
no es exigible a los Centros una consideración especial
hacia dichos principios constitucionales que exceda el límite
impuesto
por aquellos derechos.
El Art. 27.7. dice: "Los profesores, los padres y, en su caso,
los alumnos intervendrán
en el control y gestión de todos los
centros sostenidos por la Adtninistración con fondos públicos, en
los términos que la ley establezca". Conforme al derecho natural
los padres deben tener una inte1vención nt1clear y st1perior a los
profesores en el control y gestión de los Centros públicos. Han
pasado muchos años desde 1978 y, en función de los hechos, la
escuela participativa en estos aspectos por parte de los alumnos
es hoy más
una imagen y utopia que una realidad.
En los Centros privados, la institución titular del Centro
no
debe perder o ver disminuido su control sobre el propio Centro
por el hecho de recibir subvenciones o conciertos econótnicos.
Máxitne cuando en esto la Ad1ninistración pública no hace sino
cumplir sus propias obligaciones, confonne además al principio
de subsidiariedad.
De todas maneras, las cantidades que de
hecho la Administración pública concede
hoy a los Centros con
certados no cubren -ni mucho menos-todos los gastos de los
Centros educativos (El Magisterio Español,
30-V-2001), de mane
ra que no puede decirse que estos Centros se encuentren "soste
nidos por la Administración con fondos públicos" como reza el
artículo constitucional.
El Art. 27.8. dice: "Los poderes públicos inspeccionarán y
homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimien
to
de las leyes". En este artículo se deja a los Gobiernos la puer
ta abierta para, según la ley o normativa que ellos promulguen,
intervenir a discreción en el funcionamiento de los Centros públi
cos e incluso
para subvencionar e intervenir en los Centros pri
vados. De un ejercicio 1ninitno y razonable de este articulo puede
caerse en excesos J)rácticos, de todos conocidos durante la etapa
898
Fundaci\363n Speiro
L4 POLÍI'ICA EDUCATM! EN ESPAÑA. CONFLICTO, CRISJS Y RJTURO EN L4 ENSEÑANZA ())
gubernamental del PSOE. De esta manera, el Gobierno puede
practicar la "ley del embudo" hacia los Centros privados si tiene
la "sartén ¡Jor el 1nango", como ocurrió con los Gobiernos de
mayoria absolnta del PSOE, como ocurre en los gobiernos auto
nómicos gobernados por este partido, e incluso como se conoció
en alguna autonomía regida por una derecha que ha disclimina
do a algunos Centros privados dejándolos sin subvencionar.
El Art. 27 .9. afirma: "Los poderes públicos ayudarán a los cen
tros docentes
que reúnan los requisitos que la ley establezca".
Bien,
pero ¿no deberán también ayudarles para que los reúnan?
¿Cómo será esta ayuda y
en base a qué· condiciones?
Ternlinan1os. La Constitución se desarrolló en n1ateria educa
tiva en la LOECE (19-VI-1980) redactada por la UCD. Esta daba
pree1ninencia a los padres y fa1nilias, y estableció los Consejos de
Dirección. Luego advino la LODE (3-VII-1985) que dio más atri
buciones a la administración y
al profesorado que a los padres.
La LOECE y la LODE fueron corregidas por sentencias del
Tribunal Constitucional del
13-Il-1981 y 27-VI-1985 respectiva
mente. Tras estas leyes se
ha desembocado en la LOGSE (3-X-
1990) cuyo desarrollo práctico hoy está parcialmente en revisión.
En realidad, todas
estas Leyes son similares a las de otros
países europeos, pues siguen las orientaciones de la UNESCO.
Esta institución supranacional ofrece una solución estatal, escola
rizadora y socializante, además de laicista, que ya se inició en
España en la Ley de 1970.
La limitación que el Estado confesional católico imponía en
España a la Ley de 1970 desapareció en la Constitución de 1978,
pues ésta se declara aconfesional (Art. 16.3). Como dicha acon
fesionalidad es un itnposible, la confesionalidad católica es susti
tuida por la confesionalidad laica e ideológica, que expresa un
laicismo más o menos encubierto. Así, tras 1978, las Leyes de edu
cación in1ponen de alguna 1nanera en la escuela pública una edu
cación de espíiitu laicista y por ello anticristiano, tanto por comi
sión como por omisión.
El mal se hace mayor cuando, debido al
carácter ejemplar del Estado y al mayor o menor estatismo de los
Gobiernos, este espíritu trasciende a la enseñanza p1ivada o
de
iniciativa social.
899
Fundaci\363n Speiro
JOSÉ FEEMÍN GARRALDA AR!ZCUN
5.3. Hito tercero: la Ley Orgánica reguladora del Derecho
a
la Educación {LODE) de 1985
Entramos de lleno en las consecuencias secularizadoras del
a1ticulado constitucional. Esta
Ley Orgánica (LODE) del 3-VII-
1985 (BOE, 4-VII-1985) fue el antecedente de la LOGSE. La LODE
introdujo el Consejo Escolar del Estado, el de cada Comunidad
Autónoma, y el de cada Centro. Introdujo la llamada
autogestión
-un imposible pedagógico-, y la base para la posterior refor
ma educativa
LOGSE. La autoria de la LODE fue del ministro José
Maifa Maravall. En muchos aspectos, como en el proceso de se
culadzación, ambas Leyes citadas
son el desarrollo y la puesta al
día de la anterior Ley de Villar Palasí de 1970. Sabemos que el
PSOE trabajó el tema educacional con amplitud, pues también en
agosto de 1983 promulgó la Ley de reforma universitaria (LRU).
La LODE supuso, según las interesantes opiniones de Jesús
López Medel (28),
una ley socialista de partido y no una política
educativa de Estado. Fue
una ley política más que una ley peda
gógica.
Se impuso por el rodillo de la mayoria absoluta socialis
ta, sin debate nacional, con desinformación social, con prisa y
mediante sorpresa. Fue una ley inoportuna por las circunstancias
de cdsis general, y se hizo sin la debida prudencia, moderación
y estrategia. Supuso la reestructuración global
de la enseñanza de
Centros públicos y privados, creando
una situación muy seme
jante a la iniciada
en 1970 a través de la "Clasificación y Trans
formación de Centros". Fue una auténtica reconversión.
Es más, la LODE pretendió regulai· el "derecho a la educa
ción".
La crítica a esta Ley fluye fácil. Según Jesús López Medel:
"¿en qué medida repliega, limita o quebranta otros derechos y
libertades de parecido rango, desde la libertad de enseñanza, a
las opciones
de los padres, la de cátedra, la de dirección y crea
ción
de centros, la identidad escolar, la no discriminación, o el
elitis1110, etc.?" "El socialismo no intentaba claran1ente suprimirla
(28) LóPEZ MEDEL, J., Libertad de enseñanza, op. cit.; TFP-CüVADONGA, España
anestesiada sin percibirlo,
amoradazada sin quererlo, extraviada sin saberlo. La
obra del PSOE, Madrid, 1988, 573 págs. + 11 s.n., págs. 347-378.
900
Fundaci\363n Speiro
LA POL!TICA EDUCATIVA EN ESPANA. CONFLICTO, CRISIS Y FUTURO EN LA ENSEÑANZA W
(nota: la escuela católica y privada) ( ... ) sólo quería tenerla en
suspenso, en espera de dar, algúJ.1 año, el paso siguiente.
Suspenso
que quería decir: continuemos financiando la escu~la
privada (. .. ) a condición de que las escuelas afectadas, sometan
al Ministerio sus reglamentos interiores", seguido de un rosario
de lirnitaciones (29).
La matriz de esta Ley está en el derecho a la educación y
autogestión. Sin embargo:
"¿Cabe hacer una política educativa de Estado, desde un
ángulo de Partiddt Pero si este Partido, además de "su" posición
o "modelo" escolar, aspira a realizar el "derecho a la educación"
-tínllo de la Ley-a través de un modelo único, "impuesto", de
signo "autogestionario", ¿puede decirse que realmente cabe hacer
escuela-pública o privada" (30).
No le falta razón al autor. Según López Medel, la LODE fue
posible
por la ambigüedad de la Constitución y el consenso cons
titucional
en esta 1nateria. Pero este autor 01nite decir que dicha
situación se fundamentaba
en el carácter democrático-liberal de
la Constitución
de 1978, lo que desde entonces ha impedido la
existencia
de políticos que quieran reforn1ar la Carta Magna.
Pero la
LODE tiene más defectos que los ya señalados. Con
permiso del lector los enumeramos. En su preámbulo, la Ley
rechaza el piincipio de subsidiariedad, y considera la educación
como un se1vicio público y prioritario. Reúne los caracteres de
totalitaria, colectivista y relativista. La libertad de enseñanza se
1nantiene en teoría pero se niega en la práctica. Presenta a la
enseñanza privada con10 un competidor beligerante frente a la
enseñanza pública estatal. Del pluralismo de Centros se pasa al
pluralismo en los Centros debido a la autogestión, lo que puede
desnaturalizar el carácter de los Centros privados y convertir al
colegio
en un pequeño parlamento. Se utiliza la libertad de
cátedra contra el ideario de Centro, y se otorga más atribucio
nes a la Administración y a los profesores que a los padres de
(29) López MEom., op. cit., pág. 15; GozzER, op. dt., págs. 45-46.
(30) LóPEZ MEDEL, Op. cit., pág. 18.
901
Fundaci\363n Speiro
]OSE FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
familia. A pesar del Consejo Escolar en su función de control, y
a pesar L'l111bién de las intenciones participativas, el Gobierno
mantuvo sus facultades para retirar subvenciones y decidir
por encima de los acuerdos. También la figura del director de
Centro
quedaba muy desdibujada. Pero, sobre todo, la supues
ta neutralidad ideológica
de la llamada escuela neutra se trans
for1nó en laicismo en su versión de oposición a un. ideario cris
tiano (31).
La protesta social no se dejó esperar. Se formó una "Coordi
nadora pro Llbertad
de Enseñanza" integrada por asociaciones
católicas como la
CECE, FERE, CONCAPA y FSIE. También reac
cionó el episcopado aunque -es rurioso-estuvo en desacuer
do con la campaña de la oposición anti-LODE (32), a pesar de la
evidente
la intención declarada del PSOE de hundir y sabotear la
enseñanza privada.
(31) BENITO, José Antonio, "La democracia educativa en EGB", Verbo, núm·.
291-2 (enero-feb. 1991), págs. 247-260.
(32) Para la interesante historia de la Comisión Episcopal de Enseñanza,
véase TFP-CoVADONGA, España anestesiada, op. cit., págs. 355-363.
902
Fundaci\363n Speiro
