Índice de contenidos
Número 501-502
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Noticias
-
Crónicas
-
Homenaje a Juan Antonio Widow
-
Premio Exemplum 2011 de la Universidad Internacional SEK
-
La crisis: una visión interdisciplinar
-
Sesión necrológica de Juan Vallet de Goytisolo
-
Presentación de las Actas del Congreso «A los 175 años del carlismo»
-
Número especial de Instaurare sobre los 150 de la Unidad Italiana
-
Ética, política y derecho
-
Crítica católica del personalismo contemporáneo
-
Constitución e interpretación constitucional
-
Jean Madiran, premio Renaissance 2012
-
Cuarenta años de la Asociación Felipe II
-
-
Información bibliográfica
-
Alfredo García Gárate, La desamortización eclesiástica en el marco de las relaciones Iglesia-Estado
-
Matthew Fforde, Desocialisation
-
Eudaldo Forment, ¡A vosotros, jóvenes!
-
Frederick D. Wilhelsem, Así pensamos
-
Miguel Ayuso, El Estado en su laberinto
-
José Pedro Galvão de Sousa, La representación política
-
José María Pemán, La historia de España contada con sencillez
-
Francesco Maurizio Di giovine, La dinastía borbónica
-
Miguel Ayuso (ed.), A los 175 años del carlismo
-
Sociedad Misionera de Cristo Rey, P. José María Alba, S.J.
-
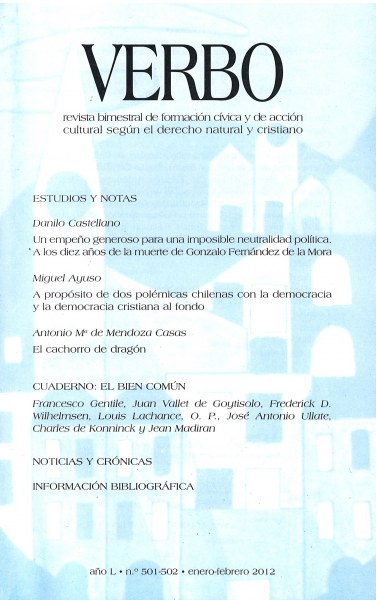
Inteligencia política y razón de estado
CUADERNO: EL BIEN COMÚN
1. Premisa
Al tratarse de un adjetivo sustantivado, el término política, del griego politikós, o sea “de la polis”, lleva consigo la ambigüedad que caracteriza a todo genitivo, que puede interpretarse indiferentemente tanto en sentido subjetivo como objetivo.
En efecto, con el término política, se designa generalmente todo lo que se refiere al Estado, entendido como un sujeto independiente y autónomo, separado de los sujetos individuales que lo componen. Así se habla, por ejemplo, de política interior o internacional para indicar los asuntos internos de un Estado o sus relaciones con los otros Estados, como se habla de política agraria, industrial o comercial, de política social o sanitaria, de política escolar o deportiva, etcétera, para indicar las iniciativas del Estado en los campos de la agricultura, de la industria o del comercio, de la prevención o de la asistencia, de la escuela o del deporte, etcétera[1].
Existe también otra acepción del término, relacionada aunque sin embargo diferente, para definir un cierto modo de afrontar los variados problemas de la convivencia, caracterizada por una óptica no parcial sino global, no analítica sino sintética, no partidista sino unitaria. Así, por ejemplo, se habla de política de la escuela cuando los problemas sectoriales de los diferentes órdenes y grados de la actividad escolar se sitúan y resuelven a la luz y en relación con el proceso educativo en su conjunto[2]; como se habla de política del derecho cuando la solución de un caso particular implica y se confía a una consideración crítica de la experiencia jurídica en su conjunto, que conecta e integra los diferentes componentes, del derecho positivo y del derecho libre, de los precedentes jurisprudenciales y del overruling, de la interpretación y de la equidad[3].
Las dos acepciones del término política no se excluyen sino que están implicadas estrechamente. En efecto, puede reconocerse en el Estado un verdadero y propio sujeto sólo en cuanto se le considere titular de un interés y capaz de una acción absolutamente diversos de los particulares de los sujetos individuales que lo componen. Al mismo tiempo es natural que la disposición de los individuos para superar una perspectiva parcial, analítica y partidista y empeñarse en una dimensión global, sintética y unitaria tienda, por razones operativas, a institucionalizarse y por lo tanto a dar vida a un organismo ordenado por encima de cada uno de ellos.
Ambas acepciones, sin embargo, no son necesariamente reducibles entre sí, ya que una acción no puede llamarse inmediatamente política, en el sentido de caracterizada por una visión global y unitaria, sólo porque es titular de ella el sujeto Estado; ni se puede negar el carácter político, en el sentido antes dicho, al comportamiento de un sujeto individual sólo porque no forma parte del aparato gubernativo del Estado[4].
Resulta sintomática de todo esto la denuncia, que se repite todos los días en los más diversos sectores operativos, de la carencia de “voluntad política”, expresión con la que ciertamente se indica la falta de intervención del Estado en esta o en aquella parte de la producción y en general de la actividad humana pero que, aunque sea en modo metafórico, señala también la ausencia o el debilitamiento de una voluntad capaz de liberarse de los condicionamientos particulares de los diversos sectores operativos, y en grado de coordinar, en un diseño global y unitario, funciones y exigencias heterogéneas.
Pero una más sutil, aunque indirecta, comprobación del nudo problemático subyacente a la relación entre las dos acepciones de política se puede encontrar en la compleja relación, al mismo tiempo de abandono y de sospecha, existente entre los ciudadanos comunes y sus representantes políticos. En efecto, si por un lado el ciudadano común, perturbado por los muchos problemas privados de la vida familiar y laboral, encuentra cómodo confiarse en lo que concierne a la gestión de los asuntos públicos a la obra de representantes políticos, por otro en lo íntimo de cada uno esta delegación se configura como una forma de renuncia a cuanto hay de auténticamente propio y, por lo tanto, de esencial para la plena e integral realización de su personalidad, de donde surge un oculto rencor en relación con quien se la gestiona, aunque sea como representante.
Por otra parte, si es verdad que el enredo y la complejidad siempre crecientes de los procedimientos administrativos del Estado exigen una competencia específica de los operadores públicos, siempre más típicamente profesional, y una dedicación exclusiva, es cierto también que precisamente la figura del “técnico de la política” suscita desconfianza en el alma del ciudadano común, no sólo por las dificultades que encuentra para interpretar su lenguaje y descifrar su orientación, sino también por la sospecha de que, en cuanto técnica, la del “político de profesión” termine siendo una visión de las cosas parcial, sectorial si no sectaria, y en definitiva no política, en el sentido de unitaria, global, integral[5].
Se podría estar tentado de creer que este sea un problema característico de nuestra condición actual de hombres y de ciudadanos. Pero basta hojear la C a rta séptima de Platón para reconocer cómo se planteaba el mismo problema al ciudadano ateniense del siglo V antes de Cristo. Debatido, como se hallaba, entre la vocación política que, en cuanto hombre integral, advertía urgente, y la desconfianza de asumir un cargo político institucional en circunstancias en las cuales parecía “difícil participar en la administración del Estado permaneciendo honesto”[6].
Sin embargo, no puede pensarse en superar hoy el problema planteado por la doble acepción del término política, sin desarrollar preliminarmente, hasta las últimas consecuencias, una intuición de Rousseau que, como espada de Damocles, condiciona toda concepción política moderna. “Es necesario elegir entre el hombre y el ciudadano, pues no se puede ser uno y otro al mismo tiempo”[7]. Esta alternativa, representada dramáticamente en uno de los textos fundamentales de la pedagogía moderna, se tradujo en la antítesis de la vida cotidiana entre lo privado y lo público.
2. Lo privado y lo público
Lo privado y lo público se han descrito como dos categorías cuya definición es necesaria para comprender la esencia de lo político[8]. Sin embargo no es desde esta perspectiva, tan rica de implicaciones y matices, como vamos a abordar aquí el problema de la relación privado/público. En efecto, nos parece más oportuno captar su estructura estudiando el modo en que se plantea en los términos elementales de la experiencia cotidiana; como resulta, por poner un ejemplo entre tantos, del cartel “privado” que en los locales públicos delimita la zona inaccesible al “público”.
En realidad, el de la privacy, de su definición y de su tutela, constituye uno de los nudos centrales de la problemática social moderna[9]. Queriendo reconstruir los orígenes históricos de la idea de privacidad, alguno se remonta directamente a Sócrates y a Epícteto o bien, con mayor verosimilitud, a Tomás Moro, de quien se recuerda la heroica defensa de la autonomía propia, personal, contra las intromisiones del prepotente Enrique[10]. Queriendo encontrar las premisas de orden psicológico, otros se vuelven a la intimidad del hogar doméstico y al respeto instintivo por los lugares sagrados[11]. Sin embargo, ni uno ni otro argumento resultan satisfactorios, porque no dan razón de la exclusividad de que está cargada en el lenguaje común la idea de privacy.
Más clara parece, en cambio, la definición elaborada, con intención operativa, en la práctica judicial anglosajona[12], y por lo tanto recibida generalmente en la cultura jurídica occidental[13], por la capacidad de penetrar y de representar la instancia implícita en la reivindicación de lo privado. Cuando son llamados a dirimir una controversia relativa a la perturbación de la intimidad y de la privacidad de alguien, los jueces ingleses, con expresión sugestiva, hablan de un derecho del individuo a “ser dejado solo”. La soledad constituye en verdad la connotación propia de lo privado, que puede asumir un aspecto sentimental, en el sentido romántico del aislamiento, pero que tiene una más precisa estructura racional, la de la unicidad.
Está difundido en todos los niveles el convencimiento de que en la vida del hombre, de cada hombre, hay una zona en la que cada uno es, de por sí, único y absolutamente independiente, libre de cualquier regla por estar sujeto exclusivamente a la propia voluntad y ser único juez de las propias acciones. Esta opinión actual, que corresponde a una aspiración humana de todos los tiempos, se cohonesta en el nuestro con los principios fundamentales de la ciencia política moderna[14].
“El hombre natural es todo para sí –afirma Rousseau–, es la unidad numérica, el entero absoluto que no tiene otra relación más que consigo mismo”[15].
Con esto no se quiere excluir anacrónicamente que el individuo tenga relaciones con las cosas o con sus semejantes, sino que se tiende a evidenciar cómo en relación con cada hombre, en cuanto único, los otros, cosas o semejantes, no tienen importancia sino como instrumentos y obstáculos de su voluntad y por lo tanto de su poder. Incluso la piedad, en esta perspectiva, se revela un sentimiento exclusivamente privado, pues el individuo no sufre por los demás sino por sí mismo, al haberse puesto en una situación dolorosa mediante la imaginación y el juicio.
Ahora bien, no hay duda de que la rousseaniana es, con la de Stirner[16], una de las expresiones más radicales de individualismo elaboradas en el ámbito de la ciencia política moderna, aunque no es la única. Es más, puede decirse sin temor de ser desmentidos, que el hombre como individuo solitario y egoísta –pues así se define hipotéticamente su condición natural–, constituye el presupuesto común de todas las teorías políticas modernas, de Hobbes a Marx.
¿Y lo público? Se podría responder con las palabras usadas por Thomas Hobbes para indicar “aquel gran Leviatán llamado comunidad política [commonwealth] o estado [state]”[17]. Es “el hombre artificial”. Pero incluso en este caso parece conveniente tomar como punto de partida las experiencias cotidianas.
Una primera indicación útil la ofrece precisamente el modo en que se protege habitualmente la vida privada en los tribunales[18], o sea los límites dentro de los cuales se asegura el derecho del individuo “a ser dejado solo”[19]. Límites determinados por la “publicidad”, o sea por la interferencia de las acciones de los individuos. Es decir, sobre la base de los condicionamientos recíprocos se viene definiendo una zona en la cual ningún individuo puede pretender ser considerado solo, único e independiente, y por la que, como “tierra de nadie” se circunscriben las varias zonas privadas. Constituye una imagen concreta de esto la célebre fórmula del artículo 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, expresión de las teorías políticas de Locke y de Montesquieu, todavía hoy patrimonio de la opinión actual: “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a otros”.
Pero esta definición “geográfica” de lo público, cuyo carácter estático no es corregido siquiera por la genial distinción kantiana entre moral (libertad interna) y derecho (libertad externa)[20], revela enseguida los límites de su eficacia. Dado el carácter subjetivo del criterio por el que cada individuo considera dañosas, en relación consigo mismo, las acciones de los demás y juzga nocivas las propias en relación con los otros, resulta impracticable o en todo caso precario y destinado al fracaso todo intento de separar la zona de lo público de la zona de lo privado.
Se fue imponiendo así una nueva concepción de lo público como sujeto distinto del individuo, equidistante de todos y por esto capaz de dirimir las controversias surgidas por la interferencia recíproca de las acciones individuales. Así entendido, lo público asume la figura del “tercero” a quien se dirigen los contendientes cuando no logran resolver en común un litigio o a cuyo juicio se someten en todo caso para establecer un orden unitario entre partes diversas y en contraste[21]. Por otra parte, el motivo de recurrir frecuentemente a la “opinión pública” para juzgar las acciones de los individuos no puede ser sino el de confiar en lo público como el único sujeto depositario de un criterio de valoración por encima de las partes[22].
La tendencia a personificar lo público constituye en verdad una constante humana[23]. Sin embargo, la ciencia política moderna, mediante la fórmula de la “soberanía”[24], ha acentuado de manera en verdad particular tal proceso, identificando progresivamente lo público con el aparato estatal. Se debe a Hobbes la definición más rigurosa y eficaz de la “persona civitatis, la persona del Estado”[25].
A la luz de esta clara definición se comprende mejor el significado de la expresión “hombre artificial”, que antes hemos usado, tomándola prestada también de Hobbes, para designar lo público. En efecto, por un lado, el Estado, por su calidad de sujeto público, ve reconocida una esencia separada, independiente y autónoma, extraña respecto de la de los individuos que lo componen. Por otro lado resulta con claridad la analogía existente entre público y privado en el sentido de que, aunque sea por artificio, el Estado, el soberano, la persona pública, reproduce exactamente la condición del individuo, del súbdito, de la persona privada. Hobbes demuestra una extraordinaria fantasía al evocar imágenes sugestivas de este sujeto público: por ejemplo, cuando describe la “nutrición” (las finanzas)[26] o la capacidad de “procrear” (las colonias)[27] o las posibles “enfermedades” (las rebeliones)[28]. Pero es sobre todo el rigor matemático de las argumentaciones hobbesianas el que ilumina la identidad estructural entre privado y público.
La unicidad de lo privado, es decir la disposición de cada individuo a considerarse libre de cualquier regla, por estar sujeto exclusivamente a la propia voluntad y ser único juez de sus propias acciones, se manifiesta en el nivel público a través del carácter absoluto de la soberanía, esto es, de la ausencia de límites o de obligaciones por parte del poder estatal.
Ya Jean Bodin había afirmado perentoriamente que Soberano es “el que nada recibe de los otros” y “no depende de otra cosa que de su propia espada”[29]. Pero será Hobbes quien deduzca more geometrico de este principio que el Estado no sólo no puede estar vinculado por las leyes, expresión de su voluntad libre e incontrolable, sino ni siquiera condicionado por el pacto social, del que es favorecido como “tercero”[30], sin estar ligado a él, no siendo parte contrayente[31]. “La opinión de que cualquier monarca recibe su poder por medio de un pacto, es decir a condición, procede de no entender esta simple verdad –afirma con rigurosa deducción Hobbes– de que los pactos, siendo sólo palabras y emisiones de aire, no tienen fuerza alguna para obligar, contener, forzar o proteger a alguien sino la que se tiene de la pública espada, es decir de las manos no atadas de ese hombre o asamblea de hombres que tiene la soberanía”[32].
Con esto no se quiere excluir anacrónicamente que el gobernante deba considerar las instancias o las reivindicaciones de los gobernados, sino que se tiende a poner bien en evidencia cómo en relación con el Estado, en cuanto soberano, los individuos que lo componen no tienen importancia sino como instrumentos o eventuales obstáculos de su poder; que, por otra parte, y en última instancia, no se confía sino a la “espada”.
Ahora bien, no hay duda de que la hobbesiana sea la más radical entre las concepciones de la soberanía elaboradas en el ámbito de la ciencia política moderna, pero es también la más rigurosa, dadas las premisas. A ella terminan por volver, como a la propia raíz, también las concepciones más recientes, a pesar de las diversas intenciones profesadas: aquella según la cual Soberano es “quien decide sobre el estado de excepción”[33], o bien la que ve en el Estado al titular del “monopolio de la coerción física legítima”[34], o bien la que reconoce en la “exclusividad del uso de la fuerza” el carácter principal del poder político[35]. Ni siquiera se sustrae a esto plenamente la concepción liberal-democrática del “Estado de derecho”, según la cual también el Soberano está sujeto a la ley, pero para la cual no hay ley que el Soberano no pueda, con las debidas formas, revocar[36]. Lo que, como quiera que sea, todas tienen en común es el reconocimiento de un sujeto público, el Estado soberano, que es otro en relación con cada sujeto privado que lo compone, y sin embargo estructuralmente idéntico a cada uno de ellos en la pretensión de ser, de algún modo, el único.
“Es necesario elegir entre el hombre y el ciudadano, pues no se puede ser al mismo tiempo uno y otro”: a la luz de cuanto hemos ido observando, la afirmación rousseauniana resulta más clara y al mismo tiempo más dramática. Porque, entre privado y público, así entendidos, no se puede instaurar una relación dialéctica. En efecto, no se puede decir en verdad que sean diversos, pues tienen una idéntica estructura, la de la pretendida unicidad, y sin embargo no tienen nada en común pues, de por sí únicos, se excluyen recíprocamente. La confirmación puede encontrarse incluso en el nivel superficial de los humores de la masa, hoy ondulantes entre los antípodas, que dos slogans de moda iluminan eficazmente, el de “todo es político” y el de “la vuelta a lo privado”.
3. La política como inconveniente
En este punto es natural que resulte predominante, si no exclusiva, la acepción subjetiva del término política, empleado desde ahora para indicar todo lo que se refiere al Estado, entendido como sujeto público diferente, para no decir extraño, respecto de los individuos que lo componen. Las características esenciales de la política así entendida, paradójicamente, se pueden advertir mejor a la luz de las utopías que hoy pregonan su final. El panorama que se ofrece es bien vasto y variado[37]; surgen, sin embargo, como puntos cardinales de referencia, dos modelos: la “sociedad sin clases” y la tecnocracia. Se puede recon o c e r, como en un negativo, la imagen que nos interesa.
Como es sabido, según Marx y Engels, en la “sociedad sin clases” el Estado está destinado a extinguirse y cada actividad política a desaparecer, porque “en lugar del gobierno de los hombres se tendrá la administración de las cosas y la dirección de los procesos de producción”[38].
Ni los padres del socialismo científico ni el intérprete ruso de estos han llegado a la imaginación de esta sociedad. “Qué será el socialismo, no lo sabemos. ¿Cuándo, pues, un Estado ha comenzado a extinguirse?”, afirma perentorio Lenin[39]. Pero, si Marx no describe la nueva sociedad en su “forma”, viene individuada por su “contenido”, como sociedad sin clases, en contraposición a la sociedad actual, la bürgerliche Gesellschaft, caracterizada por la lucha de clases. Si luego se tiene presente cuanto dice Engels, es decir que “la división de la sociedad en una clase que explota y una clase que es explotada, en una clase que domina y una clase que es oprimida, ha sido la consecuencia necesaria del precedente desarrollo limitado de la producción”, y que por tanto la supresión de las clases “es realizable no porque se haya adquirido la convicción de que la existencia de las clases contradice a la justicia, a la libertad, etc., sino solamente porque existen determinadas condiciones económicas nuevas”[40], se tienen todos los elementos suficientes para revelar, desde la negativa, la imagen positiva del sujeto Estado y, por consiguiente, de la política, en la acepción subjetiva del término.
Resulta en primer término que la actividad del Estado consiste sustancialmente, y se agota, en el dominio del hombre sobre el hombre. Sin embargo, el político se diferencia de otras formas de dominio por su extensión, en el sentido de que no conoce límites sino los que se impone a sí mismo. Puede ser oportuno recordar, para confirmar esto, una célebre máxima de Montesquieu, autor de cuya vocación liberal no se puede dudar: “Para que no se pueda abusar del poder es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder”[41]. Donde aparece claro que de por sí el poder no tiene límites de los que no pueda liberarse; en efecto, si sus únicos límites son los que se ha impuesto a sí mismo, no hay límites de los que no sea independiente.
Una segunda característica de la política, así entendida, se deduce de lo que debería ser el sucedáneo o equivalente, en la “sociedad sin clases”, o sea la administración de las cosas.
La política, en esta perspectiva, resulta ser administración de los hombres análoga a la administración de las cosas. Esta aproximación evoca inmediatamente la definición aristotélica del “despotismo”, por dos motivos. Porque se entrevé en ella la relación entre patrón y esclavo, y esto causa perplejidad. Pero también porque permite intuir la estrecha conexión con la más compleja relación de propiedad, de modo que la buena administración de los súbditos por parte del soberano parece identificarse con la buena administración de su patrimonio[42], y esto tiene un innegable poder tranquilizador.
De este modo se comprende la fortuna de una fórmula política que en el siglo XVIII tuvo célebres fautores[43], pero que todavía hoy se invoca por el hombre de la calle cuando se siente abatido por la insuficiencia de la organización estatal. Se trata del “despotismo ilustrado”, cuya legitimidad sostuvieron los fisiócratas con un argumento que se convertiría en uno de los cánones fundamentales de la ciencia política más sofisticada[44]. En efecto, partiendo de la confianza de poder conocer completamente las leyes del orden natural, tanto físico como moral, mediante elaborados procedimientos científicos, se llega necesariamente a reconocer, para el que esté en grado de controlarlas, el derecho-deber de imponerlas. “¿Hay quizás alguien que se lamente de estar obligado a aceptar sin discusión los teoremas de la geometría euclidiana? Euclides no es menos déspota que el monarca ilustrado que gobierna obedeciendo a la evidencia de las leyes naturales”[45].
Sin embargo, las implicaciones fundamentales del connubio entre ciencia y política se pueden captar más adecuadamente a partir del modelo tecnocrático[46], y en particular tomando como punto de partida dos teoremas de “higiene social” de su primer entusiasta creador, Claude Henri de Saint-Simon[47].
Del primero, “la política es la ciencia de la producción, es decir la ciencia que tiene como objetivo propio el orden de cosas más favorable a todos los tipos de producción”[48], se deduce el carácter instrumental del Estado respecto del sistema de producción. No hace falta subrayar cómo, en este teorema saintsimoniano, se precisan intuiciones, que ya lo habían sido de Hobbes[49] y de Locke[50], acerca de la funcionalidad de la organización política respecto de la seguridad y la industria de los individuos.
Del segundo teorema, que pone el poder político como función inversa de la capacidad científica y productiva del cuerpo social, se deducen los términos esenciales de la justificación racionalista del poder político, entendido como dominio del hombre sobre el hombre.
Así, sin separarse de las tesis más ilustres de los grandes maestros de la ciencia política moderna, Saint-Simon desarrolla un paralelismo entre la infancia de la sociedad y la de los individuos: una y otra caracterizadas “por una tendencia irresistible a apropiarse de todo lo que es útil a cada uno para su desarrollo”. En tales circunstancias “el poder absoluto de un padre o de un jefe despótico es necesario para que el individuo y la sociedad no tornen en su contra los intereses particulares que ni institución moderna, ni razonamiento alguno dirigen. No hay posibilidad de acuerdo entre el hijo que no conoce la necesidad de imponer un límite a su voluntad y el padre que siente esta necesidad, y no puede hacerse entender”[51].
En otros términos, por este camino resulta evidente cómo el arbitrio es característica connatural del poder político[52], no porque este sea ejercitado siempre y necesariamente de manera irracional, pues al contrario, en general, a la cabeza de la comunidad se encuentran aquellos que tienen mayores capacidades y más destacado sentido social; sino porque de por sí el poder, como dominio del hombre sobre el hombre, se estructura como orden no justificado, porque es injustificable por parte de quien lo impone; y no comprendido, porque resulta incomprensible por quien lo padece.
Por este camino resulta además evidente cómo el poder político tiende a declinar allí donde la ciencia está más desarrollada. El espacio del gobernante aparece comprimido por la capacidad científica de los gobernados: quienes –en cuanto y hasta donde– estén en condiciones de valorar personalmente la efectiva utilidad de los actos gubernativos, los cumplen sin sufrirlos. “El carácter sorprendente de la sociedad de los productores –escribe de modo entusiasta Saint-Simon– consiste en el hecho de que todos los que compiten son colaboradores, socios, del obrero más simple al empresario más rico y al ingeniero más avanzado”[53]. Finalmente el poder político no tiene más razón de ser y desaparece.
Con estas últimas notas se delinea el rasgo esencial de la política entendida en la acepción subjetiva del término: un inconveniente. Y no podría ser de otra manera, dadas las condiciones.
La presencia de un sujeto público, el Estado soberano, es reclamada por la interferencia de las acciones de los sujetos privados, los individuos singulares, y por su incapacidad para superar juntos los choques. Por otra parte, tal presencia puede expresarse sólo en forma de dominio, puesto que la necesidad de la intervención de un sujeto público deriva de la ausente inteligencia de una razón común a los sujetos privados.
Incidentalmente, se puede notar para este propósito la limitada relevancia del hecho de que el Estado sea entendido como mediador entre las partes[54], o como sostén de una de las partes en conflicto[55], porque en todo caso constituye, bajo esta óptica, una parte que se basta a sí misma, separada y extraña respecto de los individuos a los cuales se superpone. Mientras, en cualquier caso, para los individuos no hay regla más conveniente que la dictada por el sofista Antifón, según la cual el hombre alcanza “la mayor ventaja para sí mismo si en público respeta como soberanas las leyes positivas y si en privado sigue sólo sus apetitos individuales”[56].
La política, en consecuencia, como dominio del hombre sobre el hombre, constituye un inconveniente para todo individuo que ve limitada la propia libertad de acción por la presencia de las instituciones estatales; un inconveniente ligado a su estructura y, más exactamente, a la pretendida unicidad que distingue la definición convencional de lo privado. Un inconveniente proporcionado a la incapacidad de compartir con los demás y, por tanto, a la dificultad, en definitiva a la imposibilidad, de los individuos de tener una ley en común.
4. El juego de la máquina política
Si tomamos como punto de partida la concepción de la política como inconveniente es posible aclarar, separando sus distintos elementos constitutivos, la tendencia hoy particularmente difundida, aunque no exclusiva de nuestro tiempo, de identificar el problema político con el problema de la fórmula de ejercicio del poder.
Puede tomarse como ejemplo, por el carácter lineal de las argumentaciones, la posición de Norberto Bobbio. Cuando se le pide que indique los motivos de su elección en favor de la democracia, el filósofo turinés propone una definición prevalentemente, si bien no exclusivamente, formal[57]. Partiendo del presupuesto del carácter completamente opinable de las elecciones individuales, afirma coherentemente la imposibilidad de un auténtico acuerdo sobre los objetivos de la acción[58]. Por otra parte, frente a la inevitable interferencia de las acciones individuales, reconoce la necesidad de una organización política. Deduce de ahí la inutilidad o, más exactamente, la inconveniencia de plantearse el problema del fundamento de esta organización, mientras advierte de la necesidad de replegarse hacia la definición convencional de los procedimientos operativos necesarios para su funcionamiento.
La democracia, así, se le manifiesta como la constitución preferible por razones formales, porque constituye “un conjunto de reglas (las llamadas reglas del juego) que permiten la más amplia y segura participación de la mayor parte de los ciudadanos, sea en forma directa, sea en forma indirecta, en las decisiones políticas; es decir en decisiones que interesan a toda la colectividad”[59].
Salta a la vista inmediatamente una desconcertante analogía entre estas argumentaciones que postulan un régimen político democrático y las que se usaron, a principios de siglo, en apoyo de un régimen político oligárquico. La teoría de la “clase política” de Gaetano Mosca, autor que ha sido estudiado con atención por Bobbio[60], se sostiene, en efecto, sobre la constatación formal de la existencia en cada sociedad de un grupo restringido de personas que, por eficiencia operativa, alcanza una posición social de importancia y por tanto asume la dirección de los asuntos públicos. De modo que el mismo sistema de circulación de las élites se presenta como un conjunto de reglas, las “llamadas reglas del juego político”[61], que consienten la eficaz satisfacción de las necesidades de toda la colectividad.
Si reflexionamos, es posible reconocer otra analogía no menos desconcertante entre estas dos argumentaciones y aquellas con las que Hobbes recomienda la fórmula monárquica de gestión del poder. El juego político de la monarquía resulta, en efecto, simplificado por la conjunción formal que en ella se realiza entre el Estado soberano y la persona física del gobernante. Con indudables ventajas desde el punto de vista de la conveniencia y la índole unívoca del mando[62], pero sobre todo en función de la unidad de ese “hombre artificial”, el Estado constituye, como se ha visto, la condición esencial para la superación del conflicto natural entre los individuos y para su pacificación en una colectividad industriosa.
La ductilidad de este formalismo político, que se pliega a las más diversas exigencias, de la unidad a la eficiencia, de la rapidez a la participación, no puede no ser sospechosa. Se vuelve por lo tanto imprescindible reconocer la condición sobre la que es posible reducir el problema político al problema de la fórmula de ejercicio del poder. Que se revela enseguida en la aceptación dogmática del poder como fundamento de la comunidad política. La cosa resulta del todo evidente en las más conocidas teorías del formalismo jurídico, que representa la expresión más radical y operativamente más eficaz del formalismo político.
Afirmando que “la palabra ley significa mando de quien tiene el poder soberano”[63], ya Bodin había puesto las premisas para una definición puramente formal de la validez jurídica, que la moderna ciencia del derecho desarrollaría después. Pero al mismo tiempo había indicado la estrecha conexión con la teoría política de la soberanía, la más importante fórmula moderna de racionalización del poder.
En efecto, si se considera que para Bodin soberano es quien no recibe nada de los otros y no depende sino de su propia espada, resulta evidente que la norma jurídica, en cuanto mando del soberano, vale porque es querida formalmente por un sujeto completamente autónomo, legibus solutus, quien sin embargo puede llamarse tal porque es capaz de hacerse valer efectivamente. Es superfluo subrayar cómo los nudos teoréticos de la doctrina pura del derecho están aquí ya claramente individuados. Será Hans Kelsen quien desarrollará temáticamente las implicaciones.
Cuando asume el ordenamiento jurídico como un “sistema de normas generales e individuales conectadas entre sí sobre la base del principio de que el derecho regula la propia creación”, o cuando afirma que “una norma pertenece a aquel ordenamiento jurídico sólo porque ha sido creada en conformidad con el dictado de otra norma del mismo ordenamiento”[64], el jurista moderno considera que ha excluido de la valoración de las normas jurídicas toda referencia a algo que sea extraño al puro proceso normativo, y en particular toda referencia al contenido de las normas singulares. Con el resultado, no despreciable, de no quedar inmediatamente atascado en el conflicto de las opciones individuales, de los juicios subjetivos de valor, de las elecciones ideológicas, dado por hipótesis como irresoluble racionalmente.
Tal resultado es, sin embargo, alcanzable con una condición: que el ordenamiento jurídico en su conjunto sea válido, o para usar las palabras de Kelsen[65], con la condición de que sea válida la norma fundamental, “la que constituye la unidad de ese sistema de normas”. No basta definirla como “no puesta sino presupuesta”[66], aunque de tal modo se saque oportunamente a la luz el carácter hipotético-deductivo del sistema tan brillantemente construido por el jurista. Es necesario descubrir el “sujeto” de quien el derecho, entendido en modo puramente formal como “técnica social para obtener la deseada conducta de los hombres mediante la amenaza de una medida de coerción”[67], es el instrumento. Y este no es otro que el que ostenta y efectivamente ejercita el poder. A esta conclusión, en verdad, llega el mismo Kelsen cuando afirma que la eficacia del ordenamiento jurídico en su conjunto es condición sine qua non de la validez de las normas singulares. El ordenamiento es válido si es “eficaz”, y esto sucede “cuando las normas de este ordenamiento son en general obedecidas por quien está sometido a ellas”[68].
Ahora bien, no hay duda de que en la perspectiva del formalismo jurídico y político se ha alcanzado notables resultados operativos[69]. Pero no se puede olvidar la condición en virtud de la cual se han alcanzado, esto es, la asunción del poder, efectivamente ejercitado, como principio regulativo de la vida social.
Este es el horizonte, principio y fin al mismo tiempo de la política entendida exclusivamente en la acepción subjetiva del término.
Este es el juego de la máquina política. O bien, si se prefiere, esta es la política entendida como regla del juego, en la que termina por estar comprendida la misma teoría política del amigo/enemigo de Carl Schmitt. Lo que resulta abiertamente de sus notas complementarias al concepto de lo político, en el que se pone a la luz, sin posibilidades de equívocos, la distancia que existe entre el “enemigo” y el “partidario” y que consiste en la rigurosa sujeción de la actividad del primero a las reglas y en la absoluta e inevitable irregularidad de la acción del segundo[70]. Estas son las reglas del juego político.
Sin embargo, la crudeza del asunto, que puede dejarnos desconcertados, no debe hacernos perder de vista otro aspecto, fundamental aunque oculto. Si bien es verdad cuanto hemos ido señalando hasta ahora, es necesario también reconocer que sólo en apariencia el formalismo jurídico y político ha podido ignorar el problema del fundamento del derecho y del Estado.
En efecto, el poder, que constituye la condición operativa de los mecanismos jurídicos y políticos, elaborados en una perspectiva formalista, no es un mero hecho, porque haya sido asumido, aunque sea inconscientemente, como un principio, volviéndose así, aunque sea sin justificación, fundamento de un deber[71]. Puede hallarse confirmación de esto en los lugares menos pensados.
El mismo Kelsen nos ofrece una primera y singular indicación, pues para asegurar justamente la eficacia operativa del sistema político-jurídico, debe excluir que se “pueda considerar el derecho positivo como un mero conjunto de hechos empíricos y el Estado como nada menos que un agregado de relaciones de hecho entre fuerzas”[72]. En efecto, afirma –perentorio– que el carácter hipotético y por tanto relativo del derecho tal y como resulta de su “teoría pura”, es decir de su teoría puramente formal, “no impide entender el derecho como un sistema de normas válidas de deber ser”[73].
En otros términos, la obligatoriedad del comportamiento, prescrito por las normas jurídicas, no dependería ni del hecho de que el sujeto público, el Estado, lo haya impuesto, ni del hecho de que el sujeto privado, el ciudadano, se haya efectivamente adecuado a él. Por el contrario, sería el principio de la obligatoriedad de la obediencia de las leyes, expresado por la norma fundamental, el que convertiría al hecho del poder en derecho, siendo al mismo tiempo la condición formal de la verdad de las normas del Estado y el soporte psicológico de la obediencia del ciudadano[74].
Así, desde el mismo interior del formalismo jurídico y político surge la instancia de una superación de la concepción de la política y del derecho como simples reglas de juego.
Giuseppe Capograssi, justamente a propósito de Kelsen, usa una fórmula particularmente significativa, la del “derecho natural de la fuerza”[75], en la que se conjugan paradójicamente la instancia del derecho natural y la negación de todo fundamento. Fórmula significativa porque pone en evidencia, aunque sea mediante una paradoja, el carácter imprescindible de la referencia al principio metafísico, a la naturaleza en el sentido clásico del ser, y en el caso especifico al ser obediente, a los fines de la misma operatividad de una convención científica, y en el caso específico de la Grundnorm, que postula el ser obediente al mandato de quien efectivamente ejercita la fuerza.
Sin embargo, la confirmación más clara la ofrece la estructura de la razón de Estado, tal y como se ha venido precisando en el ámbito de la ciencia política moderna y actuando históricamente en las instituciones del Estado moderno[76].
En tal perspectiva, cuyas raíces se pueden encontrar a finales del Medioevo, en la doctrina de Marsilio de Padua[77] y en las fórmulas de los juristas[78], la política se presenta como la actividad de un grupo particular, convencionalmente definido por un acto de voluntad. Pero un acto de voluntad resulta políticamente relevante sólo en la medida en que logre afirmarse como autosuficiente.
Hemos visto ya el papel de la “espada” canonizado por Bodin y por Hobbes[79]. El principio del “superiorem non recognoscere”[80] ya expresaba bien dicha reivindicación, que se habría manifestado sobre todo como rechazo de premisas teológicas y confesionales pero que enseguida se habría revelado como lo que siempre había sido, es decir, el rechazo de las premisas de carácter metafísico[81]. “Etsi Deus non daretur”[82]: el aforismo de Hugo Grocio adquiere en esta perspectiva el valor de un símbolo, en cuanto viene a fundar la posibilidad, por no decir la necesidad misma, de la razón de Estado de prescindir de todo principio de orden metafísico, enseñando no ciertamente a no creer en Dios, sino a buscar las reglas del juego político como si Dios no existiese. Y no basta todavía.
Para poder decirse verdaderamente autosuficiente, el Estado moderno no sólo no debe estar condicionado por principios ajenos a él sino que debe ponerse a sí mismo como principio. Rousseau y Hegel presentan los dos pasos más destacados en el proceso de reconocimiento de esta necesidad: uno con la intuición de que la eticidad no pertenece a los sujetos individuales sino a la relación en que se ponen cuando, saliendo del estado de naturaleza, vienen a constituir la sociedad política mediante el contrato social[83]; el otro poniendo al Estado en el ápice del Espíritu objetivo[84].
La parte que se separa del todo, para liberarse del condicionamiento de éste, debe afirmarse ella misma como todo. Es, así, por la razón de Estado como, tras haber nacido como perspectiva particular (de una nación, de una clase, de una familia o de un individuo, poco importa), debe luego de algún modo afirmarse como generalmente válida, para no decir absolutamente verdadera. Y es justamente en este requerimiento donde se revelan juntos el límite y el potencial de la política entendida al modo formalista como regla del juego. El límite viene dado por lo injustificado y por tanto arbitrario del carácter absoluto que reclama la razón de Estado, donde anidan los gérmenes del totalitarismo[85], sean cuales fueren las formas particulares de la gestión del poder[86]. El potencial se explica por la imposibilidad de entender la razón de Estado como una de las tantas razones sociales, habida cuenta de la autosuficiencia que, con la particularidad, caracteriza su estructura esencial.
Aun concebida de modo formalista como regla del juego, la política asume el papel de medida objetiva de las otras razones, sociales o individuales, y ejercita de hecho la función de mediadora de las perspectivas particulares, la función, en otros términos, de la justa medida.
5. La política como justa medida
De la estructura del juego se puede tomar precisamente el punto de partida para definir la que hemos llamado la acepción objetiva del término política, con la que es comúnmente designado un modo de afrontar los variados problemas de la convivencia, caracterizado por una óptica no parcial sino global, no analítica sino sintética, no partidista sino unitaria.
Del juego, hoy vuelto criterio hermenéutico, casi símbolo de la realidad[87], la literatura contemporánea ha evidenciado los elementos más diversos, poniendo el acento a veces en la gratuidad[88], el desempeño[89], la creatividad o la función pedagógica[90], la dimensión estética[91] o la sacralidad[92]. Sin embargo, hay una característica generalmente reconocida y esencial a la definición del juego: la regularidad.
“En cuanto a las reglas del juego no es posible el escepticismo”[93], porque, en efecto, “apenas se transgreden las reglas, el mundo del juego se desmorona”[94].
Por la naturaleza abiertamente convencional y relativa de las reglas en los juegos, aparece enseguida con claridad que la necesidad no se refiere a esta o a aquella regla particular, sino a la regularidad del comportamiento en cualquier juego.
Más aún. La fidelidad a la regla, como lealtad, resulta condición no convencional para poder realmente jugar según las reglas asumidas por convención como propias en los varios juegos. Tal lealtad aparece por tanto como algo propio y esencial del jugador, independientemente del juego particular del que se trate, y consiste en la disposición a la autolimitación y al autodominio[95], en su capacidad de autodisciplinarse, que quiere decir “ser dueño de sí mismo”.
Esta última expresión, recurrente en el lenguaje usual pero no fácil de entender por su carácter paradójico, hace brotar el problema implícito, también y sobre todo, en la política entendida como juego y, sin embargo, irresoluble en sus términos convencionales. Es el problema, para usar las palabras de Aristóteles, de “una forma de mando con la que el hombre gobierna a personas de su misma estirpe y libres”[96]. Al mismo tiempo, y vale la pena notarlo enseguida, revela la analogía estructural existente entre el gobierno de la comunidad, concretado mediante las instituciones estatales, y la autodisciplina del individuo, para la cual las palabras de Platón son todavía las más elocuentes: “En la misma alma de cada hombre hay dos aspectos, uno mejor, uno peor. Y cuando la parte por naturaleza mejor tiene el gobierno de la peor he aquí la expresión: ser dueño de sí, que suena a alabanza”[97]. Señala, finalmente, como imprescindible la conjunción aristocrática de obediencia política y virtud, si es verdad que puede decirse política sólo aquella obediencia que no quita la libertad y que puede decirse “dueño de sí mismo”, por tanto libre, sólo quien ha puesto la virtud por encima de los apetitos y de los intereses; pues sólo “la virtud no depende más que de sí misma”. Areté dé adéspoton[98]. Pero conviene avanzar gradualmente.
Para estar juntos, incluso en la economía limitada de un juego infantil, es necesario respetar la regla que vuelve a conducir a una medida común los diversos y quizás opuestos intereses de quienes participan en él. Al mismo tiempo, para que esta regla no pese sobre la personalidad de ninguno, como límite de su libertad, es necesario que sea compartida, es decir, reconocida como propia, por quien se adecua a ella.
Para garantizar estas dos condiciones no existe sino el consenso. “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y por la que cada uno, uniéndose a todos, no obstante, no obedezca más que a sí mismo, y permanezca libre como antes. Este es el problema fundamental al que el Contrato social da solución”[99].
La célebre fórmula rousseauniana representa, de la manera más eficaz, el mecanismo psicológico del consenso, tal y como se lleva a cabo en el contrato del que toma vida el Estado. Aunque justamente esta rápida aproximación entre consenso y contrato esté preñada de equívocos.
No hay duda, en efecto, de que es posible entender el consenso como concurso de la voluntad, pero no es el único ni el primer modo de entenderlo; porque, así, el concurso de voluntad presupone, para llevarse a cabo operativamente, una comunión de puntos de vista. El consenso evidencia así algo común, que no es el producto de la voluntad de estar juntos sino la condición lógica de toda convivencia voluntaria y por tanto no alienada. Aunque se impone un paso ulterior.
Pueden ser variadas las razones que empujan a los hombres a convivir. Razones físicas, económicas, estéticas, culturales, etcétera. Sin embargo, la condición para que la convivencia se instaure viene dada de una consideración conjunta del hombre y de sus razones, de modo que permita la ubicación de cada una de ellas en un orden unitario. Puede suceder que se asuma, por hipótesis, una como medida en función de la cual establecer el orden de las otras: la seguridad física, por ejemplo, o el interés económico, el gusto estético o el punto de vista cultural. Resultan éstas, no hay duda, de las sociedades unitarias pero unilaterales: de socorro mutuo, de negocios, de arte o de escuela. Pero, para que cada una de estas pueda constituirse como unidad de una multiplicidad de miembros, es necesario que en su interior la razón particular, asumida hipotéticamente como medida, valga realmente como regla única y universal, es decir como justa medida.
La conciencia del modo hipotético, y por tanto puramente convencional, con que ha sido asumida como medida una razón particular, impide identificar inmediatamente a esta con la justa medida; pero la función que ella ejercita en el ámbito de la sociedad particular, de la que es medida, indica de manera irrefutable cuán esencial es para cada forma de convivencia la referencia a la justa medida.
Platón nos da una definición insuperable cuando advierte que en las diversas actividades humanas, de la más simple a la más compleja, “la medida tiene sentido sólo en relación con la justa medida, con lo conveniente, con lo oportuno, con lo debido, con eso que está entre lo demasiado y lo demasiado poco”[100].
En el fondo, y no sólo por alusión, se delinea la definición platónica del Bien como fusión de belleza, proporción y verdad[101].
Ahora bien, la política es justamente esta inteligencia de la justa medida; inteligencia de lo que conviene, es oportuno, es necesario para la convivencia humana. Inteligencia de lo que consiente una vida equilibrada de la comunidad.
El paradigma tradicional del “tejer”[102] representa bien la actitud del político de mediar perspectivas, intereses y expectativas particulares o sectoriales, pero no expresa con exactitud el sentido de integridad característico de la visión política, dando casi la impresión de que es el producto de la suma de tantas perspectivas particulares, de modo que la política sería una especie de sociedad que se sobrepone, coordinándolas, a las tantas sociedades particulares, como las familias, las vecindades, las empresas, los clubs, etcétera[103]. La imagen resulta engañosa. En efecto, si así fuese, la política sería una enésima sociedad particular, constituida sobre la base de una entre las tantas razones humanas, convencionalmente asumida, para la cual, de todas formas, valdría cuanto se ha dicho acerca de la necesidad de la referencia a la justa medida.
En realidad, como inteligencia de la justa medida, la política constituye la condición de la formación de cada sociedad particular; es garantía de la adecuación de cada una de ellas a la razón particular en función de la cual se ha formado; es disciplina de sus relaciones recíprocas y por tanto de los espacios convenientes para cada una; es factor de equilibrio en vista del Bien.
Llevando a las últimas consecuencias el discurso, Aristóteles puede decir que “la pólis es condición para la vida de todos”[104] como el ser dueño de sí mismo es condición de su libertad. Sólo la inteligencia política, en efecto, impide a la solidaridad familiar transformarse en nepotismo, a la honorabilidad del comerciante proponerse como ley moral, a las reglas militares imponerse como modelo educativo, al individuo creerse único en el mundo.
Hasta qué punto todo esto está arraigado, quizá oscuramente, en la conciencia de cada hombre, se evidencia en la desconfianza que el ciudadano común no logra ocultar en relación con el “político de profesión”, mientras se confía casi ciegamente a los cuidados de los otros profesionales. En relación con la política reducida a técnica no puede no surgir la sospecha de que sea una visión de las cosas particular y sectorial, si no directamente sectaria y partidista, y que en cuanto tal no sea política sino de nombre. La política, así, es experimentada por cada uno como algo completamente inalienable. De modo que, en definitiva, las mismas instituciones, las leyes, los decretos, son advertidos como angostos y, al mismo tiempo, superfluos porque imponen desde el exterior una disciplina que sólo si es autodisciplina resulta verdaderamente liberadora[105].
En realidad, precisamente porque la política pone de manifiesto el porqué el hombre no puede no vivir en sociedad ella es principalmente inteligencia dialéctica de lo que entre los hombres es común y de lo que es diverso.
6. Lo diverso y lo común
“Es necesario entender una cosa: lo que hace general a la voluntad no es tanto el número de los votos cuanto el interés común que los une”[106].
Es curioso que sea precisamente un autor como Rousseau, cuya fortuna está ligada a la fórmula democrática, según la cual el orden de la comunidad se confía a la “suma algebraica” de las voluntades particulares[107], quien afirme de modo tan perentorio la centralidad política del bien común, su objetividad, en el sentido de independencia de las elecciones subjetivas. Pero hay más.
Describiendo el procedimiento del voto político, el ginebrino precisa: “Cuando se propone una ley en la asamblea popular, lo que se pregunta no es precisamente si se aprueba o se rechaza la propuesta, sino si tal propuesta es o no conforme a la voluntad general [...]. Cuando, entonces, prevalece el parecer contrario al mío, esto no significa otra cosa sino que yo me había equivocado, y que la que yo creía que era la voluntad general no era tal”[108].
Sin posibilidad de equívocos se pone en evidencia cómo incluso en una perspectiva rigurosamente voluntarista, para la cual el Estado nacería de un contrato, el verdadero problema político está constituido por el reconocimiento del bien común, que no es otra cosa que el reconocimiento en común del Bien.
En realidad, la experiencia elemental de que ningún hombre elige nacer de una pareja, ni crecer en una familia y ni siquiera vivir en una organización civil y política, puesto que se encuentra en medio de ellas desde el primer instante de la existencia, excluye la posibilidad de concebir, salvo de modo abstracto, hipotéticamente, un estado en el que el individuo viva aislado y solitario, y también entender la sociabilidad como producto de una elección voluntaria.
Los términos de la cuestión están, por así decir, invertidos respecto de aquellos que hemos visto más arriba como característicos de la pseudo-dialéctica de lo público y lo privado.
El hombre individual, cuya dependencia del grupo en el que nació es –en un primer momento– total, hasta el punto de confundirse con él, comienza a advertir la propia identidad mediante el reconocimiento de lo que lo diferencia de cuanto lo rodea. Y se emancipa del condicionamiento del grupo, conquistando la propia independencia, precisamente en la medida en que afirma la propia diversidad.
Esta independencia, sin embargo, incluso cuando alcanza su límite último con la definición de la individualidad, que en cierto modo es afirmación de la unicidad del individuo en cuanto tal, no puede prescindir del reconocimiento de lo que cada uno tiene en común con cuantos lo rodean, pues es en relación con ellos como logra, diversificándose, realizar la propia identidad.
Naturalmente, la inteligencia de todo esto escapa a quien no está habituado a seguir “la buena regla según la cual, respecto de las cosas que tienen entre sí algo común, no es lícito dejar de examinarlas antes de haber distinguido, en el ámbito de aquella comunidad, todas las diferencias que constituyen las especies, y por otra parte, en cuanto a las diferencias de todo tipo que se pueden percibir en una multitud, no es lícito desanimarse ni desentenderse antes de haber encerrado, en una sola similitud, todos los rasgos de parentesco que ellas esconden y de haberlos reunido en la esencia de un género”[109].
Con estas palabras Platón describe, como es sabido, la dialéctica, a la cual en el curso de la historia del pensamiento se le ha atribuido un significado prevalentemente subjetivo, en el sentido de la habilidad en el disputar[110] o de la tensión en el contender[111], pero que en su raíz tiene un valor objetivo, ya que no consiste en saber combinar conceptos puros sino en reconocer aquellas combinaciones reales de las especies de que está constituido el mundo[112]. No es casual que esta definición de la dialéctica sea retomada precisamente en el Político, pues sólo en términos dialécticos es posible entender la relación entre lo común y lo diverso, constitutiva de toda comunidad humana, corno unidad de una pluralidad de sujetos: por algo la causa, también próxima, de la esclerosis de una comunidad radica en la pretensión de sus miembros de tener todo en común por el hecho de tener en común algo[113] o, recíprocamente, de ser del todo diversos entre sí por el hecho de ser en algo diversos[114].
Sólo en términos dialécticos es posible concebir el gobierno de la comunidad política, esto es, en la que quien gobierna no es dueño y quien obedece no es esclavo.
El discurso podría detenerse en este punto; en efecto, de la política, como conciencia crítica del por qué el hombre no puede no vivir en comunidad, no se puede dar ni una representación conceptual ni una representación sensible. Se realiza, concretamente, mediante el proceso de la inteligencia política, en relación con la cual las variadas experiencias políticas se disponen en una serie orientada y unitaria: inagotable la variedad de estas, inexhausta la actualidad de aquella[115].
Sin embargo, para dar, una impresión, aunque sea sumaria, de la fecundidad y de la relevancia de la relación entre dialéctica y política, valgan sólo dos notas conclusivas a propósito de lo diverso y lo común.
Cuando se logre entender cómo cada hombre no existe sólo en virtud del ser del que todos los hombres participan sino también de aquellas negaciones por las cuales él es él mismo mismo y no es los otros, la diversidad no sólo resultará factor constitutivo de la convivencia y no un mero inconveniente que remover, sino que se revelará también como prueba irrefutable de la conclusión nihilista de toda concepción política que tienda a configurar la relación entre los hombres en los términos radicales de la lucha, indiferentemente entre individuos o entre clases, entre razas o entre naciones. En efecto, si el “no ser” otros fuese propiamente lo contrario del ser, al modo de Parménides[116], tanto “no sería” que, en definitiva, no sería absolutamente “nada”. He aquí por qué podemos decir que el reconocimiento de la diversidad de cada uno constituye la auténtica garantía para el respeto de la esencia común a todos.
En cuanto a lo común, no se puede no considerar la analogía que presenta con el concepto. El concepto, para la opinión común, como acto de la mente que se separa de la inmediatez de las impresiones sensibles y de las representaciones particulares para elevarse a una significación universal[117], aparece como el resultado de un proceso a través del cual se despojan las impresiones sensibles y las representaciones particulares de su particularidad e individualidad; en otros términos, como un proceso de empobrecimiento de la experiencia y de la historia. Del mismo modo, la primera inmediata concepción del bien común, del bien propio de la comunidad, se asocia a la idea de renuncia del bien particular de cada uno de sus miembros. Y esta no es sólo la impresión del hombre de la calle, pues todas las doctrinas políticas contractualistas consideran como condición preliminar e indefectible de la constitución de un Estado la renuncia por parte de los individuos a sus derechos (individuales). Rigurosamente “matemático” en sus deducciones, Rousseau advierte que “si quedase algún derecho a los individuos, no existiendo ningún superior común que pueda hacer de árbitro entre ellos y la colectividad, cada uno, siendo en cualquier caso el propio juez, pretendería bien pronto serlo siempre”[118], y la comunidad decaería o, en todo caso, se reduciría a la esclavitud.
Pero si todo esto se correspondiese con la realidad, sería bastante difícil comprender cómo el concepto puede asegurar un conocimiento universal y necesario y cómo el bien común puede garantizar la cohesión de una comunidad.
En realidad el concepto, del que no es posible dar una representación definida y concluyente[119], constituye un principio regulador del conocimiento humano, en el sentido de que el hombre, mediante el concepto en el que se unifican las precedentes experiencias, permanece abierto a las nuevas experiencias. Del mismo modo el bien común, que no puede ser entendido como entidad actual o plenamente poseída, ejercita la función de modelo para el gobierno de cada comunidad, punto límite de por sí inalcanzable, y sin embargo orientador de la acción política.
He ahí, por ejemplo, la idea platónica de justicia, entendida como equilibrado desarrollo de las funciones fundamentales del alma: el conocer, el querer y el apetecer, que no se traduce en un tipo determinado de constitución, sino que funciona como punto de referencia con el que la experiencia política se relaciona de modo siempre nuevo[120].
He ahí, también, la definición aristotélica de la pólis como “comunión en el vivir bien, cuyo objeto es una existencia plenamente realizada e independiente”[121], que no se concluye en una fórmula determinada de gobierno sino que indica la estructura “arquitectónica” de cada tipo de gobierno, no sólo porque su fin reasume, por así decir, el fin de toda otra actividad humana[122], sino sobre todo porque su función es la de orientar al hombre a la virtud que es la única que puede garantizarle una vida feliz, es decir “perfecta y autosuficiente”[123].
He ahí, finalmente, por qué el reconocimiento del bien común coincide, en definitiva, con el reconocimiento en común del Bien.
Para poder reconocer, efectivamente, en la intervención de la comunidad dirigida a moderar las intemperancias de sus miembros no sólo, o exclusivamente, la reglamentación formal de las interferencias entre las acciones de los individuos, sino la liberación de cada uno de ellos del condicionamiento inmediato del instinto y del impulso, es necesario admitir la presencia de la eticidad, esto es, de la disposición al Bien en el individuo en cuanto tal; de modo que, incluso cuando se realiza en la comunidad, no tiene otra fuente de la que provenir y otra corriente de la que alimentarse, sino de la veta aunque escasa y pobre que está en cada hombre individual. No es casual que en el mundo de hoy, en el que –como hemos visto– se ha ido afirmando una concepción del Estado libre de condicionamientos de naturaleza religiosa, moral y metafísica, y al mismo tiempo fuente de todo valor de justicia y de verdad, haya ido madurando con prepotencia y sin límites la exigencia de referirse a un Derecho del hombre ulterior respecto del Derecho convencional de los Estados, de algún modo congénito a la naturaleza humana, y que esta exigencia se conjugue inesperadamente con el redescubrimiento de lo sagrado[124].
7. Conclusión
La polivalencia del término política, que se observa tanto en un sentido subjetivo como en un sentido objetivo, corresponde a la complejidad intrínseca de la experiencia política, de la que se perdería el auténtico valor si, por abstracción, se aislaran los dos factores constitutivos de la diversidad y de la comunión.
Como hemos visto, una acepción meramente subjetiva de la política implica la reificación de lo “público”, su identificación en un sujeto, el sujeto histórico del poder, que no es otra cosa que el poder como sujeto histórico, separado completamente de sus componentes individuales y sobrepuesto a ellos en términos de puro dominio. Un dominio que resulta no justificado, porque es injustificable por parte de quien lo ostenta, y no comprendido, porque es incomprensible por parte de quien lo sufre, por la presupuesta incomunicabilidad entre los individuos en cuanto “privados”.
Por otra parte, una acepción exclusivamente objetiva de la política, en cuando posesión plena y actual del bien común, implica la absoluta comunicabilidad entre los individuos y por tanto la exclusión de toda diferencia. Con el resultado utópico de que las diversas personalidades de los individuos son reasumidas y se confunden en una única personalidad indistinta, en la que se anula la identidad específica de cada uno y, juntamente, se disuelve la comunidad genérica de todos.
En verdad, la problemática de la experiencia política viene dada por la parcial comunicabilidad y la parcial incomunicabilidad de los miembros individuales de un grupo, y la inteligencia política de cada uno de estos se explica justamente en el reconocimiento, en términos dialécticos, de lo que los acomuna y de lo que los diversifica, en el reconocimiento de la comunidad de la que forman parte. Resulta de ahí la politicidad de cada sociedad particular (familia, vecindad, empresa productiva, club, etc.), constituida sobre la base de una razón particular, convencionalmente asumida, para la comunidad que presupone, como condición de su formarse y obrar, y de la que es una modalidad. Pero resulta además la incongruencia de la politización de las diversas sociedades particulares, sea que con este término se designe una indebida interferencia en su orden respectivo, sea que se indique su eventual pretensión de afirmarse como el único o fundamental y determinante modo de convivir
Ahora bien, la tarea del político consiste precisamente en garantizar la comunidad, que es justamente la unidad orgánica de una pluralidad de sujetos diversos y diversamente reunidos, para la que todavía vale la definición ciceroniana de res publica[125].
La ciencia de lo político, por la función orientadora del bien común y por la estructura dialéctica de su reconocimiento, no puede ser entendida abstractamente como un saber hipotético-deductivo, sino como la concreta actitud de acoger, cada vez, lo que conviene, lo que es oportuno, lo que es necesario para la vida equilibrada de la comunidad.
Esta inteligencia, inagotable en la variedad de sus manifestaciones e inexhausta en su actualidad dialéctica, se explica operativamente mediante las que podríamos llamar las ciencias políticas, ciencias que tienen la función específica de reducir a unidad la multiplicidad de los casos individuales, en términos operativos y según medidas particulares. Son estas: la ciencia del derecho, que unifica mediante la norma; la estrategia, que unifica mediante la fuerza; la administración, que unifica mediante la economía; la retórica, que unifica mediante la convicción. Y no se debe creer que el político en cuanto tal deba ser al mismo tiempo jurista, estratega, economista y orador porque, incluso, resulta tanto más eficaz en el gobierno de la comunidad cuanto menos ligado o condicionado en particular esté por uno de estos procesos operativos de unificación y cuanto más libre de prejuicios sea su disposición a servirse, según los casos, de cada uno de ellos. Y es justamente la relación entre estas ciencias políticas particulares y la política en cuanto tal la que pone en evidencia la aporía intrínseca a la pretensión de hacer de la política una ciencia. Piénsese, a mero título de ejemplo, en la relación entre política y estrategia. En efecto, ¿qué otra cosa significa, para usar las palabras de Clausewitz[126], que “la guerra es la continuación de la política con otros medios” sino que los objetivos de la guerra, entendida como medio para hacer frente a la disgregación de la comunidad y por tanto su anulación, vienen antes de la guerra misma? No es, por tanto, la ciencia bélica sino la política, como inteligencia de lo que es el bien de la comunidad, la que determina los objetivos de la guerra y establece cuándo el medio bélico es el más idóneo para alcanzarlos. Si en consecuencia puede decirse que la estrategia es un modo de “hacer política”, en cuanto predispone los planos operativos en vista de los objetivos fijados por la política, no es pensable que la política, en cuanto “inteligencia directiva”, pueda proceder en el mismo modo hipotético-deductivo y operativo que la estrategia. Y así es también para la ciencia del derecho, para la administración, para la retórica.
El conjunto de estos procesos de unificación constituye el aparato institucional de la comunidad: el Estado. Y si alguna vez los dos términos, comunidad y Estado, son usados indiferentemente como sinónimos, esto no sucede por casualidad, pues las instituciones estatales representan históricamente el límite operativo de la inteligencia política de cuantos componen la comunidad. De modo que el aforismo según el cual “todo pueblo tiene el gobierno que se merece” no hace otra cosa que expresar, aunque sea por medio de una metáfora, la conciencia de que en toda comunidad las instituciones estatales revelan el límite del reconocimiento en común del Bien.
[1] Para una primera aproximación se han consultado la voz “Política” de A. ATTISANI (Enciclopedia filosofica), de F. BATTAGLIA (Enciclopedia italiana), de N. BOBBIO (Dizionario di politica), de T. MARCHI (Nuovo Digesto Italiano), de T. VECA (Enciclopedia Einaudi), como también, G. AMBROSETTI, L’essenza dello Stato, Brescia, 1973; G. CAPOGRASSI, Riflessioni sull’ autorità e la sua crisi (1921), Milán, 1977; B. CROCE, Elementi di politica, Bari, 1925; M. DUVERGER: Introduction à la politique, 1964 ; J. FREUND, L’essence du politique, París, 1965; G. GENTILE, Genesi e s t ruttura della società, Florencia, 1946; B. DE JOUVENEL, Du pouvoir, Ginebra, 1945; H. J. LASKI, An introduction to Politics, 1955; E. OPOCHER, Filosofia e potere, Nápoles, 1980; A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il pachetto assegnato agli statisti e altri scritti di varia politica, Milán, 1979; R. POLIN, L’obligation politique, 1971; G. SARTORI, La politica, Milán, 1979; C. SCHMITT, Der Begriff des Politischen, 1932; E. VOEGELIN, The new science of politics, 1952. Para algunos ejemplos específicos sobre el uso “subjetivo” del término política, cfr. las voces “Política agraria” de M. BANDINI (Novissimo Digesto Italiano), “Política comercial” y “Política económica” de O. FANTINI, ibíd. Para los problemas planteados por la declaración de pertenencia de la soberanía al pueblo, contenida en el art. 1 de la Constitución Italiana, a la figura del Estado-sujeto, cfr. V. CRISAFULLI, “Stato e popolo nella costituzione italiana”, en Studi sulla Costituzione, Milán, 1958.
[2] Cfr. M. GENTILE, “Il problema politico della scuola”, Repubblica democratica, 1949, IV, n. 1-2; y también “La politica della scuola”, Il Centro, 1953, I, n. 6.
[3] Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, La scienza giuridica come politica del diritto, Florencia, 1971; y también Corso di filosofia del dirito, Padua, 1981.
[4] Cfr. PLATÓN, Político, 259 a-c.
[5] Cfr. S. M. LIPSET, Political Man, Londres, 1960; T. PARSONS, “Authority, legitimation and political action”, en Structure and Process in modem society, Glencoe, 1960; también G. GUARINO, Quale costituzione? Saggio sulla clase politica, Milán, 1980; D. FARIAS, Idealità e indeterminatezza dei principi costitucionali, Milán, 1981.
[6] PLATÓN, Carta séptima, 325 d.
[7] J. J. ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation, I.
[8] Cfr. J. FREUND, L’essence du politique, cit.; también: H. ARENDT, The human condition, 1958.
[9] Cfr. V. PACKARD, The Naked Society, 1964; también A. R. MILLER, The Assault on Privacy, Ann Arbor, 1971.
[10] Cfr. G. MARTINOTTI, “La difesa della privacy”, Politica del diritto, 1971, II, n. 6.
[11] Cfr. A. F. WESTIN, Privacy and Freedom, Nueva York, 1967.
[12] Cfr. S. D. WARREN y L. D. BRANDEIS, “The Right to Privacy”, Harvard Law Review, 1890, IV; cfr. también M. CRANSTON, “Is there a right to privacy?”, en AA.VV., Le public et le privé - Public and Private, Roma, 1979 (con escritos de V. Mathieu, V. Langen, J. Baechler, N. Bobbio, J. Brun, B. Cazes, M. Crozier, L. Dupré, N. Glazer, A. Ollero, R. Polin, A. Pons, E. Shils).
[13] Cfr. P. RESCIGNO, “Il diritto di essere lasciati soli”, e n AA. VV., Synteleia V. Arangio Ruiz, Nápoles, 1964; también “Il diritto alla intimità della vita priv a t a ”, en AA.VV., Studi in onore di Santoro Passarelli, Nápoles, 1972, vol. IV; cfr. también A. CATAUDELLA, La tutela civile della vita privata, Milán, 1972.
[14] Cfr. V. MATHIEU, “Préface” a AA. VV., Le public et le privé - Public and private, cit.
[15] J. J. ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation, I.
[16] Cfr. G. PENZO, Max Stirner, la rivolta esistenziale, Bolonia, 1981.
[17] T. HOBBES, Leviathan, Intr.
[18] Cfr. F. CARNELUTTI, “Diritto alla vita privata (Contributo alla teoria della libertà di stampa)”, Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1955.
[19] Cfr. G. GIACOBBE, “Il diritto alla riservatezza in Italia”, Diritto e Società, 1974, II.
[20] Cfr. AA.VV., La philosophie politique de Kant, París, 1962 (con escritos de E. Weil, Th. Ruyssen, M. Villey, P. Hassner, N. Bobbio, L. W. Beck, C. J. Friedrich, R. Polin); también P. PASQUALUCCI, Rousseau e Kant, Milán, 1974-76.
[21] Cfr. N. BOBBIO y M. BOYERO, Società e Stato nella filosofia politica moderna, Milán, 1979, 1a parte.
[22] Cfr. J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962.
[23] Sobre la “persona civitatis”, cfr. R. POLIN, Politique et philosophie chez Thomas Hobbes, París, 1953 (II ed., 1977).
[24] Cfr. C. SCHMITT, Die Diktatur. Von den Anfängen des modern e n Souveräniätsgdankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Munich, 1921; B. DE JOUVENEL, De la souveraineté, 1955.
[25] T. HOBBES, Leviathan, XXVI.
[26] Cfr. Ibíd., XXIV.
[27] IDEM.
[28] Cfr. Ibíd., XXIX.
[29] J. BODIN, Les six livres de la République, I, 8.
[30] Cfr. el comentario de N. Bobbio a T. Hobbes, en De Cive, VI, 19 (tr. it.: Turín, 1959).
[31] Cfr. T. HOBBES, De Cive, V, 7.
[32] T. HOBBES, Leviathan, XVIII.
[33] Cfr. C. SCHMITT, Der Begriff des Politischen, cit.
[34] Cfr. M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 1922.
[35] Cfr. N. BOBBIO, Politica, cit.
[36] Cfr. E. FORSTHOFF, Rechtstaat im Wandel, 1964.
[37] Cfr. P. BIRNBAUM, La fin du politique, París, 1975.
[38] F. ENGELS, Antidühring, III, 2.
[39] LENIN, Gosudarstvo i revolucija, V, 4.
[40] F. ENGELS, Antidühring, III, 2. A propósito del derecho, en particular, ver F. GENTILE, “Società e diritto in Marx”, en AA.VV., Problemi della sanzione – Società e diritto in Marx, Roma, 1979 (con escritos de E. Opocher, M. A. Cattaneo, G. Gavazzi, G. Ambrosetti, R. Guastini, B. Romano, R. Treves, V. Frosini, L. Compagna, G. Lumia, N. Bobbio, F. Cavalla, M. Mori, A. A. Martino, S. Cotta, E. Di Robilant, A. Filipponio Tatarella, G. M. Chiodi, L. Ferrajoli, A. M. Quintas, F. Todescan, A. Tarantino, A. Carnilleri, S. Armellini, C. Menghi, G. Barbaccia, G. Zaccaria, D. Zolo, I. Tebaldeschi, P. Pastori, N. Ciarletta, A. Andreatta, N. Tabaroni y V. Ferrari).
[41] MONTESQUIEU, L’esprit des lois, XI, 6.
[42] Cfr. F. TAMASSIA, Dallo Stato patrimoniale allo Stato di polizia, Módena, 1980; cfr., a propósito, A. TANZI, “L’interesse generale: politica ed amministrazione”, Il foglio informatore, 1973.
[43] Cfr. D. FIOROT, La filosofia politica dei fisiocrati, Padua, 1954.
[44] Cfr. G. SARTORI, La politica, VII, 3.
[45] N. BOBBIO, “Dispotismo”, voz del Dizionario di politica, Turín, 1976.
[46] Cfr. C. FINZI, Il potere tecnocratico, Roma, 1977; y también F. PERROUX, Industrie et création collective, París, 1964.
[47] Ver F. GENTILE, Che cosa ha veramente detto Saint-Simon, Roma, 1973.
[48] C. H. SAINT-SIMON, L’industrie, II.
[49] Cfr. C. B. MACPHERSON, The political theory of possessive individualism, 1962.
[50] Cfr. M. SELIGER, The liberal politics of John Locke, Londres, 1968.
[51] C. H. SAINT-SIMON, De l’organisation sociale (cit. de Oeuvres de SaintSimon et d’Enfantin, París, 1865-76, XXXIX).
[52] Cfr. E. OPOCHER, “Il filosofo di fronte allo Stato contemporaneo”, Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 1965, CXXIII; también G. M. CHIODI, La menzogna del potere, Milán, 1979. Cfr. también N. BOBBIO, “Dal potere al diritto e viceversa”, Rivista di filosofia, 1981, LXXII, a. 21 y “Il potere e il diritto”, Nuova Antologia, 1982, CXVII, n. 2142.
[53] C. H. SAINT-SIMON, L’organisateur, IX.
[54] Cfr. G. W. F. HEGEL, Encyclopädie der philosophischer Wissenschaften im Grundrisse, par. 535; cfr., a propósito, D. COCCOPALMERIO, Scienza dello stato e filosofia politica in Hegel, Milán, 1975.
[55] Cfr. K. MARX y F. ENGELS, Die deutsche Ideologie, I, 2.
[56] ANTIFÓN, fr. 21a (cit. de I Sofisti, a cargo de M. Timpanaro Cardini, Bari, 1923).
[57] Cfr. N. BOBBIO, Quale socialismo?, Turín, 1976.
[58] Cfr. A. ZACCARIA, Norberto Bobbio. Per una filosofia militante, Nápoles, 1981.
[59] N. BOBBIO, Quale socialismo?, III, 1.
[60] Cfr. N. BOBBIO, Saggi sulla scienza politica in Italia, Bari, 1969.
[61] Cfr. G. MOSCA, Elementi di scienza politica, II, 1, 3.
[62] Cfr. T. HOBBES, Leviathan, II, 19.
[63] J. BODIN, Les six livres de la République, I, 8.
[64] H. KELSEN, General Theory of Law and State, XI, B, g, 1.
[65] Ibíd.
[66] H. KELSEN, Reine Rechtslehre (1960), V, 34, a.
[67] H. KELSEN, General Theory of Law and State, I, B, d.
[68] Ibíd., XII, E.
[69] Cfr. N. BOBBIO, “Intervento su il positivismo e il neopositivismo”, en AA.VV., La filosofía del diritto in Italia nel secolo XX, Milán, 1977, vol. II (con escritos de A. Andreatta, S. Andrini, S. Armellini, A. Barata, N. Bobbio, A. Bruno, G. Caridi, M. A. Cattaneo, F. Cavalla, S. Cotta, A. Dal Brollo, C. Delpero, R. De Stefano, E. Di Robilant, V. Ferrari, A. Filiponio, V. Frosini, F. Gentile, L. Lombardi Vallauri, G. Lumina, M. Manfredi, G. Marini, E. Opocher, D. Pasini, P. Piovani, A. M. Quintas, F. Riccobono, B. Scucces Muccio, A. Tarantino, G. Tarello, F. Tessitore, F. Todescan, R. Treves, I. L. Troja, G. Zaccaria, A. Zanfarino).
[70] Cfr. C. SCHMITT, Theorie des Partisanen, 1963.
[71] Ver F. GENTILE, “Marte e transfigurazione della politica nell’ideologia”, Nuova Antologia, 1976, n. 2107.
[72] H. KELSEN, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, IV, B, c.
[73] ÍDEM.
[74] Cfr. U. SCARPELLI, “Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell’uomo”, en AA.VV., La responsabilità politica - Diritto e tempo, Milán, 1982 (con escritos de V. Frosini, L. Bagolini, S. Cotta, E. Opocher, I. Tammelo, G. Ambrosetti, S. Azzaro, G. Barbaccia, P. Borsellino, M. A. Cattaneo, F. Cavalla, G. M. Chiodi, M. Corsale, M. Cossutta, V. Ferrari, G. Fiaschi, F. Gentile, L. Gianformaggio, A. Lisitano, G. Lumia, C. Luzzati, M. Mori, D. Pasini, E. Pattaro, A. M. Quintas, A. Tarantino, S. Amato, A. Filipponio Tatarella, P. Pastori, B. Romano, I. Tebaldeschi y V. Vitale).
[75] G. CAPOGRASSI, “Impressioni su Kelsen tradotto”, en Opere, Milán, 1959, vol. V.
[76] Sobre el fenómeno histórico, cfr. F. MEINECKE, Die Idee der Staatsräson in der neuren Geschichte, 1924; también: varios ensayos de R. DE MATTEI, aparecidos en la Revista Internazionale di Filosofia del Diritto de 1949 a 1964. Cfr. también: AA.VV., Cristianesimo e ragion di stato, Milán, 1953 (con escritos de E. Castelli, W. Cesarini Sforza, S. Caramella, N. Ciarletta, J. Daniélou, A. Del Noce, R. De Mattei, A. Dempf, M. De Gandillac, H. Gouhier, J. Hyppolite, G. Marcel, P. Mesnard, E. d’Ors, G. Perticone, A. Pincherle, M. Reale y L. Washington).
[77] Cfr. A. GRWIRTH, Masilius of Padua, Nueva York, 1951/56; también J. QUILLET, La philosophie politique de Marsile de Padoue, París, 1970; C. PINCIN, Marsilio, Turín, 1977; D. STERNBERGER, Die Stadt und das Reich in der Verfassungslehre des Marsilius von Padua, Wiesbaden, 1981.
[78] Cfr. F. CALASSO, Medioevo del diritto. I - Le fonti, Milán, 1954; también I glossatori e la teoría della sovranità, Milán, 1957.
[79] Cfr. P. MESNARD, L’essor de la philosophie politique au XVI siècle, 1936; también M. VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne, París, 1975. Cfr. también L. D’AVACK, I nodi del potere, Milán, 1979.
[80] Cfr. F. ERCOLE, Da Bartolo all’Althusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del Rinascimento italiano, Florencia, 1932.
[81] Cfr. M. GENTILE, “Il filosofo di fronte alto stato moderno”, Le parole e le idee, 1964, VI; cfr., además, O. FUMAGALLI CARULLI, “I fondamenti religiosi dell’assolutismo in Bossuet”, Annali della Facoltà di giurisprudenza - Università di Genova, 1975, XIV, n. 2
[82] Cfr. G. AMBROSETTI, I presupposti teologici e speculative delle concezioni giuridiche di Grozio, Bolonia, 1955; también G. FASSÒ, La legge della ragione, Bolonia, 1964.
[83] Cfr. J. J. ROUSSEAU, Du contrat social, I, 6.
[84] Cfr. G. W. F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, par. 535-552.
[85] Cfr. E. OPOCHER, Sul totalitarismo, Padua, 1974; también D. FISICHELLA, Analisi del totalitarismo, Florencia, 1976.
[86] Cfr. J. L. TALMON, The Origins of Totalitarian Democracy, 1952.
[87] Cfr. J. HUIZINGA, Homo ludens, 1938; también M. HEIDEGGER, Vorträge und Aufsätze, 1954; cfr., además, E. FINK, Spiel als Weltsymbol, 1960; E. BLOCH, Geist der Utopie, Francoforte de Meno, 1964.
[88] Cfr. M. H EIDEGGER, Wom Wesen des Grundes, 1929; también: H. MARCUSE, One-Dimensional Man, 1964.
[89] Cfr. I. L. HOROWITZ, The Warm Game, 1963; también A. RAPOPORT, Strategy and conscience, 1964.
[90] Cfr. J. PIAGET, La formation du symbole chez l’enfant. Imitation, jeu et rêve, Neuchâtel - París, 1945; también M. SANCIPRIANO, “Gioco”, voz de la Enciclopedia filosofica.
[91] Cfr. H. G. GADAMER, Wahrheit und Methode, 1960.
[92] Cfr. R. GUARDINI, Vom Geist der Liturgie, 1922; también H. COX, The Feast of Fools, 1969.
[93] J. HUIZINGA, Homo ludens, I, de una cita de Paul Valéry.
[94] ÍDEM.
[95] Cfr. Ibíd., XI.
[96] ARISTÓTELES, Política, III, 4, 1277 b, 7-8.
[97] PLATÓN, República, X, 431 a.
[98] Ibíd., 617 e.
[99] J. J. ROUSSEAU, Du contrat social, I, 6.
[100] PLATÓN, Político, 284 e
[101] Cfr. PLATÓN, Filebo, 64 e, 65 a.
[102] Cfr. PLATÓN, Político, 282, 283 a.
[103] Cfr. F. TÖNNIES, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887. Cfr. también A. CARRINO, “La crisi degli ‘ideali giuridici’ tra Gemeinschaft e Gesellschaft”, Rivista Internazionale di Filosofa del Diritto, 1980, LVII.
[104] ARISTÓTELES, Política, I, 2, 1253 a, 25-26.
[105] Acerca de la “ilegalidad ideal” y la “rigidez de la ley”, cfr. PLATÓN, Político, 293 e, 297 b.
[106] J. J. ROUSSEAU, Du contrat social, II, 4.
[107] Cfr. Ibíd., II, 3.
[108] Ibíd., IV, 2.
[109] PLATÓN, Político, 285 a-b.
[110] Al modo de los sofistas, cfr. ARISTÓTELES, Retórica, II 24, 1042 a 23.
[111] Al modo de Marx, cfr. K. MARX, Ad Feuerbach, II.
[112] Cfr. M. GENTILE, II Sofista di Platone, Padua, 1938 (tr., intr. y notas).
[113] Cfr. ARISTÓTELES, Política, III, 9, 1280 a, 22-24.
[114] Cfr. Ibíd., V, 1, 1301 b, 37-39. Cfr., a propósito, G. PUGLISI, Diversità e pluralismo, Palermo, 1978.
[115] Cfr. M. GENTILE, Breve trattato di filosofía, I, 5; cfr. G. R. BACCHIN, “Ragione scientifica e intelligenza filosofica: per un commento al ‘Breve trattato di filosofía’ de M. Gentile”, en AA.VV., Jam rude donatus, Padua, 1978.
[116] Cfr. PLATÓN, Sofista, 236 e, 237 e.
[117] Cfr. M. GENTILE, “Il valore attuale della dottrina del concetto”, Le parole e le idee, 1961, III.
[118] J. J. ROUSSEAU, Du contrat social, I, 6.
[119] Nótese que Sócrates, en los diálogos platónicos, apunta a definir un concepto cuya exigencia se presenta en la conversación habitual, sin alcanzar, sin embargo, nunca propiamente una definición: eso vale para la filosofía en la Apología, la virtud en el Protágoras, la santidad en el Eutifrón, la fortaleza en el Laques, la templanza en el Lisis, la justicia en el primer libro de la República, la relación de saber y moralidad en el Hipias, etc. En particular, cfr. PLATÓN, Eutifrón, 6d.
[120] Cfr. PLATÓN, República, X, 441 c, 443 b.
[121] ARISTÓTELES, Política, III, 9, 1280 b, 40, 1281 a, 2.
[122] Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, I, 2, 1094 a, 27, 1094 b, 3.
[123] Cfr. Ibíd., I, 7, 1097, 2-25.
[124] Acerca de las difíciles relaciones de teología y política, cfr. S. FONTANA, Teologia politica, Padua, 1980, también E. CASTRUCCI, "Teologia politica e dottrina dello Stato", en AA.VV., Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno, Milán, 1981.
[125] CICERÓN, De republica, I, 39.
[126] Cfr. K. VON CLAUSEWITZ, Vom Kriege, VIII, 6, b.
