Índice de contenidos
Número 501-502
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Noticias
-
Crónicas
-
Homenaje a Juan Antonio Widow
-
Premio Exemplum 2011 de la Universidad Internacional SEK
-
La crisis: una visión interdisciplinar
-
Sesión necrológica de Juan Vallet de Goytisolo
-
Presentación de las Actas del Congreso «A los 175 años del carlismo»
-
Número especial de Instaurare sobre los 150 de la Unidad Italiana
-
Ética, política y derecho
-
Crítica católica del personalismo contemporáneo
-
Constitución e interpretación constitucional
-
Jean Madiran, premio Renaissance 2012
-
Cuarenta años de la Asociación Felipe II
-
-
Información bibliográfica
-
Alfredo García Gárate, La desamortización eclesiástica en el marco de las relaciones Iglesia-Estado
-
Matthew Fforde, Desocialisation
-
Eudaldo Forment, ¡A vosotros, jóvenes!
-
Frederick D. Wilhelsem, Así pensamos
-
Miguel Ayuso, El Estado en su laberinto
-
José Pedro Galvão de Sousa, La representación política
-
José María Pemán, La historia de España contada con sencillez
-
Francesco Maurizio Di giovine, La dinastía borbónica
-
Miguel Ayuso (ed.), A los 175 años del carlismo
-
Sociedad Misionera de Cristo Rey, P. José María Alba, S.J.
-
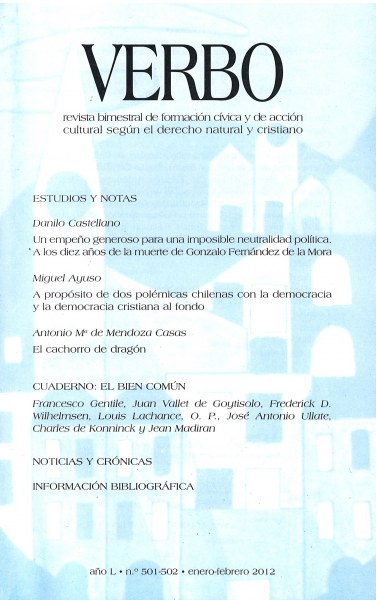
Sobre el bien común
CUADERNO: EL BIEN COMÚN
1. Dignidad del bien común
Algunos filósofos contemporáneos, y no precisamente una minoría, se han representado el bien común como un conjunto de valores materiales, producidos y organizados según un orden capaz de favorecer el impulso espiritual de la persona humana. Además, confundiendo espiritual y sobrenatural, han confiado a la Iglesia el cuidado del espíritu, reservando al Estado el del cuerpo. Por último, inconscientemente influidos por esta confusión inicial, han dado curso a un vocabulario abundante y engañoso. Destino e interés eternos designan en ellos destinos gratuitos y gloriosos, e interés temporal es sinónimo de interés carnal. Como resultado, han plantado alrededor de la noción de bien común todo un cortejo de conceptos inadecuados o vagos que enmascaran y emborronan los contornos claros y netos que un esfuerzo secular de análisis y de precisión había logrado dibujar.
Recordemos una vez más que los órdenes se articulan uno sobre otro, pero no se confunden. El orden de la naturaleza es distinto del de la gracia. Del mismo modo que hay un bien común natural, también hay un conjunto de valores sobrenaturales producidos por una sociedad cuya alma unitiva y vivificadora es la caridad emanada de Cristo y difundida por el Espíritu de amor en el cuerpo místico de sus miembros. Si por una idea preconcebida se ignoran estas distinciones, se acaba confundiendo los problemas.
En segundo lugar, en ambos órdenes hay algo espiritual e imperecedero; en el orden sobrenatural están la gracia y la gloria; en el de la naturaleza están los hombres, que son espíritu y materia. La inmortalidad del alma no es un don que le viene de su elevación al orden divino, sino que deriva, a título de propiedad necesaria, de su esencia espiritual. La persona humana, sean cuales sean sus disposiciones interiores, siempre tiene destinos eternos.
En tercer lugar, lo temporal no es necesariamente material. Nosotros lo somos, sin estar por ello destinados a la corrupción total. Es para nosotros un preludio a la eternidad. Al ser materiales por una parte de nuestra esencia, tenemos provisionalmente que someternos a ella, experimentar sus sufrimientos y sus purificaciones, por lo menos si ambicionamos ser dignos de reflejar algún día hasta en nuestras más escondidas profundidades la gloria del semblante del Padre.
Una vez hecha esta división, tengamos en cuenta que aquí se trata del bien común natural y temporal, es decir, del bien del hombre en esta vida. Lo cual no excluye una repercusión posible en el destino sobrenatural y eterno, ya que las virtudes naturales disponen extrínsecamente a la vida de la gracia, sirviéndole de apoyos y de instrumentos[1]. Lo mismo ocurre con las virtudes intelectuales, dado que estas participan en la incorruptibilidad del alma y prolongan su influencia hasta la vida del Más Allá[2].
Eliminado este equívoco, recordemos una vez más que Santo Tomás no ignora que los hombres han tenido diversas maneras de concebir la existencia y el bien humanos. Sabe que la vida pública no ha estado menos sujeta a las variaciones y a las deformaciones que la vida privada. En primer lugar, conoce la forma de los déspotas, de los tiranos, de todos aquéllos cuyo mandato se debe a la intención de promover su propio bienestar personal. Califica su gobierno de “iniquidad” y de “perversidad”[3].
A continuación vienen las imitaciones y las falsificaciones. Están representadas por esos regímenes que, por querer manifestar exteriormente su poder y su grandeza, pierden de vista el bien del hombre. También están representadas por esos pueblos voluptuosos que sólo aspiran a acumular riqueza sobre riqueza. Y también las representan esos gobiernos que sacrifican todo valor espiritual por una libertad fantasma. En suma, se trata de todas las formas políticas que desvían la vida de su bien total y la concentran en un bien parcial, sin proporción con la dignidad y la grandeza del individuo humano. Todos estos tipos de bien común son solamente formas disminuidas del bien humano. Sólo confieren al individuo una perfección relativa, una perfección que deja intactos y sin explotar sus recursos espirituales propiamente humanos. Son capaces, sin duda, de inspirar entusiasmo durante un cierto tiempo, pero las esperanzas que suscitan acaban siempre por convertirse en decepción. Su realización constituye un éxito en un orden particular, pero no procura el cumplimiento que el hombre anhela en secreto.
El verdadero bien común es el que posee por derecho la prerrogativa de finalizar la actividad colectiva. En política como en medicina, como en las artes marítima y militar, hay un fin que es recto por naturaleza, que constituye el objetivo auténtico del esfuerzo conjugado de los individuos. Por debajo de él, todo lo demás no es sino esbozo de realización; fuera de él, todo es mentira y extravío. Todo objetivo que no se eleve hasta él constituye un desvío, deja a la multitud humana a mitad de camino. Toda búsqueda que se aleje de él aparta al hombre de su trayectoria, lo saca de su órbita. El orden que la dirige aún puede disfrazarse con el nombre de orden, pero efectivamente es un deslizamiento hacia el caos.
Este bien común que es principio primero de la vida comunitaria es, al contrario de lo que se pueda pensar, en gran medida espiritual. El hombre, en efecto, no necesita la sociedad de sus semejantes únicamente para garantizar su subsistencia material, sino también y sobre todo para el bienestar de su formación “moral”[4]. Es el argumento invocado por Aristóteles al final de la Ética y retomado por Santo Tomás en la Suma Teológica con el fin de establecer la necesidad de la sociedad política[5]. La amistad que los ciudadanos establecen entre ellos se ordena tanto al apoyo espiritual como a la ayuda mutua material[6]. “La vida social es necesaria para el ejercicio de la perfección”[7]. Más aún, reposa exclusivamente en el carácter inmaterial de la razón. El hombre es el único que posee la sociabilidad, porque es el único capaz de elevarse hasta las nociones de “justicia” y de “injusticia”, de “bien” y de “mal”. Y la prueba la proporciona, en opinión de Aristóteles, el hecho de que es el único que goza del uso de la palabra, instrumento nacido de los conceptos intemporales del pensamiento. Lo cual implica que las comunicaciones de la vida social y política se establezcan en el plano del espíritu y tengan como fin valores espirituales[8].
“El hombre –añade Santo Tomás– tiene un fin, al cual está ordenada toda su vida y por tanto toda su acción, dado que actúa por su intelecto, del cual evidentemente es propio moverse por un fin. Ahora bien, ocurre que los hombres avanzan por vías diversas hacia el fin propuesto, como lo atestigua claramente la diversidad de los deseos y de las acciones humanas. El hombre, pues, necesita tener un principio que lo dirija hacia su fin. También cada hombre, por su propia naturaleza, posee innata en él la luz de la razón que dirige sus actos hacia su fin. Y si conviniera al hombre vivir solo, como ocurre con muchos animales, esta luz le bastaría para orientarlo hacia su fin; cada uno sería su propio rey bajo el reinado supremo de Dios, en tanto que, por el don divino de la razón, se dirigiría a sí mismo en sus actos. Pero la naturaleza del hombre quiere que sea un animal social y político que viva en colectividad. Esto le pertenece mucho más que a todos los demás animales, y la simple necesidad natural lo muestra claramente.
A los otros animales, en efecto, la naturaleza les ha preparado alimento, pelaje, medios de defensa como los dientes, los cuernos, las garras o por lo menos la rapidez de la carrera.
El hombre, por el contrario, ha sido creado sin que nada parecido le haya sido proporcionado por la naturaleza; pero a cambio ha sido provisto de la razón que lo hace capaz de obtener todas estas cosas por medio de sus manos; y puesto que un hombre solo no basta para prepararlo todo ni podría en su soledad asegurarse los bienes que le permitieran mantener la vida, resulta que, por su naturaleza, el hombre debe vivir en sociedad. Más aún, en los demás animales hay implantada una aptitud natural para discernir todo cuanto les es útil o nocivo. Así, la oveja percibe instintivamente en el lobo un enemigo. En virtud de una aptitud análoga algunos animales saben distinguir naturalmente las plantas curativas e incluso todo cuanto les es necesario para vivir.
El hombre, por su parte, conoce naturalmente lo que necesita para vivir, pero solamente en general. Puede así mediante su razón, gracias a los principios generales, alcanzar el conocimiento de las cosas particulares necesarias para su vida. Pero no es posible que un hombre solo obtenga con su razón todas las cosas de este orden. Es, pues, necesario que los hombres vivan juntos para ayudarse recíprocamente, para dedicarse a búsquedas diversas en función de la diversidad de sus talentos: uno por ejemplo a la medicina, otro a esto, otro a aquello.
Esta constatación también la hace evidente el hecho de que el hombre posee propiamente el uso de la palabra, que le permite hacer surgir ante los ojos del otro todo el contenido de su pensamiento. Los demás animales, ciertamente, cuando comunican sus emociones sólo lo hacen de un modo grosero. El perro muestra su cólera ladrando, y las otras especies cada una a su manera. En cambio, el hombre sostiene un comercio con su semejante mucho más estrecho que cualquier otro animal conocido por vivir en grupo, como la grulla, la hormiga y la abeja. Esta consideración le hace decir a Salomón en el Eclesiastés, capítulo IV, versículo 9: Es mejor ser dos que uno. Pues cada uno se beneficia de esta mutua compañía”[9].
A lo largo de este extenso pasaje, el Estado y el bien que éste persigue nos han aparecido deducidos “de los principios universales” de la razón. Se revelan también como objeto de la sociabilidad, la cual ha sido, en el capítulo precedente, tenida por atributo de la racionalidad, atributo inscrito en la tendencia del querer de naturaleza. Estamos, pues, si se nos permite la expresión, en pleno dominio espiritual. No es, por tanto, sorprendente que el bien común natural se identifique con el bien humano y el fin último del hombre. “El fin de la política es el bien humano, es decir, lo mejor que hay en las cosas humanas”[10]. La felicidad individual se refiere a la felicidad común como la “parte al todo”[11]. En la esfera de la acción, todo debe su consistencia, su necesidad, a sus vínculos con el bien común[12]. Esto es una consecuencia del hecho de que este bien es aquí abajo la mejor copia, la más alta participación de la justicia divina[13]. Es lo más divino que hay en el mundo de la vida moral, lo más vasto y mejor que el hombre puede soñar[14]. “Es manifiesto, escribe Santo Tomás, que una causa es tanto más elevada y más poderosa cuanto a más efectos se extienda. En consecuencia, el bien que desempeña el papel de causa última goza de tanta más eficacia cuanto su radio de acción es más extensivo. Así pues, si un bien fuera fin de un particular y otro fin fuera de la Ciudad, parecería considerablemente preferible y más perfecto promover y salvar el bien de toda la Ciudad que el de un solo hombre. La amistad que debe reinar entre los hombres hace que debamos procurar el bien del individuo. No obstante, no es preciso decir que es infinitamente mejor y más divino dedicarse al bien de toda la nación y de sus ciudades. Y si ya es loable asegurar el bien de una ciudad, es verdaderamente más divino producir el de la nación compuesta de varias ciudades. Y esto es proclamado más divino por el hecho de que de este modo se ve acrecentada la semejanza con Dios, causa suprema de todos los bienes. Este bien, común a una o varias ciudades, es el objeto de un arte llamado civil. Este arte constituye la más alta disciplina que hay, aquélla a la que corresponde en primer lugar considerar el fin último de la vida humana”[15].
“Si toda comunidad –añade– está ordenada a un bien, es necesario que la que predomina sobre las demás (quae est maxime principalis) sea en grado máximo apta para discernir entre todos los bienes humanos aquél que tiene primacía sobre los otros. Debe haber proporción entre el fin y el sujeto que lo persigue [...]. La Ciudad es, pues, de todas las colectividades, la que posee la mayor aptitud para discernir el más alto de los bienes humanos (est ergo conjectatrix principalissimi boni). En efecto, tiene por objeto el bien común, que es mejor y más divino que el bien individual”[16].
¡Qué contraste, en cuanto confrontamos esta concepción con la de los modernos! ¡Cuánto más comprehensiva y humana nos parece! El Estado no es imaginado como una razón económica o una empresa industrial, sino como un medio destinado a acoger al individuo y a impregnarlo de la atmósfera humana. Es considerado como un organismo que tiene y conserva en sus instituciones, sus leyes, sus costumbres, sus tradiciones, todas las riquezas materiales y espirituales, todos los valores de civilización acumulados a lo largo de los siglos, con un cuidado diligente y piadoso, por las iniciativas de toda una nación. Al individuo impotente que se vuelve hacia él como hacia el dispensador de la perfección natural, por lo menos en su forma acabada, le transmite su parte de esta herencia. Esto supone, no obstante, que debe tener por objeto el bien humano total. Esto supone que debe regirse por los mismos principios de moralidad, por las mismas leyes de integridad, de honor y de justicia que los individuos. Esto supone que la vida pública debe ser la prolongación y el complemento de la vida privada. Esto supone, por último, que –para que semejante capital se conserve íntegro en su contenido cuantitativo y cualitativo– debe haber un registro completo y permanente del trabajo de los expertos. La heterogeneidad de las funciones que comporta la vida orgánica es una fuente sin igual de conservación y de enriquecimientos. En pocas palabras, esto supone que el bien común es lo más excelente que hay en este mundo.
2. Extensión de la idea de bien común
El bien común como tal, considerado en toda su comprehensión y su universalidad, no existe. Constituye un ideal al que los diferentes pueblos se acercan según el alcance de sus posibilidades[17]. Es lo que todo hombre percibe confusamente cuando se forma la idea de bien humano, es lo que todo querer contiene implícitamente en su estructura y en su marcha inicial. En términos de escuela, es el término de la intención y del deseo, pero no puede constituir el de la ejecución. Hay siempre un desajuste entre el deseo y la realización. Hay siempre una degradación entre el bien soñado y el que es efectuado por la vida vivida. El paso del simple querer de los fines a la voluntad que imprime la acción comporta siempre un debilitamiento, una pérdida de energía. Entre las posibilidades abstractas y los medios reales se interpone un hiato formidable. Lo cual explica la falta de uniformidad en la terminología de Santo Tomás cuando trata del objeto de la vida común. Quiere designar tanto el bien que es causa de la vida colectiva como los que son sus efectos. Y creemos que no violentamos su pensamiento al afirmar que en sus diversos escritos el término “bien común” pretende significar casi siempre el bien que es causa de la vida colectiva, es decir, el que es objeto de intención y de deseo y que, como tal, desencadena el consentimiento a la colaboración. Dicho de otro modo, el bien común es el bien que, por derecho, preside la formación de las sociedades políticas y al cual todas se esfuerzan de hecho en aproximarse.
Una vez observado esto, también hay que notar que el concepto de bien común es un complejo: implica la idea de bien y la de comunidad. Como bien, debe –según lo hemos visto– confundirse con el bien de cualidad humana. Nos queda, por tanto, determinar en qué sentido debe ser común.
Aristóteles, que distinguía el hombre libre del esclavo, el ciudadano del simple habitante de la Ciudad, parece haber concebido el bien común como un producto común, es decir, como el efecto de la acción concertada de todos y cada uno. Lo cual, no obstante, no justifica a sus ojos su carácter de cosa común. Más bien estima que el bien realizado por la colectividad sólo es verdaderamente común cuando quienes gozan de él no lo hacen a título personal y exclusivo, sino que comparten con el otro esta insigne ventaja. Es la propiedad inalienable de todos sin ser la de ninguno en particular: su atribución en propiedad a un individuo alteraría su esencia misma de realidad común. Sin embargo, esta comunidad de disfrute no es absoluta. Se mantiene en el interior de los límites de la ciudadanía. Solamente los sujetos libres, aquéllos que son capaces de elección y de virtud, pueden participar en ella. Los demás seres humanos, los esclavos, los cautivos, los residentes temporales, están excluidos de su disfrute. En Santo Tomás, por el contrario, el bien común es el patrimonio de todos; es común en el sentido fuerte del calificativo.
En primer lugar, es común por ser capital acumulado de valores humanos y culturales, dones que las generaciones sucesivas se transmiten las unas a las otras. La nación goza de él durante siglos sin agotarlo, al menos en su contenido espiritual, pues la causa de sus enriquecimientos reside precisamente en el uso. Al igual que los individuos, las naciones tienen el privilegio de elevar el nivel de su cultura mediante el ejercicio de sus propias actividades: privilegio que hace que la civilización sea siempre capaz de progreso, pero también, ¡ay!, que esté sujeta siempre a dolorosas regresiones. El bien humano es perpetuamente objeto de disputa y de conquista.
El bien común es también cosa común por su aptitud para la distribución o para la participación. Todos están convidados al “banquete”. Todas las clases tienen acceso a él. Cada uno tiene derecho a su parte proporcional. Es decir, el orden social y político debe ordenarse de modo que cada uno pueda gozar de él según sus aptitudes y según su condición. Este es el sentido del término bien común.
Hay además otra manera de sugerir la idea de bien común. Consiste en hacer ver que debe considerarse como común todo bien que los individuos no poseían antes de su integración en el organismo político, todo bien que hayan adquirido por el hecho de su reunión en la comunidad. Por ejemplo, del mismo modo que por su alistamiento en el ejército y su participación en sus maniobras estratégicas los soldados realizan ese bien, trascendente respecto de las posibilidades de cada uno, que es la victoria, así también mediante su comunión y su participación en la vida de un Estado los individuos producen ese bien de una grandeza singular y de una especie original que se denomina bien común o bien humano integral. Representa, respecto de todos ellos, una adquisición nueva.
En segundo lugar, adquieren ese otro bien común que es el orden o la estructura de su actividad. Para dar lugar a un resultado común su actuar debe ajustarse, revestir una forma común. Y esta segunda realidad común es lo que de ordinario quiere designarse cuando se habla del orden de la justicia, alma común de las sociedades políticas.
En tercer lugar, si se considera que el orden de la justicia sólo tiene eficacia y durabilidad cuando está fijado en leyes, de las que las más fundamentales son constituyentes, se constata que el régimen político en sí también es un bien común.
Si después de esto ponemos todas las instituciones económicas, culturales y políticas, nacidas de la vida común, en relación con el bien superior producido y difundido en la nación, se percibe que son en definitiva utilidades comunes y, por tanto, bienes comunes.
Por último, hay además otros bienes que son forzosamente el producto de una iniciativa común, como la unión, la autoridad, la paz. No es posible unirse uno a sí mismo. Para que haya unión hace falta que varios se pongan de acuerdo; y para que dure hace falta que la autoridad la consagre. Así pues, de la unión nacen la concordia y la paz.
He aquí, brevemente expuesto, todo el contenido de la idea de bien común. Para captar toda su grandeza, vamos a intentar tomar de uno en uno todos estos elementos.
3. Contenido de la idea de bien común
El contenido de una idea es material y formal. División que corresponde aproximadamente a la forma y el fondo en el estilo, o mejor aún, a los materiales y a su organización en las cosas materiales.
Santo Tomás a menudo invoca la regla de juzgar el bien de todos como se juzga el de un individuo en particular. Por consiguiente, si queremos saber cuál es el contenido material del bien común, hemos de llevar a cabo el análisis del bien del individuo, procurando siempre hacer abstracción de su carácter individual. Esto nos lleva de nuevo a la descripción de la sustancia del bien humano, tal como se ha esbozado en sus líneas generales a lo largo de la segunda parte. Lo cual nos permitirá ser sucintos.
A una naturaleza compleja como la del hombre le corresponde un bien igualmente complejo. La perfección natural del hombre, dice Santo Tomás, consiste en “la posesión suficiente de todos los bienes capaces de asegurar el mejor rendimiento de la vida y de sus operaciones”[18]. Resulta de un conjunto, pero de un conjunto que se sostiene, que posee una cierta unidad. Además, al no ser de igual eficacia los bienes que concurren a producirla, es preciso que esta unidad sea de orden jerárquico, se manifieste en forma de orden, orden calcado sobre el de la misma naturaleza humana. La naturaleza siempre es determinante respecto de lo adquirido. Su estructura condiciona desde abajo la perfección segunda. De manera que, al igual que en el hombre el cuerpo se subordina al alma, también en el bien humano los valores materiales se subordinan a lo espiritual.
Los bienes del alma, por su parte, también están jerarquizados. En primer plano y en calidad de constituyentes esenciales del bien del hombre están las virtudes que son por su propia naturaleza racionales. “Las virtudes intelectuales se encuentran entre los bienes que hacen feliz al hombre [...] ya que son un comienzo de la felicidad perfecta, que consiste en la contemplación de la verdad”[19]. Esto resulta evidente. Dado que nuestra naturaleza la constituye propiamente nuestra razón, nuestro bien ha de ser intrínsecamente racional. Y las virtudes intelectuales están coronadas por la sabiduría, cuyas actividades, tal como lo hemos visto, son verdaderamente ennoblecedoras.
Después vienen las virtudes implantadas en la parte del alma que sólo es racional por participación. Se las llama morales. Subyugan las inclinaciones afectivas al poder dominador de la razón. Desempeñan, respecto de las funciones esenciales de esta, el papel de “disposiciones”. Al suprimir las trepidaciones y los desórdenes que pueden provocar en el interior de nuestro ser los sobresaltos de la pasión u otras causas exteriores, contribuyen así a la contemplación sapiencial[20]. En consecuencia, prolongan la unidad de la naturaleza en la vida vivida y engendran la paz interior.
Los bienes del cuerpo son a su vez de dos categorías: los que le afectan en su sustancia, como la salud y la propagación[21] (Aristóteles añadía la belleza)[22], y los que son necesarios para su sostenimiento, como los bienes exteriores[23].
Una vez admitidos estos datos, nos queda por ver en qué medida conciernen al Estado.
Anteriormente hemos determinado las relaciones de la política con la sabiduría. La primera es atravesada por líneas de fuerza que le imprimen una tendencia interior hacia la segunda. Aspira secretamente a producir su eclosión y, para alcanzar este deseo, promueve la práctica de las letras, de las ciencias, de las artes y de la instrucción en general. Procura también mantener la disciplina, favorecer la virtud y asegurar la protección, tanto interior como exterior, mediante la organización de la policía y del ejército. Le corresponde también velar por la salud pública, por el desarrollo de la familia, por la distribución de los bienes, por su transmisión, por su circulación mediante el comercio, por su producción mediante la agricultura y la industria. Y lo más misterioso es que todo esto no constituye nada más que un solo bien, el bien común.
¿Cómo puede realizarse esta unidad? ¿Cómo puede producirse la comunión activa de la multitud en el bien universal? ¿Cómo llega a realizarse el humanismo en acto que ésta postula? En pocas palabras, ¿cuál es la virtud que, como un alma invisible, imanta tantos elementos dispares y hace de ellos un bien de una plenitud y de una trascendencia sin réplica?
Sería muy difícil responder a esta pregunta si no supiéramos que el bien común se identifica con el bien racional, objeto de la especulación moral y fin de la vida terrena. Y como nos damos cuenta de que esta respuesta le parecerá a más de un lector un intento de aclarar lo oscuro mediante lo tenebroso, un retroceso erudito ante la dificultad, vamos a tratar de definir el bien racional. De este modo, tendremos una idea del contenido formal del bien común.
Habíamos visto, cuando tratábamos de la persona humana, que el hombre es un ser compuesto de una pluralidad de inclinaciones gobernadas por la razón. Esto es lo que le hace a Santo Tomás decir que, puesto que “el fin de las virtudes morales es el bien humano y el bien del alma humana es comportarse según las exigencias de la razón, es necesario que el fin de las virtudes morales exista previamente en la razón [...] en forma de datos naturalmente percibidos”[24].
En segundo lugar, habíamos visto que la razón gobierna las demás potencias mediante la magia de un mandato. No altera sus objetos, pero los considera y juzga según principios propios si son coherentes con sus propósitos. Por tanto, si estima que son conformes a sus metas, es decir, aptos para favorecer sus funciones especuladoras, ordena las acciones que tienen por efecto el alcanzarlos o realizarlos. Y de este hecho resultan dos consecuencias. La primera es que los actos de las facultades inferiores están en cierto modo ligados a la razón. Al entrar en su dominio, se convierten, por decirlo de algún modo, en propiedad suya. Se integran en su dinamismo y se insertan en la órbita de su objeto. Sin disolverse en la luz que los atraviesa y los domina, forman con ella un todo denominado bien racional. Entre la facultad motriz y las que obedecen a su impulso se establecen relaciones de solidaridad que permiten que todas aspiren juntas a un mismo designio. Comunican momentáneamente en la misma virtud propulsora, participan en el mismo movimiento y convergen hacia el mismo fin. Santo Tomás vincula esta forma de unidad a la del orden[25].
La segunda consecuencia del hecho mencionado más arriba es que se trata de un caso perfecto de subordinación. El bien racional no se constituye mediante composición, sino mediante la movilización de las fuerzas inferiores del sujeto que actúa. La razón, al replegarse sobre éstas, hace que aporten su propio dinamismo, orientándolo de manera que entre en su órbita. Por medio de este juego consigue incluir el fin de las demás inclinaciones en el marco de su objetivo específico. En otras palabras, sin desviarlas de su objetivo respectivo, les impone como objetivo extrínseco y último el desarrollo de su propio bien. Lo cual es propiamente hacer que se le subordinen.
El hombre se gobierna con la ayuda de un mandato. Sin embargo, como es capaz de prudencia y de gobierno universales, su bien, el bien racional, no es el que se deriva de un mandato particular, sino el que es engendrado por el mandato, en cierto modo universalizado, de la prudencia política. Y con esta consideración terminamos.
Gracias a su inteligencia y a su voluntad, el hombre aspira activamente al bien universal como a su logro supremo y se mantiene en comunicación íntima y constante con él. En el prisma de su alma, todo adopta proporciones sin medida. Y esto no es simple ilusión, dado que su perfección personal, su parte de felicidad, no son cosas concluidas. Al contrario, su bien individual tiende a prolongarse a través de múltiples vías en un bien más alto, más vasto y más revelador de la dignidad humana. Tiene con el bien completo del hombre una continuidad interior que, al mismo tiempo que lo hace infinitamente perfectible, acrecienta su grandeza, suprime los límites que forzosamente definen su contorno. De modo que, aunque sigue siendo particular y exiguo, se envuelve en el reflejo del universal al que se supedita y del cual se muestra como una participación.
En el orden natural, esto sólo es posible mediante el establecimiento del bien común. Nuestra relación natural y personal con Dios necesita, para ser relativamente perfecta, madurar a través de éste. Se trata de que realiza efectivamente el bien racional. Es su plenitud, su forma acabada aquí abajo. En efecto, al igual que cada inclinación particular es parte del individuo y solamente alcanza su perfección mediante su sometimiento a los fines totales del compuesto, del mismo modo cada bien racional individual no es sino una piedra del edificio que representa el bien humano total. Es fin, pero no fin último. En consecuencia, la inclinación que nos lleva hacia el bien perfecto de la razón nos ordena al bien común como a nuestro centro de gravedad definitivo. Y sostener que estamos hechos para el bien racional equivale a conceder que nuestras actividades convergen hacia el bien común como hacia su coronamiento natural.
Dicho de otro modo, el mandato que tiene anterioridad sobre todos los demás, el que es la mejor expresión de la razón, no es el mandato emanado de la prudencia individual, sino el que procede de la prudencia política. Esta virtud hace por la colectividad lo que la razón individual hace por cada uno de nosotros. Atrae a su radio de influencia todas las actividades particulares y opera la síntesis de los fines. De este modo, satisface nuestras exigencias –fundadas en la esencia de nuestra razón– de animales sociales. De manera que el bien común es el ordenamiento racional de los fines del actuar particular, para que se realice con la mayor integridad posible el bien de la razón, objetivo último de la vida. Y para que este ordenamiento, para que este “orden de los fines” tenga la estabilidad que conviene a un bien de civilización, la prudencia política encauza la acción colectiva en un sistema de leyes.
[1] S. th., I-II, q. 92, a 1, ad 1.
[2] S. th., I, q. 89, a 1 y sigs.
[3] Cf. S. th., I-II, q. 90, a 1, ad 3; q. 92, a 2, ad 4.
[4] “[...] sed etiam quantum ad moralia”. ln Ethic I, lect 1, n 4.
[5] Cf. S. th., I-II, q. 95, a 1 .
[6] “[...] vel in spiritualibus vel in terrenis officiis”. C. g., III, c. 134.
[7] “[...] vita socialis necessaria est ad exercitium perfectionis”. S. th., IIII, q. 188, a 8.
[8] Cf. In Peri. Her., I, lect. 2, n. 2; In Polit., I, lect. 1; III, lect. 7.
[9] De Reg. Princ., I, c. 1, n. 740-743.
[10] “[...] finís politicae est bonum humanum, idest optimum in rebus humanis”. In Ethic., I, lect. 2, n. 29. Cf. n. 19: “Posuimus enim ibi quod optimum humanorum bonorum, scilicet felicitas, sit finís politicae [...]”. Ibid., Iect. 14, n. 174. Cf. VI, lect. 7, n. 1196.
[11] Cf. S. th., I-II, q. 90, a 2.
[12] Cf. Ibid., ad 3.
[13] “Si enim intentio ferentis legem tendat in verum bonum, quod est bonum commune secun- dum iustitiam divinam regulatum, sequitur quod per legem homines fiant boni simpliciter”. S. th., I-II, q. 92, a 1.
[14] Cf. C. g., II, c. 42; III, c. 125; S. th., I, q. 108, a 6; S. th., I-II, q. 92, a 1.
[15] In Ethic., I, lect. 2, n. 30.
[16] In Polit., I, lect. 1, n. 1.
[17] No es preciso decir que la comunidad internacional lo realiza mejor que una sociedad política.
[18] “[...] congregatio bonorum sufficientium ad perfectissimam operationem vitae”. S. th., I-II, q. 3, a 3, ad 2.
[19] S. th., I-II, q. 57, a 1, ad 2.
[20] “[...] ad felicitatem quaedam praeexiguntur sicut dispositiones, sicuti actus virtutum moralium, per quos removentur impedimenta felicitatis, scilicet inquietudo mentis a passionibus et ab exterioribus perturbationibus”. De Virt. in comm., a 5, ad 8.
[21] Cf. S. th., I-II, q. 4, a 6; q. 94, a 2; C. g., III, c 123.
[22] Cf. In Ethic., I, lect. 13, n. 163.
[23] Cf. In Ethic., V, lect. 2, n. 903; S.th., I-II q. 4 a 7.
[24] S. th., II-II, q. 47, a 6.
[25] “Unde patet quod imperium et actus imperatus sunt unus actus humanus, sicut quoddam totum est unum, sed est secundum partes multa”. S. th., I-II q. 17, a 4. “[...] quae est unitas compositionis aut ordinis”. Ibid.
